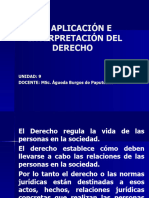Hugo Alberto Finola Resistencia y Fagocitacion. Encuentro Entre Michel de Certeau y Rodolfo Kusch
Hugo Alberto Finola Resistencia y Fagocitacion. Encuentro Entre Michel de Certeau y Rodolfo Kusch
Cargado por
hfinolaCopyright:
Formatos disponibles
Hugo Alberto Finola Resistencia y Fagocitacion. Encuentro Entre Michel de Certeau y Rodolfo Kusch
Hugo Alberto Finola Resistencia y Fagocitacion. Encuentro Entre Michel de Certeau y Rodolfo Kusch
Cargado por
hfinolaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Copyright:
Formatos disponibles
Hugo Alberto Finola Resistencia y Fagocitacion. Encuentro Entre Michel de Certeau y Rodolfo Kusch
Hugo Alberto Finola Resistencia y Fagocitacion. Encuentro Entre Michel de Certeau y Rodolfo Kusch
Cargado por
hfinolaCopyright:
Formatos disponibles
Revista del Instituto de Filosofa, Universidad de Valparaso, Ao 2, N 3. Junio 2014. Pags.
75 93
Resistencia y Fagocitacin. Encuentro entre
Michel de Certeau y Rodolfo Kusch
Hugo Alberto Finola
Resumen
El siguiente trabajo intenta vincular las nociones de resistencia y tctica, presentes en
la obra de Michel de Certeau, con la de fagocitacin acuada por Rodolfo Kusch. La
gran historia, definida por Kusch y vinculada por nosotros a la cotidianidad, opera como
horizonte de comprensin. Nos valemos para eso de un recorrido por algunas obras de
los autores, a lo que sumamos nuestra propia experiencia de campo, durante nuestra
estancia de ocho aos en el precordillerano pueblo de San Pedro de Atacama (hoy Chile).
PALABRAS CLAVE: Fagocitacin, gran historia, creencia, rito, smbolo.
Abstract
This paper attempts to link the concepts of resistance and tactics present in the work of
Michel de Certeau, that of Rodolfo Kusch coined by phagocytosis. The big story, defined by Kusch and bound by us to daily nature, operates as a horizon of understanding.
We use for that a tour of some works of the authors, to which we add our own field
experience, during our eight years in the foothills town of San Pedro de Atacama (Chile
today).
KEY WORDS: Phagocytosis, Big History, Belief, Rite, Symbol.
Introduccin: Historia y resistencia
Para l, hacer obra de historia era, al mismo tiempo, someter a la experimentacin crtica los modelos forjados en otros campos, ya fueran sociolgicos,
econmicos, psicolgicos o culturales, y movilizar, para entender el sentido de
los signos encerrados por el archivo, las competencias de semitico, etnlogo y
psicoanalista que le eran propias. De los cruzamientos inesperados, libres, paradjicos entre esos saberes que dominaba, nace una escritura singular en la
que los historiadores de profesin reconocen, soberbiamente respetadas, las reglas del oficio, al mismo tiempo que aprecian la dimensin de sus propias carencias. Esta inteligencia sin lmites inquiet o irrit a veces a los espritus de Recibido: marzo 2014. Aceptado: abril 2014.
Universidad Nacional de Quilmes, hugofinola@yahoo.com.ar
76 /
Revista de Humanidades de Valparaso, Ao 2, N 3
masiado pequeos para comprenderla, y lo bastante numerosos, no slo en el
campo de los historiadores sino tambin entre ellos, para que dos instituciones
cientficas francesas no hayan querido abrirle sus puertas (Chartier, 1996:58).
Cmbiese en este texto de Chartier referido a de Certeau, historia por filosofa,
rstesele un poco de reconocimiento, y lo mismo podra haberse predicado de Rodolfo
Kusch y su relacin con el mbito de su disciplina.
Hay algo en comn, esencial, entre Michel de Certeau y Rodolfo Kusch, a pesar de la distancia geogrfica, disciplinar y cultural que los separa: su preocupacin por
rescatar, como hecho relevante, la vida de los que hoy aparecen abarcados bajo el genrico y anodino concepto de la gente. Los annimos, los que no toman decisiones relevantes para la marcha de una nacin, de una empresa, del mundo. Y lo hacen desde dos
perspectivas que slo aparecen explcitas, o como idea conductora, cada una en un autor. Resistencia, en el caso del francs, gran historia en el caso del argentino. Esta ltima parece ser tratada de manera casi tangencial en Amrica Profunda, pero en esa gran
historia como historia del estar encontramos una de las claves para comprender la idea
de resistencia seminal, utilizando la expresin con la que Arturo Sala titula el libro en el
que rastrea los elementos comunes entre las rebeliones indgenas y los movimientos
piqueteros1. Este breve trabajo tiene sentido si es ledo desde ese enfoque, porque los
medios en los que se mueven e investigan ambos autores son distintos aunque Kusch,
cuyo inters ltimo es, desde nuestro punto de vista, el mestizaje, tenga siempre como
teln de fondo la aparicin de estas conductas ligadas a la resistencia en el ciudadano-,
por lo cual slo podemos identificar analogas, pero estas nos llevan a fundamentos
comunes, como la concepcin de la historia y los mecanismos de resistencia. En este
punto conviene aclarar que, as como a Kusch se lo interpret en algunos mbitos como
antroplogo, e incluso se lo critic como tal por no utilizar ni explicitar una metodologa apropiada para tal disciplina, el presente ensayo corre el mismo riesgo. Al igual que
l, no pretendemos hacer antropologa sociocultural sino una reflexin filosfica situada
territorialmente o, utilizando un concepto acuado por el mismo Kusch, geoculturalmente. De hecho, el artculo no nace de ningn proyecto de investigacin desarrollado
en terreno, sino del cruce entre la aproximacin subjetiva que su autor, residente entre
las comunidades originarias, hace a sus prcticas; y sus estudios de Filosofa Poltica y
Social en el marco de una Maestra en Ciencias Sociales y Humanidades. El cruce result en una provocacin: establecer imaginar- entre los dos autores el dilogo que nunca
se materializ, pero siempre desde los elementos filosficos que sustentan sus miradas.
1 Llamamos resistencia seminal a aquella que se basa en lo que Rodolfo Kusch ha denominado pensar
seminal, ese que se opone a la sospechosa racionalidad meramente causal y que se manifiesta, ms bien,
como seminal en el sentido latino de semen, como semilla, germen, origen, fuente. [] Lo seminal implica
necesariamente el frtil humus y el amado vientre como lo que se ve crecer y no se sabe por qu, y que por
eso mismo pareciera trascendente, ajeno al yo y a la realidad cotidiana, y quiz superior, en el sentido de
semel, lo que se da una sola vez, o una vez para siempre (Kusch, 1999a: 481). El ejercicio de lo seminal,
sea en la ertica o en la natalidad, siempre abre al tiempo potico y extracotidiano.
El pensar seminal se concreta en una negacin de todo lo afirmado; no se puede dar si no es en trminos de
contemplacin y de espera, y en tanto se sustrae a un compromiso con la realidad exterior que sistemticamente o los niega o los explota. [] Suele confundirse la milenaria pasividad con dejadez; no se comprende
que en el interior de estos seres se caldea el universo, de all su potencia y su capacidad de resistir. Llegado el
momento de tener que actuar, dejan tan slo emerger la energa acumulada (Sala, 2005:56-57).
Resistencia y fagocitacin / Hugo Alberto Finola
/ 77
Dentro de todas las formas de resistencia que especialmente de Certeau explicita y despliega en su obra, hemos elegido una, que en el caso de Kusch tiene un rol principal, digamos que atraviesa a todas las otras, fundndolas: la creencia. Ntese que no
decimos las creencias (lo cual pondra el acento en los objetos), el singular dirige
nuestra mirada ms bien al acto mismo de creer, a la forma de hacerlo y de expresarlo.
Con esto no estamos despreciando el contenido u objeto que en Kusch aparece como
ms relevante que en de Certeau- sino acentuando el acto. Pero no slo el de creer en la
esfera de la intimidad de cada persona, sino y especialmente el de la expresin de esa
creencia, la leit ourga, ese saber hacer que, antes y ms all que en los profesionales
del culto instituido, aparece en la vida de los pueblos como accin ritual. En ellos tambin se despliegan tcticas, que tienen una doble aunque correspondida finalidad: mantener vivas las creencias profundas frente a la religin impuesta e institucionalizada, y
hacer vivible la vida, proveyndoles de un horizonte de sentido y de conjuros ante el
miedo, que en mayor o menor medida portamos todos, a lo inmanejable, al vuelco
(pachacuti)2 del que hablaban los antiguos quechuas.
Queremos enfocarnos en las creencias que han podido resistir y ayudado a resistir- a lo largo de ms de cinco siglos, y que nos han llamado a la reflexin a partir de
nuestras propias vivencias, participando de lo que llamaremos mitos ritualizados. Por
qu esta denominacin? En los pagos y convidos a la Pachamama, como el que abordaremos ms abajo, da la sensacin de que hay un rito ancestral, que ha incorporado muchos elementos catlicos, pero que no tiene un relato ms o menos estructurado que lo
sustente o que le otorgue unidad narrativa a los distintos gestos, ms all del actuar
mismo, y porque este siempre ha sido as (a pesar de que tampoco haya una nica forma
de realizar e interpretar el rito entre los yatiris). Es comn encontrar en la fenomenologa de la religin la teora de que el rito precede temporalmente al mito, pero parecera
que al menos en la religiosidad andina, esa precedencia no se restringe a lo temporal, ya
que la liturgia va refiriendo a una simbologa que s se puede ir expresando, pero que no
ha tomado forma de narracin.
En Simbolismo Religioso, Louis Dupr sostiene una teora del rito que refuerza
nuestra idea:
El antroplogo britnico R. R. Marret escribi alguna vez: La religin primitiva no se piensa; se danza. En mi concepto, la primaca del acto sobre la palabra se preserva mucho tiempo despus de que la religin ha dejado de ser
primitiva Los actos ceremoniales del culto a los que nos referimos con el
trmino general de rito ocupan entonces el primer lugar entre los smbolos religiosos (Dupr, 1999:65).
2 Pachacuti o pacha kuty (pacha puede tener el sentido de tierra pero tambin de tiempo, kuty es
vuelco), la categora central descrita por Kusch en El pensamiento indgena y popular en Amrica; esos
acontecimientos inesperados e inmanejables que hacen que la vida personal o comunitaria d un giro repentino. Pachacuti IX es recordado como el inca que refunda al imperio, por ejemplo. Otros ejemplos cotidianos
pueden ser la prdida de una cosecha, una enfermedad mortal, en fin, cualquier acontecimiento que de algn
modo nos haga sentir a la intemperie, o a merced de cosas que no podemos manejar y que alteran radicalmente el curso de nuestra vida.
78 /
Revista de Humanidades de Valparaso, Ao 2, N 3
El filsofo y fenomenlogo de la religin agrega ms adelante:
El significado religioso de los ritos ordinarios ha sido acertadamente descrito
por Mircea Eliade como el de fundamentar de nuevo la existencia al revivir sus
actos iniciales No obstante, debemos evitar interpretar los ritos como si dramatizaran un mito que existe con anterioridad pues, como veremos ms adelante, es por lo general el simbolismo del propio rito lo que conduce al mito (Dupr, 1999:75).
Sobre la funcin del mito ritualizado de fundamentar, estructurar y reinterpretar la existencia cotidiana volveremos ms adelante, analizando una experiencia ritual.
Cuando de Certeau establece una analoga entre los recorridos caminantes y la
estructura del mito, en su definicin de este ltimo nos acerca algunas luces para comprender el problema:
En el sistema tecnolgico de un espacio coherente y totalizador, "ligado" y
simultneo, las figuras caminantes sustituyen recorridos que poseen una estructura de mito, si al menos se entiende por mito un discurso relativo al lugar/no
lugar (u origen) de la existencia concreta, un relato trabajado artesanalmente con elementos sacados de dichos comunes, una historia alusiva y
fragmentaria cuyos agujeros se encajan en las prcticas sociales que sta
simboliza (Certeau, 1980:114, el resaltado es nuestro).
Estableciendo un paralelo con lo que venimos llamando mito ritualizado, nos
encontramos con la referencia constante al origen (en sentido no slo de temporalidad
sino, y sobre todo, de fundamento); y reconocemos el carcter fragmentario del universo
simblico, por lo anterior fuertemente ligado, en su actuacin ritual, a las prcticas
sociales (tanto en los rituales a la Tierra, fuertemente centrados en el comer, el beber, el
sembrar, el andar y en la presencia de los muertos; como en otros que poseen un contenido esencialmente comunitario como el carnaval o la limpia as llamada por sus
actores- de canales). Pero lo que no encontramos es el trabajo del relato en la forma
totalizadora aunque fragmentaria- de la historia, de una narracin. Curiosamente, hay
mitos que han perdido su ritual asociado, pero que subsisten como narraciones con una
fuerte tensin histrico-escatolgica. Tal es el caso del relato del Inca que rescata, mitificada, la presencia de su figura en la zona (que estuvo un tiempo bajo su dominacin,
aunque no se puede afirmar histricamente que haya estado el emperador en persona,
cosa ms bien improbable). En tiempos pretritos aliment la esperanza de liberacin
poltica y hoy se inviste de un aura mesinica que hace que en ocasiones se lo vea (hemos recogido testimonios al respecto) y que se siga esperando su restauracin, como
reivindicacin y liberacin. Es probable que en otros tiempos se haya conocido tambin
aqu una representacin teatral del relato de la muerte de Atahualpa, tal como se da
desde hace casi cinco siglos en muchos lugares de los Andes (cf. Kusch, 1997:214-220),
y que es un verdadero rito ligado a la figura del Inca en general, pero en esta zona se ha
perdido, subsistiendo el mito.
Recapitulando, en la religiosidad andina existen ritos muy ricos en simbologa,
pero que no van acompaados de lo que estrictamente sera un relato (como en las religiones histricas), y la misma interpretacin de los smbolos y acciones simblicas, si
Resistencia y fagocitacin / Hugo Alberto Finola
/ 79
uno interroga al yatiri o a algn otro participante, puede llegar a ser diversa; as como el
modo de realizar la accin. Esto es posible gracias a que la forma de pensar lo cotidiano
en general es simblica ms que abstracta (nadie podra definir Pachamama, por ejemplo), no existe la divisin marcada entre sagrado y profano (para casi todas las acciones
cotidianas, sobre todo las ms ligadas a la vida como comer, viajar o sembrar, se le pide
permiso a la Madre Tierra)3, y no existe una institucin que nombre, valide y discipline
a la autoridad religiosa, ms all del reconocimiento de la propia comunidad. Como
consecuencia, es una religin sin dogmas, donde no funciona el principio de no contradiccin ni el tercero excluido, y sin prescripciones rituales rgidas; es decir, participa del
modo de vivir y de pensar andino. Esto la hace abierta y capaz de fagocitar cualquier
estructura ritual y simblica que pueda serle til, sin violencia ni imposicin. La contracara de esta incorporacin es la resistencia, debajo de estos nuevos-viejos smbolos y
ritos, de formas de creer y de pensar ancestrales.
Estar, ser, historia
Para comprender los conceptos de gran historia y de fagocitacin debemos hacer un breve recorrido por la diferencia que Kusch establece entre el ser y el estar. Su
anlisis se funda en las diferencias gramaticales que nuestro idioma el castellanopermite establecer entre los verbos, pero va ms all y se sita en la posicin que las
personas adoptan frente y en el mundo.
Gramaticalmente, el estar se refiere ms a la circustancialidad de los hechos,
mientras que el ser, en cuanto cpula de las definiciones, est ms ligado a estados
permanentes. El estar seala el mundo, sin intervencin del sujeto: estar implica falto
de esencias y entonces hace caer al sujeto, transitoria pero efectivamente, al nivel de las
circunstancias (Bordas, 1997:48).
Al ser previo a la definicin, el estar se encuentra en el mbito de lo preconceptual, en donde no cabe la reflexin sobre un ser constituido sino ms bien sobre la
propia experiencia originadora del ser El estar se va nutriendo de la creacin simblica que surge como obra colectiva imaginaria. Su instalacin reconoce una lectura raigal
que no se desprende de lo divino (Bordas, 1997:51). La preocupacin recae ms sobre
la significacin de las cosas que sobre su conceptualizacin, es por eso que, como esbo-
3 En formas de vivir todava fuertemente ligadas a la tierra, muchas cosas tomadas por los citadinos como
simples objetos se invisten de sacralidad. Y esto sucede porque se ligan de otra manera a la vida. Todava hay
gente que siembra la semilla con la que har el pan. En ese horizonte el pan (aunque no sea en todos los casos
el elaborado por la persona o la familia) no es un mero objeto, representa y porta el ciclo completo de la vida.
Racionalmente, sera terrible vivir con esa conciencia cada vez que utilizamos o consumimos algo. Pero
durante mucho tiempo, aun hoy entre algunas personas, han persistido ciertos ritos que nos trasladan a esa
conciencia, como la bendicin de la mesa. Ha quedado fuertemente arraigado en memoria del autor de este
trabajo, un gesto de su padre (un funcionario bancario cuya infancia transcurri en un medio cercano a la
agricultura y que no era una persona extremadamente religiosa): cuando tena que tirar a la basura un trozo de
pan, por pequeo que fuera, antes lo besaba. Ritual cotidiano que, en medio de la ciudad, indudablemente
resista remitiendo a otro modo de vida. Para analizar este simbolismo del pan (y de lo cotidiano en general.
Vase: Kusch,1999a: 518-519).
80 /
Revista de Humanidades de Valparaso, Ao 2, N 3
zramos arriba, no se rige por los principios lgicos propios del ser. Significante y significado se identifican, la montaa es un punto de referencia geogrfico, el peligro inminente de una erupcin volcnica, el territorio de veraneo de los pastores y tambin es
el cerro tutelar o Malku (y por consiguiente est viva). No solo simboliza lo sagrado, lo
encarna, es en s misma lo sagrado. Durante un carnaval, de visita en la casa a la que le
tocaba recibirlo (en el ayllu de Quitor, cercano a San Pedro de Atacama), el dueo, un
poco relajado por las bebidas compartidas desde la maana y visiblemente feliz, nos
deca: tenemos todo con nosotros, aqu estn la tierra, que es la madre (Pata Hoiry en
kunza, la Pachamama quechua), la Virgen Mara; y el monte (nos sealaba al Licancabur, cerro tutelar o Malku de los atacameos), Dios Padre4.
Segn Kusch, esta diferencia semntica entre los verbos, presente en el castellano, se remonta a sus etimologas latinas. Estar proviene de stare, estar de pie, lo cual
implica una inquietud. En cambio ser proviene de sedere, estar sentado, lo cual connota
un punto de apoyo del observador que posibilite la fijacin universal de la definicin
(cf. Kusch, 1999a: 529). Donde no hay definicin, rige lo innombrable, lo que se abre a
una dimensin sagrada. Inquietud y reposo. Inquietud porque un mundo sometido a las
circunstancias es un mundo del acontecer, un mundo temible, sobre el que no tenemos
dominio5. Pensamiento seminal del estar, que ve crecer el maz o la maleza sin poder
intervenir en la germinacin. En cambio la posibilidad de definir, fijar, trae reposo,
dominio sobre una realidad devenida objeto. Seminalidad y causalidad, en la primera
rige el crecimiento desde lo que est, la segunda es propia del ser occidental.
Como decamos arriba, la dimensin del estar entraa al miedo, como experiencia a nivel de lo sagrado de quien est instalado en la incertidumbre de la vida. Occidente se empea en exorcizar el miedo creando el patio de los objetos (expresin
que Kusch toma de Hartmann), manifestacin de una voluntad de poder6. Especialmente
4 Si el pensar indgena no parece seguir la cadena, para nosotros habitual, que va de la realidad, pasa por el
conocimiento, se acumula en el saber, y retorna sobre la realidad, cabe preguntar en qu consiste su saber y
de dnde proviene?
Un brujo ciego de Tiahuanaco, llamado Apaza Rimachi, nos recomend cierta vez un ritual consistente en
quemar incienso. Le requerimos entonces el nombre de los dioses a quienes haba que ofrendar, y dijo que
eran cuatro, a saber: 1) el achachila o abuelo que se refiere generalmente a los picos nevados; 2) el rayo o
Kejo-kejo; 3) la huaka o ruina, seguramente las existentes en dicha localidad; y 4) la tierra. Me llam la
atencin que tres de estos trminos mantuvieran cierta relacin. Deca el yatiri que el achachila nos crea,
porque nos enva la lluvia, pero que, sin embargo, tambin nos crea el Akapana y el Puma Punku, o sea dos
huakas que son dos ruinas importantes distantes unos pocos metros del lugar. Segn lo dicho, el achachila
deriva de las huakas la virtud de crear.
Pero luego agreg lo siguiente, segn traduccin del doctor Vilela: el kejo-kejo, el rayo, dice, que es el
achachila; y que, a los efectos del ritual vamos a decir (la oracin) al Puma Punku. Le pregunt si era el
rayo o el Puma Punku el que nos creaba, y el yatiri contest en aymara que era el Puma Punku. Evidentemente se planteaba una contradiccin, y para remediarla, pensamos que se trataba de un problema de proximidad.
Sin embargo, el yatiri volvi a insistir en que el achachila es el rayo o kejo-kejo (Kusch, 1999a: 307-308).
5 Acontecer es el verbo propio del estar segn expresa Kusch-. Es aquello que dice lo distintivo de Amrica, donde queda sugerido lo impredecible, aquello que trasciende al hombre y lo asocia con el silencio (Bordas, 1997: 53).
6 Para profundizar el tema del miedo, ver la primera seccin de Amrica Profunda: La era divina. En tanto
que el tema de los objetos aparece en la seccin homnima del mismo libro.
Resistencia y fagocitacin / Hugo Alberto Finola
/ 81
con el nacimiento de la ciudad como lugar de seguro, en el que la muralla limit a dicho
patio. El indgena, en cambio, vive a la intemperie (en sentido metafrico) y convive
con el miedo porque siempre le acecha la muerte, por lo cual debe recurrir al conjuro
que, en ltima instancia le dejan la tranquilidad y el equilibrio interior de saber que se
ha hecho (ritualmente) lo que deba ser hecho.
En otro contexto, con otro lenguaje, pero casi contemporneamente, otro autor
que realizara un aporte esencial a la relectura de la historia, escriba una aguda definicin de lo que con Kusch venimos describiendo como estar:
La falla o el fracaso de la razn es precisamente el punto ciego que la hace entrar en otra dimensin, la de un pensamiento, que se articula con base en lo diferente como su necesidad inasequible. La Simbologa es indisociable del fracaso. Las prcticas cotidianas, basadas en la relacin con la ocasin, es decir en
el tiempo accidentado, estaran, pues, diseminadas a todo lo largo de la duracin, en la situacin de actos de pensamiento. Acciones permanentes del pensamiento.
As, eliminar lo imprevisto o expulsarlo del clculo como un accidente ilegtimo y destructor de racionalidad, es impedir la posibilidad de una prctica viva
y "mtica" de la ciudad. Sera no dejar a sus habitantes ms que los pedazos de
una programacin hecha por el poder del otro y alterada por el acontecimiento.
El tiempo accidentado es lo que cuenta en el discurso efectivo de la ciudad:
una fbula indeterminada, mejor articulada en las prcticas metafricas y en los
lugares estratificados que el imperio de la evidencia en la tecnocracia funcionalista (Certeau, 1996: 223).
Esta oposicin entre ser y estar abre las puertas a una consideracin distinta de
la historia. Desde el punto de vista del ser alguien, con su horizonte de progreso y dominio, se ha consagrado la divisin positivista historia prehistoria. Hoy mucho ms
discutida que en los tiempos en que Kusch escriba Amrica Profunda, no por ello erradicada de la mentalidad comn e, incluso, de la comunidad cientfica.
La gran historia
Para Kusch, en una concepcin cercana a la de Georges Bataille, la historia (a
secas) se origina cuando el hombre se siente amparado por el utensilio, que marca una
distancia entre l y el mundo. Utensilio y objeto, en este sentido, son asimilados por el
autor. Los criterios tcnicos advenientes con la modernidad, en combinacin con el
trabajo de los arquelogos (que relegan al primero a la prehistoria), son los que generan
la diferencia. El hombre supera con el utensilio su condicin de mero animal porque
delega en l la misin de modificar o aprovechar el medio. Y lo mismo hace el objetomquina (Kusch, 1999b: 116).
Sin embargo, hay una manera ms profunda de ver la historia que la heredada
del positivismo, y es la que nos permite dividirla en gran historia y pequea historia,
ya no sucesivas sino contemporneas. Tal vez de Certeau concluira que es en la prime-
82 /
Revista de Humanidades de Valparaso, Ao 2, N 3
ra donde se escribe la potica de la resistencia7. Esa gran historia es la que, utilizando
el mismo trmino que Kusch, palpita detrs de la aparicin de los primeros utensilios,
llega hasta hoy y durar lo que dure la especie: simplemente est ah. La pequea historia relata el acontecer puramente humano ocurrido en los ltimos quinientos aos europeos, y desde esa perspectiva describe un pasado que va ms all, considerndolo su
origen (ya que est atravesada por la idea de progreso). Es la historia de los que quieren
ser alguien, podramos decir, del sujeto occidental (y su razn instrumental, segn la
expresin consagrada por la Escuela de Frankfurt). Es la historia de los prceres y los
descubrimientos, y resalta al individuo por sobre la especie, que no tiene individuos sino
comunidades. Surge de la complicacin adquirida por el hombre detrs del utensilio
grande, que es, ante todo, la ciudad, y que data de las primeras ciudades griegas hasta
ahora, claro est, salteando la oscura Edad Media (Kusch, 1999b: 119).
La gran historia supone la simple sobrevivencia de la especie, la lucha cotidiana por subsistir, all donde no se da el progreso (o el desarrollo, segn la terminologa
economicista actual) sino el crecimiento. Es el escenario de la obsesin como conato
agnico por alcanzar una vida digna (utilizando palabras del literato y filsofo venezolano Pedro Trigo). Por eso hay prehistoria o gran historia en los suburbios de Pars
como dijo Frazer- y tambin en nuestra Plaza de Mayo cuando haba actos polticos
(Kusch, 1999b: 119).
Fagocitacin
En el mbito de este estar, ligado a la seminalidad del acontecer y al devenir de
la gran historia, es donde se dan las condiciones para la fagocitacin, que a la luz del
marco que nos aporta de Certeau estamos considerando como una forma de resistencia.
De la conjuncin del ser y del estar durante el Descubrimiento surge la fagocitacin que constituye el concepto resultante de aquellos dos y que explica el
proceso negativo de nuestra actividad como ciudadanos de pases supuestamente civilizados. Como es natural, todo esto deriva finalmente en una sabidura, como saber de vida, que alienta en el subsuelo social y en el subconsciente
nuestro y que se opone a todo nuestro quehacer intelectual y poltica (Kusch,
1999b:21).
Kusch opone el concepto de fagocitacin al de aculturacin, que hoy ha perdido algo de la vigencia que entonces tena en el mbito de la antropologa. Describa los
efectos del contacto entre culturas, en especial aquellas dispares en capacidades tcnicas, producindose una suerte de imposicin de usos, costumbres, valores e instituciones. Invirtiendo la mirada, se descubre un mecanismo de incorporacin que no es sojuzgamiento. Concepto esencialmente emparentado a nuestro entender- con el de consu-
7 Sin embargo, y como nos lo hiciera notar el Profesor Andrs Freijomil, hay que ser cuidadosos con los
trminos gran historia y pequea historia en este contexto, ya que Michel de Certeau siempre se ha visto
particularmente interesado por el mbito de los petits objets marginados por la historia tradicional. Mas, si
despejamos la equivocidad de los trminos y vemos el fondo de la cuestin, esto es, lo marginado por la
historia tradicional, no encontramos contradiccin sino coincidencia entre Kusch y de Certeau.
Resistencia y fagocitacin / Hugo Alberto Finola
/ 83
mo8, aunque remita a realidades sociales y culturales ms abarcativas y comunitarias;
est concebido desde la misma perspectiva de resistencia que inspira a de Certeau. La
fagocitacin es la absorcin del ser por el estar propia del pensar popular. El hombre,
integrado en su estar como su mbito de pertenencia, posee una fuerza capaz de ser
proyectada hacia aquello con lo que entra en contacto, y en ese encuentro se da la fagocitacin: reabsorberlo y volverlo propio en coherencia con su s mismo (cf. Bordas,
1997:46).
Mientras la aculturacin se produjo en el plano material, en otros rdenes en
especial en el simblico- se pudo haber dado el proceso inverso, la fagocitacin de lo
blanco por lo indgena. Sugestivamente, este proceso no se restringe a lo rural o al
pasado, sino que sigue operando en lo profundo de nuestras idiosincrasias (pensndolo
desde Latinoamrica). La fagocitacin se da en un terreno de imponderables, en aquel
margen de inferioridad de todo lo nuestro, aun de elementos aculturados, respecto de lo
europeo... Es cuando tomamos conciencia de que algo nos impide ser totalmente occidentales, aunque nos lo propongamos (Kusch, 1999b:135).
Para Kusch, el proceso de fagocitacin procede de forma dialctica, surgiendo
siempre una sntesis superadora de la mera imposicin o prdida, segn el punto de
vista. Sntesis que, como intentaremos mostrar con algunos ejemplos, tampoco es un
sincretismo, si entendemos este como una suma de elementos mixturados. Aqu se trata
de una verdadera incorporacin en un universo simblico que, dada la unidad profunda
que an existe en la cultura popular no as en la civilizacin- entre lo sagrado y lo
profano, tiene consecuencias en todos los mbitos de la vida.
Indudablemente, la fagocitacin as tomada, como hecho universal, se produce en un terreno invisible, en aquella zona que Simmel coloca por debajo del
umbral de la conciencia histrica, ah donde se disuelve la historia consciente,
diramos, la pequea historia, y donde reaparece la gran historia, en ese puro
plano del instinto. La fagocitacin no es consciente sino que opera ms bien en
la inconsciencia social, al margen de lo que oficialmente se piensa de la cultura
y de la civilizacin (Kusch, 1999b: 146).
En el ao 2004 subimos a Machuca, un pueblo que se sita a unos sesenta kilmetros de San Pedro de Atacama, a cuatro mil metros de altura. En ese entonces no
contaba con ms de dos habitantes permanentes. El motivo de nuestra visita fue participar de la fiesta de su patrono, San Santiago. El fro mantena congelados los humedales,
a pesar del sol altiplnico. Cuando llegamos, ramos los nicos forasteros o afuerinos,
como se nos llama en la zona a quienes no procedemos de la etnia atacamea. Pero los
dos vecinos habituales, se haban multiplicado por decenas: muchos hijos del pueblo,
que migraron por estudio o trabajo, volvieron para celebrar el da de su suelo natal.
Como escribe de Certeau en La larga marcha india:
8 A una produccin racionalizada, tan expansionista como centralizada, ruidosa y espectacular, corresponde
otra produccin, calificada de "consumo": sta es astuta, se encuentra dispersa pero se insina en todas partes,
silenciosa y casi invisible, pues no se seala con productos propios sino en las maneras de emplear los
productos impuestos por el orden econmico dominante (Certeau, 1996: XLIII).
84 /
Revista de Humanidades de Valparaso, Ao 2, N 3
las comunidades supervivientes no cesaron de practicar el regreso peridico al pueblo, de afirmar sus derechos sobre la tierra y de mantener, as, mediante esta alianza colectiva en un suelo, una fijacin en la particularidad de un
lugar. Ms que representaciones o creencias (a menudo ocultas y fragmentadas
bajo los sistemas del ocupante), esta tierra de referencia ha provisto y defendido algo "propio" contra todas las cargas. Era, y es todava, una especie de palimpsesto: la escritura de los gringos extranjeros no elimina el primer texto,
que permanece indicado all, ilegible para los transentes que manipulan estas
regiones desde hace cuatro siglos, sacramento silencioso de las "fuerzas maternales", tumba de los padres y sello indeleble de un contrato entre miembros de
la comunidad (Certeau, 1995:129)9.
La comunidad que no nos conoca- nos incorpor inmediatamente al ritual
que estaba por comenzar: la ceremonia de las ceras, en la cual se bendecan las velas
que, desde la noche y durante toda la fiesta estbamos en las vsperas-, iban a arder en
la capilla dedicada al patrono. En una mesa adornada estaban las velas y algunas mitades de corderos y chivos sacrificados para la ocasin, que el ltimo da de la fiesta seran repartidos en cuartos, mediante un juego, entre los asistentes. Alrededor de la mesa,
presidida por el jefe de la comunidad y el fabriquero (funcin similar a la del sacristn
catlico, pero rotativa segn un sistema de cargos comn entre los pueblos andinos; es
quien se encarga de tener todo listo para los rituales, misa incluida), ya que el sacerdote
catlico no haba podido o no haba querido- ir, se encontraba toda la comunidad. De
hecho, para este tipo de fiestas, la comunidad puede prescindir del sacerdote que, en su
universo ritual resimbolizado, no deja de ser un elemento externo, a lo ms til, en la
medida en que l mismo es fagocitado. As lo describa Kusch en Las Religiones Nativas:
El sacerdote no tiene vigencia entre el campesino del altiplano. El campesino
no ve en el sacerdote un representante de la Iglesia, sino apenas un portador de
lo sagrado, como lo definira Mircea Eliade. Y es ms, el sacerdote es slo portador de un aspecto de lo sagrado. Es para el campesino algo equivalente a una
apacheta, o una torre de iglesia, o un calvario. Sirve para determinados usos religiosos, pero siempre dentro de la cultura aymara [o atacamea, en este caso].
Por ejemplo, es til que un sacerdote bendiga los bastones de mando, o incluso
mate a los ancianos para que no se les escape el alma, pero resulta normalmente aburrido que d sermones. En este ltimo caso suelen decir siempre que el
padre es buena gente, pero que no entiende qu es lo que est hablando. El sacerdote cristiano tiene para el campesino la categora de un robot sacralizado.
Y esto est mal? De ninguna manera. Es perfectamente justificable, en razn
misma de que el campesino constituye una cultura autnoma, que tiene sus
propios recursos y que no necesita en el fondo de la cultura occidental
(Kusch, 1987: 33).
La bendicin de las velas y de los animales sacrificados consista en una especie de libacin llamada tinka, interesante entre otras cosas porque no slo una a los
9 Qu afortunada metfora la del palimpsesto, rescribir sobre lo escrito sin eliminar el fondo, que permanece
legible para su primer autor. Incorporar un nuevo texto sobre el ancestral, sin que por ello este quede borrado,
aunque s resignificado. Estamos, desde otro universo semntico, muy cercanos a la fagocitacin.
Resistencia y fagocitacin / Hugo Alberto Finola
/ 85
presentes, sino que traa a los difuntos de cada familia a la fiesta. En efecto, cada familia
llegaba al ritual portando una bebida caliente, preparada con leche condensada y pusitunga (un aguardiente que proviene de la vecina Bolivia y que tiene una graduacin
alcohlica de noventa grados). Sirve un vaso a cada uno de los presentes, este se acerca
a la mesa y, luego de derramar un poco a la Pachamama (gesto comn, obligatorio
antes de cualquier comida e incluso cada vez que se recibe una bebida), asperge las
velas y los animales junto a unas hojas de coca que se encuentran en abundancia sobre
la mesa- y se toma el resto.
Cumplido el rito con todas las familias del pueblo, ya de noche, nos dirigimos
bailando al son de los sikuris a la capilla (que se situaba a unos trescientos metros, subiendo una colina), con los elementos que haban sido bendecidos. Curiosamente, llegamos en pie, a pesar de que cuando se termin el brebaje continu la libacin con vino
y toda clase de alcoholes.
En la capilla, el fabriquero presidi una oracin ms o menos extensa al patrono, San Santiago. Pero es este personaje el que queramos resaltar. Indudablemente,
por las caractersticas del ritual (en el que no haba ninguna referencia al santo como tal,
ni se narraba su historia como apstol y menos como patrono de los ejrcitos espaoles), y por las oraciones que se hicieron all, inferimos que detrs de la imagen del patrono se ocultan antiguas deidades. Efectivamente, Santiago fue un santo tempranamente fagocitado. Una antiqusima relacin de Mura, citada por la antroploga Victoria
Castro en su excelente libro sobre la religin de esta zona, nos pona al tanto:
Y despus de este Viracocha y el sol, la tercera Guaca y de ms veneracin
era el trueno, al cual llamaban por tres nombres, chuquiilla, catuylla e intiiillapa, fingiendo ser un hombre que est en el cielo con una honda y una porra, y
que est en su mano el llover y granizar y tronar, todo lo dems que pertenece
a la regin del aire, donde se hacen los noblados () los serranos adoraban
particularmente el relmpago, el trueno, el rayo llamado Santiago y el arco del
cielo llamado cuychi, el cual tambin es reverenciado de los indios de los llanos (Castro, 2009: 282 y 286).
Ms adelante reafirma, a partir de una relacin de Arriaga:
Libiac es el nombre del rayo en la zona central y sur del Per; en el territorio
del Collasuyu, recibi el nombre de Illapa, que fue subsumido en la versin
andina de San Santiago, durante la poca colonial; de ah que Arriaga agrega:
Item de aqu en adelante ningn indio ni india se llamar con nombre de las
huacas y del rayo, y as no se podr llamar Curi, Manco, Misa, Chacpa, ni Libiac, ni Santiago sino Diego (Castro, 2009: 383).
Al otro da, luego de unas pocas horas de sueo, continu la fiesta. Era propiamente el da del santo, y tampoco hubo misa por falta de cura. Por supuesto que no
influy, negativamente al menos. Despus de las oraciones, se realiz la procesin, con
challa y oraciones en cada una de las esquinas del cuadriltero que forma el atrio, y al
son de los sikus y tambores. En el centro del atrio se hicieron las libaciones con las que
terminara la procesin. Justo en el calvario, manchado de sangre an, donde cada septiembre se sacrifica la llama.
86 /
Revista de Humanidades de Valparaso, Ao 2, N 3
La relacin de Mura cumpli ms de cinco siglos. Illapa, aunque de manera
oculta, hasta inconsciente para los mismos miembros de las comunidades, sigue viviendo, cuidando cosechas y animales. Unos aos despus concurrimos a la misma fiesta,
pero en el pueblo vecino, llamado Ro Grande. Nos recibi en su casa uno de los dirigentes de la comunidad llamado Santiago. Llevar ese nombre ya no resultaba peligroso.
La Pachamama
Era el 1 de agosto. Desde temprano, ya al levantarnos, nos pareci sentir el
olor de las quemas, el aroma del humo que se elevaba, como ofrenda, a esa diosamorada, esa encarnacin de la divinidad que, en el creer y vivir de las personas de este
altiplano, los sustenta o vuelca y deja de hacerlo, de ah la necesidad de la propiciacin-, los cobija y guarda en su seno a los antepasados. Creamos que era una ilusin
pero no, vimos la hondonada que se abra inmediatamente despus del lmite de la casa
y, efectivamente, suba el humo. Escuchamos incluso las voces: un grupo estaba haciendo sus ofrendas, desde el amanecer, a la Pachamama. En muchas casas de esta zona
y de muchas otras a las que los altiplnicos se llevaron el suelo puesto, ese da se realizara un pago de agradecimiento, propiciacin y conjuro. Y se le ofrecera a la Madre lo
mismo que les gusta a ellos, que por algo se reconocen sus hijos: hojas de coca, alcoholes diversos, la misma comida que almorzarn luego. Se abriran vidas bocas en el
suelo para enterrar la ofrenda, pero tambin como les vemos hacer a los vecinos de
abajo- se incinerara el alimento, junto a algunas hierbas especialmente escogidas para
el rito, con el fin de que su aroma agradable ascienda al cielo. Puro gasto. Afirmados
sobre el suelo del mundo humano, en este da los ritos conectaran las tres regiones: el
mundo de arriba, el nuestro y el de abajo. Es a este ltimo al que se le prestara mayor
atencin, puesto que tambin es la morada de los que nos antecedieron. Casi se podra
decir que representa todos los tiempos, puesto que adems de guardar las races de la
comunidad, subsistentes en los abuelos (los ancestros enterrados por doquier en esta
zona), acoger y dar fuerzas (es su esperanza) a las races de los cultivos que les proporcionar el alimento durante el largo ao que tendramos por delante. Pacha, dicen
los entendidos del quechua, tambin es tiempo, as que ese da se celebraba a la madre
del espacio y del tiempo que, por supuesto, nunca estn desligados en la experiencia del
habitante del altiplano. En realidad, nunca estn separados en la experiencia humana,
ms que en la abstraccin filosfica. O en los sueos, vivencias y ensoaciones no
aparecen ntimamente imbricadas, como si cambiar un tiempo fuera cambiar tambin,
esencialmente, el espacio (y viceversa)?
En el fondo, la pregunta por la verdad del mito y del rito en este caso-, que
tantas veces nos ha llevado a la investigacin, ese da se volva reflexin sobre la existencia, incluso sobre la nuestra.
Cerca del medioda nos dirigimos al campo con la Sra. Elvira, una mdica indgena de unos setenta aos con fuerte investidura sacerdotal, segn comprobamos esa
misma tarde. Nos haba ofrecido hacer un pago en nuestro terreno (donde estbamos
construyendo una casa), y verdaderamente lo consideramos un honor y un gesto de
cercana poco habitual, ya que los habitantes de estas tierras suelen guardar celosamente
sus rituales para compartirlos slo con aquellos a quienes reconocen como sus hermanos
Resistencia y fagocitacin / Hugo Alberto Finola
/ 87
de etnia, o al menos de condicin (indgena). Cargamos lo necesario: nuestras chuspas10
llenas de hojas de coca, aguardiente, vino, cerveza; un aguayo 11 para mantel (ya que no
tenemos incua, el lienzo destinado especficamente al rito), vasos y unas cuantas vasijitas de barro, pequeas cazuelitas que serviran para la comida ritual. Y, por supuesto, el
almuerzo. Detallar la liturgia, en la que conviven tradiciones de la religin andina con
oraciones y gestos catlicos, sera de alguna manera traicionar la confianza de Elvira.
En definitiva, no diremos de la liturgia ms que lo que ya dijimos: conviven en ella, en
una armona que no aparece forzada, elementos andinos y catlicos, Padrenuestros rezados mirando al cerro tutelar o Malku y Avemaras dirigidas a la tierra; es una comida
y, como comentbamos ms arriba, parte del ritual parece dirigido al mundo de abajo y
otra parte (la quema y algunas oraciones) al de arriba, operando nuestro mundo (nuestro
suelo) de eje y la persona que preside el pago de verdadera mediadora. Es una mediacin que se ejerce en sentido doble, como la que pretende todo sacerdocio: la mediacin
entre lo humano y lo divino, y la mediacin entre un saber-hacer y la ignorancia. Esta
ltima mediacin es la que fundamenta a la primera, ya que en el caso de nuestra mediadora, su saber no fue adquirido por la repeticin, ni por la transmisin por parte de
otra persona, ni por mandato de una institucin, sino que segn su relato- es una suerte
de revelacin, tcitamente reconocida por la comunidad. Sencillamente, sabe hacerlo.
Es as. Curiosamente, no dice lo mismo de sus artes de curacin, en este caso la composicin de huesos (su especialidad): entre otras fuentes, refiere un libro de anatoma que
hace aos le regalara un mdico, del cual aprendi. Si bien lo sagrado y lo profano conviven de una manera mucho ms imbricada que en occidente, se nota aqu el reconocimiento de cierta graduacin. Las artes de la curacin participan, entre los mdicos aborgenes, de una dimensin fuertemente religiosa. Pero, por qu la Sra. Elvira no lo
atribuye a una revelacin, siendo que sabemos que no se puede aprender a curar estudiando un libro de anatoma? Seguramente porque el ritual que vamos a realizar, de
religacin con lo indefinible (porque estrictamente no es lo que llamaramos, encasillndolo, trascendente) est investido de otra dignidad, o de otro misterio. Finalmente, es
ms gratuito: no redunda en un beneficio tan utilitario e inmediato como la reparacin
de una articulacin, o el alivio de un dolor. De todos modos la realidad es ms compleja, ya que en otros tipos de curaciones y en otros mdicos, el elemento religioso es mucho ms fuerte. Lo cierto es que Elvira es una persona del pueblo, madre de muchos
hijos, que cotidianamente cuida sus maces y sus gallinas, y que no ha recibido su poder
de mediacin de ninguna institucin, sino que pertenece a esa estructura que:
remite a una sociedad sin representacin particular (el jefe) del poder que
la organiza. La ley se desempea como una coordinacin tcita de prcticas recibidas. Es el funcionamiento mismo del grupo, una autoridad que no est aislada sino conferida en las normas prcticas. Como la alianza con un suelo minimiza el papel de un sistema de representaciones y se articula en relaciones
gestuales entre el cuerpo y la madre-tierra, el concierto de prcticas y de fun10 Pequeas bolsas tejidas, generalmente de vivos colores, que poseen un cordn largo mediante la cual se
porta, llena de hojas de coca, colgada del cuello. Prcticamente todos los habitantes del altiplano tienen la
suya.
11 Este nombre se generaliz para designar las telas tpicas del altiplano. Los ms antiguos son muy preciados, su tejido a telar es tan apretado que lo hace impermeable. Pero antiguamente aguayo se llamaba al
manto que se utiliza para cargar al beb en la espalda (comunicacin de una quechuhablante, nativa del salar
de Uyuni, Bolivia).
88 /
Revista de Humanidades de Valparaso, Ao 2, N 3
ciones sociales compone un orden que ninguna figura singular del poder separa
del grupo, ni lo hace visible a fin de imponer deberes de sumisin o, tambin,
de ofrecer a todos posibilidades de control o de revisin (Certeau, 1995: 129130).
Dos veces, en medio de la liturgia, nuestra mediadora nos pregunt si creamos
en lo que estbamos haciendo. Mejor dicho, una vez lo pregunt al comienzo-, mientras que la segunda casi lo afirm. Al ver que cada uno de nosotros estaba provisto de su
chuspa, observ, casi aliviada, ah, si las tienen es porque que creen. ntimamente, nos
preguntamos si eso era cierto. Por qu tenemos una chuspa? Por una real creencia y
veneracin es un elemento de culto- o por un motivo ms folklrico, extico o esttico? Lo cual atiz an ms nuestra curiosa reflexin: qu es lo que verdaderamente
estamos haciendo aqu? Formulacin personal de una pregunta ms general: en dnde
radica lo creble, la verdad si es que la hay-, de un mito ritualizado? En este caso particular es notable cmo el mito, en cuanto relato, permanece tcito, mientras que lo que se
vive es el rito. Indudablemente el rito no est en el aire, tiene un relato o al menos una
simbologa que lo sustenta. En este caso, la Pachamama pertenece a un universo de
smbolos y de creencias que en ningn momento fue explicitado: sencillamente se actu, fue el horizonte de comprensin de lo que se haca. Por qu hay que alimentar a la
Pachamama? Evidentemente se la considera algo viviente y que de algn modo necesita
de nosotros, aunque ms no sea para brindarle un rito propiciatorio. Ah encontramos el
mito. Pero lo que se explicita, a lo sumo aunque se da casi siempre por sobreentendido,
por algo estamos ritualizando- es el para qu: precisamente, para agradecerle y para que
nos sea propicia. A esto habra que sumarle la presencia viva de los antepasados, estrechamente ligada a la Pachamama espacial y existencialmente- y de cuya benevolencia
o enojo tambin dependemos. Se podra decir que aqu hay otro sustrato mtico, pero
tambin tcito, durante la liturgia. Otro elemento que aparece muchas veces durante el
pago a la tierra es la figura del camino, del traslado: que la Pachamama y los antepasados nos sean propicios en nuestros viajes. Aqu la experiencia geocultural (expresin
acuada por Kusch en su libro Geocultura del hombre americano) es notable, la vivencia del camino en medio del desierto, de la puna, es sobrecogedora. El sentimiento de
intemperie, de desamparo, aun cuando nos movamos en modernos medios de transporte,
se presenta como inevitable. La presencia de las apachetas12 en los lugares ms recnditos del paisaje, opera como mudo testigo de este sentimiento.
Volvamos al tema de lo creble en el mito ritualizado. El smbolo y el mito slo
se interpretan en la existencia concreta, y sin duda cuando se acompaan de un rito
significativo. Un rito significativo es aquel que no necesita de interpretacin para quien
lo acta. O mejor dicho, aquel cuya interpretacin es vivencial, no racional. En realidad,
son el smbolo, el mito y el rito quienes interpretan la existencia, en el mbito del estar.
La verdad, lo creble del mito ritualizado no es una aristotlica adecuacin del
intelecto a alguna cosa que exista ms all del rito. Es ms bien una adecuacin de la
existencia al mundo (al mundo propio de la persona y al mundo de la comunidad). As,
la accin ritual de la persona o de la comunidad es autntica o inautntica. Podramos ir
12 Montculos artificiales de piedra que se encuentran a la vera de los caminos. Tienen una funcin topogrfica, pero en un doble sentido: marca territorios geogrficos, pero tambin lugares investidos de cierta sacralidad. Por eso, quien pasa por la apacheta le ofrenda coca o alcohol. La apacheta ofrece proteccin al viajero.
Resistencia y fagocitacin / Hugo Alberto Finola
/ 89
ms all y decir que, dentro del universo simblico en el que la persona se mueve, la
existencia misma se torna autntica o inautntica. Kusch, en Las Religiones Nativas, nos
presentaba el siguiente caso:
Hubo un sacerdote que, al contrario del anterior, no ha vacilado en promover
huilanchas y Khoas. Deca que era para desalienar al campesino. Pero no ha
conseguido sino que lo vean como una marioneta que est jugando a una religin que no entiende. Pensemos que no hay nada ms sagrado que una huilancha para un aymara y que entonces no hubo posibilidad de mezclar las cosas,
sino, al contrario, de distanciarlas. El campesino se mofa de estas actitudes.
Que un sacerdote haga huilanchas es casi tan cmico como si el campesino
usara la hostia para tomar el t. Evidentemente eso no tendra sentido. He aqu
la paradoja de la conducta cultural. Si se usa uno de los elementos de la cultura
ajena, no se logra la identificacin, ni menos la penetracin de esa cultura. Por
qu? Pues lo importante en una cultura no son los elementos en s sino el condicionamiento conceptual y emocional de esos elementos (Kusch, 1987:3435).
No creo que la Sra. Elvira se haya mofado de nosotros, porque evidentemente
obramos con una empata y un respeto que ella haba sabido leer antes de ofrecernos ese
pago. Pero evidentemente, dicho ritual significaba muy otra cosa para ella que para
nosotros. Para nosotros, represent la posibilidad de un acercamiento afectivo a la comunidad que nos acoga, y una seal de respeto hacia sus creencias. Y que ese respeto
no estaba dirigido solamente a las personas, sino al ritual mismo. Porque en su estar se
percibe la secular vivencia de lo sagrado, y esto de algn modo se conecta con nuestra
mitad llena de dioses13. Pero esa liturgia, que a la Sra. Elvira y a tantos otros que hoy la
realizan les estabiliza el mundo y les brinda cierta seguridad, en medio de la intemperie
y del azar, de que va a crecer ms maz que maleza, a nosotros no nos causa lo mismo.
A partir del ritual, a quien pertenece a esta cultura, a este universo simblico, le queda
el sentimiento de que, hecho lo que haba que hacer, lo que venga fasto o nefasto- est
dentro del plan de lo Divino. El mundo es as. Y eso genera paz, y una actitud contemplativa. Seguramente distinta a la resignacin porque ni siquiera se realizara el ritual-,
pero distante tambin de la pretensin de manejar lo sagrado, sea al estilo mgico, sea al
estilo eclesial o al teolgico.
En ltima instancia all, intentando pensar entre los volcanes, y mientras nos
esforzbamos por comprender qu estbamos haciendo realmente al ofrecer esas hojas
de coca al hueco que abrimos en este suelo, nuestro y ajeno a la vez, y quizs con la
ilusin de llenarlo con algo, sentamos que toda pretensin de universalidad, de encajar
lo humano en un concepto, una definicin, volva a caerse.
Conclusin: Estrategias, tcticas y modalidades del creer
Desde que comenz la conquista se desplegaron estrategias de dominacin y
explotacin. Casi siempre, la alianza establecida entre el poder econmico-poltico y las
13 el hombre tiene una mitad llena de cosas y otra llena de dioses (Kusch, 1999a: 546).
90 /
Revista de Humanidades de Valparaso, Ao 2, N 3
iglesias, con fina intuicin, apunt a destruir el universo simblico de los pueblos americanos, prohibiendo la religin, los rituales, hasta las mismas lenguas. Ayer, la alianza
del imperio con la iglesia catlica; luego, en la poca del surgimiento de los estados
nacionales una religin laica con sus smbolos de ilustracin y patria. Ante su previsible
fracaso, nuevamente el recurso al catolicismo en muchos de nuestros pases. Ms contemporneamente, la alianza iconoclasta entre el capitalismo y el pentecostalismo. A la
apropiacin del lugar, de la mano de la milicia o del comercio o, las ms de las veces,
de ambos, sigui una violencia simblica cuyo xito no puede menos que calificarse de
parcial, ya que las poblaciones supieron guardar sus creencias durante siglos. Y una de
las tcticas que, a nuestro entender, dio ms resultado, fue precisamente la de fagocitar
las prcticas y smbolos que se imponan, apropindoselos y resignificndolos dentro
del propio universo simblico. En vez de continuar con prcticas ocultas cosa que
tambin se hizo, especialmente en los tiempos de la extirpacin de idolatras-, como
para conservar lugares propios de la invasin violenta, se utilizaron los lugares del otro;
y en lugar de elaborarse discursos, se aprovecharon las ocasiones para actuar las creencias ancestrales.
Mientras se extendan poderes con pretensiones cada vez ms panpticas, las
creencias populares resistieron hacindose visibles, pero tomando los significantes ajenos. Una especie simblica de consumo que se hace invisible, pues no se seala con
productos propios sino en las maneras de emplear los productos impuestos por el orden
econmico dominante, ingeniosidad del dbil para sacar ventaja del ms fuerte (Certeau, 1996: XLVIII). Y una muestra de la fuerza de este estar es que la lucha contina,
ahora con nuevas estrategias que tienen que ver ms con la seduccin que con la represin. Hace unos aos, en San Pedro de Atacama, una alianza entre el gobierno municipal y el gobierno central arm, en el mbito del consultorio del pueblo (el lugar de la
salud pblica) una sala, llamada Lickana14. Esta sala tiene porque todava existe, aunque est casi siempre vaca- la funcin de cobijar a los cultores, mdicos indgenas que
ejercen las prcticas ancestrales generalmente en sus casas. El motivo explicitado era
promocionar la salud intercultural y acercarla al pblico en general. Lo que se buscaba
en realidad, y los cultores no tardaron en intuirlo, era dominar el lugar mediante la vista,
controlando las prcticas en la medida que se incluan dentro del campo de visin15.
La religiosidad andina se hace inapresable porque se mueve en una zona intermedia entre el creer como acto sin importar el objeto en el que se cree- y el objeto de
la creencia. En un mundo que es sagrado, se cree en todo y, por lo tanto, no se cree en
nada. Un pensar seminal debe estar preparado para no asirse a un objeto, a la vez que
acta los rituales que le permiten sentirse y saberse cobijado en el mundo de lo imprevisible. En casi todos los rituales que conocimos, el primer paso es abrir un pozo. Segn
de Certeau, el discurso que hace creer es el que crea un vaco, quitando lo que prescribe
o no dando lo que promete (cf. Certeau, 1996: 194). En una religin que no tiene el
acento puesto en el discurso sino en la accin ritual, se opera de forma anloga, generando un hueco. En cualquier caso, situarse frente a la nada, pero no como mera ausencia sino como potencialidad: frente a lo que est, la creencia es siempre escatolgica, y
es acto: de enunciar conjuntamente una proposicin tenindola por cierta, o participar
14 Lickan-antai, del idioma kunza, es la autodenominacin del pueblo atacameo.
15 Es una de las estrategias descritas por de Certeau (cf. 1996: 42).
Resistencia y fagocitacin / Hugo Alberto Finola
/ 91
comunitariamente en un rito que d sentido o estabilidad a la existencia. Pero nunca ser
un objeto (ya sea un dogma o un programa), porque este pertenece al mbito del ser, del
concepto, y aunque pueda brindar una seguridad momentnea, finalmente siempre har
crisis, fracasando frente al imponderable, a lo inmanejable, lo innombrable, creencia
es una modalidad de la afirmacin, no su contenido, afirma de Certeau (1996: 194).
Y tiene razn tambin al considerar equivocada la hiptesis que postula que la
creencia permanece atada a sus objetos y que al preservarlos se conserva aquella. La
creencia ha permanecido atada durante siglos, pero no a objetos sino a referentes, por
eso cambian los significantes pero se mantienen vigentes los significados de, por ejemplo, una accin ritual. Que tambin va mutando su forma, en la medida en que fagocita
los elementos que puedan serle tiles. En ciertos pagos importantes se usan unas figuras
hechas de azcar, llamadas misterios o suplicos, que son consumidas por el fuego junto
a otros elementos de la mesa. Siempre las encontramos de a pares, y representan bienes
preciados por aquel por cuyo encargo se ha realizado el pago. Tradicionalmente las
figuras son la llama u otro tipo de ganado, la casa, el maz, el conejo y otros, ligados a la
fecundidad. En los ltimos aos han aparecido suplicos con la figura de una computadora, o una camioneta. Elementos que se incorporaron a la vida de la gente, son incorporados a su vez a ritos ancestrales. Porque a pesar de que la tecnologa hace su irrupcin,
no escapa ni nos ayuda a escapar del estar y su reinado de circunstancias imponderables. En esa capacidad de no atarse a los objetos, ni siquiera a los significantes, manteniendo sin embargo viva la creencia, reside la resistencia. Y para ello est mucho ms
capacitada una religiosidad de la tierra, no atada a dogmas que en el fondo son mitos
conceptualizados- ni a jerarquas rgidas o que no sean fruto de un reconocimiento popular.
Pero tampoco es cierta como tambin dice de Certeau- la hiptesis contraria,
que no supone que la creencia quede ligada a sus primeros objetos, sino que, al contrario, podra separarse de ellos artificialmente. Esto, que es lo que hoy intenta la empresa,
es anlogo a lo que, desde el principio de la colonizacin, intent la Iglesia, y sus magros resultados estn a la vista. Esos smbolos nacen muertos (para parafrasear a Ricoeur cuando se refiere a la metfora). La prctica de estos creyentes va ms all de la
mera representacin teatral, se opera una resignificacin de, al menos, parte del mito o
del rito en ese proceso de fagocitacin, y esto no es ni consciente ni forzado, sino que se
da como una suerte de movimiento natural para quien habita el estar.
Los sistemas administrativos y panpticos del mundo occidental tienen que
generar nuevas estrategias, ya que van perdiendo autoridad junto a la credibilidad. En el
mbito de las creencias, y a la luz del proceso de fagocitacin que venimos describiendo, la iglesia no pierde la autoridad porque nunca se la han dado. Hemos visto el rol del
sacerdote, tal como lo describe Kusch en Las religiones nativas, confrontado con nuestra experiencia en Machuca. En los relatos que refieren a los primeros aos en los que se
ejerci, junto a la catequesis, la extirpacin de la idolatra, se describe a los indgenas
realizando sus rituales a escondidas. En la obra citada de Victoria Castro aparecen varios testimonios al respecto. Hoy no hace falta eso, porque estn legalmente protegidos
por la libertad de culto, pero la represin se intenta ejercer de todos modos, cuando se
acusa de brujera por ejemplo-, o cuando aparecen con fuerza las sectas iconoclastas.
Pero tambin porque los dioses han sabido sobrevivir, junto a los rituales que los honran, camuflndose en un santoral resimbolizado. Y la prdida de fuerza de las institu-
92 /
Revista de Humanidades de Valparaso, Ao 2, N 3
ciones eclesiales tradicionales, que de Certeau describiera en La invencin de lo cotidiano (cf. Certeau, 1996: 196), permite en nuestro caso la diseminacin o, quizs mejor
expresado, la visibilidad de una diseminacin que ya estaba presente en religiosidades
carentes de estructuras dogmticas y disciplinares verticalistas, como la religiosidad
andina. Por eso la estrategia de control busca hacerla an ms visible y, as, intentar
manejarla.
Pero de Certeau, an pensando en el contexto de secularizacin de la civilizacin occidental, tampoco es pesimista y sigue apostando a la resistencia de un creer no
manipulable:
Sin embargo, bajo la escritura fabricante y universal de la tecnologa, permanecen lugares opacos e inflexibles. Las revoluciones de la historia, las mutaciones econmicas, las mezclas demogrficas son estratificadas y all permanecen, agazapados dentro de las costumbres, los ritos y las prcticas espaciales.
Los discursos legibles que los articulaban no hace mucho han desaparecido, o
no han dejado ms que fragmentos en el lenguaje. Este lugar, en su superficie,
parece un collage. En realidad, se trata de una ubicuidad en la densidad. Un
amontonamiento de capas heterogneas. Cada una, como la pgina de un libro
deteriorado, remite a un modo diferente de unidad territorial, de reparticin socioeconmica, de conflictos polticos y desimbolizacin identificadora (Certeau, 1996: 221).
Una lectura tal, contextualizada en el devenir de la civilizacin occidental, bien
puede ser aceptada en el contexto del estar andino, a condicin de que ese collage no
sea un mero sincretismo como frecuentemente ocurre en las ciudades desde las que de
Certeau escribe- sino una incorporacin viva, con la flexibilidad y la resistencia que,
combinadas, caracterizan a lo viviente. En fin, ms cercano al palimpsesto que al libro
deteriorado.
Concluimos con un texto de La larga marcha india que, por decidor, nos invita
a nuestro propio silencio final:
El suelo "guarda" un secreto indio inalcanzable pese a las alteraciones sufridas por este Testamento, por esta Tabla de la Ley colectiva que es la tierra. No
ha cesado y contina haciendo posible la identificacin de un lugar propio.
Permite que una resistencia no se disemine en la red de fuerzas ocupantes, y
que no se deje ganar por sus discursos dominadores o interpretativos (o por
la simple inversin de estos discursos, que no escapa a su lgica). "Mantienen"
una diferencia, enraizada en una pertenencia opaca e inaccesible para la apropiacin violenta o para la recuperacin erudita. Constituye el fundamento mudo de afirmaciones que tienen sentido poltico en la medida misma en que se
apoyan sobre la conciencia de ser en un lugar "diferente" (y no slo lo contrario) del que ocupan los conquistadores omnipresentes Como la alianza con
un suelo minimiza el papel de un sistema de representaciones y se articula en
relaciones gestuales entre el cuerpo y la madre-tierra, el concierto de prcticas
y de funciones sociales compone un orden que ninguna figura singular del poder separa del grupo, ni lo hace visible a fin de imponer deberes de sumisin o,
Resistencia y fagocitacin / Hugo Alberto Finola
/ 93
tambin, de ofrecer a todos posibilidades de control o de revisin (Certeau,
1995: 129-130; el resaltado es nuestro).
Bibliografa
Bordas, Nerva (1997): Filosofa a la intemperie. Buenos Aires: Biblos.
Castro, Victoria (2009): De dolos a santos. Santiago de Chile: Fondo de Publicaciones
Americanistas, Universidad de Chile.
Certeau, Michel de (1980) [1996]: La invencin de lo cotidiano I. Artes de hacer. Mxico: Universidad Iberoamericana.
Certeau, Michel de (1995): La larga marcha india, en La toma de la palabra y otros
escritos polticos. Mxico: Universidad Iberoamericana.
Chartier, Roger (1996): Escribir las prcticas. Buenos Aires: Ediciones Manantial.
Dupr, Louis (1999): Simbolismo Religioso. Barcelona: Herder.
Kusch, Rodolfo (1999a): El pensamiento indgena y popular en Amrica. Obras Completas, Tomo II. Rosario: Editorial Fundacin Ross.
Kusch, Rodolfo (1999b): Amrica profunda. Buenos Aires: Biblos.
Kusch, Rodolfo (1997): Indios, porteos y dioses. Obras completas, Tomo I. Rosario:
Editorial Fundacin Ross.
Kusch, Rodolfo (1987): Las Religiones Nativas. Buenos Aires: s/n.
Sala, Arturo (2005): La resistencia seminal. Buenos Aires: Biblos.
También podría gustarte
- Sahlins, M. Islas de Historia. La Muerte Del Capitan Cook. Metafora, Anropologia e Historia.Documento85 páginasSahlins, M. Islas de Historia. La Muerte Del Capitan Cook. Metafora, Anropologia e Historia.Honorio Andújar Lorente100% (1)
- Ensayos heréticos sobre filosofía de la historiaDe EverandEnsayos heréticos sobre filosofía de la historiaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Husserl y La Crisis de La CulturaDocumento13 páginasHusserl y La Crisis de La Culturafoscar8a100% (1)
- Libros El Lenguaje Como Problema 2005 PDFDocumento147 páginasLibros El Lenguaje Como Problema 2005 PDFMarta RojzmanAún no hay calificaciones
- La imperfecta realidad humana: Reflexiones psicoanalíticasDe EverandLa imperfecta realidad humana: Reflexiones psicoanalíticasAún no hay calificaciones
- Fabian El Tiempo y El Otro ImprimirDocumento45 páginasFabian El Tiempo y El Otro Imprimirmaria kecruzAún no hay calificaciones
- Pierre Hadot. La Invención de Los Ejercicios Espirituales FilosóficosDocumento149 páginasPierre Hadot. La Invención de Los Ejercicios Espirituales FilosóficosLena Magodtt100% (3)
- Las Coordenadas Corporales Ideas para Repensar Al Ser HumanoDocumento8 páginasLas Coordenadas Corporales Ideas para Repensar Al Ser HumanoArmando Rodriguez FabianAún no hay calificaciones
- Ulises BejarDocumento58 páginasUlises BejarJaime Ricardo Paz GómezAún no hay calificaciones
- Sobre Foucault - ComplementoDocumento11 páginasSobre Foucault - ComplementoCarlos Morán RomeroAún no hay calificaciones
- Qué Es Usted Profesor FoucaultDocumento5 páginasQué Es Usted Profesor FoucaultDaniel NadieAún no hay calificaciones
- Foucault FicciónDocumento7 páginasFoucault FicciónJoselín Acosta GutiérrezAún no hay calificaciones
- 2017 Ideología y Discurso Un Enfoque Materialista PDFDocumento13 páginas2017 Ideología y Discurso Un Enfoque Materialista PDFpeterkadoAún no hay calificaciones
- Althusser y El Descubrimiento Del Inconsciente RevolucionarioDocumento24 páginasAlthusser y El Descubrimiento Del Inconsciente RevolucionarioFábio SilvaAún no hay calificaciones
- Pensamiento NahuatlDocumento13 páginasPensamiento NahuatlCarlos Iran HrdzAún no hay calificaciones
- Super Objetiv Is MoDocumento263 páginasSuper Objetiv Is MoLuis LopezAún no hay calificaciones
- Baschet, J., Alma y Cuerpo en El Occidente Medieval: Una Dualidad Dinñamica, Entre Pluralidad y DualismoDocumento32 páginasBaschet, J., Alma y Cuerpo en El Occidente Medieval: Una Dualidad Dinñamica, Entre Pluralidad y Dualismoaxel16Hus13Aún no hay calificaciones
- Arsenal ArgumentativDocumento26 páginasArsenal ArgumentativJulieta KiedisAún no hay calificaciones
- (Matuschka) Nuevas Consideraciones en Torno Al Concepto de Estar en KuschDocumento30 páginas(Matuschka) Nuevas Consideraciones en Torno Al Concepto de Estar en KuschDamián BurgardtAún no hay calificaciones
- Introducción A La Filosofía DarluisDocumento12 páginasIntroducción A La Filosofía DarluisGerson PascualAún no hay calificaciones
- Palti Elias Jose - Verdades Y Saberes Del Marxismo PDFDocumento225 páginasPalti Elias Jose - Verdades Y Saberes Del Marxismo PDFDiegoAún no hay calificaciones
- Almas y Cuerpo Medieval PDFDocumento32 páginasAlmas y Cuerpo Medieval PDFNATALIA AGUDELO RIVERAAún no hay calificaciones
- 11 Separata Filosofia EL HISTORICISMODocumento4 páginas11 Separata Filosofia EL HISTORICISMODavid Samuel Acevedo RaymundoAún no hay calificaciones
- La Arqueología Del SaberDocumento12 páginasLa Arqueología Del Saberalejandrogodoyfernndez2018Aún no hay calificaciones
- La Filosofía en GaliciaDocumento10 páginasLa Filosofía en Galiciad0187Aún no hay calificaciones
- Geertz Clifford Generos Confusos La Refiguracion Del Pensamiento SocialDocumento20 páginasGeertz Clifford Generos Confusos La Refiguracion Del Pensamiento SocialNicole SepúlvedaAún no hay calificaciones
- Garcia Canclini - La Cultura ExtraviadaDocumento16 páginasGarcia Canclini - La Cultura ExtraviadaAna AlonsoAún no hay calificaciones
- 1877 3182 1 PBDocumento6 páginas1877 3182 1 PBgutierrezdiazanaelAún no hay calificaciones
- M Leon PDocumento32 páginasM Leon PMarco Antonio Peña RiveraAún no hay calificaciones
- Sobre Lo Heroico, Lo Sapiencial y Sobre La Tradición OccidentalDocumento18 páginasSobre Lo Heroico, Lo Sapiencial y Sobre La Tradición OccidentalMarco Aurelio Antonino Augusto100% (1)
- BERNARDO AINBINDER. Forma y Vida. Nietzsche, El Perspectivismo y La Filosofía Como Autoconciencia ExpresadaDocumento11 páginasBERNARDO AINBINDER. Forma y Vida. Nietzsche, El Perspectivismo y La Filosofía Como Autoconciencia ExpresadaIván VanioffAún no hay calificaciones
- 5 Vallespin PDFDocumento9 páginas5 Vallespin PDFsebarayAún no hay calificaciones
- Que Es La Psicologia CulturalDocumento7 páginasQue Es La Psicologia CulturalAbraham Ferrer CuatepotzoAún no hay calificaciones
- Historia de Las Mentalidades. MellafeDocumento10 páginasHistoria de Las Mentalidades. MellafeCamila Endeudada Zubicueta GonzalezAún no hay calificaciones
- Las Coordenadas Corporales PDFDocumento8 páginasLas Coordenadas Corporales PDFLaura Ximena Rincon100% (1)
- FaucaultDocumento17 páginasFaucaultJessica OlivaAún no hay calificaciones
- Husserl EurocentrismoDocumento17 páginasHusserl EurocentrismopetosoAún no hay calificaciones
- Conclusión Sobre Estructuralismo AntropológicoDocumento4 páginasConclusión Sobre Estructuralismo AntropológicoJazmín MaldonadoAún no hay calificaciones
- Pensar después de la metafísica: Psicoanálisis, hermenéutica, existenciaDe EverandPensar después de la metafísica: Psicoanálisis, hermenéutica, existenciaAún no hay calificaciones
- Que Es La Psicologia CulturalDocumento7 páginasQue Es La Psicologia Culturalcalu26090% (1)
- El Estar Siendo Del Ardid Litúrgico. El Cuerpo en Tanto Mediación Con La Trascendencia (Hedor Del Puro Vivir)Documento5 páginasEl Estar Siendo Del Ardid Litúrgico. El Cuerpo en Tanto Mediación Con La Trascendencia (Hedor Del Puro Vivir)Diego Adrian Perez SosaAún no hay calificaciones
- Alberro Solange La Historia de La Mentalidades Trayectoria y PerspectivasDocumento19 páginasAlberro Solange La Historia de La Mentalidades Trayectoria y PerspectivasYuly RamosAún no hay calificaciones
- Foucault Qué Es La CríticaDocumento18 páginasFoucault Qué Es La CríticaJuan David Piñeres SusAún no hay calificaciones
- Estoicos en El CaminarDocumento17 páginasEstoicos en El CaminarCarlos Luis Briceño TorresAún no hay calificaciones
- Unidad 2 - Líneas Del Pensamiento de KuschDocumento6 páginasUnidad 2 - Líneas Del Pensamiento de KuschsofiaAún no hay calificaciones
- Marc Bloch Apologia para La Historia o El Oficio de HistoriadorDocumento7 páginasMarc Bloch Apologia para La Historia o El Oficio de HistoriadorRaul AguileraAún no hay calificaciones
- La intervención de Althusser, hoy: revisiones y debatesDe EverandLa intervención de Althusser, hoy: revisiones y debatesAún no hay calificaciones
- Margarita Baz - La Poética Del CuerpoDocumento31 páginasMargarita Baz - La Poética Del CuerpoRenato David Bermúdez DiniAún no hay calificaciones
- EPISTEMOLOGÍA de Lo PARADOJAL en Paul RICOEURDocumento11 páginasEPISTEMOLOGÍA de Lo PARADOJAL en Paul RICOEURHugoSánchezAún no hay calificaciones
- GEERTZ CLIFFORD - Generos Confusos. La Reconfiguración Del Pensamiento SocialDocumento14 páginasGEERTZ CLIFFORD - Generos Confusos. La Reconfiguración Del Pensamiento SocialKarla Henríquez100% (1)
- Onto Teologia y Letras en Chile - Francisco GarciaDocumento10 páginasOnto Teologia y Letras en Chile - Francisco GarciaJavier MercadoAún no hay calificaciones
- Resumen Historia Libre 2022Documento52 páginasResumen Historia Libre 2022scatt032203Aún no hay calificaciones
- Leopoldo+Bartolome Sobre Articulación Social NuevamenteDocumento12 páginasLeopoldo+Bartolome Sobre Articulación Social NuevamenteGala Huilén AgueroAún no hay calificaciones
- Foucault en Abbagnano PDFDocumento38 páginasFoucault en Abbagnano PDFgovera28Aún no hay calificaciones
- Agnosticismo Autor Julián Velarde LombrañaDocumento14 páginasAgnosticismo Autor Julián Velarde LombrañaCristina MartinezAún no hay calificaciones
- MARC AUGÉ El Sentido de Los OtrosDocumento80 páginasMARC AUGÉ El Sentido de Los OtrosMilagros SocorroAún no hay calificaciones
- Dina Picotti, América en La HistoriaDocumento13 páginasDina Picotti, América en La HistoriaDiana González TeránAún no hay calificaciones
- Apunte Filosofia Unidad 2Documento5 páginasApunte Filosofia Unidad 2daniell199741Aún no hay calificaciones
- Casticismo e ideología en la Corte de Carlos IV de Benito Pérez GaldósDe EverandCasticismo e ideología en la Corte de Carlos IV de Benito Pérez GaldósAún no hay calificaciones
- Aplicación e Interpretacion Del DerechoDocumento29 páginasAplicación e Interpretacion Del DerechoRut Belen Isnado VidaurreAún no hay calificaciones
- Instruction Manual Bomba Vacio BUSCH SECO SV 1003-1005 D - ES - Es (Alexander 120)Documento28 páginasInstruction Manual Bomba Vacio BUSCH SECO SV 1003-1005 D - ES - Es (Alexander 120)damianoviedoAún no hay calificaciones
- Sesion Unidad 4 Personal Social 13 JulioDocumento9 páginasSesion Unidad 4 Personal Social 13 Juliojavier walde100% (1)
- Memorias ElectricoDocumento7 páginasMemorias ElectricoClaudia MinaAún no hay calificaciones
- Planos Centro Civico-ModelDocumento1 páginaPlanos Centro Civico-ModelMiguel A MPAún no hay calificaciones
- Duodeno, Intestino Delgado y GruesoDocumento14 páginasDuodeno, Intestino Delgado y GruesoarnoldAún no hay calificaciones
- La Celula Es El Origen Del Mundo VivoDocumento2 páginasLa Celula Es El Origen Del Mundo VivoMIGUEL CHANCOAún no hay calificaciones
- Examen de ManufacturaDocumento2 páginasExamen de ManufacturaJimena Carolina Garza HerreraAún no hay calificaciones
- Ética MultidisciplinaDocumento18 páginasÉtica MultidisciplinaSthefany FloresAún no hay calificaciones
- MesopotamiaDocumento4 páginasMesopotamiarafapsalazar2010Aún no hay calificaciones
- La FarsaDocumento9 páginasLa FarsanajulvillaAún no hay calificaciones
- Plan Regulador Comunal de San JoaquinDocumento37 páginasPlan Regulador Comunal de San Joaquinarq ariAún no hay calificaciones
- La Obra Del Espíritu Santo en JesúsDocumento3 páginasLa Obra Del Espíritu Santo en JesúsTatiana Alama100% (1)
- Gao Gaf PeDocumento3 páginasGao Gaf PeMilena MedranoAún no hay calificaciones
- Convenio Con Sapillica - OkDocumento8 páginasConvenio Con Sapillica - Okmarco rmAún no hay calificaciones
- Doctrinas BíblicasDocumento23 páginasDoctrinas BíblicasRicardo BottoAún no hay calificaciones
- Actividad 5. Reflexion FinalDocumento6 páginasActividad 5. Reflexion Finalmafe acostaAún no hay calificaciones
- 27 DE AGOSTO - Día de La Defensa Nacional.Documento2 páginas27 DE AGOSTO - Día de La Defensa Nacional.LUIS JORAM BALTAZAR ALFAROAún no hay calificaciones
- Presentacion, Power Point.Documento9 páginasPresentacion, Power Point.Diego Alejandro ARANA CASTROAún no hay calificaciones
- Cantos CristianosDocumento7 páginasCantos CristianosCRISTINE JCAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigacion-Energia Eolica 2Documento43 páginasTrabajo de Investigacion-Energia Eolica 2Tomas Alberto Huamani Lizana100% (1)
- Movimiento en 2 DimensionesDocumento12 páginasMovimiento en 2 DimensionesYahir100% (7)
- Atencion A La Diversidad Evolucion Legal y Vision ProfesionalDocumento59 páginasAtencion A La Diversidad Evolucion Legal y Vision ProfesionalSandra Yazmín cruzAún no hay calificaciones
- Auxilio MaestrasDocumento3 páginasAuxilio MaestrasCristian SalasAún no hay calificaciones
- Raz. Verbal (Vii Parte) Set-Oct-NovDocumento70 páginasRaz. Verbal (Vii Parte) Set-Oct-NovYemVergelAún no hay calificaciones
- Introduccion A Dispositivos MovilesDocumento9 páginasIntroduccion A Dispositivos MovilesCRISTALAún no hay calificaciones
- Cultura Garífuna de GuatemalaDocumento4 páginasCultura Garífuna de GuatemalaAndy RafaelAún no hay calificaciones
- Universidad Nacional Autónoma de MéxicoDocumento201 páginasUniversidad Nacional Autónoma de Méxicoabel100% (1)
- Wavelength Resumen Juego OriginalDocumento2 páginasWavelength Resumen Juego OriginalNUMB PFAún no hay calificaciones
- ANEXO4Documento14 páginasANEXO4John Maycol Quispe ZamoraAún no hay calificaciones