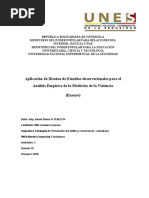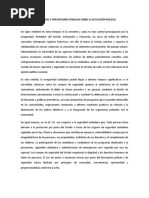100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
229 vistasEl Método Comparativo
El Método Comparativo
Cargado por
Naiby NuñezEste documento analiza el método comparativo para estudiar las políticas públicas de prevención del delito en Venezuela y Canadá. Argumenta que para que surja la prevención del delito como política pública se requieren dos factores: 1) expertos académicos dispuestos a proponer programas técnicos de prevención, y 2) condiciones políticas y sociales que hagan favorable la adopción de dichos programas. Examina las experiencias de prevención del delito en estos dos países, concluyendo que la existencia de expertos técnicos es necesaria
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
El Método Comparativo
El Método Comparativo
Cargado por
Naiby Nuñez100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
229 vistas7 páginasEste documento analiza el método comparativo para estudiar las políticas públicas de prevención del delito en Venezuela y Canadá. Argumenta que para que surja la prevención del delito como política pública se requieren dos factores: 1) expertos académicos dispuestos a proponer programas técnicos de prevención, y 2) condiciones políticas y sociales que hagan favorable la adopción de dichos programas. Examina las experiencias de prevención del delito en estos dos países, concluyendo que la existencia de expertos técnicos es necesaria
Título original
EL MÉTODO COMPARATIVO
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Este documento analiza el método comparativo para estudiar las políticas públicas de prevención del delito en Venezuela y Canadá. Argumenta que para que surja la prevención del delito como política pública se requieren dos factores: 1) expertos académicos dispuestos a proponer programas técnicos de prevención, y 2) condiciones políticas y sociales que hagan favorable la adopción de dichos programas. Examina las experiencias de prevención del delito en estos dos países, concluyendo que la existencia de expertos técnicos es necesaria
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como docx, pdf o txt
100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
229 vistas7 páginasEl Método Comparativo
El Método Comparativo
Cargado por
Naiby NuñezEste documento analiza el método comparativo para estudiar las políticas públicas de prevención del delito en Venezuela y Canadá. Argumenta que para que surja la prevención del delito como política pública se requieren dos factores: 1) expertos académicos dispuestos a proponer programas técnicos de prevención, y 2) condiciones políticas y sociales que hagan favorable la adopción de dichos programas. Examina las experiencias de prevención del delito en estos dos países, concluyendo que la existencia de expertos técnicos es necesaria
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como docx, pdf o txt
Está en la página 1de 7
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIA Y TECNOLOGIA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
CENTRO DE FORMACION UNES LARA
EL MÉTODO COMPARATIVO PARA EL ANÁLISIS DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DEL DELITO
Participante:
Luis Caruci
C.I.: 15.666.310
Barquisimeto, Octubre 2022
El Método Comparativo como Herramienta Teórico-Metodológica para el
Análisis de Políticas Públicas. Criterios de Selección. Estrategias de
Similitud y Diferencia en el Método Comparativo. Modelos para la
Aplicación del Método Comparativo.
A diferencia de otras formas de reacción social ante el delito, la prevención
busca reducir los niveles del mismo mediante una intervención sobre sus
mecanismos causales. Si bien la actividad preventiva figura en muchos
ámbitos de la vida social, cuando aparece entre las políticas públicas
adquiere, casi inevitablemente, un carácter técnico. Ello requiere una visión y
modo de proceder que combinan enfoques teóricos sobre las causas del
delito, una implementación cuidadosa de los programas específicos, y una
evaluación rigurosa de sus resultados.
Para que surja la prevención del delito como política pública, sugiero que
se requieren dos factores: en primer lugar, la presencia de “empresarios
académicos” dispuestos a proponer y participar en programas técnicos de
prevención del delito; y en segundo lugar, condiciones del sistema social o
político que hagan favorable la adopción de la prevención como un programa
de gobierno.
Este planteamiento es desarrollado y ejemplificado mediante la
descripción de dos experiencias distintas la de Canadá (un país de altos
ingresos y tasas delictivas relativamente bajas) y la de Venezuela (un país de
bajos ingresos y tasas delictivas relativamente altas).
Frente al delito como a cualquier otro tipo de problema hay por lo menos
cuatro reacciones posibles. La primera, una suerte de “reacción por omisión”,
consiste en no hacer nada. La segunda lleva a la realización de una o más
acciones destinadas a marcar para las víctimas, los victimarios y el resto de
la sociedad la comisión de un hecho reprobable. Esta es la que conocemos
como “retribución”. La tercera se ocupa del “control” del delito, mediante la
aprehensión, procesamiento y sanción del delincuente. Y la cuarta busca
prevenir la repetición de este tipo de hecho.
Todas las reacciones anteriormente señaladas pueden observarse en una
sociedad cualquiera, pero de ellas la prevención se destaca por su atractivo
pragmático: si podemos evitar que los delitos ocurran, no solamente
habremos evitado la necesidad de la retribución o el control sino que también
habremos contribuido al incremento del bienestar humano. A diferencia de
los otros modos de reacción, la prevención no implica manejar el delito sino
evitarlo. Así, como lo indica Freeman (1992), es muy difícil oponerse a la
idea de prevención, ya que obrar así sería algo semejante al estar a favor del
pecado.
En esencia, la definición del concepto de “prevención del delito” no es
difícil. Ella implica la reducción o (en un mundo ideal) la eliminación de los
hechos delictivos que de otra manera hubiesen ocurrido. La “otra manera”
aquí referida sería no hacer prevención, lo cual nos obliga de inmediato a
aclarar qué es “hacer prevención”. A esa inquietud ha respondido Ekblom
(1994: 194) con una especificación que ha sido ampliamente citada por otros
investigadores: “La prevención del delito es la intervención en los
mecanismos que causan los hechos delictivos”. He aquí el núcleo racional
del enfoque prevencionista, aplicable al delito y a cualquier otro problema:
todo fenómeno tiene su causa, y al disminuir la causa también
disminuiríamos el efecto.
Si nos detenemos a pensar un poco en esta concepción de prevención, no
es difícil ver que ella exige una teoría sobre la(s) causa(s) del delito, ya que
en por lo menos una de las concepciones populares de las teorías, estas
relacionan variables en un sentido causal (Birkbeck, 1988). Así la prevención,
aún en su expresión mínima, implica una intervención orientada
teóricamente, incluyendo acá las “teorías legas” del ciudadano común,
porque la prevención no es dominio exclusivo del sector público. De hecho,
la prevención es una actividad que se realiza a nivel individual, sea esta la
colocación de un alarma antirrobo al automóvil o la decisión de evitar andar
por determinadas calles por el peligro de convertirse en víctima del atraco.
Pero cuando la prevención se ejecuta como una política pública, esto es,
cuando se desarrolla en el campo gubernamental, se profundiza su
naturaleza racional. Ello implica no solamente la selección razonada de una
teoría sobre las causas del delito (que orientará la intervención posterior),
sino también la planificación cuidadosa de las acciones a ser tomadas (a
objeto de asegurar, hasta donde sea posible, que estas sean congruentes
con la visión causal que se haya adoptado) y la evaluación de la
implementación y resultados de la intervención (a objeto de estimar hasta
qué punto se ha logrado disminuir la delincuencia y, en consecuencia, qué
tan acertada es la teoría etiológica que fundamenta la intervención).
Al parecer, en el momento de postular la prevención como una
intervención sobre las causas del delito, es casi inevitable que estos otros
elementos (planificación, evaluación) se le añaden al teórico en el
surgimiento de una visión técnica sobre la materia. Por ende, si es difícil
estar en contra de la prevención, también es difícil evadir la concepción
técnica y racional de la misma.
A mi modo de ver, la aparición, evolución y eventual destino de las
políticas públicas de prevención del delito dependen de estas dos posturas
casi axiomáticas la bondad de la prevención y su naturaleza inherentemente
técnica. Ellas confieren una importancia singular a la experticia técnica,
porque sin este último recurso una política preventiva tendría pocas
probabilidades de progresar más allá de la repetición de planteamientos
generales sobre las virtudes de la prevención.
Por ello, propongo como hipótesis inicial que la prevención del delito como
política gubernamental requiere de la existencia de una experticia técnica,
bien dentro del gobierno bien fuera de él, que permitiría un ensayo de las
decisiones, planes y programas que habrían de conformar la política
preventiva.
Y dada la importancia para esta actividad del fundamento teórico y de la
evaluación de los planes de intervención, propongo adicionalmente que dicha
experticia técnica es fundamentalmente científica en orientación, ya que es la
ciencia la que principalmente se ocupa de los abordajes teórico-causales
sobre la delincuencia, de la metodología de evaluación de los resultados y
del cotejo de estos con el marco teórico inicial. El desarrollo de la prevención
del delito como política gubernamental requiere, entonces, de una
orientación científica.
Esta última afirmación podría sorprender. La ciencia y la política suelen
considerarse distintos y de hecho ocupan terrenos casi por completo
diferentes el uno del otro. Sus fundamentos, objetivos, modos de proceder y
resultados son también bastante diferentes. ¿No es descabellado pensar que
los dos se pueden combinar en una empresa como la de prevenir el delito?
La respuesta a esta interrogante es que, en primer lugar, el planteamiento
racional sobre la prevención del delito como el que acabo de presentar lleva
inevitablemente a la necesidad de una experticia técnica que es
fundamentalmente científica.
Pero en segundo lugar, hay que reconocer que, al introducir lo científico
en el terreno gubernamental con la gestión de políticas para prevenir el
delito, se está creando una situación de tensión inherente en la que las
exigencias científicas y políticas frecuentemente se encontrarán en una
oposición irreconciliable. Por ende, es perfectamente posible que el mundo
político rechace las exigencias técnicas que se asocian al concepto de
prevención del delito, con lo cual desvanece la posibilidad de que ese tipo de
programa exista, o que, después de una “luna de miel” durante la cual se
crean y se implementan algunos programas para prevenir el delito, el sistema
político apropiará la gestión para sus propios fines.
Dado ello, hemos de concluir que la existencia de la experticia técnica es
una condición necesaria (más no suficiente) para que surjan y se mantengan
políticas públicas de prevención del delito, pero que otra condición es la
disposición por parte del sistema político de someterse a los objetivos,
modos de proceder y resultados de la experticia técnica. Parecería que esta
última condición es de difícil cumplimiento en el mediano y largo plazo, y por
ende las políticas públicas de prevención del delito tienden a tener una
existencia episódica más que permanente, aún en países donde la política se
ha servido ampliamente de la experticia técnica.
En esencia, el actual ensayo es una reflexión a partir de la revisión
histórica de dos casos contrastantes sobre los determinantes e
impedimentos que se observan en los intentos por instaurar la sociedad
experimentadora. Tanto en Canadá como en Venezuela, se observa que la
prevención del delito, entendida como política pública, depende en primera
instancia de la existencia de profesionales (bien en la academia, bien en el
gobierno) que tienen suficiente convicción sobre las posibilidades de una
intervención planificada y evaluada como para plantear seriamente la
inversión de recursos en esa actividad. En ambos países, estos
profesionales (que se han denominado “empresarios académicos”) han
surgido en las universidades, aunque parece que ha habido mayor
resonancia en Canadá que en Venezuela entre los burócratas en cuanto a la
disposición de llevar a cabo este tipo de actividad.
A la vez, podemos observar que la noción de prevención requiere de una
orientación y sincronización específicas para que sea aceptable en el plano
político. En ambos países la prevención se orienta a la “delincuencia común”,
dejando de lado otros tipos de delito (de cuello blanco, corporativos, etc.)
cuya aparición bajo el lente preventivo podría ser muy incómoda para los
grupos que detentan el poder. Y en ambos países, parece que la prevención
tiene mayores probabilidades de prosperar cuando las tasas delictivas no
están generando una fuerte preocupación social asociada a un reclamo por
respuestas inmediatas. Mi predicción es que la Estrategia Nacional de
Prevención del Delito sobrevivirá en Canadá hasta el momento en que el
público, movido por las tasas delictivas, el terrorismo o los medios de
comunicación, exija respuestas más “contundentes” frente a la criminalidad,
o que los académicos ventilen fuertes críticas públicas sobre sus deficiencias
técnicas. En Venezuela, la política de prevención delito seguirá estancada y
marginal mientras las tasas delictivas sigan causando alarma y mientras los
criminólogos no muestren interés por esta área.
Independientemente de la historia y perspectivas de la prevención del
delito en ambos países, existe el tema de la calidad técnica de la actividad
preventiva, la cual no ha sido posible abordar en este trabajo. Sin embargo,
subyace en las experiencias anteriores una inquietud sobre ella. Actualmente
en Canadá parece haber un cierto nivel de optimismo sobre las posibilidades
de prevención del delito, pese a algunas reservas expresadas por
académicos estrechamente involucrados en las políticas correspondientes.
Entre 1951 y 1964 en Venezuela, parecía haber mayor sentido de optimismo
todavía, quizás porque los profesionales involucrados eran
fundamentalmente “aficionados” de la criminología. Estos dos momentos
históricos, en distintas fechas y diferentes países, nos llevan a reflexionar
sobre la diferencia entre optimismo y efectividad y apuntan hacia la
necesidad de examinar con mucho detenimiento las necesidades y
posibilidades en hacer de la prevención del delito el tipo de experimento
social que ella inevitablemente nos insinúa.
También podría gustarte
- Experiencia Pesca EducaDocumento21 páginasExperiencia Pesca EducaMarisol Marlene Ventura Purilla100% (4)
- Politicas Publicas Unes 2021 TrabajadoDocumento13 páginasPoliticas Publicas Unes 2021 TrabajadoEudo Ferrer75% (4)
- El Método ComparativoDocumento9 páginasEl Método ComparativoNaiby Nuñez100% (1)
- Teorias Politicas Publicas Concepcion de Prevencion DelitoDocumento10 páginasTeorias Politicas Publicas Concepcion de Prevencion DelitoMaestria Unes100% (1)
- T5E2II Gestion PolicialDocumento16 páginasT5E2II Gestion Policialpablo gimenez100% (2)
- Modelo y Tendencias Tecnologicas Lennys JimenezDocumento12 páginasModelo y Tendencias Tecnologicas Lennys JimenezMELIZ1981Aún no hay calificaciones
- Medicion de Ladelincuencias UnesDocumento7 páginasMedicion de Ladelincuencias UnesGustavoBastidasAún no hay calificaciones
- Medicion de La DelincuenciaDocumento7 páginasMedicion de La DelincuenciaAyrton Colina100% (1)
- Parametros de Estandarización de Los Procesos de Gestión Policial IiDocumento5 páginasParametros de Estandarización de Los Procesos de Gestión Policial IiServio100% (3)
- Trabajo Escrito Diseños ObservacionalesDocumento27 páginasTrabajo Escrito Diseños ObservacionalesDhamelys Castro100% (1)
- Problemas en El Sistema Penitenciario Venezolano Nov2020 - PEDRO CASTAÑEDADocumento11 páginasProblemas en El Sistema Penitenciario Venezolano Nov2020 - PEDRO CASTAÑEDAPedro CastañedaAún no hay calificaciones
- Modelos de Gestión PolicialDocumento20 páginasModelos de Gestión PolicialContador Público y Asesor Tributario100% (2)
- Ensayo Mecanismo de Difusion y Comunicacion de La Actuacion PolicialDocumento5 páginasEnsayo Mecanismo de Difusion y Comunicacion de La Actuacion PolicialH Molina100% (2)
- Analisis Estadisticas Por INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADASDocumento4 páginasAnalisis Estadisticas Por INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADASmayluz2305100% (2)
- Estudio Sobre La Evaluación de La Calidad Educativa en La Universidad Nacional Experimental de La SeguridadDocumento105 páginasEstudio Sobre La Evaluación de La Calidad Educativa en La Universidad Nacional Experimental de La SeguridadSaiby GomezAún no hay calificaciones
- La Gran Mision A Toda Vida VenezuelaDocumento12 páginasLa Gran Mision A Toda Vida VenezuelaLevis Maria Machado0% (1)
- Analisis Policia Sociedad y Criminalidad BellorinDocumento10 páginasAnalisis Policia Sociedad y Criminalidad Bellorindeisy100% (1)
- Aplicación de Diseños de Estudio Observacionales para El Análisis Empírico de Medición de La ViolenciaDocumento7 páginasAplicación de Diseños de Estudio Observacionales para El Análisis Empírico de Medición de La Violenciadebolivarhijos100% (1)
- Comparación 2Documento11 páginasComparación 2Naiby Nuñez100% (1)
- Trabajo de Seminario 2020Documento17 páginasTrabajo de Seminario 2020Will VargasAún no hay calificaciones
- Estudios Observacionales para El Análisis Empírico de La Medición de La ViolenciaDocumento9 páginasEstudios Observacionales para El Análisis Empírico de La Medición de La ViolenciaServioAún no hay calificaciones
- Unidad Curricular PNFA Políticas Comparadas en La Prevención Del Delito, Periodo V Nivel Doctorado UNES 2021 PADJHSDocumento7 páginasUnidad Curricular PNFA Políticas Comparadas en La Prevención Del Delito, Periodo V Nivel Doctorado UNES 2021 PADJHSAlejandro Herrera100% (3)
- Mecanismos de Difusión y Comunicación de La Actuación PolicialDocumento1 páginaMecanismos de Difusión y Comunicación de La Actuación PolicialAyrton Colina91% (11)
- Rol Del Poder Popular en La Seguridad CiudadanaDocumento6 páginasRol Del Poder Popular en La Seguridad CiudadanaJuan Andres Mendoza Marcano75% (4)
- Manual de La Oficina de Atencion A La Victima.Documento16 páginasManual de La Oficina de Atencion A La Victima.AbogCristian LorbesAún no hay calificaciones
- Dispositivas y Resumen Variables de La InvestigacionDocumento5 páginasDispositivas y Resumen Variables de La Investigacionmayluz2305Aún no hay calificaciones
- NormativaDocumento5 páginasNormativaNAIBY80% (5)
- Ensayo Paradigmas PolicialesDocumento7 páginasEnsayo Paradigmas PolicialesDannellys100% (3)
- Bases Legales en Tecnologia PolicialDocumento3 páginasBases Legales en Tecnologia PolicialKatherine Vass GraterolAún no hay calificaciones
- MONOGRAFIADocumento16 páginasMONOGRAFIADhamelys CastroAún no hay calificaciones
- Policiología TSU. II - 2020. EnsayoDocumento5 páginasPoliciología TSU. II - 2020. Ensayoyuneidy pertuzAún no hay calificaciones
- Informe Escrito Del Grupo Ii de La Unidad Curricular Perspectivas Empiricas en El Estudio de La Violencia y El DeliDocumento13 páginasInforme Escrito Del Grupo Ii de La Unidad Curricular Perspectivas Empiricas en El Estudio de La Violencia y El DeliDhamelys Castro100% (3)
- Procesos de Gestión Policial para La SeguridadDocumento8 páginasProcesos de Gestión Policial para La Seguridadfranci maryeli lameda sangronis80% (5)
- Policía y Fines de Los ServiciosDocumento17 páginasPolicía y Fines de Los ServiciosRafael FloresAún no hay calificaciones
- Cuadrantes de PazDocumento7 páginasCuadrantes de Pazluis martinez100% (1)
- Expectativas y Percepciones Públicas Sobre La Actuación PolicialDocumento5 páginasExpectativas y Percepciones Públicas Sobre La Actuación PolicialKatherine Vass Graterol100% (4)
- Politicas Publicas Unes 2022Documento9 páginasPoliticas Publicas Unes 2022Eudo Ferrer100% (1)
- Sistemas de Informacion y ComunicacionDocumento4 páginasSistemas de Informacion y ComunicacionJOSE GUEVARAAún no hay calificaciones
- Tendencias de CriminalidadDocumento5 páginasTendencias de CriminalidadLuis Astudillo100% (6)
- Tema II Investigacion Empirica.Documento6 páginasTema II Investigacion Empirica.Gregorio Méndez100% (3)
- Fundamentos Teóricos para El Abordaje de La Criminalidad.Documento6 páginasFundamentos Teóricos para El Abordaje de La Criminalidad.diossalvelaradioAún no hay calificaciones
- Ensayo Unes Nuevo Modelo Policial GRUPO 2 SECCION FDocumento12 páginasEnsayo Unes Nuevo Modelo Policial GRUPO 2 SECCION FWinder Bernard50% (2)
- 4PP Cuarto Periodo PNFA-SC PolicialDocumento20 páginas4PP Cuarto Periodo PNFA-SC PolicialJose SanchezAún no hay calificaciones
- Nuevo Modelo Policial VenezolanoDocumento23 páginasNuevo Modelo Policial VenezolanoHumberto Almeida100% (2)
- Fundamentos Generales de La PlanificaciónDocumento7 páginasFundamentos Generales de La Planificaciónindeport100% (1)
- Unes - Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana.Documento4 páginasUnes - Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana.Enith Perez RangelAún no hay calificaciones
- El Nuevo Modelo Policial EnsayoDocumento3 páginasEl Nuevo Modelo Policial Ensayoibrahin80% (5)
- Estudio Observacional de Violencia Michelena y LobateraDocumento65 páginasEstudio Observacional de Violencia Michelena y LobateraKeimerAún no hay calificaciones
- GeorreferenciaciónDocumento33 páginasGeorreferenciaciónDhamelys Castro100% (3)
- Vertices de La GMCPDocumento16 páginasVertices de La GMCPmosiesxdAún no hay calificaciones
- Proyecto ComunitarioDocumento44 páginasProyecto ComunitarioJean Paul FuenmayorAún no hay calificaciones
- Plan de La Patria 2019-2025Documento4 páginasPlan de La Patria 2019-2025RafaelSalazar0% (1)
- Analsis de Tecnologia e InnovacionDocumento5 páginasAnalsis de Tecnologia e InnovaciondeisyAún no hay calificaciones
- PSC. Comportamiento Del Delito en La Sociedad. Victimización. Trabajo 1Documento16 páginasPSC. Comportamiento Del Delito en La Sociedad. Victimización. Trabajo 1Yonni Rafael MarcanoAún no hay calificaciones
- 4-LA ÉTICA EN LA Seguridad CiudadanaDocumento10 páginas4-LA ÉTICA EN LA Seguridad CiudadanapaolangaritaAún no hay calificaciones
- Parámetros de Estandarización de Los Procesos de Gestión PolicialDocumento11 páginasParámetros de Estandarización de Los Procesos de Gestión PolicialJhosylees Brito80% (5)
- 07-Manual de Creacion Intelectual UNES v090223Documento74 páginas07-Manual de Creacion Intelectual UNES v090223osmel alvarezAún no hay calificaciones
- Técnologia e Innovación Aplicada A La Función Policial - Lennys JimenezDocumento8 páginasTécnologia e Innovación Aplicada A La Función Policial - Lennys JimenezMELIZ1981Aún no hay calificaciones
- Dimensión Social y Paradigmas de La Gestión PolicialDocumento13 páginasDimensión Social y Paradigmas de La Gestión PolicialContador Público y Asesor Tributario100% (3)
- Aldo Rojas. Experticia Y Prevención Del Delito: Un Estudio Comparado de Canadá Y VenezuelaDocumento41 páginasAldo Rojas. Experticia Y Prevención Del Delito: Un Estudio Comparado de Canadá Y VenezuelaRafael SalazarAún no hay calificaciones
- Analisis CriticoDocumento31 páginasAnalisis Criticojhonger farfanAún no hay calificaciones
- Aportes de Los Principales Teorícos y Sus EscuelasDocumento10 páginasAportes de Los Principales Teorícos y Sus EscuelasNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- BasesDe DatosDocumento10 páginasBasesDe DatosNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- Análisis de La RedacciónDocumento3 páginasAnálisis de La RedacciónNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- En Base A La Empresa PropuestaDocumento7 páginasEn Base A La Empresa PropuestaNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo AnalíticoDocumento2 páginasCuadro Comparativo AnalíticoNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- Análisis de Las Funciones PolicialesDocumento20 páginasAnálisis de Las Funciones PolicialesNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- Análisis de La Ley Orgánica de La Administración PúblicaDocumento6 páginasAnálisis de La Ley Orgánica de La Administración PúblicaNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- Actividad 3 Simulación de EmpresasDocumento7 páginasActividad 3 Simulación de EmpresasNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- Norma de Convivencia Timaure LISTODocumento8 páginasNorma de Convivencia Timaure LISTONaiby NuñezAún no hay calificaciones
- Tema Iii Formación y Cambios de ActitudDocumento8 páginasTema Iii Formación y Cambios de ActitudNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- AbducciónDocumento20 páginasAbducciónNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- SexualidadDocumento8 páginasSexualidadNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Legal Del DeporteDocumento3 páginasCuadro Comparativo Legal Del DeporteNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- Premisa Generales en La SeguridadDocumento3 páginasPremisa Generales en La SeguridadNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- Autobiografía de Edgar Orlando Camejo ÁlvarezDocumento2 páginasAutobiografía de Edgar Orlando Camejo ÁlvarezNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- MAPA MENTAL Ley de HurtoDocumento2 páginasMAPA MENTAL Ley de HurtoNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- Expresar Y CrearDocumento1 páginaExpresar Y CrearNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- Paradigma Del Siglo XXI CarruciDocumento12 páginasParadigma Del Siglo XXI CarruciNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- María Verónica Rodríguez SilvaDocumento4 páginasMaría Verónica Rodríguez SilvaNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo de Un Procedimiento de Levantamiento de Accidente de TransitoDocumento3 páginasCuadro Comparativo de Un Procedimiento de Levantamiento de Accidente de TransitoNaiby Nuñez100% (1)
- RESUMENDocumento36 páginasRESUMENNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- Tema 1. Psicología GeneralDocumento15 páginasTema 1. Psicología GeneralNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- Procedimientos para La Elaboración de La Boleta Por ListoDocumento8 páginasProcedimientos para La Elaboración de La Boleta Por ListoNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- TEMA 1 Conceptos Acerca de Los Roles PolicialesDocumento17 páginasTEMA 1 Conceptos Acerca de Los Roles PolicialesNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- Tema 2 EnfoquesDocumento7 páginasTema 2 EnfoquesNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- Croquis Del Levantamiento de Accidente de TransitoDocumento2 páginasCroquis Del Levantamiento de Accidente de TransitoNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- Basamento LegalDocumento14 páginasBasamento LegalNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- Tema I Psicología General 1Documento14 páginasTema I Psicología General 1Naiby NuñezAún no hay calificaciones
- El Control de Intersección Se Encarga deDocumento1 páginaEl Control de Intersección Se Encarga deNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- Buscando Señales ListoDocumento4 páginasBuscando Señales ListoNaiby NuñezAún no hay calificaciones
- Ejemplo de Apliación Con ToraDocumento4 páginasEjemplo de Apliación Con ToraJürgen AlvarezAún no hay calificaciones
- Segunda Guerra Mundial y Sus ConsecuenciasDocumento45 páginasSegunda Guerra Mundial y Sus ConsecuenciasItzel Castañeda Soto73% (15)
- 2.esquema de Sesión de Enseñanza - Aprendizaje 2023 CRGCDocumento3 páginas2.esquema de Sesión de Enseñanza - Aprendizaje 2023 CRGCMarilu Ccorpa AtaucusiAún no hay calificaciones
- Actividad 6Documento2 páginasActividad 6Pedro Emmanuel Zayas rojasAún no hay calificaciones
- SEGURIDAD AMBIENTAL InformeDocumento20 páginasSEGURIDAD AMBIENTAL InformeJazminZambranaHerediaAún no hay calificaciones
- E Book - Visual ThinkingDocumento20 páginasE Book - Visual ThinkingOscar Trujillo ArroyoAún no hay calificaciones
- TICcap 2Documento34 páginasTICcap 2Edwin LayaAún no hay calificaciones
- 2020 Que Paga Un Sueldo - HBRDocumento16 páginas2020 Que Paga Un Sueldo - HBRDaniel QUIROZ REATEGUIAún no hay calificaciones
- Luz en LineaDocumento25 páginasLuz en LineaJaZzAún no hay calificaciones
- Ejecutivo Mercantil Pagare Don RataDocumento3 páginasEjecutivo Mercantil Pagare Don RataJulioDanielCastroDiegoAún no hay calificaciones
- Formato para Tramite de Licencias de FuncionamientoDocumento1 páginaFormato para Tramite de Licencias de FuncionamientoInes GasparAún no hay calificaciones
- Semana N°5 - DPPC - NDocumento2 páginasSemana N°5 - DPPC - NSami MaqueraAún no hay calificaciones
- Constanza Gaete InformeDocumento1 páginaConstanza Gaete InformeMing MZAún no hay calificaciones
- SESION El CuentoDocumento1 páginaSESION El CuentoFernando LchAún no hay calificaciones
- Día Del PadreDocumento6 páginasDía Del PadreJhimmy UsurianoAún no hay calificaciones
- Proposiciones Subordinadas Adjetivas o de RelativoDocumento4 páginasProposiciones Subordinadas Adjetivas o de RelativoRogelio Rodríguez CáceresAún no hay calificaciones
- Presentación1 Foro 3Documento8 páginasPresentación1 Foro 3Yisela reyesAún no hay calificaciones
- Marpegán - Noveduc - En'2012 CAPACIDADESDocumento5 páginasMarpegán - Noveduc - En'2012 CAPACIDADESTeresa RodriguezAún no hay calificaciones
- Informe QuimicaDocumento11 páginasInforme QuimicaGarcia Mejia Chihiro GriselAún no hay calificaciones
- Ensayo QuímicaDocumento5 páginasEnsayo QuímicaJuan PabloAún no hay calificaciones
- Los Elementos de La PublicidadDocumento2 páginasLos Elementos de La PublicidadTanyiita Moreira PeñafielAún no hay calificaciones
- Taller ArquetiposDocumento5 páginasTaller Arquetiposerikd.londonolAún no hay calificaciones
- Equipos de CristalizacionDocumento22 páginasEquipos de CristalizacionMoises CanaviriAún no hay calificaciones
- RC 169Documento157 páginasRC 169adrian0727Aún no hay calificaciones
- Reglamento Interno Servicio MedicoDocumento4 páginasReglamento Interno Servicio Medicomls821123Aún no hay calificaciones
- Matemática 5 Cuaderno de Trabajo para Quinto Grado de Educación Primaria 2019Documento4 páginasMatemática 5 Cuaderno de Trabajo para Quinto Grado de Educación Primaria 2019nattyvemiAún no hay calificaciones
- Prueba DST (Drill Stem Test)Documento20 páginasPrueba DST (Drill Stem Test)Richard VeraAún no hay calificaciones
- Campo CamagnéticoDocumento48 páginasCampo CamagnéticoHeiner Jositth Ramirez MurilloAún no hay calificaciones