1
El liderazgo presidencial y las instituciones1
Luis Alberto Romero
El funcionamiento del poder presidencial y la cuestión del liderazgo se
encuentra en el centro del problema de la democracia en la Argentina y la
respuesta explica por qué esta funciona razonablemente mal respecto del
ideal mínimo, y razonablemente bien respecto de las posibilidades reales. El
problema se relaciona con otros tratados en esta encuesta, como el consenso
democrático, el funcionamiento de las instituciones y de la ley.
La encuesta registra la opinión en un momento, o en dos. La opinión
-sabemos- es volátil y no necesariamente coherente. Refleja más las
heterogéneas facetas de las mentalidades antes que la articulación de las
ideologías. La democracia que tenemos es el resultado de su historia, y las
opiniones cobran sentido en relación con las experiencias y las expectativas
generadas por esa historia. De modo que, antes de abordar la encuesta en si
misma, señalaré las cuestiones relevantes del pasado y el presente de la
democracia, a la luz del papel del liderazgo presidencia.
1. Dos experiencias democráticas
Consideraré nuestra experiencia democrática a partir de la ley Sáenz Peña
de 1912, que perfecciona el sufragio universal masculino existente,
haciéndolo obligatorio, mientras que el sufragio secreto y el uso del padrón
militar elevaban considerablemente la confiabilidad. Por otra parte, el
sistema de lista incompleta estimuló la organización de distintos partidos
políticos. La Constitución estableció el sistema republicano, representativo y
federal, pero por diversas razones las elecciones fueron uj juego cerrado, con
escasos participantes. Sobre todo, influyeron la cohesión y relativa disciplina
de partido Autonomista Nacional, fundado en el acuerdo entre el presidente
y los gobernadores y la práctica sistemática de las prerrogativas del gobierno
elector, que alejaron a los posibles votantes.
La propuesta de ampliación del sufragio, promovido por un grupo de la elite
dirigente, surgió en el cruce de dos proyectos: la necesidad de integrar y
nacionalizar a una porción importante de la nueva sociedad, crecida con la
inmigración, y asegurar su lealtad a las instituciones del Estado, y más en lo
1
En: A.M.Hernández y D. Zovatto (comp). Segunda encuesta constitucional.
Argentina: una sociedad anómica. Buenos Aires, Eudeba, 2016.
�2
inmediato, la necesidad de encontrar una salida a la crisis de legitimidad,
Llenar la vida política con nuevos ciudadanos fue la respuesta a ambos
problemas.
A partir de este impulso, que a la larga significó un cambio profundo, la
Argentina vivió una experiencia democrática singular, que con sus avatares
cubrió la primera mitad del siglo XX. Desde 1955 comenzó un largo
interregno, que concluyó en 1983, cuando se inicia la segunda experiencia
democrática, que hoy transcurre.
A lo largo de este siglo -en 1916 se cumplen cien años de la llegada a
presidencia de Hipólito Yrigoyen- los períodos claramente democráticos
estuvieron jalonados por interrupciones institucionales, originadas en golpes
de Estado militares. Sería un error considerarlos como ajenos a la historia
de la democracia. Además de su creciente mesianismo -también presente en
los políticos democráticos- los militares generalmente fueron convocados por
algún sector político, para poner fin a una situación política para la que no
hallaban respuesta. Sus soluciones a la larga empeoraron los problemas, y
demandaron un nuevo esfuerzo democrático para restablecer el orden
institucional. De modo que democracias y dictaduras se enlazan en una
misma historia, en la que se inserta la cuestión del liderazgo presidencial.
El tipo de liderazgo presidencial permite observar en conjunto esta primera
experiencia democrática. Más allá de las enormes diferencias entre Yrigoyen
y Perón, hay similitudes, que tienen que ver con una cultura política común
que sustentó un tipo de liderazgo más bien plebiscitario y escasamente
republicano. Dejaré de lado muchas deferencias importantes, para tratar de
entender la singularidad de nuestra experiencia democrática, cuyas
características se proyectan hasta hoy.
En la primera mitad del siglo XX la sociedad -crecida con la inmigración
masiva y remodelada por las migraciones internas- se caracterizó por un
proceso sostenido de movilidad social y un sentimiento igualitario y
democrático, en el sentido que Tocqueville dio a la palabra. La
democratización, que diferencia a nuestra sociedad
de las otras
latinoamericanas, genera un tipo singular de conflictividad y una forma
también singular de conformar las elites, pues tiende a erosionar las de
rango o de conocimiento. La integración fue favorecido por el Estado
mediante diferentes políticas de nacionalización y de integración, asociadas
con el Estado providente. También fue singular la ciudadanización, es decir
la construcción sistemática de nuevos ciudadanos, que reclaman por sus
derechos y, en menor medida, asumen sus obligaciones, visible en los
movimientos asociativos, base de los nuevos partidos políticos. Una sociedad
democrática construyó un tipo singular de política democrática.
Radicalismo y peronismo, los dos grandes partidos democráticos, tuvieron
muchas similitudes. El radicalismo surgió de la protesta cívica de 1890, fue
�3
durante mucho tiempo un partido de cuadros, que cultivó la intransigencia,
la abstención y la revolución, y se transformó completamente desde la ley
Sáenz Peña. Crecieron sus cuadros de modo un poco anárquico; perduraron y
se reprodujeron los conflictos facciosos en cada provincia, y el partido solo se
disciplinó sobre la base del liderazgo presidencial. La UCR fue un “partido
moderno”, con comités, afiliados, carta orgánica, programa y democracia
interna, pero todo eso se combinó con la dirección personal de Yrigoyen,
quien utilizó las herramientas del Poder Ejecutivo -especialmente la
intervención provincial- para evitar su disgregación. Desde 1945, en el
peronismo la organización de las diversas fuerzas que se nuclearon detrás de
Perón fue una tarea ingente, que llevó varios años hasta que se conformó un
partido peronista organizado y alineado tras de un jefe que, otra vez, utilizó
recursos estatales para disciplinarlo.
Además del uso del poder presidencial, el liderazgo de Yrigoyen y Perón se
sostuvo en buena medida en el ideario, con muchos rasgos comunes a ambos
movimientos. Cada uno en su momento alimento la idea de representar al
pueblo y la nación auténticos, e identificó a sus enemigos, ocasionales o
permanentes, con el enemigo del pueblo o la antipatria. Este unanimismo
político tiene muchas raíces, como el nacionalismo de los intelectuales, la
idea de nación de las fuerzas armadas y la prédica sobre la nación católica de
la Iglesia, pero ambos movimientos políticos, a su turno, integraron y
aplicaron a la política esta idea de la homogeneidad del pueblo y la nación,
unidos tras su líder para combatir a los enemigos del pueblo. El lugar del
“otro enemigo”, único reservado para cualquier tipo de adversario, impuso el
tono fuertemente faccioso a la convivencia política y dio vigor, en su
momento, al anti yrigoyenismo y el antiperonismo que, más allá de la
intención de sus dirigentes reprodujeron inversamente la idea de la unidad y
la homogeneidad.
En suma, fue un presidencialismo radicalmente democrático y escasamente
republicano, acorde con lo que por entonces eran las tendencias en el mundo
occidental. Tuvo similitudes con el presidencialismo de Roca y el PAN,
constituido en parte alrededor del poder presidencial, pero se potenció en
estas dos experiencias, genuinamente democráticas en cuanto a su origen, al
sumarse a la autoridad presidencial ya acumulada este factor imaginario del
liderazgo de la nación y el pueblo, unido a la idea de misión regeneradora o
reconstructora. Ese liderazgo presidencial se advierte en la relación entre el
presidente y el Congreso, crecientemente desbalanceada desde Yrigoyen.
Las diferencias entre Yrigoyen y Perón son grandes: por ejemplo la elevada
idea que Yrigoyen tenía de la Constitución. Pero lo que diferenció el
liderazgo de Perón fue el desarrollo del Estado, que se expandió a partir de
1930 y tuvo un nuevo impulso con la Segunda Guerra Mundial. Este factor
es importante para ubicar en esta historia al presidente Justo,
�4
esquemáticamente asociado con el fraude electoral. Un rasgo saliente de su
presidencia fue la reorganización del Estado, expandiendo sus funciones y su
funcionariado, en un camino que se sostendrá hasta la década de 1970.
Conducir ese Estado es lo que establece la diferencia principal entre los
liderazgos presidenciales, similares en otros aspectos, de Yrigoyen y Perón.
Otra diferencia importante -fundamental para quienes la vivieron- fue la
sostenida marcha del autoritarismo presidencial peronista hacia el modelo
de un Estado totalitario y un gobierno dictatorial. La intolerancia discursiva
se trasmutó en violación de las libertades políticas y la clausura de la
expresión de toda voz disidente. En este camino, el régimen no terminó de
consolidarse y fue derrocado de manera violenta, pero la tensión facciosa
acumulada solo cambió de protagonista, lo que explica mucho dela dificultad
posterior para restablecer una vida institucional y democrática normal.
2. Interludio
El período que transcurre entre 1955 y 1983 difícilmente puede incluirse en
una historia de la democracia, pero sin embargo arroja luces interesantes
sobre la cuestión del liderazgo. Para la democracia, la proscripción del
peronismo constituyó una mácula que afectó la legitimidad de los dos
presidentes electos, Frondizi e Illia. Su efecto corrosivo afectó a los partidos
políticos no peronistas, pues inicialmente compartieron ese pacto
proscriptivo, para luego tentarse, con la excepción de la UCRP, con la
posibilidad de capturar esa masa electoral disponible. De ese modo, fue
difícil la formación de un polo civil democrático republicano, que pudiera
competir con el peronismo y que balanceara la presencia militar. Luego de
1955 los militares estuvieron siempre presentes, como tutores pretorianos o
directamente a cargo del gobierno, cuando una crisis política devenía en una
apelación a su intervención.
Frondizi cultivó un tipo de liderazgo que se asemejaba en algo a los de
Yrigoyen y Perón, pero sin la base popular, ni las dotes personales para
imitarlos. Pese a sus credenciales democráticas, adoptó un estilo
presidencialista, y no apeló al Congreso -donde tenía cómoda mayoría- para
mejorar su legitimidad. Illia en cambio se aproximó al modelo de Alvear,
ejemplo de presidencialismo republicano, lo que le fue duramente criticado
en su momento por quienes buscaban un nuevo caudillo.
Qué hacer con el peronismo fue el gran problema para presidentes civiles y
también militares. Frondizi perdió pronto el apoyo con el que ganó la
elección y no pudo escapar a la pinza de los sindicatos peronistas y los
militares. Illia intentó de manera prudente y firme reincorporar al
peronismo a la vida política, de manera gradual. Obtuvo resultados
importantes, pero se opusieron Perón y el sindicalismo, cujyos poderes se
reducirían. No sabemos cuánto habría avanzado por este camino si no
�5
hubiera sido derribado en 1966.
En cuanto a los presidentes militares, el más interesante desde el punto de
vista del liderazgo fue Onganía, que llegó al poder con unas fuerzas armadas
por primera vez en mucho tiempo unificadas, y con significativos apoyos en
el mundo civil, que equilibraron la desafección de los partidos políticos
tradicionales. Su estilo se asemejó al de Franco, pero si miramos solo nuestro
país, es comparable con el de Perón. Ambos tuvieron una concepción
revolucionaria y conservadora, como las europeas de las décadas de 1920 y
1930. Los proyectos fundacionales de Onganía eran vastos, tanto como su
incapacidad política. Lanusse practicó un liderazgo diferente, personal pero
orientado a la reinstitucionalización. Rodeado de dificultades -los militares
desafectos, la oposición sindical y sobre todo la movilización social y políticalogró encauzar el retorno democrático de una manera no demasiado
diferente de cómo la imaginaba.
En estos años, las grandes discusiones y los acuerdos no pasaron por los
partidos políticos sino por la mesa de las corporaciones: los sindicatos, las
organizaciones empresarias, los militares y en algunos casos la Iglesia.
Todos ellos crearon una red de equilibrios, ventajas sectoriales y vetos que
fue instalándose en los lugares de decisión del Estado, limitando la
capacidad de decisión de los presidentes.
Desde 1969, con el Cordobazo, la política cambió completamente. La protesta
callejera fue habitual y su intensidad creciente. Los motivos fueron variados,
pero les daba unidad y fuerza un vago anhelo revolucionario. Desde
entonces, y hasta 1976, la calle se convirtió en el principal escenario político
y la fuerza de cada sector se midió por la cantidad de gente que podía
movilizar. Paralelamente, crecieron las organizaciones armadas,
relacionadas de muchas maneras con este movimiento de calles pero que
desarrollaron su lógica propia, regida por el ejemplo cubano, adecuado a las
circunstancias locales. Como había ocurrido con los partidos políticos en
1955, el peronismo -una masa que parecía disponible- era el horizonte de
estos movimientos, que aspiraban a ser su voz y su brazo. Lo singular de este
movimiento es que no hubo un líder -Perón, a la distancia, se acomodaba a lo
que pasaba-, y ese lugar finalmente fue ocupado por una de las
organizaciones armadas. Montoneros.
La reinstitucionalización de Lanusse y la protesta generalizada revitalizaron
a los partidos políticos, y también a la CGT, desbordada por el sindicalismo
de base. A su acuerdo apostó Lanusse, para canalizar la ola de descontento.
Aquí entro a jugar Perón, que recuperó el liderazgo, apartó a Lanusse y se
sumó al gran acuerdo, imponiendo sus condiciones pero reconociendo, por
primera vez, que todas las fuerzas políticas tenían existencia legítima y que
era indispensable actuar en conjunto.
Así comienza un breve y abortado intento de restauración democrática,
�6
basada en un liderazgo fuerte. Se basó en la enorme autoridad y legitimidad
de Perón, en el acuerdo de los partidos políticos -un antecedente muy valioso
para la reconstrucción de 1983- y en un pacto social entre los principales
sectores corporativos, para aplacar la inflación y reconstruir el Estado, que
oucpaba un lugar central en la concepción de Perón.
Perón se desempeñó como un líder adecuado a las circunstancias: un
presidente fuerte pero no totalitario ni dictatorial, más parecido a De Gaulle
que a Mussolini, que mantuvo buenas relaciones con las fuerzas políticas y el
Congreso. Pero el problema no pasaba por allí sino por dos enfrentamientos
extra partidarios: la lucha interna dentro del peronismo y el conflicto social
corporativo. En poco tiempo, se sucedieron la ruptura con Montoneros y la
quiebra del pacto social. La muerte de Perón, y el problema de la sucesión
-constitutivo de los liderazgos personales- desembocaron en la crisis de 1975
y el golpe militar de 1976.
En este trágico episodio la democracia tuvo poca presencia. Tampoco hubo
liderazgos relevantes, pues a diferencia de ocasiones anteriores, las Fuerzas
armadas aspiraron a establecer un a dictadura institucional, sin un dictador.
La falta de liderazgo, y la fuerte lucha interna por el poder, es una de las
principales razones de su fracaso. La anarquía de un gobierno que aspiraba
a legitimarse en el orden facilitó la transición hacia una democracia que, por
primera vez, se propuso ser republicana y plural.
El régimen militar creó las condiciones para facilitar el desvío posterior de la
democracia hacia el personalismo. Esto se debió a la corrosión y destrucción
de la institucionalidad estatal, sobre todo por la cotidiana destrucción de la
norma burocrática, que está en la base de su ética. El régimen militar
siempre fue arbitrario y pasó por encima de los procedimientos establecidos,
llegando hasta el extremo de establecer normas de efecto retroactivo. Por
otra parte, la aspiración a dividir la acción del Estado en dos áreas -una
diurna, regular, y otra nocturna, terrorista- no impidió que la segunda
contaminara de un modo u otro a la primera, sobre todo en dos zonas muy
sensibles y que, a la larga, fueron difíciles de recuperar: las fuerzas de
seguridad -de manera paradigmática, la policía bonaerense- y la justicia.
Todavía hoy, 2016, seguimos pagando los costos de ese deterioro.
3. La segunda experiencia democrática
Con el derrumbe de la dictadura militar comenzó la segunda experiencia
democrática, que dura hasta hoy. Es exitosa vista en esta larga perspectiva,
pero a lo largo de estos 33 años las variaciones son grandes, e importan para
vislumbrar un futuro todavía no definido.
En 1983, bajo el liderazgo de Raúl Alfonsín, se desarrolló un experimento sin
precedentes en nuestra historia: la constitución de un régimen democrático
�7
institucional, fundado en el Estado de Derecho y en el pluralismo, con
instituciones respetadas, partidos políticos consistentes y el reconocimiento
de las ventajas de la pluralidad, la discusión argumentada y los acuerdos.
Toda una novedad, en un país cuyas experiencias democráticas habían sido
de tipo mayoritario y plebiscitario. Fueron decisivos los Juicios a las Juntas
militares, que cimentaron el Estado de Derecho, y la vitalidad de los
partidos, por la afiliación masiva y la aparición de una camada de dirigentes
políticos muy capaces, que se adecuó al nuevo contexto del debate, la
argumentación y el acuerdo. En el caso del peronismo, su derrota en 1983
abrió el camino a una renovación a tono con el nuevo contexto político.
La Argentina siguió teniendo una democracia presidencial, que giró al ritmo
del fuerte liderazgo de Raúl Alfonsín. Pero aunque se inscriba en esta
tradición, y a veces se encuentren atisbos de aquella herencia, la persona y el
contexto se conjugaron para encuadrar este liderazgo en la democracia
institucional y plural: la preocupación del presidente por dar cabida a todas
las opiniones, y asignarle lugares institucionales para expresarse, sin que
ello esterilizara la potencia de su iniciativa; la fuerza de los partidos políticos
opositores y la necesidad de llegar a acuerdos en el Congreso -con un Senado
difícil de convencer-, y sobre todo la militancia de las organizaciones de la
sociedad civil, de las organizaciones de intereses y, más en general, de una
civilidad movilizada y estimulada a expresarse, que comenzó a utilizar el
espacio público. De modo que las iniciativas presidenciales -buenas,
regulares y malas- pasaron por múltiples filtros, dando realidad, por primera
vez en mucho tiempo, a un sistema de balances y contrapesos.
Esta fase muy virtuosa no duró mucho. En 1987, coincidiendo con el
levantamiento “carapintada”, comenzó el ciclo descendente del gobierno. La
suma de los problemas de todo tipo, viejos y nuevos reveló que no solo la
crisis del liderazgo de Alfonsín sino la sobre estimación inicial de la potencia
per se de un gobierno democrático, constreñido entre otras cosas por las
escasas capacidades estatales. Luego de la derrota electoral de 1987 el
liderazgo de Alfonsín se disolvió, y aunque nunca dejó de proponer
iniciativas, lo cierto es que en sus últimos dos años fue un pato rengo. En
1989 triunfó el candidato opositor, el peronista Carlos Menem. Pero lo que
hubiera sido una sucesión constitucional virtuosa quedó empañado por la
virulenta crisis hiper inflacionaria que, entre otras razones de más peso, se
relaciona con la escasa confianza en un sistema institucional todavía no bien
afirmado. Este tropezón institucional se tradujo en el adelanto de la entrega
del mando en seis meses, algo no demasiado grave, aunque muy útil para lo
que en adelante sería parte de la retórica peronista.
El gobierno de Carlos Menem puede ser visto como un complemento del de
Alfonsín y a la vez como su contrario. Centrado la afirmación de la
democracia y la institucionalidad, Alfonsín postergó el problema de la crisis
�8
del Estado. En 1987 encaró el tema y ensayó un nuevo rumbo, que no pudo
concretar por su debilidad política. Inesperadamente, Menem se hizo cargo
de este problema y utilizó la crisis hiper inflacionaria para proponer y hacer
viables una serie de transformaciones sustanciales, que afectaban a los
intereses construidos en torno del Estado. Las reformas que propuso fueron
apoyadas en general por el establishment empresario, y sobre todo por
quienes se beneficiaron con las privatizaciones de empresas estatales. Pero
encontró fuertes resistencias en el peronismo sindical y el político, con peso
en el Congreso. Con mucha dificultad, y con negociaciones y concesiones de
todo tipo, Menem logró que el Congreso lo autorizara a usar poderes
excepcionales, justificados en una emergencia económica a la que el
presidente nunca dejó de referirse.
Sobre esa base se constituyó un nuevo liderazgo, democrático en su origen, y
fortalecido por la delegación por el Congreso de una serie de facultades, que
el presidente completó con un uso amplio de los decretos de necesidad y
urgencia. A esa base jurídica se sumó un ejercicio de nuevo tipo del
tradicional liderazgo peronista, en el que la dimensión plebiscitaria dejó de
centrarse en la plaza para relacionarse con los medios de difusión y la
cuidadosa construcción de la imagen presidencial. Esta forma mediática de
liderazgo personal se complementó con un recurso mucho más tradicional: el
uso de los recursos del Estado para montar una red clientelar que incluyó
desde gobernadores hasta trabajadores mal pagos o desocupados, mediante
subsidios focalizados. Sobre eso construyó una base política territorial que a
la larga cambiaría el sentido del ejercicio del sufragio. Desde 1991, el
ministro de Economía Domingo Cavallo logró estabilizar la economía y darle
un nuevo impulso con la llegada de capitales. La prosperidad económica
fortaleció la popularidad del gobierno, que se consolidó en 1994, cuando la
Convenció Constituyente habilitó la reelección presidencial.
De este modo, sin romper con la institucionalidad democrática de 1983 pero
introduciendo en ella cambios importantes, se conformó una nueva versión
del presidencialismo poco republicano, que a diferencia de su precedente
peronista, no afectó las libertades públicas ni fue hostil al debate. Aunque
minoritaria, en el Congreso hubo una oposición importante, y surgió una
tercera fuerza, el Frente Grande/ Frepaso. Desde 1997 comenzaron a crfecer
electoralmente, y en 1999, unidos a los radicales, vencieron al candidato
justicialista, poco apoyado por Menem. Por segunda vez, un cambio de
gobierno normal, y el triunfo de una fuerza opositora, ratificó las sólidas
bases consensuales de una democracia que en otros aspectos comenzaba a
distanciarse de los prospectos de 1983 y a acercarse a las formas de la
primera mitad del siglo XX.
El gobierno de De la Rúa fue más respetuoso de las instituciones, aunque la
cuestión de los sobornos en el Senado empañó su imagen. Pero De la Rúa
�9
fracasó estrepitosamente como líder democrático. Fue incapaz de mantener
la alianza que lo llevó al gobierno, y fracasó también cuando quiso
remplazarla por otra. Pero sobre todo, fracasó en el modo de enfrentar la
inevitable salida de la convertibilidad. Visto en perspectiva, esa situación
exigía un liderazgo con decisión para enfrentar a la opinión, con capacidad
para articularse con la oposición y con fuerza para anticiparse a la catástrofe
con medidas enérgicas. Es posible que aún así no se hubiera podido evitar la
crisis, pero lo cierto es que el gobierno se entregó mansamente, y posibilitó
que, con ella, el poder terminara volviendo al peronismo. Las dos semanas
que median entre la renuncia de De la Rúa y la asunción de Duhalde, elegido
por el Congreso, fueron verdaderamente excepcionales, aunque también
mostraron la capacidad de las instituciones para sobrevivir y mantener,
mínimamente, la continuidad. Como Menem en 1989, Duhalde encontró en
la crisis el respaldo para las medidas draconianas -la devaluación yla
pesificación asimétrica- que posibilitaron la salida de la crisis.
La crisis terminó de definir la escisión social que se venía gestando y la
constitución de un mundo de la pobreza. Que cambió los datos de la política.
La sociedad volcada a la marginalidad se hizo presente de manera
permanente en las calles, a través de organizadas conocidas genéricamente
como “piqueteras” por su modalidad de acción. Hubo un amplio desarrollo de
organizaciones destinadas a asegurar la supervivencia de los pobres e
indigentes, y a conseguir la concesión y el mantenimiento de los subsidios
que el Estado comenzó a repartir, en las que se perfiló un nuevo tipos de
dirigente social de base, con capacidad para conectarse con la red política.
La otra cara de la crisis fue la debacle de toda representación política y el
descrédito abrumador de los políticos en general. El malestar con la
democracia, que venía acumulándose, pegó un salto y se consolidó como
forma de pensar. La alternativa a la vieja representación pasó por proyectos
regeneracionistas de refundación de las instituciones de la república,
testimoniales de un estado de opinión pero carentes de consistencia.
El peronismo, que estaba a cargo del gobierno, también vivía su crisis de
liderazgo. El presidente Duhalde consumió su crédito durante ese año. A la
larga se le reconoció que respaldó la salida económica adecuada,
instrumentada por el ministro Lavagna. En cambio fracasó en su propósito
de ungir un nuevo líder; la competencia entre tres aspirantes peronistas se
resolvió en la elección general, en la que peronismo se arriesgo a la
posibilidad de ser derrotado por un no peronista. Finalmente, salió airoso
Néstor Kirchner, electo presidente pero con la tarea de construir de ahí en
más su liderazgo.
A Kirchner la tarea le llevó dos años, y es dudoso que resultara exitosa de no
contar con la sorpresiva bonanza económica de la década.Pero además hubo
mucho talento y virtú en construir un artefacto muy eficaz, que no inventó
�10
nada que no estuviera ya en la sociedad, en el estado o en la cultura
institucional y política, pero que los combinó de una forma muy adecuada al
país que emergió de la crisis. Su liderazgo fue clásico a innovador a la vez.
En esa construcción, el partido Justicialista tuvo un lugar menor, y el
sindicalismo peronista, sin ser hostilizado, fue mantenido a distancia.
Kirchner alentó en cambio a organizaciones sindicales no peronistas, atrajo a
muchas organizaciones sociales, y sobre todo a las organizaciones de
derechos humanos más populares. Con todo ello constituyó un ente casi
virtual -el Frente para la Victoria, que era poco más que un sello para uso
electoral.
La construcción de poder estuvo estrechamente asociada con los fondos del
Estado, con los que se construía poder y se llenaba la caja privada. Hubo una
amplia y desigual distribución, que benefició a los grupos amigos, desde
nuevos empresarios a organizaciones vecinales, mientras que los reluctantes
no recibían beneficios sino castigos. Los recursos públicos -concentrados en el
Poder Ejecutivo nacional- se usaron para disciplinar a los gobiernos
provinciales y a los municipales, con el mismo sistema de premios y castigos.
Finalmente, los fondos se usaron para expandir, a través de subsidios de
diverso tipo, la red de contención social que funcionó a la vez como
productora de sufragios. La construcción de este sistema y su mantenimiento
demandó una cuidadosa artesanía política y una férrea decisión en el uso del
poder. Muchas veces se ha señalado la importancia de premios y castigos,
elegidos y sumergidos, para sustentar regímenes autoritarios de diferente
intensidad.
Estos recursos, en muchos casos clásicos, ya habían sido empleados por
Menem, con más laxitud. Lo novedoso del kirchnerismo fue el agregado de
un discurso explicativo, el llamado “relato”. Esto había sido característico de
la primera experiencia democrática argentina; el relato kirchnerista tiene en
lo básico una forma similar a la del radical yrigoyenista o el peronista: el
pueblo/ nación, encarnado en un líder en quien se delega la autoridad, y un
enemigo del pueblo, con diferentes figuraciones sintetizadas en “los grandes
poderes”. También es similar la versión mítica del pasado y el futuro: en
2003 el país estaba en llamas; desde la dictadura el Estado jamás se había
ocupado del pueblo o los derechos humanos; Néstor Kirchner reivindicaba la
política y el Estado para impulsar el crecimiento económico y a la vez la
inclusión social, que conducía a un futuro prometedor pero impreciso. A
diferencia de otros relatos, carecía de profundidad hacia el pasado o el
futuro, pero tenía una enorme plasticidad, para que cada integrante de su
heterogéneo frente uno le adosara su variante particular. El discurso probó
su eficacia econ la construcción de un nuevo actor político: un sector
militante radicalizado, de composición variada que con Cristina Kirchner se
constituyó en la fuente de nuevos cuadros políticos.
�11
Lo singular fue la intensidad del relato mismo y de su difusión. Luego de dos
décadas de convivencia plural -Menem había cultivado las formas, por
ejemplo consensuando la reforma constitucional- se volvía a la etapa anterior
al abrazo entre Perón y Balbín: un espacio político tajantemente dividido y
una política que privilegió la confrontación, incluyó a regañadientes la
negociación y excluyó el diálogo y el debate. Su difusión fue aplastante,
ocupando por las buenas o las malas una amplia zona del espacio público.
El liderazgo de Néstor Kirchner, y más aún el de Cristina Kirchner, fue
sistemática y deliberadamente contra institucional. En teoría se sostenía la
versión crudamente plebiscitaria de la democracia: el sufragio concedía al
presidente -directamente elegido por el pueblo- un poder muy amplio,
extensible a aquellas instituciones, como la justicia, cuyos miembros no se
eligen por el sufragio. En la práctica, tensó al máximo las facultades
institucionales y se apoyó en un control muy fuerte de las mayorías
parlamentarias. El Ejecutivo minimizó al Congreso, intervino en el poder
judicial, subordinó los organismos estatales de control y finalmente anuló la
acción de agencias que, como el Indec, podían significar alguna limitación al
poder del Ejecutivo. Por esa vía, avanzó el deterioro del Estado y el gobierno
-el presidente- se adueñó de él.
Entre la etapa de Néstor Kirchner, prolongada hasta su muerte en 2010 y la
de Cristina Kirchner gobernando sola hubo algunos cambios importantes. La
presidenta se ocupó menos de la gestión cotidiana y se interesó menos aún
en la negociación política; acentuó el uso de los elementos coactivos y
punitorios, profundizó el disciplinamiento del campo propio y sobre todo,
expandió notablemente el papel del discurso, que tuvo en ella una intérprete
mucho más capacitada que su esposo. Desde 2011 el gobierno avanzó por la
vía democrático autoritaria hasta rondar el límite de la dictadura. Al igual
que lo sucedido con Menem, Perón o Yrigoyen, Cristina Kirchner obtuvo en
su reelección un apoyo electoral contundente: 54% de los sufragios.
El avance del Ejecutivo encontró débiles resistencias, que no se explican
solamente por el uso masivo de los recursos estatales y la propaganda. Los
partidos opositores tuvieron que enfrentar un discurso oficial que, anudando
muchas de sus antiguas consignas -esto vale para los partidos emparentados
con la tradición nacional y popular- los colocaba en bretes insolubles, como
cuando se votó la nacionalización de YPF, o la Ley de Medios. El discurso
gubernamental los dividió; en la elección de 2011, quien siguió a Cristina
Kirchner obtuvo solo el 17% de los votos. Más fuerte fue la oposición de los
medios de comunicación; aunque el gobierno controló a la mayoría, no pudo
someter al Grupo Clarín, que desde 2007 se alineó en el bando opositor. Por
su parte, las corporaciones empresarias se alinearon con las políticas
gubernamentales, con la notable excepción de las rurales, y las
organizaciones de la sociedad civil perdieron eficacia pues en la mayoría se
�12
formó un núcleo de partidarios del gobierno.
A partir de la “crisis del campo” de 2008, la división de toda la sociedad se
profundizó; el kirchnerismo creció y se radicalizó, y la oposición logró
organizarse y obtener significativos triunfos electorales en 2009 y 2013, pero
no logró sacar los frutos de sus victorias y el gobierno pudo recuperar la
iniciativa con facilidad. El resultado de la elección de 2013 sin embargo,
descartó la posibilidad de una reforma constitucional que habilitara la
reelección de Cristina Kirchner, con lo que comenzó, muy gradualmente, su
declinación. No obstante, para ser un “pato rengo”, es notable cómo mantuvo
su autoridad hasta el último minuto.
El liderazgo kirchnerista extremó el camino de la primera experiencia
democrática. Sin que la institucionalidad se interrumpiera seriamente, la
segunda democracia llegó al mismo punto al que había llegado Perón en
1955, con la gran diferencia de que las fuerzas armadas habían dejado de ser
un actor político importante. La adhesión al gobierno fue muy alta, mas allá
de las expresiones de disconformidad, y su derrota electoral en 2015, con un
candidato muy poco atractivo y un movimiento dividido, fue sin embargo
muy ajustada. A la vez, la mitad opositora recuperó y consolidó sus
convicciones democráticas institucionales, algo alicaídas durante los años
noventa. En ese sentido, la experiencia kirchnerista fue una escuela de
republicanismo. Con este panorama pasemos a ver qué pueden significar los
datos de la Encuesta.
ENCUESTA
Por mi formación profesional, una encuesta me suscita más preguntas que
respuestas. En el caso de la cultura institucional, es posible que sus
resultados hablen de una experiencia histórica del país, combinada en cada
caso con la experiencia personal y la edad, un dato del que no disponemos.
También puede relacionarse con las narraciones del pasado incorporadas,
que son encontradas y conflictivas. Es muy probable que esa experiencia solo
esté presente en forma subconciente al momento de contestarse la encuesta.
Por otra parte, seguramente las respuestas estuvieron condicionadas con la
opinión del día o del año -en este 2014-, y dependan de la contingente
agenda, y sus interpretaciones también contingentes. 2014 fue un año de
fuerte polarización y futuro incierto, y es probable que las respuestas
habrían sido distintas luego de las elecciones de 2015.
Una tercera posibilidad es que esas respuestas se ajusten principalmente a
lo que es considerado correcto, y reflejen en ese caso una opinión
convencional, diferente de la que decide los comportamientos políticos. No
son opciones excluyentes, y posiblemente haya algo de cada una. Pero en
conjunto, en una primera lectura de esta encuesta, encuentro que los
�13
resultados
-muy correctos, para decirlo sintéticamente- no parecen
coherentes con lo que se volcó en las urnas en las dos elecciones anteriores y
en la de 2015. Algo valioso de la encuesta es la posibilidad de comparar los
resultados con los obtenidos diez años atrás. Se puede comparar la situación
al momento inicial del kirchnerismo y al final de su ciclo de gobierno.
Encuentro otro problema, de interpretación: cómo transformar cinco o más
alternativas (por ejemplo muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo) en
en dos opiniones, dado que el grueso suele ubicarse en la zona intermedia del
“regular”. Sumar este sector a un extremo u otro es una cuestión de opinión,
la que por ejemplo diferencia a un pesimista y un optimista. Aunque
cruzando las respuestas puede refinarse el análisis de los resultados,
sospecho que para cualquiera es difícil evitar una lectura que lleve a la
respuesta deseada.
Me centraré en la cuestión del liderazgo presidencial, encuadrándolo en las
cuestiones contextuales imprescindibles: la democracia, las instituciones y la
ley, los partidos y la opinión, y la cuestión de las libertades.
La preferencia por la democracia -un 75%- es un dato contundente,
abrumador. También es significativo el aumento de cuatro puntos entre 2004
y 2014, que puede referirse a las incertidumbres e insatisfacción, propias de
la crisis de 2002, o quizá al entusiasmo suscitado por la experiencia
democrática kirchnerista. Pero no hay que descartar una tercera posibilidad:
los críticos del kirchnerismo se fortalecen en la convicción de que solo es
posible una alternativa auténticamente democrática.
Estas dudas remiten a la cuestión planteada en la primera parte: la palabra
democracia evoca desde principios del sigo XX a dos grandes familias
democráticas, una de base unanimista y plebiscitaria y otra fundada en las
instituciones y el pluralismo. ¿El 76% incluye ambas alternativas? Eso
explicaría su amplio predominio.
Finalmente, un 17% opina que en algunas circunstancias puede ser mejor un
gobierno no democrático. Aunque ha decrecido en diez años, no deja de ser
un número inquietante. ¿A qué se refiere? Quizás a una dictadura de
excepción, quizás a un gobierno de origen democrático que excepcionalmente
emplée recursos no democráticos, como la represión o la censura de prensa.
¿Nostálgicos del Proceso? ¿Partidarios del “vamos por todo”? ¿Partidarios de
una “dictadura del proletariado”? ¿Defensores de alguna de las propuestas
de reconstrucción o regeneración? Cualquier alternativa es alarmante.
En la pregunta sobre los factores de fortalecimiento de la democracia se
precisan las alternativas pero se abren otros interrogantes. La forma en que
se la plantea no ayuda: la elección de un factor por el encuestado no dice
nada de su opinión sobre los otros. El peso del “respeto a la ley” -que pasa del
40 al 45%- hace suponer que hay una preferencia por una democracia
institucional, aunque quienes son partidarios de la vertiente plebiscitaria
�14
pueden creer que su opción no es contraria a la ley, sino a una interpretación
-llamémosle “liberal”- de la ley. Pero la asociación de democracia con
recuperación institucional fue una de las opciones claramente marcadas por
los candidatos en la elección de 2015, y este resultado del 45% parece
consistente con los del sufragio presidencial.
El sentido de las opciones por la honestidad y la rendición de cuentas, en
cambio, no ofrecen lugar a dudas, pues ambos argumentos se usaron para
criticar al gobierno kirchnerista en nombre de la democracia institucional,
mientras que los defensores de este gobierno negaron que hubiera problemas
significativos en ambos terrenos. Ambos también fueron temas fuertes
durante la crisis de 2002. Las dos opciones, sumadas, caen del 55 a 44%.
Parece posible advertir los efectos de la polarización kirchnerista, pues los 11
puntos fueron a engrosar dos categorías que pueden entenderse de manera
diferente, como la ya mencionada sobre la ley y otra sobre las relaciones del
presidente y el Congreso. Solo podemos estar seguros de que para un 10%
ambas cuestiones perdieron especificidad y relevancia. En cuanto a la buena
relación necesaria entre el presidente y los legisladores, que aumenta,
probablemente se refiera al mal trato al Congreso por parte del presidente,
aunque no hay razones para descartar la explicación inversa: el Congreso
debe acompañar al presidente elegido directamente por la mayoría.
La pregunta sobre el tipo de liderazgo político preferido es clave. El 75%
prefiere un liderazgo respetuoso de las leyes, aún a costa de una reducción
de su poder; esto corresponde al perfil del líder democrático del estilo de Raúl
Alfonsín. El 24% restante prefiere la fórmula inversa -un líder fuerte aun
cuando no fuera muy respetuoso de las leyes-, que parece adecuada para
Cristina Fernández y para Néstor Kirchner. Esa cifra coincide con el número
habitualmente atribuido al núcleo duro del kirchnerismo, aunque también
cuadra para quienes recuerdan negativamente la experiencia de De la Rúa.
Cabe destacar, para relativizar algo el significado de estas cifras, que las
preguntas fueron formuladas de una manera muy amplia, neutra y poco
comprometida, que no registra lo que suelen ser las opiniones extremas en
uno y otro campo, y que invita a dar una respuesta cívicamente correcta,
antes que referida a una experiencia. Quizás eso explique la posición del
grupo que desechó ambas alternativas, que pasó del 7% en 2004 al 4% en
2014 y que podríamos atribuir a los partidarios de un régimen fuerte y duro.
La reducción coincide con el crecimiento de grupo favorable a un líder más
fuerte, que entre 2004 y 2014 pasó del 20 al 24%.
En cualquiera de los casos, la respuesta no parece congruente ni con la
sostenida preferencia por los liderazgos fuertes y poco republicanos del siglo
XX ni con el resultado electoral reciente, en el que casi la mitad eligió al
candidato que se presentó como la continuidad del kirchnerismo cristinista.
Para estar seguro de su significación es necesario explorar otras partes de la
�15
encuesta.
En primer lugar, las ideas sobre la Constitución y la ley, que son los límites
principales y generales para un liderazgo autoritario. Los datos son
contundentes. La mitad cree que la Constitución es muy importante y el 40%
cree que es importante; en este caso parece lícito sumar ambas opiniones.
Debe recordarse que en nuestra tradición de liderazgos fuertes, de tipo
plebiscitario, el valor de la Constitución nunca fue cuestionado, y las
reformas que se hicieron en 1949 y 1994 implicaron la valoración de
existencia de un texto constitucional. Tampoco hay que omitir que un 8%,
que no es poco, no le asigna importancia, aunque es difícil saber si esta
respuesta no está condicionada por lo que sigue.
El nivel de conocimiento declarado de la tan apreciada Constitución es
notablemente bajo. La gran mayoría supone que es importante, pero no
podría explicar con precisión por qué. Sin embargo, las razones de la
importancia atribuida -la pregunta tiene el mismo diseño de la relativa al
fortalecimiento de la democracia, es decir que se elije una sola razón- en
general apuntan a lo central: la Constitución es la ley de leyes, es decir es el
marco institucional.
Las preguntas siguientes, sobre el grado de acatamiento de la Constitución y
las leyes tienen respuestas tan realistas como decepcionantes para quienes
tienen convicciones ciudadanas. Solo un 18% cree que en el país se cumplen
la Constitución y las leyes, lo que explicaría por qué, apreciándola, pocos se
toman el trabajo de conocerla. A su vez, el 80% cree que no se la respeta y
que los argentinos son básicamente transgresores. Más aún, la mitad de los
encuestados (acá parece razonable sumar a los que aceptan eventualmente
la posibilidad) está dispuesto a ir en contra de la ley cuando piensa que tiene
razón (o, podríamos agregar, cuando antepone sus razones). No son los otros
quienes incumplen la ley; la mitad está dispuesta a hacerlo. Carlos Nino fue
contundente al respecto, cuando habló de un país al margen de la ley. En mi
experiencia personal, lo llamativo -y estimulante- es que sean tantos quienes
quieren permanecer en la ley en cualquier caso.
La opinión positiva sobre la importancia de la ley refleja el deber ser cívico;
esta segunda, en cambio, expone de una manera descarnada la experiencia
histórica y la experiencia cotidiana. Treinta años de democracia no sirvieron
para establecer la confianza en la ley, que es la base del Estado de derecho.
Esto aclara la respuesta inicial sobre la naturaleza del liderazgo político: la
mayoría cree que debería haber un liderazgo respetuoso de la ley, pero se
reconoce que pocos la cumplen. ¿Se espera entonces que un liderazgo
pulcramente limitado a la ley sea además un liderazgo eficaz? Más bien,
parecería abonar las razones del 24% que prefería un liderazgo capaz de
salirse al menos un poco de la ley.
La relación entre el líder y las leyes depende de las instituciones que lo
�16
controlan, directa o indirectamente, de modo que interesa saber cuánta
confianza tiene la sociedad en ellas. Las preguntas se refieren a un conjunto
variado de instituciones, directa o lejanamente implicadas, y las respuestas
se agrupan en tres bandas -alta, media, baja-, de las cuales la media suele
incluir a alrededor del 40%. Este es un caso en el que resulta clave la
decisión sobre cómo considerar ese grupo: si más cerca del positivo o del
negativo. No tengo muchas razones para elegir una de las dos alternativas,
de modo que compararé solamente los extremos.
La Justicia -incluida la Corte Suprema- y el Congreso son las más
importantes para el caso, pues de ellas depende el balance de poderes
republicano, tan cuestionado en el caso de los liderazgos plebiscitarios. La
reconstrucción democrática de 1983 se asentó en su respeto y credibilidad.
Treinta años después los resultados son magros: cada una de ellas inspira
confianza solo a una cuarta parte, y otra cuarta parte tiene una confianza
baja. Dada su centralidad, es el dato más preocupante.
En el caso del Congreso, alrededor de una mitad declara interesarse por lo
que allí se trata, y otra mitad dice interesarse poco o nada. Esta relación ha
mejorado entre 2004 y 2014 en favor del interés, lo que me parece depender
de los fuertes debates generados por el impulso dado por el Ejecutivo a la
aprobación de leyes que consideró trascendentes. No creo que interesaran
tanto los debates parlamentarios, sobre todo porque el 75% coincide en que
los congresistas no están preocupados por el interés de la gente.
En el caso del Poder Judicial, entre un 50 y un 60% descree de la
independencia de los jueces, incluidos los de la Corte Suprema, lo que explica
la baja confianza que inspiran. La cuestión es muy grave para la legitimidad
de la justicia.
En el orden de responsabilidades, vienen luego los partidos políticos, cuya
debida importancia en una democracia ha sido subrayada y reforzada en la
Constitución de 1994. La reconstrucción democrática de 1983 los tuvo como
protagonistas principales, pero desde 1989 su papel decreció, al tiempo que
aumentó el descontento global con la “clase política”, que llegó a su extremo
en 2001. El gobierno kirchnerista los ignoró, y de hecho, con excepción de la
UCR, la vida política transcurre por otros carriles, con nombres más laxos,
como “espacios”.
El resultado es que un 50% de los opinantes tiene una baja confianza y solo
un 12% apuesta por ellos. La referencia anterior acerca de los
parlamentarios es pertinente: una gran mayoría le achaca a los partidos los
vicios tradicionales de una clase política distanciada de la gente. Es el sector
menos apreciado de la encuesta, incluso por debajo de la policía. Los
sindicatos suscitan una confianza también baja, aunque probablemente por
razones distintas de los partidos.
En un nivel intermedio de la confianza están las organizaciones sociales, los
�17
diarios y la Iglesia, con una opinión positiva significativa, del orden del 40%
y una baja opinión negativa. Cada uno en su esfera, han actuado como
controles del Poder Ejecutivo o como sustitutos de un Estado con pocas
capacidades. Lo más elocuente está en el nivel superior de la confianza, que
un 70% otorga a las universidades y a los maestros. Creo que no hay que
tomarlo literalmente -quienes conocen de cerca esos dos ámbitos tienen
opiniones menos optimistas sobre sus calidades- sino como expresión del
desencanto generalizado por las instituciones que regularmente deberían
operar como contrapesos del poder.
Finalmente, está el caso del presidente. Aquí las opiniones se dividen
exactamente por tercios entre los que tienen alta, media y baja confianza,
por lo que es imposible hacer un balance. Ensayemos una lectura a la luz de
la fuerte tradición presidencialista de nuestro país, y de manera más
inmediata, de la última experiencia kirchnerista, que ha llevado el
presidencialismo a su extremo. Dos tercios confían en la presidencia, en lo
que fue o en lo que podría ser. Una respuesta compatible con las opiniones
acerca del liderazgo político.
Sobre su desempeño reciente, es indicativa la opinión acerca de la concesión
de poderes especiales por parte del Congreso, que ha sido clave en el
crecimiento del decisionismo presidencial desde la época de Menem: algo
más de la cuarta parte se manifiesta de acuerdo -una cifra congruente con el
respaldo de lo que hemos llamado kirchnerismo duro- mientras que algo más
de la mitad está en desacuerdo. Con respecto a la forma en que el Ejecutivo
los ha utilizado, el apoyo vuelve a rondar la cuarta parte y el rechazo, que ha
crecido desde 2004, se acerca al 60%. Un dato significativo -dado la
trascendencia de la cuestión, esencial en el rumbo decisionista tomado por la
presidencia- es que en 2014 una quinta parte declara no conocer
suficientemente el problema.
Algunas consideraciones a modo de síntesis. La tradición política en la
Argentina contemporánea ha girado en torno de un liderazgo político fuerte
y en tensión con instituciones más débiles, que no constituyen contrapesos
evidentes. Esto se traduce en una naturalización de esta forma de ejercer el
poder, quizá no deseada pero difícil de evitar. A lo largo de un siglo, solo dos
presidentes escapan a esta norma: Marcelo de Alvear y Raúl Alfonsín.
Lo de “quizá no deseadas” refiere al apoyo que reciben algunas ideas
generales como la valoración de la Constitución y la preferencia por
liderazgos menos fuertes pero encuadrados en la ley. Estas afirmaciones
contrastan con los comportamientos electorales: importantes mayorías
respaldaron a Menem y a Cristina Kirchner, cuya popularidad se mantuvo
elevada hasta el final. Tengo la impresión de que quienes apoyan esas
�18
opiniones se ubican en el plano del deber ser o del wishful thinking, pero
cuando deben confrontarlas con los desarrollos más concretos -como evaluar
el grado de respeto a las instituciones de control o a la ley- revelan un
escepticismo radical y hasta una escasa convicción personal.
Cabe relacionar las respuestas de los encuestados con la conocida tensión
política en el momento en que se realizó la encuesta. Es probable haya
influido en el crecimiento de una opinión favorable a las instituciones, que
parece advertirse en algunas respuestas. Es posible que ese giro, que hoy
parece haberse extendido más allá de quienes votaron la candidatura
opositora, pueda ser la base de sustentación de un nuevo liderazgo. El
presidente Macri ha elegido un camino no autoritario ni personalista. Parece
plausible suponer que existe la base para ese tipo de liderazgo democrático, y
que el futuro depende de la capacidad del gobierno para construirlo para
construirlo.
�
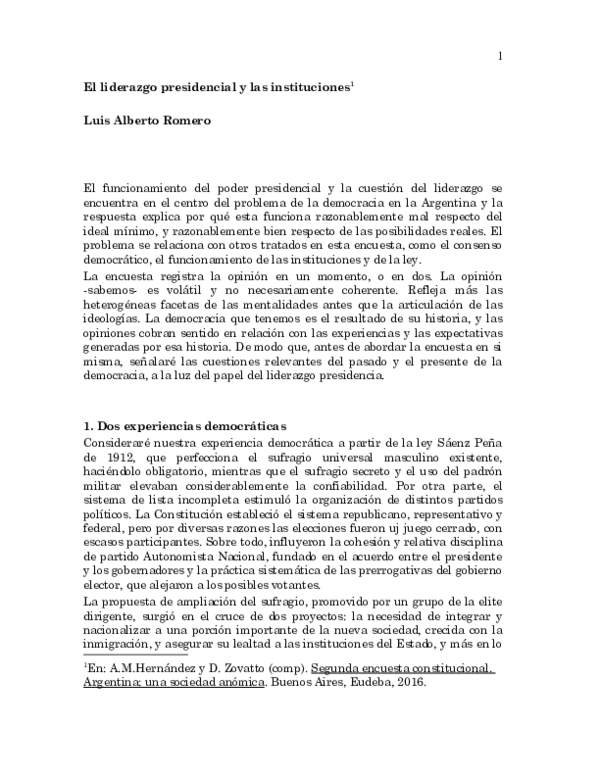
 Luis Alberto Romero
Luis Alberto Romero