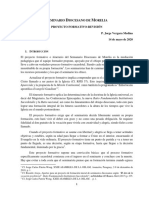X. M. Domínguez Prieto - Nuevos Caminos para El Personalismo Comunitario
X. M. Domínguez Prieto - Nuevos Caminos para El Personalismo Comunitario
Cargado por
abextraCopyright:
Formatos disponibles
X. M. Domínguez Prieto - Nuevos Caminos para El Personalismo Comunitario
X. M. Domínguez Prieto - Nuevos Caminos para El Personalismo Comunitario
Cargado por
abextraDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Copyright:
Formatos disponibles
X. M. Domínguez Prieto - Nuevos Caminos para El Personalismo Comunitario
X. M. Domínguez Prieto - Nuevos Caminos para El Personalismo Comunitario
Cargado por
abextraCopyright:
Formatos disponibles
VERITAS, vol.
IV, n 20 (2009) 95-126
ISSN 0717-4675
Nuevos caminos para
el personalismo comunitario
XOS DOMNGUEZ PRIETO
Instituto Emmanuel Mounier (Espaa)
xosemdprieto@edu.xunta.es
Resumen
En primer lugar, este artculo trata de aproximarse a qu se puede entender por
personalismo comunitario y considera las aportaciones de la filosofa personalista.
El personalismo, como reflexin filosfica en torno a la persona, como praxis
personalizante y como modo de vida, supera definitivamente la filosofa del yo para
abrirse a la filosofa del yo y t. Pero se propone un nuevo camino que el personalismo,
y toda filosofa, aun ha de recorrer: considerar junto a la dimensin activa de la persona
(yo quiero, yo deseo, yo siento, yo percibo, yo quiero) la dimensin receptiva. La
persona, sobre todo, es amada, es sujeto de donacin, es sorprendida por el encuentro
con otros, por la enfermedad y la muerte, por continuos acontecimientos alegres y
dolorosos: por lo inesperado. La propuesta de este artculo, finalmente, es situar la
antropologa, antes que en el punto de vista del poiein, en el punto de vista del pathein.
Palabras clave: Filosofa, personalismo, persona, receptividad, pathein.
Abstract
In first place, this article tries to approach what can be understood by community
personalism and considers the contributions of philosophy of person. Personalism as
a philosophical reflection on the person, as humanizing, as praxis and as a way of life,
overcomes definitely the philosophy of I to open up to the philosophy of I and
thou. But it must be proposed a new way that the personalism, and all philosophy, has
yet to go: to consider with to the active dimension of the person (I will, I hope, I feel,
I feel, I want ...) the size receptive. The person, above all, is beloved, is the subject of
donation, is surprised by the encounter with others, illness and death, by continuing
developments joyous and painful: for the unexpected. The purpose of this article,
finally, is to place anthropology rather than in the point of view of poiein, in the point
of view of pathein.
Key words: Philosophy, personalism, person, receptiveness, pathein.
Doctor en Filosofa por la Universidad Complutense de Madrid. Catedrtico
de Instituto. Miembro del Instituto Emmanuel Mounier de Espaa y Miembro
Honorario del Instituto Emmanuel Mounier de Argentina. Director de la coleccin
Persona, de la Editorial Mounier, Espaa. Entre sus numerosas publicaciones cabe
destacar tica del docente (2003), Razones para el compromiso (2004), Personalismo teraputico:
Frankl, Rogers, Girard (2005), Eres luz: la alegra de ser persona (2005), Llamada y proyecto de
vida (2007) y Antropologa de la familia (2007).
- Aceptado: 6/Enero/2009
VERITAS, vol.Recibido:
IV, n 2010/Noviemnbre/2008
(2009)
95
XOS DOMNGUEZ PRIETO
La filosofa personalista comunitaria, lejos de ser un captulo ya cerrado
de la historia del pensamiento, constituye todo un programa para una
filosofa futura. El personalismo, si quiere ser fiel a su tradicin pero, sobre
todo, al impulso que lo ilumina, aun ha de dar nuevos y decisivos pasos en
su elaboracin de una filosofa de la persona. En las siguientes pginas, con
temor y temblor, nos atrevemos a proponer uno de los caminos barruntados
pero nunca desarrollados adecuadamente que se presentan como tarea
para una filosofa de la persona en el siglo XXI. En sntesis, la propuesta
que hacemos es que el mismo personalismo ha de purificarse de un cierto
reduccionismo: el de centrar el estudio de la persona en su dimensin activa,
poitica autopoitica o koinopoitica, para atender a una realidad anterior y ms
fundante: su receptividad, su dimensin pathtica, sin cuya consideracin
nunca se comprender adecuadamente ni su verdadera realidad ni siquiera
su actividad. Para ello, nos proponemos transitar en el presente artculo
los siguientes momentos: mostrar qu se ha entendido hasta ahora por
personalismo comunitario y cules son algunos de sus rasgos distintivos
(1); exponer brevemente cules han sido algunas de las aportaciones del
personalismo en el contexto de la historia de la filosofa (2); proponer un
nuevo camino para adentrarse en la realidad personal, complementaria de
su ser activo: la pathesis (3); ensayar un acercamiento emprico al fenmeno
de la dependencia de la persona: la heteronoma biolgica y la dependencia
psicolgica (4); analizar el fenmeno de lo inesperado como va de acceso
a la radical menesterosidad y receptividad de la persona (5); concluir la
exposicin de esta dimensin personal mediante la metfora del ajedrez (6).
1. Qu entendemos por personalismo comunitario?
Definimos, con Carlos Daz1, una filosofa como personalista y
comunitaria cuando: a) estima a la persona como ser mximamente valioso
por s mismo y estructura su reflexin en torno a la persona en todos los
mbitos, tomando a la persona como clave y significado de la realidad. Esta
reflexin se pretende siempre fundada en una descripcin fenomenolgica
de la persona y, por ende, realista, es decir, situada en las antpodas de
todo subjetivismo y todo relativismo. Por tanto, el personalismo ha de ser
sustentado siempre por una antropologa en la que se considere a la persona
de modo integral, como un todo corporal, afectivo, volitivo, intelectivo
Cfr. C. DAZ: Qu es el personalismo comunitario? Fundacin Mounier, Madrid
2002, 43-47.
1
96
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
NUEVOS CAMINOS PARA EL PERSONALISMO COMUNITARIO
subsistente, relacional y abierto a quien es su fundamento2. Desde este
fundamento, desarrolla una tica, una poltica, una metafsica, una teora
de la historia, una economa, una psicoterapia, etc.; b) desde esta reflexin
terica, orienta una praxis transformadora de lo real para que sea posible
la realizacin de un mundo de personas, de una plena personalizacin para
todos los hombres; y c) implica un modo de vida en la cual el valor supremo
sea la persona y suponga un compromiso libre con aquel ordo amoris que
dimana del ser personal. Este modo de vida comprometido da lugar a una
militancia proftica y poltica, a vivir desvivindose por otros, a situar el amor
como motor de la propia vida.
1.1. Personalismo como reflexin filosfica en torno a la persona
El personalismo dice Mounier es una filosofa, no solamente una
actitud. Es una filosofa, no un sistema. No rehye la sistematizacin, pues el
orden es indispensable en los pensamientos: Conceptos, lgica, esquemas de
unificacin no son tiles solamente para fijar y comunicar un pensamiento
que sin ellos se disolvera en intuiciones opacas y solitarias; sirven para sondear
esas intuiciones en sus profundidades: Son instrumentos de descubrimiento
al mismo tiempo que de exposicin. Porque determina estructuras, el
personalismo es una filosofa y no solamente una actitud. Pero siendo su
afirmacin central la existencia de personas libres y creadoras, introduce en el
corazn de esas estructuras un principio de imprevisibilidad que disloca toda
voluntad de sistematizacin definitiva. Nada hay que pueda repugnarle ms
profundamente que la predileccin, hoy en da tan comn, por un aparato
de pensamiento y de accin que funcione como un distribuidor automtico
de soluciones y consignas, barrera para la investigacin, seguro contra la
inquietud, la prueba y el riesgo. Adems, una reflexin nueva no debe liar
demasiado pronto el haz de sus problemas. De este modo, aunque hablemos,
por comodidad, del personalismo, preferimos decir que hay personalismos y
respetar sus andaduras distintas3.
El personalismo comunitario es, pues, una propuesta filosfica, pluriforme
en sus propuestas pero con elementos comunes bien delimitados, articulada
siempre en torno a la categora de persona. Ante todo, el personalismo
cuenta con una tradicin comn tanto en el mbito terico como en el mbito
prctico. Y tiene una propuesta bsica de actitudes y valores: todos aquellos
2
3
Ibd., 55-143.
E. MOUNIER: El personalismo. Obras III, Sgueme, Salamanca 1990, 451-452.
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
97
XOS DOMNGUEZ PRIETO
que dimanan de la persona como ser mximamente valioso, del ordo
amoris4. El personalismo se inspira en una tradicin de enorme riqueza que
comienza con el pensamiento patrstico (que aporta el propio concepto de
persona), pasa por el Renacimiento, modernidad, fenomenologa, axiologa
y existencialismo. Pero no se agota en ella, porque el personalismo comunitario es
exigencia de revolucin, de creacin, de renovacin. En todo caso, la reflexin sobre
la persona es inagotable, pues, al decir de Marcel, no estamos tratando de
desentraar un problema sino de asomarnos a un misterio5. Claro que, como
hemos sealado, no partimos de cero, pero creemos que la mayor parte del
camino est por recorrer y lo hemos de recorrer nosotros. De ah la osada de
pretender aportar siquiera un adarme de luz en los estudios sobre la persona,
sabiendo que, siempre, cada palabra de las que digamos es polifnica y
cada logos concurre al mbito de los logoi para dar en el di-logoi, pues nunca
pensamos individualmente sino comunitariamente y en todo lo que decimos
resuenan nuestros maestros, nuestras lecturas y nuestras particulares
experiencias, esto es, todo lo que se nos ha regalado como don y por pura
gracia. Y as confesamos que nuestro particular ejercicio de pensamiento lo
llevamos a cabo en dilogo, consciente o inconsciente, con una plyade de
pensadores que han dejado huella en nosotros, entre los que destacamos a
quienes tienen su raz reflexiva en el pensamiento de Emmanuel Mounier
(Jean Marie Domenach, Jean Lacroix y, en nuestro particular caso, de modo
destacado Carlos Daz) o en aquellos que pertenecen a su mundo intelectual
(Nikoli A. Berdiev, Max Scheler, Charles Pguy, Jacques Maritain). Tambin
tienen presencia en las reflexiones que presentamos aquellos filsofos que
han desarrollado su pensamiento desde la fenomenologa: Dietrich von
Hildebrand, Paul-Louis Landsberg, Karol Wojtyla, Edith Stein y Maurice
Ndoncelle. As mismo, son de particular importancia las aportaciones
al personalismo de Xavier Zubiri y sus dos discpulos Pedro Lan y Jos
Luis L. Aranguren. En otro sentido, ha dejado fuerte huella el pensamiento
judo: Franz Rosenzweig, Martin Buber, Emmanuel Lvinas. Pero tambin
el pensamiento cristiano ha dejado su impronta: Ferdinand Ebner, Emil
Brunner, Gabriel Marcel, Jean Luis Chrtien, Romano Guardini, Alfonso
Lpez Quints, Julin Maras, Oliver Clment y Paul Ricoeur6.
M. SCHELER: Ordo amoris. Caparrs, Madrid 1996.
Cfr. G. MARCEL: Aproximacin al misterio del ser. Encuentro, Madrid 1987.
6
Por supuesto, no cierran estos nombres el elenco de los pensadores
personalistas. Hemos referido slo aquellos de los que, de modo consciente,
reconocemos que han dejado su huella en nuestra reflexin. Pero no podemos dejar
de citar otros autores personalistas de primera fila como Joaqun Xirau, Ignacio
Ellacura, Michel Henry, Jean-Luc Marion, Philippe Nmo, Dens de Rougemont,
John Macmurray, Border Parker Bowne, Edgar S. Brightman, Albert C. Knudson,
4
5
98
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
NUEVOS CAMINOS PARA EL PERSONALISMO COMUNITARIO
Sera una osada pretender establecer en unas pocas lneas puntos
de convergencia de todos estos filsofos. Pero podemos ensayar una
aproximacin sealando que todos ellos consideran a la persona como ser
mximamente valioso, digno, contrapuesto a la realidad de las cosas, llamada a
plenitud y orientada en su accin por un horizonte de sentido, con capacidad
para realizar su vida libremente y abierta a otras personas con las que puede
establecer vnculos comunitarios. Desde la realidad personal, elaboran un
pensamiento filosfico y establecen las bases para una cultura humanista.
Pero este pensamiento no consiste en un sistema conceptual cerrado y cannico. No hay
tal cosa. No existe un sistema personalista que determine recetas concretas para cada
situacin, porque la persona es lo no objetivable, lo no inventariable, y porque
es capaz siempre de acciones creativas y novedosas. Pero que este sistema
definitivo no pueda existir no significa que el personalismo comunitario no
procure claridad en sus formulaciones conceptuales e, incluso, en su orden
expositiva, pero se trata de un pensamiento abierto, en continua elaboracin,
no es un esquema intelectual que se traslada intacto a travs de la historia.
Combina la fidelidad a un cierto absoluto humano con una experiencia
histrica progresiva7. Por otro lado, el propio pensamiento se integra en la
accin: es un pensamiento para la accin, es un pensar con las manos.
Francis J McConell, Geroge Albert Coe, Ralf T. Flewelling Tambin es necesario
citar a muchos pensadores que en la actualidad trabajan con abundantes frutos en
el mbito del personalismo y cuya obra conocemos y estimamos valiosa. Sin nimo
de ser exhaustivo debemos citar a Ins Riego, en Argentina; a Mauricio Beuchot,
Rafael Soto, Miguel Jarqun o Enrique Dussel en Mxico; a Attilio Danese, Joseph
de Fiance, en Italia; a Alino Lorenzn en Brasil; a Peter Bertocci John Lavely,
Richard Millard, Erazim Kohak o Thomas Buford en Estados Unidos; a Czeslaw
Stanislaw Bartnik, Kyjasz Cybucg, Adam Siomak, Bogumi Gacka, Maala Pavol en
Polonia; a Julio Ayala, Vicente Martnez Araujo, Reinaldo Almada y Eugenia Lugo
en Paraguay; a Luis Ferreiro, Eudaldo Forment, Ildefonso Murillo, Alberto Sucasas,
Marcelino Ags, Vzquez Borau, Rogelio Rovira, Antonio Calvo, Luis Miguel
Arroyo, Fernando Prez de Blas, Luis Capilla, Manuel Snchez Cuesta, Alfonso
Gago, Jos Mara Berro, Juan Manuel Burgos, Francesc Torralba, , Luis Aranguren,
Jess Mara Ayuso, Marcelo Lpez Cambronero, Jos Mara Vegas, Angel Barahona,
Ana Rivas, Emmanuel Buch, Pablo Lpez, Gonzalo Tejerina, Mariano Moreno
Villa, Antonio Arostegui, Antonio Heredia, Manuel Maceiras, Flix Garca Moriyn,
Tefilo Gonzlez Vila, Jos Angel Moreno, Alfonso Lasso de la Vega, Rafael Soto,
Domingo Vallejo, Andrs Simn Lorda, Pablo Simn Lorda, Manuel Maceiras,
Csar Moreno, Francesc Torralba, Agustn Domingo Moratalla, Toms Domingo
Moratalla, Jos Taberner, Patricio Pealver, Juan Carlos Siruana, Gonzalo Tejerina,
Francisco Crceles, Pedro Gmez, Emilio Andreu, Carlos Sureda y Xos Manuel
Domnguez Prieto en Espaa.
7
E. MOUNIER: Qu es el personalismo. Obras III, Sgueme, Salamanca 1990, 198.
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
99
XOS DOMNGUEZ PRIETO
En todo caso, el personalismo comunitario no tiene como objetivo o
finalidad su propia elaboracin: no es un pensamiento centrado en s, sino
abierto al servicio de la persona. Y, por esto, por no estar al servicio del
economicismo, de la mentalidad dominante, del poder, el personalismo
siempre ser un pensamiento intempestivo, impertinente para los instalados.
Pero, precisamente por esto, se trata de un pensamiento imprescindible.
1.2. Personalismo como praxis transformadora
El pensamiento personalista supone una seria reflexin terica, pero
junto a ella y desde ella, tambin una praxis realizada desde la vida personal
y comunitaria. Por eso es tarea abierta. Y es tarea abierta no slo porque
est abierta a que cada uno aporte su riqueza, sino porque el personalismo
comunitario no es una filosofa centrada en s, sino al servicio de la persona.
Quizs esta sea la razn por la que el personalismo nunca ha estado de moda:
resulta una filosofa incmoda en una sociedad y cultura impersonalistas
como la nuestra.
En efecto, el personalismo comunitario, es un pensamiento para la praxis, para
la accin proftica y transformadora, de uno mismo y de la realidad social
y cultural. Denuncia las injusticias, formula caminos para la justicia y la
personalizacin y se pone manos a la obra. El pensamiento personalista es
un pensamiento para la accin. Pero su accin no supone activismo: se fundamenta
en una determinada visin de la realidad personal, en una antropologa, en
una tica, en una concepcin de la historia.
El personalismo comunitario, dijimos, es un pensamiento para la accin. Y
para la accin transformadora. Pero toda transformacin radical debe abarcar las
dimensiones estructurales y tambin las dimensiones personales. Por tanto, conviene
huir de toda obsesin por la pureza que paraliza a muchos incapacitndolos
para la accin. Los moralismos y las doctrinas ideologizadas no cambian
nada. La persona, para salir de este atolladero, debe asumir sus condiciones concretas
y comprometerse con ellas, aunque se manche las manos.
En qu mbitos se concreta y expresa esa accin transformadora?: en
economa, en poltica, en educacin, en psicoterapia, y en todos aquellos
mbitos en los que se encarna la persona, en todas aquellas estructuras que
son susceptibles de ser personalizantes o impersonalizantes.
Pero en todos estos mbitos, slo ser capaz de accin quien sea capaz de tener
esperanza, contraria a todo fatalismo. Decir que las cosas no pueden cambiar
es la cmoda respuesta del instalado, del burgus. Slo quien quiere cambiar
las cosas es capaz de vivir dando respuesta a la circunstancia, es decir,
siendo responsables. El personalismo es, as, una llamada a la accin responsable.
100
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
NUEVOS CAMINOS PARA EL PERSONALISMO COMUNITARIO
Abstenerse, replegarse y desentenderse supone coquetear con el desorden
establecido. Lo que no impone el personalismo es uno u otro tipo de accin:
ser cada uno quien tenga que hacer su anlisis y sus propuestas en cada
lugar y en cada momento.
1.3. Personalismo como modo de vida:
personalizante, reflexivo, proftico, poltico y comunitario
El personalismo comunitario no slo supone un pensamiento y una
praxis sino un compromiso personal, biogrfico, de aquel que defiende este
pensamiento.
Personalizante. El personalismo es, en primer lugar, un modo de vida
personalizante porque la persona da-de-s mediante el compromiso con
aquello que encuentra como valioso. La persona slo acta como tal mediante el
compromiso. Pero el compromiso por s mismo esclaviza. Si el compromiso
no est en funcin de un horizonte, de un sentido, de un absoluto, resulta
mero voluntarismo alienante. La libertad slo se ejerce en el compromiso,
pero slo hay compromiso liberador respecto de un absoluto, a algo que
trasciende la propia persona, en funcin de una vocacin. Este compromiso
se concreta en una militancia, en un compromiso desde dentro.
Reflexivo y analtico. Convertir ideas vitales en ideales existenciales exige el
rigor del concepto, la maduracin de la idea, la reflexin crtica. Quien por
impaciencia, por pereza o por inercia pretenda evitar la reflexin y el rigor,
no es buen personalista. El personalismo no es apto para perezosos. Nadie
puede transformar si antes no analiza y estudia la realidad. Habindose
situado, como fundamento tico, desde el lugar del pobre, el segundo
momento de un compromiso personalizante es siempre analizar la realidad,
profundizar en ella, estudiar. Una buena actuacin no se improvisa. Hace
falta formarse de modo permanente, porque las ingenuidades no permiten
una autntica transformacin.
Lo poltico y lo proftico. En tercer lugar, el personalismo comunitario exige
que se conjuguen dos tipos de accin: las acciones polticas y las acciones profticas. Por
las primeras, la accin busca una eficacia prctica, una propuesta de formas
econmicas, empresariales o polticas que sean viables y justas. Busca
el equilibrio, la negociacin, el pacto. Pero este tipo de accin debe estar
iluminada desde la dimensin proftica, que marca el horizonte, lo deseable,
mediante la meditacin y la audacia. Claro que si se esperan las condiciones
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
101
XOS DOMNGUEZ PRIETO
ptimas y los medios perfectos para comenzar a actuar, la accin nunca
llegara. Pero la accin sin la orientacin a favor de la persona acabara siendo
embrutecedora y alienante. Hay que actuar porque toda persona est ya
comprometida en las circunstancias en las que est. Por eso, la abstencin
es ilusoria. Pero la finalidad inmediata del personalismo no es poltica, ni
econmica, sino la de comprender y superar toda crisis y situacin que afecte
y aliene a la persona y a la comunidad de personas, que la disuelva o la someta
como mera pieza intercambiable de una clase, raza o nacin.
Comunitario. El personalismo comunitario es, en fin, exigencia de accin
y de compromiso, de transformacin radical, de revolucin personalista y
comunitaria. Pero esto no es tarea de una persona sola. La tarea existencial y
transformadora slo es posible en comunidad. Es con otros con los que se
vive la experiencia transformadora y personalizante.
2. Principales aportaciones del personalismo
en el contexto de la historia de la filosofa
a) En primer lugar, el personalismo desarrolla el concepto de persona,
de origen judeo-cristiano. Como es sabido, el cristianismo no slo aporta
los ingredientes bsicos del concepto de persona sino el mismo concepto,
concepto que surge en un contexto teolgico y, ms precisamente, cristolgico.
El concepto de persona surge de la lucha especulativa por dar razn del
misterio de la cristologa, del hecho de que una persona divina posea una
naturaleza humana. Para ello eran inadecuados los conceptos filosficos,
que se movan en la tensin de lo nico y lo mltiple, de lo universal y lo
particular, de la especie y el individuo. La historia del espritu nos permite
afirmar que fue aqu donde por primera vez se comprendi plenamente
la realidad persona, porque en la lucha por la imagen cristiana de Dios
y por el significado de la persona de Jess de Nazaret fue justamente por
donde el espritu humano lleg al concepto y a la idea de persona8. En
efecto, la reflexin sobre la persona se desarroll inicialmente en el terreno
de la teologa9, apareciendo por primera vez el trmino con Tertuliano,
distinguindose por primera vez en la Patrstica el trmino persona (como
sujeto subsistente individual) del de substancia (como forma esencial comn
a varias personas). Como es sabido, el trmino prsopon griego designaba
8
9
102
J. RATZINGER: Introduccin al cristianismo. Sgueme, Salamanca 2007, 154.
Cfr. C. DAZ: Qu es el personalismo comunitario?, op. cit., 35-39.
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
NUEVOS CAMINOS PARA EL PERSONALISMO COMUNITARIO
la mscara del actor en el escenario y, por extensin, su papel. De ah que
comenzase a significar tambin el papel en la vida. Buena intuicin para
expresar la persona como llamada a una misin (aunque nunca como actor,
sino como autor). Recordemos que el trmino substancia (de origen latino)
traduca dos trminos griegos. La ousa, que es lo comn, la esencia (eidos),
tambin llamada detera ousa, y la hypostasis, lo individual (tode ti), la prot ousa.
La hypostasis como kathheautn era insuficiente para explicar el quin en el que
consiste cada persona, y, en su momento, el quin y el para qu de Cristo. Por
ello, las definiciones de la persona como substancia, incluida la de Boecio, se
quedan ancladas en la tensin entre lo universal y lo particular.
Al tener que aplicar estas categoras a la persona, y de modo especial a
las personas divinas, como stas no eran una substancia ms, se comenz
a aplicar el trmino persona, del griego prsopon. Esta aplicacin nunca
la habra hecho un griego, pues la prsopon era justo la mscara que vela
la persona, esto es, el personaje. Pero en consonancia con la concepcin
hebrea, para quienes el rostro es justo lo que desvela la persona, se tom,
finalmente el trmino persona como aquello que desvela lo que la persona
es, como substancia individual que existe por s, con libertad y dignidad. Para
los hebreos, el hombre es panim, rostro. Y lo es por saberse interpelado por
un Dios personal. Este fue precisamente el primer hallazgo del primitivo
concepto de persona: que la persona es un yo desde un t que lo
constituye al interpelarlo, que la persona es relacin.
Lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la filosofa despus del
Medievo ha sido una secularizacin de dicho concepto y, en parte, una
reduccin a algunas de sus dimensiones. En otros casos, se ha producido una
lenta elucidacin de su sentido, siendo dificultosa y parcial en el Medievo, a
causa del lastre semntico y substancialista de la filosofa griega, y con un
desarrollo ms cabal en el contexto del pensamiento personalista del siglo
XX. Podemos decir que ha sido el personalismo comunitario del siglo XX
el primero que ha desarrollado la mayor parte de las notas constitutivas
del concepto de persona, que supone un paso adelante respecto del ms
genrico ser humano.
b) En segundo lugar, el personalismo supone, junto con el existencialismo,
una reaccin frente a la abstraccin del pensamiento occidental que le
llev a desentenderse de las condiciones concretas del ser personal. Ya
en el pensamiento griego, la reflexin sobre el ser humano dado que
conocer era siempre conocer lo universal consista siempre en estudiar
sus elementos constitutivos (psij y soma), o se reduca a una descripcin de
la psij, sus dimensiones y funciones especialmente las cognoscitivas, o
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
103
XOS DOMNGUEZ PRIETO
bien a estudiar al hombre como animal poltico. Siempre se trataba de un
conocimiento universal, pues para Aristteles no existe conocimiento de lo
particular. No mucho ms all fue en realidad la antropologa medieval: el
ser humano era entendido desde la metafsica siendo su elemento definitorio
una mera diferencia especfica universal, que casi siempre coincida con la
racionalidad10. As, para Santo Toms, conocer el ser humano se reduca
principalmente a conocer su alma (siendo algo meramente accidental su
relacin con los dems o con el mundo), su substancialidad y sus potencias,
especialmente las intelectivas11. Un impulso serio de la atencin a lo individual
personal tuvo lugar en el periodo humanista, pues se valor el hombre en
s mismo, y no en funcin de un orden suprahumano o meramente natural,
y en el que se promova la libertad individual frente al sometimiento de
cualquier fatum. As, Nicols de Cusa, en su De docta ignorantia, afirma que el
hombre, en su camino hacia el absoluto, tiene que buscar no slo realizarse
como hombre universal, sino en su concreta individualidad. El individuo es
un microcosmos que, como imagen del macrocosmos, ha de realizar toda
su creatividad y libertad, siendo as un sujeto nico e independiente12. Por
ello, como dir Pico della Mirandola, la suerte es hija del alma y en el ser
artfice de la propia vida radica su dignidad13. Adems, esta poca supone
una revalorizacin del cuerpo y sus goces (el Decamern de Bocaccio o el De
voluptate de Valla son buena muestra de ello). Pero, al cabo, la modernidad
acab por sumergir de nuevo el estudio del ser humano en las reducidas
coordenadas de la gnoseologa. Quizs, slo el fenmeno de la mstica, con
figuras como Santa Teresa de Jess, San Juan de la Cruz, San Ignacio, el
Maestro Eckhart, Luis de Len, Luis de Granada, Malon de Chaide o Juan
de los ngeles (sobre quien quiso hacer su tesis doctoral Mounier), supuso
otro momento histrico fuerte de atencin a la experiencia individual, a la
llamada y a los entresijos de la vida interior personal, aunque centrada en la
experiencia religiosa14. La llegada de la modernidad con la excepcin de
10
No podemos dejar de recordar la excepcin que supuso el postulado de la
haecceitas por parte de Duns Escoto como forma particular, estableciendo as una
va de inteligibilidad en el ser concreto. Desafortunadamente, no triunf esta genial
perspectiva.
11
Cfr. T. DE AQUINO: Quaestio Disputata de Anima.
12
G. BRUNO: De docta ingnorantia, III.
13
Cfr. P. DELLA MIRANDOLA: De la dignidad del hombre. Editora Nacional, Madrid
1984.
14
La pensadora personalista Ins Riego ha sido, sin duda, quien de modo
ms claro y ms documentadamente ha mostrado la importancia de la mstica y
sus principales aportaciones para el conocimiento de la persona. Cfr. I. RIEGO DE
MOINE: De la mstica que dice a la persona. Fundacin Mounier, Madrid 2007.
104
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
NUEVOS CAMINOS PARA EL PERSONALISMO COMUNITARIO
Pascal, supuso una vuelta atrs, pues redujo el ser personal al cogito mera
cosa: je suis une chose qui pens en relacin siempre problemtica con
la materia corporal. Adems, tanto Descartes, como Malebranche, Leibniz
como Spinoza retomaron con fuerza el substancialismo griego15. Incluso,
este ltimo, reduciendo toda substancia a la divina. As, dir que entiendo
por cuerpo un modo que expresa de cierta y determinada manera la esencia
de Dios, en cuanto se la considera como cosa extensa16 y poco despus
afirma que el Pensamiento es un atributo de Dios, es decir, Dios es una
cosa pensante17; Lo primero que constituye el ser actual del alma humana
no es ms que la idea de una cosa singular existente en acto. Demostracin:
la esencia del hombre est constituida por ciertos modos de los atributos de
Dios18. El empirismo, por su lado, reduce el ser humano a su materialidad
y a su capacidad percipiente. Paradigma de ello es Hobbes en su De corpore
y en su De homine. Sobre estos principios, otros filsofos empiristas como
Locke no acertarn a ir ms lejos de una gnoseologa Essay concerning human
understanding y, acorde con este materialismo de fondo, un eudemonismo
utilitarista, que lleva a su mxima expresin Hume. Lo que llevaron a cabo
posteriormente tanto el idealismo kantiano como el de Hegel, Fichte o
Schelling, no fue sino llevar hasta las ltimas consecuencias esta reflexin
sobre el Cogito, sobre un sujeto que consideran nico y autosuficiente, en el
que el ser y el pensar, la esencia y el concepto, se identifican.
Existencialismo y personalismo son reacciones contundentes frente a toda
esta tradicin filosfica reduccionista y abstracta, despegada de la realidad
concreta19. Frente a las abstracciones de los modernos y los idealistas,
analizan la existencia humana de modo concreto, es decir, todo aquello que
constituye la experiencia inmediata del sujeto humano: la libertad, la decisin,
el compromiso, la angustia, el proyecto de vida, la soledad, la muerte. El
personalismo adems centra su reflexin en las experiencias del encuentro
interpersonal, en la experiencia comunitaria, en la vocacin y en el hecho de
la encarnacin corprea (cosa que no llevan a cabo los existencialistas). En
Cfr. R. DESCARTES: Principia philosophiae I, 51: Per substantiam nihil
aliud intelligere possumus quam rem quae ita exsistit, ut nulla alia re indigeat ad
existendum.
16 B. SPINOZA: tica. Parte segunda, definicin I.
17 Ibd., Parte segunda, proposicin I.
18 Ibd., Parte segunda, proposicin XI.
19 No es casualidad que Gabriel Marcel se proponga hacer una filosofa
concreta, ceida a experiencias cotidianas como la comunicacin, la fidelidad, la
esperanza, el amor. En su Diario metafsico, por oposicin al idealismo, parte de la
conciencia inmediata del propio cuerpo, de la existencia encarnada y corprea del ser
humano.
15
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
105
XOS DOMNGUEZ PRIETO
todo caso, unos y otros, sealan que el ser humano no es sino que existe. El ser
se sita en el mbito de lo conceptuable, de lo etiquetable, de lo determinable
objetivamente. Frente a este concepto de ser, la existencia humana es lo no
etiquetable, lo no conceptuable, porque la persona no tiene esencia sino que
tiene que construirla. El problema del ser se analiza ahora desde el existir.
Y el existir es lo inmediato. Se rechazan, por tanto, los mtodos filosficos
que traten de captar lo que es el ser humano mediante conceptos, mediante
abstraccin, porque justo estos mtodos impiden captar la individualidad e
irrepetibilidad de cada existente. Por tanto, la filosofa tiene que partir de la
descripcin inmediata de las experiencias concretas del existente. As las cosas, muchos
existencialistas optaron por expresar sus ideas mediante diarios (como
hicieron Kierkegaard o Gabriel Marcel), otros mediante novelas (Sartre) y
otros por medio del mtodo fenomenolgico de Husserl como instrumento para
llegar directamente a la descripcin del existente humano dejando fuera toda
teora, interpretacin o prejuicio.
As como el personalismo y el existencialismo reaccionan de este modo
contra el substancialismo que inunda el pensamiento antropolgico hasta el
siglo XX, el personalismo tuvo, a su vez, que reaccionar contra el actualismo
de los existencialistas. Si la persona fuera considerada exclusivamente como
un conjunto de capacidades en accin, un mero conjunto de posibilidades,
orientados por un sentido, constituidos como un auts, estaramos
disolviendo a la persona en un mero actualismo. El actualismo es, pues, aquella
postura antropolgica que niega que exista la identidad personal, que niega
que exista alguna consistencia metafsica en la persona, de modo que queda
reducida a un mero fluir de actos. Es la postura que adopt Scheler, Sartre o
el estructuralismo de Bernard-Henri Lvy. Hablan todos de la persona como
un proceso sin sujeto, de una realidad sin ncleo permanente, sin fundamento,
una actividad sin yo. Lgicamente, el actualismo niega la persona y, en algunas
formulaciones radicales, proclama la muerte del hombre20.
El personalismo, en fin, tiene otra razn de peso para enfrentarse tanto a
la abstraccin substancialista como al actualismo existencialista y, en general,
contra todo pensamiento academicista: su falta de compromiso con la
persona, esto es, que elude cualquier forma de praxis.
El filsofo personalista polaco Karol Wojtya, en Persona y accin (BAC,
Madrid 1982), lleva a cabo una minuciosa crtica al actualismo, sealando que la
persona no puede ser mera conciencia de s, pues desaparecera en los momentos de
inconsciencia. Pero es un hecho que cuando cesa la consciencia, la persona sigue. Por
otra parte, experimentamos nuestras acciones surgiendo de nuestra propia voluntad:
cada uno se vive a s mismo como causa de sus actos. La persona es capaz de decir yo
quiero porque es una realidad objetiva, un yo concreto que tiene una consistencia.
20
106
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
NUEVOS CAMINOS PARA EL PERSONALISMO COMUNITARIO
c) Pero, sobre todo, la filosofa personalista, supera el pensamiento
egolgico y se abre al heterolgico, esto es, pasa de la filosofa del yo a la
filosofa del nosotros. En el Medievo el lastre del substancialismo griego fue
tan intenso que apenas se vio la antropologa iluminada por la cosmovisin
cristiana en este aspecto: la relacin no dejaba de ser una categora accidental,
el pros ti de Aristteles. Y cuando, ya en el Renacimiento, Alberti, Pico y otros
hablaron de la dignidad del ser humano, era ensayando una independencia
respecto de Dios y de los dems hombres, abriendo el camino hacia el
individualismo. Lgicamente, la modernidad transitar por este camino,
terminando el racionalismo por definir al ser humano como cogito, esto es,
como descarnado sujeto de conocimiento, sin relacin directa con otras
realidades que no sean sus ideas claras y distintas. Terminando Leibniz por
decir que el compuesto de mnada psquica y extensa a la que ha quedado
reducida la persona, no tiene ventanas, esto es, carece de relaciones21. Por
el camino de la sensacin y la percepcin, tampoco Berkeley, Hobbes,
Locke o Hume acertaron a ver en el ser humano ms que un ser percipiente
y, por ello, pensante, pero nada ms ajeno a sus antropologas que la
dimensin comunitaria (curiosamente, en el mbito de la poltica, recuperan
no la dimensin comunitaria pero s la social, aunque de modo meramente
instrumental: para lograr un gobierno pacfico y democrtico que impida que
el hombre sea obstculo para el hombre en la bsqueda de su bienestar22).
Ni el idealismo kantiano (que cerr al sujeto en s, proclamando su voluntad
autnoma como absoluto) ni el de Hegel (que hace de lo humano un epgono
del Sujeto absoluto en su dinamismo dialctico) entienden de un t con el
que sea posible el encuentro. Encerrados en esta tradicin, ni vitalismos ni
fenomenologa ni existencialismos dieron con el camino de salida del Cogito.
Siempre el yo protagonista de s mismo, tarea absoluta para s, dios de s.
Mientras que el pensamiento occidental ha tenido como uno de sus
objetos de estudio quin es el ser humano entendido como sujeto clausurado
y trascendental, como sujeto general tomado en s mismo, el pensamiento
personalista, fiel a su raz judeo-cristiana, segn la cual toda persona lo es
en relacin con Dios, en dilogo con Dios, retoma el concepto de persona
como ser en relacin, hacindose de la categora de encuentro una categora
central. Desde La Estrella de la Redencin23 de Rosensweig y Yo y t 24 de Buber,
23
24
21
22
G. G. LEIBNIZ: Monadologa, 7.
Cfr. T. HOBBES: De cive, I; J. LOCKE: Tratado del gobierno civil.
F. ROSENZWEIG: La Estrella de la redencin. Sgueme, Salamanca 1997.
M. BUBER: Yo y T. Madrid: Ed. Caparrs, 1993.
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
107
XOS DOMNGUEZ PRIETO
todo el pensamiento personalista ha rescatado la relacin como elemento
constitutivo del ser humano. Y esto como fruto de la radical apertura del
ser humano a los otros, al mundo y a Dios. En este sentido, afirma Buber,
paradigmticamente, que el acontecimiento fontanal es la relacin y el
encuentro: Toda vida verdadera es encuentro Relacin es reciprocidad.
Mi t me afecta a m como yo le afecto a l. Vivimos inescrutablemente
incluidos en la fluyente reciprocidad universal Al principio est la
relacin25. El encuentro con un t es fuente del yo: El ser humano se
torna yo en el t26. De este modo, el acontecimiento humano bsico
no es el yo, como ha querido toda la filosofa egolgica, sobre todo desde
Descartes, sino el yo-t. As, descubrimos un hecho humano radical y
originario: el encuentro yo-t27. El personalismo, desde sus orgenes pone el
acento en algo especialmente olvidado en la historia del pensamiento: en
que la persona no es concebible fuera de su relacin comunitaria con otros.
Este es un centro de atencin de todos los pensadores personalistas, de lo
que ofrecen excelentes ejemplos Romano Guardini en su Mundo y persona28,
Mounier en El personalismo29, Lacroix en Amor y persona30, Ndoncelle en La
reciprocidad de las conciencias31, Zubiri en Sobre el hombre32, Levins en Humanismo
del otro hombre33 y, por supuesto, estudios tan excelentes como Teora y realidad
del otro de Pedro Lan Entralgo34.
Ibd., 17-23.
Ibd., 32.
27
Este hecho no es algo que ocurre en el Yo y que ocurre en el T, dice Buber,
sino que ocurre entre (Zwisen) los dos.
28
R. GUARDINI: Referencia de la persona a las personas, en Mundo y persona.
Encuentro, Madrid 2000, 113ss.
29
E. MOUNIER: La comunicacin, en El personalismo. Sgueme, Salamanca
1990, 473ss.
30
J. LACROIX: Dialctica de la persona, en Amor y Persona. Caparrs, Madrid
1996, 15ss.
31
M. NDONCELLE: La comunicacin de las conciencias, en La reciprocidad de
las conciencias. Caparrs, Madrid 1996, 11ss.
32
X. ZUBIRI: El hombre, realidad social, en Sobre el hombre. Alianza, Madrid
1986, 223ss.
33
E. LVINAS: Humanismo del otro hombre. Caparrs, Madrid 1998.
34
P. LAN ENTRALGO: Teora y realidad del otro. Alianza, Madrid 1988.
25
26
108
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
NUEVOS CAMINOS PARA EL PERSONALISMO COMUNITARIO
3. Una nueva perspectiva: poiein e pathein
Tras tomar contacto con algunas de las grandes aportaciones del
personalismo, consideramos que todava son necesarios varios momentos
ms en la evolucin de este pensamiento, siendo el primero de ellos
realmente urgente. Se trata del hecho de que la mayor parte de los pensadores
personalistas, han atendido preferentemente a slo un aspecto del ser
persona y estn aquejados en general de una visin reductiva o, al menos,
parcial, del ser humano, lo que ha sido la tnica general de la antropologa
filosfica, a saber, considerar a la persona como ser activo, como energa
y actividad, como yo pienso, yo quiero, yo siento, yo deseo
dejndose sin explorar la dimensin receptiva o pathtica de la persona (en el
sentido que a continuacin iremos precisando). En efecto, el personalismo
no ha solido prestar suficiente atencin al hecho de que la persona, antes de
ser activa, es sujeto de donacin, sujeto receptivo y, en cierto modo pasivo,
de acontecimientos, sujeto sorprendido por aquellas otras personas que le
salen al encuentro. Tras el descentramiento del sujeto humano en el otro,
el personalismo an ha de dar ms pasos en el camino de la superacin del
espejismo que supone partir de la hiptesis de la autonoma absoluta del
ser humano, de su autosuficiencia, pensando que l mismo es su centro y el
centro gravitacional de todo lo real.
Del mismo modo en que el pensamiento dialgico y, con l, el
personalismo, llev a cabo una revaloracin de la categora aristotlica del
pros ti, de la relacin, que de ser accidental pas a ser constitutiva, lo que
proponemos ahora es que la categora aristtlica de pathein o pasin (en
el sentido de la passio latina) sea considerada constitutiva de la persona y
no meramente un accidente. En efecto, afirma Aristteles en su Metafsica:
Puesto que las categoras se dividen en entidad, cualidad, lugar, hacer o
padecer (poiein he pathein), relacin y cantidad35. De facto, en el pensamiento
posterior y quizs ya en el mismo Aristteles, dado que el poiein es fruto
del ergon en que consiste cada ser, se convierte en una ontofana esencial. Y,
llevado al terreno de la antropologa, la praxis se convierte en nota definitoria
del ser personal. Sin embargo, y utilizando la terminologa aristotlica,
especialmente feliz, creemos que el poiein debe ser entendido desde un pathein
previo ntica y cronolgicamente. Porque, adems, resulta constitutivo: la
persona es, sobre todo, receptividad, sujeto primigenio de donacin, deudor.
Esta consideracin, generalmente ausente en los pensadores personalistas36
es la que nos proponemos desarrollar.
35
36
ARISTTELES: Metafsica. Libro XI, captulo 12; 1068 a9-11.
Debemos resear algunas excepciones que, si bien no han desarrollado su
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
109
XOS DOMNGUEZ PRIETO
antropologa desde esta perspectiva sino desde la actividad del sujeto personal, al
menos la han sealado como importante. As, Teilhard de Chardin, en El medio divino
(Alianza/Taurus, Madrid 1972, 51-71) trata de las pasividades del hombre, del hecho
de que recibe ms que da, recibe ms que hace, que antes de nuestro actuar y nuestro
esfuerzo existen pasividades que acompaan sin tregua nuestras operaciones
conscientes (ibd., 52), por un lado las fuerzas amigas y favorables, que sostienen
nuestro esfuerzo y nos dirigen hacia el xito: son las pasividades de crecimiento.
Por otro, las fuerzas enemigas, que interfieren penosamente con nuestras tendencias,
lastran o desvan nuestra marcha hacia el ser ms, reducen nuestras capacidades
reales o aparentes de desarrollo: son las pasividades de disminucin (ibd., 53).
En segundo lugar, tenemos que dar cuenta de la explcita exposicin que Dietrich
von Hildebrand, en su extraordinaria descripcin fenomenolgica de las vivencias
intencionales de la persona hace del ser afectados (tica. Encuentro, Madrid 1997, 206209, 223-225, 229-231 y 309-311), experiencia afectiva que supone una modificacin
interna, una conmocin afectiva ante alguna realidad valiosa que se hace presente.
Nos pone as en la pista de que esta patheidad a la que nos referimos resuena y se
muestra de modo especial en la vida afectiva. As ocurre cuando somos ofendidos,
consolados, alegrados o conmovidos y, en general, cuando somos afectados por un
valor, esto es, por un objeto, circunstancia o acontecimiento valioso. Y reconoce
Hildebrand que el ser afectados desempea un enorme papel en el desarrollo de
la personalidad. A travs de este canal corre tanto la seduccin, el envenenamiento
moral, el embrutecimiento, el empequeecemiento, el enriquecimiento, el
engrandecimiento, la liberacin (ibd., 208). Por ello, cobrar especial inters actitudes
y virtudes como la gratitud ante lo recibido (La gratitud. Encuentro, Madrid 2000).
Sin embargo, fuera de estos anlisis, tampoco concede una especial importancia a
esta receptividad personal, centrando sus reflexiones antropolgicas en la respuesta
voluntaria a lo valioso, esto es, a la actividad tica de la persona, en la persona como
agente. Por su parte, Paul Ricoeur, en el contexto de una filosofa de la accin y
de la accin voluntaria, se refiere en alguna ocasin a que la trama narrativa de la
persona ha de tener en cuenta de que no slo es la trama de un agente sino tambin
de un paciente. As, afirma que Por mi parte, nunca dejo de hablar del hombre
actuante y sufriente. El problema moral () se inserta en el reconocimiento de esta
disimetra esencial entre el que hace y el que sufre () Ser afectado por un curso
de acontecimientos narrados, ste es el principio organizador de toda una serie de
funciones de pacientes (S mismo como otro. Siglo XXI, Madrid 1996, 143-144). Sin
embargo, como hemos sealado, lo que desarrolla es slo la dimensin activa: una
semntica de la accin, una pragmtica de la accin y la tragedia de la accin. Por
otra parte, en su Finitud y culpabilidad (Taurus, Madrid 1982), a raz del anlisis de
la labilidad y finitud del ser humano, hace referencia a su receptividad sensorial, al
hecho de una cierta pasividad afectiva e, incluso, a una pattica de la miseria, pero
centrndose no en el hecho de la menesterosidad humana sino en el de la falibilidad,
en su impotencia, en su ser intermedio entre la idea y lo sensible, en su aspiracin a
la plenitud, en su estado de situado entre lo finito y lo infinito, en la desproporcin
entre lo que es y lo que desea ser. Y, sobre todo, su anlisis est dirigido a entender el
Yo quiero, el acto voluntario (y su falibilidad, que le hace capaz del mal). Conviene
tambin destacar a Carlos Daz, quien sita en el corazn de la existencia humana
una pasividad: soy amado, luego existo. El nuevo pensamiento no comienza por
el pensamiento a secas, por el cartesiano Pienso, luego yo existo, sino () por el
amor ergo sum (Soy amado, luego existo. Tomo I, Descle de Breuwer, Bilbao 1999,
104). Consecuentemente, Desde que existimos necesitamos que nos donen, que
nos cuiden, que nos nutran, que nos quieran y mimen, y todo esto lo expresamos
desde chiquitines polisgnicamente mediante la llamada, los gestos, el llanto, como
lo manifiesta cualquier pobre necesitado que precisa de la ajena ddiva, a saber, en
110
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
NUEVOS CAMINOS PARA EL PERSONALISMO COMUNITARIO
La principal dificultad para reparar en esta perspectiva, tan cercana sin
embargo a la experiencia personal, es el lastre de la historia de la filosofa y la
hybris inherente al ser humano, que a pesar de los claros indicios en sentido
contrario se resiste a dejar de considerarse plenamente autnomo y seor
absoluto de su existencia37. En efecto, a lo largo de la historia de la filosofa
occidental, la mayor parte de los pensadores han supuesto que lo definitorio
del ser humano era su actividad, su ergn, el ejercicio de su funcin propia:
su actividad racional, o su capacidad para actuar, su voluntad de poder o su
voluntad de placer. Siempre se ha presentado al ser humano como agente,
actor o autor de su vida. Y lo es. Pero, acaso, de modo absoluto? Acaso de
modo primigenio? Es esta su verdad ms honda?
En efecto, el pensamiento occidental, ya desde los griegos, ha solido
acentuar el hecho del dinamismo interno como dato originario a la hora
de explicar al ser humano. As, desde Aristteles, el hombre fue concebido
como energeia, como conjunto de capacidades en actividad, que le posibilita
conocer la verdad, amar el bien y disfrutar de la belleza. El ser humano era,
para los griegos, considerado como un caso ms del dinamismo cosmolgico.
Cierto es que la filosofa cristiana rompi esta concepcin mostrando la
dignidad del ser personal e introduciendo otros dos actores en el drama: el
T divino, creador de la persona y al otro, humano, prjimo con el que me
encuentro.
vocativo (ibd., 105). La vocatividad del ser humano, que pide ser correspondido
por la genitividad de otro, es elemento definitorio de lo personal para nuestro autor.
Por eso, siguiendo en esto al mismo Teilhard, para el filsofo espaol la persona
se desarrolla en tres momentos: primero, el hombre se centra sobre s (centracin),
se descentra sobre el otro (descentracin) y se sobrecentra en uno mayor que l
(sobrecentracin). Es decir, primero ser, luego amar y finalmente adorar (lo cual, a
su vez, slo es posible porque se ha sido amado). Sin embargo, tampoco el filsofo
espaol ha sacado todas las consecuencias de este hecho, habiendo por contra
desarrollado su pensamiento desde el yo activo, tomando a la persona bsicamente
como centro de centros (Cfr. C. DAZ: op. cit., 57-187). Tambin es cierto que
en alguna de sus ltimas obras retoma la dimensin de la fragilidad humana como
clave de comprensin antropolgica (Cfr. C. DAZ: La felicidad que hay en la fragilidad.
Fundacin Mounier, Madrid 2006).
37
Sigue en el fondo la tentacin ms primitiva: la de querer ser Dios. Por ello,
como muestra Boudrillard, en El crimen perfecto (Anagrama, Barcelona 2000), pero
sobre todo en su obra pstuma El pacto de lucidez o la inteligencia del Mal (Amorrortu,
Buenos Aires 2008), esta hybris ha trado las siguientes consecuencias, en tres
momentos: Primero, la muerte de Dios (Nietzsche, Marx, Feuerbach, Freud). En
segundo lugar, la muerte del hombre (estructuralismo: Lacan, Lev-Strauss, Derrid).
En tercer lugar, muerte de lo real.
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
111
XOS DOMNGUEZ PRIETO
Gran parte de los filsofos del siglo XX incluidos los pensadores
personalistas han entendido la vida de la persona como accin, pues es la
accin el modo en que realizamos nuestro ser personal y el vnculo entre el
pensamiento y el ser. As, por ejemplo, para Zubiri el hombre construye su
vida ejecutando acciones. De estas acciones es ejecutor y, por tanto, agente. Sin
embargo, su vida es no slo la que ejecuta sino tambin la que le ha tocado
en suerte. Bajo este respecto es actor de su vida. Pero, y esto es lo que ms
nos interesa, el hombre es autor de su vida porque, dentro de ciertos lmites,
el hombre tiene que elegir qu perfil quiere dar a su vida, cul es la figura
segn la cual quiere autoposeerse38. Para ello tiene que escoger, optar por
determinadas acciones en las que adoptar una forma de realidad u otra. Por
qu el hombre puede ser, adems de agente y actor, autor de su vida? Porque
est frente a la realidad, suelto de ella, gracias a la inteleccin sentiente. Bien
es cierto que, aunque el hombre est frente a la realidad, reconoce que ha de
apoyarse en ella39. Esto significa que el hombre no es una tarea ya acabada,
no se autoposee definitivamente sino que autoposeerse es, para l, una tarea:
la tarea de su vida. Y, para hacerse, no le bastan al hombre las propiedades
que emergen de su sustantividad. Debe apropiarse de otras propiedades que
le ofrecen las cosas. Es decir, est frente a todas las cosas, suelto de ellas,
pero por ello mismo es respectivo a las cosas. Comprobamos as la primaca
de la dimensin activa de la persona.
Mounier, por su parte, afirma en El personalismo40, que la accin de la
persona tiene varias dimensiones: el hacer o poiein, que consiste en actuar
sobre la realidad exterior para organizarla, dominarla y transformarla; el
obrar o prattein, consistente en la prudencial o tica de la accin, en la que
la persona busca lo mejor para su vida y para la de los dems; el contemplar
o theorein, como apertura a la verdad y a los valores. Consiste, por tanto,
en apertura franca a lo real. Y sta es tan activa como los anteriores (frente
Cfr. X. ZUBIRI: El hombre y Dios. Alianza, Madrid 1988, 76.
Dada su inconclusin ntica, el hombre debe apoyarse en la realidad. Pero
esta realidad no slo es la que le ofrece las posibilidades de su realizacin sino es
la que le impele a realizarse. En esta impelencia reside la fuerza de la obligacin
moral. Reconoce, pues, Zubiri, esta previa pasividad del ser humano. En este sentido,
sealar Zubiri que es esta realidad lo que en cierto modo me determina a estar frente a ella.
Esta determinacin es fsica, no es algo meramente intencional. La determinacin fsica, sin ser causa,
es justo lo que llamamos dominacin (X. ZUBIRI: op. cit., 86). Y la realidad domina porque
el momento de realidad es ms que su momento de talidad. Dominar es ser ms,
es tener poder (ibd., 87). Gracias a que es ms, a que domina, la realidad puede fundar
mi realidad. En este sentido la realidad es el poder de lo real. En resumen: Dominancia
es apoderamiento. El poder de lo real se apodera de m. Y gracias a este apoderamiento es como me
hago persona (ibd., 88).
40
E. MOUNIER: El personalismo. Obras III, Sgueme, Salamanca 1989, cap. 6.
38
39
112
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
NUEVOS CAMINOS PARA EL PERSONALISMO COMUNITARIO
a la falsa contraposicin vulgar entre hombre de pensamiento y hombre
de accin)41. De hecho, el personalismo invita a pensar como hombres de
accin y a actuar como hombres de pensamiento. No hay oposicin entre
pensar y actuar. Primero porque el contemplar o pensar tambin es una
forma de accin comprometida. Es actividad, no pasividad. Y, en segundo
lugar, porque la theorein se orienta a iluminar el prattein y el poiein. Desde
la perspectiva personalista y comunitaria, se suele sealar, adems, que la
accin est orientada a modificar la realidad externa, a transformar la
realidad interna, a acercarnos a los hombres y a realizar valores. Para una
persona, actuar como tal consiste en recuperarse a s para darse, para hacerse
presencia, para responsabilizarse de la propia vida y de la circunstancia. Slo
el que es dueo de s puede disponer de s para darse y para acoger. Este es el
verdadero sentido del repliegue y de la recuperacin de la interioridad. Para
Mounier, no basta con comprender, hay que actuar. Nuestra finalidad, el
fin ltimo, no es desarrollar en nosotros o alrededor de nosotros el mximo
de conciencia, el mximo de sinceridad, sino el asumir el mximo de
responsabilidad y transformar el mximo de realidad a la luz de las verdades
que hayamos reconocido42. Todo actuar de la persona supone el ejercicio de
la libertad y la responsabilidad. Y son esta libertad y responsabilidad lo que le van
a permitir una mayor capacidad de presencia y de compromiso. Precisamente
ste ser para Mounier el objetivo final de una civilizacin personalista y
de una revolucin personalista: poner a cada persona en estado de poder
vivir como persona, es decir, de poder acceder al mximo de iniciativa, de
responsabilidad, de vida espiritual43.
Creemos que estos dos autores son buena muestra de cmo ha sido
moneda comn en el seno del personalismo concebir primariamente al ser
humano y a la persona como ser activo, como protagonista de su vida. Y
con ser esto cierto, lo que pretendemos destacar es que no es sta oda la
verdad ni la ms profunda. Porque el ser humano, antes de ser constructor
de s y del mundo, antes del poiein, el prattein y del agere, el ser humano es
receptividad, pathetiks, pasividad, necesidad, carencia, menesterosidad. Previo al
actuar, a poner en juego lo que hay en su propia vida para realizarse, la persona es amada,
41
Es patente que Mounier no considera una pasividad constitutiva del ser
humano, aunque no se opondra a ello habida cuenta de que considera que el
acontecimiento es el maestro de la vida interior. En todo caso, la contemplacin
misma es vista por el filsofo francs como accin, y dado que la persona se hace
mediante el compromiso de la accin, no hay para l otra va para el ser personal que
la activa.
42
E. MOUNIER: Manifiesto al servicio del personalismo. Sgueme, Salamanca 1991,
743.
43
Ibd., 625.
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
113
XOS DOMNGUEZ PRIETO
llamada, nombrada, enviada y se le pide que su vida sea respuesta a este amor del que
es objeto, a esta llamada, a este nombramiento y misin. La persona no tiene la ltima
palabra sobre su vida sino la penltima.
Ahora bien, para reconocer este hecho quizs haga falta desenmascarar
un prejuicio al que nos ha llevado toda nuestra cultura occidental: concebir a
los humanos como seres autnomos (idea ilustrada) omnipotentes, dueos
y seores de su propia vida, de su destino y del destino del mundo. Pero
hay momentos en la vida de toda persona unos, dolorosos: una grave
enfermedad, la muerte de un amigo, la prdida o ruptura con un ser dilecto,
un fracaso profesional o personal; y otros, inesperados: un encuentro
decisivo, un enamoramiento, una circunstancia inesperada, una propuesta
profesional que pareca imposible, un golpe de fortuna que nos muestran
que nuestra vida tal vez no est tan en nuestras manos como imaginbamos.
Se produce, por tanto, un choque entre nuestras ideas de suficiencia, tan
occidentales y secularizadas, y nuestras experiencias radicales. Pero, por falta
de fidelidad a la realidad o por comodidad preferimos asirnos a la ilusin de
la omnipotencia y la radical autonoma, pretendiendo ser lo que no somos:
dioses.
El dolor, el fracaso, la muerte y todas las llamadas por Jaspers experiencias
lmite, nos muestran claramente y nos hacen asumir que no somos los
protagonistas absolutos de nuestra vida. La destruccin de lo nuestro, de
nuestras perspectivas, de nuestras ambiciones, nos sustrae a nosotros y nos
muestra que no somos los protagonistas absolutos de nuestra vida. Nos
hace ms libres porque nos descentra (o, mejor, excentra). Cuando llega la
enfermedad, la muerte, la prdida, la limitacin, perdemos pie en nosotros
mismos, nos vemos obligados a vaciarnos, sucede aquello con lo que no
contbamos y se nos abre a la realidad tal cual es. Abrirse a la realidad y
confiar en ella exige hacerlo siguiendo los signos interiores y los exteriores,
que confluyen en nuestra plenificacin, pero tambin cuando no se presentan
como elementos felices sino dolorosos. En fin: antes que actividad, el ser
humano es pasividad, pathesis. Y esta pathesis puede ser posibilitante de la
accin exterior o posibilitante del crecimiento interior o, al decir de Teilhard,
pasividades de crecimiento o pasividades de disminucin44.
44
114
Cfr. T. DE CHARDIN: El medio divino. Madrid: Alianza/Taurus, 1972, 51-71.
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
NUEVOS CAMINOS PARA EL PERSONALISMO COMUNITARIO
4. Acercamiento emprico al hecho de la dependencia
del ser humano
Para precisar ms todava la propuesta que sobre la persona queremos llevar
a cabo, conviene ensayar, siquiera brevemente, otra perspectiva de abordaje
ms concreta y emprica: la descripcin de la menesterosidad biolgica y
psicolgica del ser humano desde su comienzo. En efecto, resulta indudable
que la persona comienza ya su andadura biogrfica siendo menesterosidad,
pura carencia, pura receptividad. Y lo es, ante todo, por su idiosincrasia
biolgica. El antroplogo Arnold Gehlen en su ensayo El hombre. Su naturaleza
y situacin en el mundo45, desde una perspectiva meramente biolgica, mostr
cmo el ser humano es un ser carencial: no es biolgicamente especializado,
ni bien adaptado a un medio, ni tiene instintos. Se trata de un ser no acabado,
fetalizado, prematuro. Es mediocre biolgicamente y, si ha sobrevivido como
especie, ha sido por factores metabiolgicos. Al carecer de un medio propio
est abierto a todos y es capaz de adaptar el medio en el que ha de vivir
gracias a la cultura. Al cabo, Gehlen, igual que el bilogo Ayala46, dir que en
el hombre la evolucin se ha trascendido a s misma, yendo el hombre ms
all de lo biolgico. Nuestra herencia no slo es gentica: tambin cultural.
Y esto ha sido posible precisamente por la radical menesterosidad del ser
humano.
Sin embargo, como afirma McMurray en Personas en Relacin47, hay que
ponerse en guardia contra la vieja creencia aristotlica de que el nio es un
animal que se va haciendo racional segn va actualizando sus potencias
humanas, actualizacin que culmina con la formacin de carcter. De
hecho ha triunfado en el imaginario colectivo la perspectiva segn la cual
se analiza el comportamiento humano como el comportamiento de un
mero organismo biolgico, como una mera estructura orgnica que se va
adaptando al ambiente. Se trata de reduccionismos biologicistas que han
venido de la mano de J. Monod, E. O. Wilson o de Edgar Morin48, por un
lado, y de estructuralistas como Foucault49, por otro. En realidad, lo que
A. GEHLEN: El hombre. Su naturaleza y situacin en el mundo. Sgueme, Salamanca
1980.
46
Cfr. F. J. AYALA: Origen y evolucin del hombre. Alianza, Madrid 1995.
47
J. MCMURRAY: Personas en relacin. Fundacin Mounier, Madrid 2007. Trad. de
Xos Manuel Domnguez Prieto.
48
Cfr. E. MORIN: El paradigma perdido, el paraso olvidado. Kairs, Barcelona 1973,
donde se propone superar la teora humanista que pretende diferenciar y oponer
animal y hombre, naturaleza y cultura.
49
Foucault niega la existencia del sujeto humano. Triunfando en l el prejuicio
neopositivista segn el cual las ciencias humanas han de adoptar el mtodo de las
ciencias experimentales, al cabo concluir que las ciencias humanas se disuelven
45
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
115
XOS DOMNGUEZ PRIETO
presentan unos y otros, al tomar a la persona como mero organismo, es una
caricatura de comportamiento humano, pues eliminan su dimensin libre y
su idiosincrasia personal.
Si nos atenemos a la mera descripcin de los primeros pasos biogrficos
del ser humano lo que encontrarnos confirma la propuesta de Gehlen:
el beb se presenta siendo totalmente desamparado y menesteroso, en lo
cual, precisamente, se diferencia radicalmente de los animales. En efecto,
el humano no tiene instintos (slo impulsos inespecficos y algn reflejo
innato como el de succin) y no se adapta al ambiente sin aprendizaje.
Las respuestas biolgicas del nio son inespecficas y, por ello, tiene que
aprenderlo todo. Su inadaptacin tiene un aspecto positivo clave: depende
totalmente de un adulto que lo cuide. Por tanto, para ser viable, debe crecer
en el contexto de una relacin amorosa, totalmente personal. Necesita ser
cuidado amorosamente. Y el adulto que lo cuida es quien le provee todo,
pues l no puede prever ni afrontar sus necesidades.
La adaptacin del nio a su ambiente consiste en su capacidad de
expresar sus sentimientos de comodidad o incomodidad; de satisfaccin
o insatisfaccin con sus condiciones. La incomodidad la expresa llorando;
la comodidad mediante gorgojeos y risitas y muy pronto sonriendo y
balbuceando. El llanto del nio es una llamada de ayuda a la madre, una
indicacin de que l necesita ser cuidado. Es cuestin de la madre interpretar
este llanto, descubrir si est hambriento, con fro o enfermo. Esto evidencia
que lo que el infante tiene es una necesidad no simplemente biolgica, sino
personal, la necesidad de estar en contacto con la madre, y en consciente
relacin perceptiva con ella50. Por tanto, la relacin madre-hijo no es
explicable slo en trminos biolgicos. El nio no crece en un contexto
natural sino plenamente personal. As, sentencia McMurray que Su medio
ambiente es un hogar, el cual no es un hbitat natural, sino una creacin
humana51, alguien que se ocupa de las necesidades biolgicas y personales.
Y este contexto es racional e intencional, lo cual no existe en el mbito
animal. En este contexto humano el trmino madre no es un trmino
biolgico sino personal52.
en estructuras lingsticas, sobreviniendo un pesimismo que anuncia la muerte del
hombre y de la historia. Las nicas ciencias: gramtica, biologa y lingstica (porque
hacen referencias a meras estructuras). Por eso, proclama que el hombre y su historia
se reducen a estructuras fsicas, lingsticas e inconscientes, por lo que, el hombre,
mera invencin, ser borrado como un rostro en la arena. Cfr. M. FOUCAULT: Las
palabras y las cosas. Siglo XXI, Madrid 2008.
50
J. MCMURRAY: Personas en relacin, op. cit., 48-49.
51
Ibd., 49.
52
Ibd., 50.
116
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
NUEVOS CAMINOS PARA EL PERSONALISMO COMUNITARIO
En conclusin, la vida humana desde sus comienzos es una vida personal
y comunitaria, por un lado, y radicalmente dependiente, por otra. La relacin
madre-hijo en la que nace cada persona es la bsica forma de la existencia
humana, entendida como mutualidad personal, como vida en comn, y
como radical menesterosidad vocativa que exige un donador amoroso
e inteligente. Precisamente su insuficiencia muestra que el nio ya nace
persona y no meramente animal. Desde este marco personal, e insertos en
l, adquiere todas las habilidades. Slo en el proceso de desarrollo aprender
a lograr una relativa independencia. Esto ha sido, por otro lado, lo que ha
dado pie a pensar que madurez significa independencia absoluta, inferencia
realmente falsa, pues vivir como persona siempre es vivir desde otros (los
hilos que tejen el tapiz de la propia vida siempre han sido proporcionados
por otras personas, nuestro nombre remite a muchos nombres) y para otros.
La autonoma es un mito ilustrado que no responde a la realidad que somos.
En realidad, aunque ganemos en independencia lo cual es deseable y
razonable, en nuestra raz seguimos siendo infantes en el sentido de que,
igual que el nio, slo podemos vivir gracias a otras personas que estn en
relacin dinmica con l, por lo que la persona se constituye por relacin
personal con otras personas. La relacin yo-t entre madre e hijo es el
soporte de todo desarrollo personal. Como ha estudiado Zubiri, tambin los
otros son siempre fundamento personal53: apoyo, fuente de posibilidades e
impulso54.
Cfr. X. ZUBIRI: Sobre el hombre. Alianza, Madrid 1986, 206.
Para Zubiri, la vinculacin social a los dems es inherente al hecho de ser
persona y puede ser de dos tipos: impersonal (Semejante a la relacin Yo-Ello de
Buber o a la Gesellschaft de Tnnies), mera asociacin de personas, en la que se
est vertido a los dems en tanto que otros, dando lugar as a la sociedad. Pero
puede ser tambin una versin personal (Semejante a la relacin Yo-T de Buber o
a la Gemeinschaft de Tnnies), autntica comunidad, que consiste en la versin de
unas personas a otras en cuanto personas. La primera le transmite el haber social:
mentalidad y tradicin. Pero en el segundo caso hay una vinculacin concreta
a personas. Ellas pueden ser apoyo, posibilitacin e impelencia para la propia realizacin.
Vehiculan de modo excelente el poder de lo real. Zubiri no lo dice as de modo explcito,
pero todo ello se colige de las muchas referencias a la presencia fundante de los otros
en la realizacin de mi decurso vital. Propondr algunas: Sobre el hombre, 563-568:
Los otros presentes en la vida del hombre en sus albores le proporcionan recursos, le
educan, le ensean (Cfr. Sobre el hombre, op. cit., 563-568), los otros son ayuda, fuente
de educacin y acompaamiento (ibd., 139), los otros son, dice adems Zubiri, los
que me dejan o no las cosas para poder realizarme, es decir, me permiten o no
disponer de unas posibilidades (ibd., 240). En definitiva, las personas significativas
que tejen el entramado de mi vida, y que aparecen en ella por gracia, son elementos
indispensables en la propia realizacin personal. Son el elemento clave del sistema de
referencia en torno al cual se ordenan y polarizan los dems.
53
54
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
117
XOS DOMNGUEZ PRIETO
5. El acontecimiento inesperado:
poder de lo real e impotencia de la persona
Pero no slo en la infancia sino tambin a lo largo de la vida experimentamos
que somos un vocativo, menesterosidad. Se hace esto patente cuando surge
lo inesperado, doloroso o gozoso. Afirmaba Filn de Alejandra en su De
fuga et inventione que hay cuatro tipos de actitudes de los hombres respecto
de la bsqueda: los que no buscan y no encuentran, aquellos que buscan y
encuentran, aquellos que buscan sin encontrar y aquellos que encuentran
sin buscar55. A esta ltima categora es a la que nos vamos a referir ahora: a
todo lo que aparece en la vida sin ser buscado, pues es otra privilegiada va
de acercamiento a nuestra radical menesterosidad.
a) Lo inesperado
Cualquier persona experimenta cmo su vida es continuo acontecer de
lo inesperado, de lo imprevisto, del acontecimiento con el que no se contaba,
del don o del dolor no pretendido ni incluso imaginado. La experiencia de
monotona en la vida constituye, en realidad, una forma de ceguera, pues
la vida es acontecimiento continuo. Es ms: la vida es exceso de acontecer,
exceso de sentido. Y justo este desbordarse de lo real y su acontecer sobre
la persona y desde la persona es lo que muestra su finitud y el hecho de
que no todo depende de ella. Incluso, en algunos momentos de la vida se
hace presente lo imprevisto como algo que desbarata nuestras previsiones y
clculos, nuestras esperanzas y temores, de forma sobrecogedora. Semejante
sobrecogimiento, al mostrar que no somos la medida de lo divino y que
esto se nos escapa en el mismo momento en que no escapamos a ello, nos
relaciona esencialmente con ello56. De alguna manera, lo real se apodera
de nosotros, sentimos el poder de lo real. En este sentido, afirma Zubiri que
El hombre se dirige a la realidad para buscar apoyo en ella, y a su vez esta
realidad tiene gran riqueza de notas () como posibilidades de realizacin.
() El hombre, haciendo religadamente su propia persona, est haciendo
la probacin fsica de lo que es el poder de lo real. Es la probacin de la
insercin de la ultimidad, de la posibilitacin y de la impelencia en mi propia
realidad. Al hacerme realidad personal soy pues una experiencia del poder de
55
56
118
Cfr. FILN DE ALEJANDRA: De fuga et inventione. Par. 120 ss.
J.-L. CHRTIEN: Lo inolvidable y lo inesperado. Sgueme, Salamanca 2002, 119.
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
NUEVOS CAMINOS PARA EL PERSONALISMO COMUNITARIO
lo real, y por tanto de la realidad misma. Esta probacin se va ejercitando
por todas la rutas individuales, sociales e histricas57.
b) El poder de lo real
Experimentando el poder de lo real, la persona experimenta su propia
menesterosidad, pues se sabe haciendo pero apoyado en lo real. Porque el
hombre no slo est instalado en la realidad, sino que est fundado en ella,
apoyado en ella e impelido por ella en la tarea de hacer su vida. En palabras
de Xavier Zubiri, el hombre est religado a la realidad. Por estar religado,
la realidad es su fundamento58. La importancia de todo esto es crucial: el
hombre, dada su inconclusin, su necesario estar in fieri, debe apoyarse en la
realidad: no es autosuficiente. Pero esta realidad no slo es la que le ofrece
las posibilidades de su realizacin sino es la que le impele a realizarse. En
este sentido sealar Zubiri que es esta realidad lo que en cierto modo me
determina a estar frente a ella. Esta determinacin es fsica, no es algo
meramente intencional. La determinacin fsica sin ser causa es justo lo que
llamamos dominacin59. Y dominar es tener poder: la realidad se presenta
como poderosa. Por ello el poder de lo real se apodera de m. Y gracias a este
apoderamiento es como me hago persona60.
Frente a toda abstraccin idealista, se impone que lo real, al cabo, es
ms grande que yo y se apodera de m, impidiendo as cualquier ilusin de
dominio absoluto, de ser dios. Al contrario, se nos presenta lo real como
poderoso, como deidad, en tanto aquello que se patentiza como realidad
dominante, como aquello que transmite el poder de lo real. Y lo transmite y
opera ms all de mis clculos, de mis previsiones. Esta ha sido una intuicin
que ha recorrido toda la historia de la cultura occidental y para la que ha
quedado ciega desde el mito de la autonoma ilustrada. As, Eurpides, en
Alcestes, afirma que muchas son las formas de lo divino y muchas cosas
inesperadamente concluyen los dioses. Lo que se aguardaba qued sin
cumplir, y a lo imprevisto encuentra salida la divinidad61. En todo caso, este
carcter de deidad muestra que lo imprevisto est cuajado de sentido, de un
sentido que desborda toda previsin, toda ratio. De hecho, es experiencia
X. ZUBIRI: El hombre y Dios. Alianza, Madrid 1988, 95.
Ibd., 82-83. La realidad se le ofrece como apoyo ltimo de todas las acciones
de la persona, como posibilitante de todas las posibilidades por las que el hombre
opta para realizarse como hombre y, en tercer lugar, como apoyo impelente.
59
Ibd., 86.
60
Ibd., 88.
61
EURPIDES: Alcestes, 1159-1163.
57
58
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
119
XOS DOMNGUEZ PRIETO
comn que lo que se quiere que ocurra no ocurre y lo que no se prevea
o no se quera, ocurre. Y cuando ocurre lo que prevemos no siempre sus
consecuencias son las mejores para nosotros y cuando ocurre lo que no
deseamos en muchas ocasiones sus consecuencias fueron las mejores para
nosotros62. De ah la confusin a la que nos lleva lo imprevisto en nuestra
vida.
En este contexto, cobra toda su fuerza y su inters la oscura expresin
de Herclito: quien no espera lo inesperado, no lo encontrar63. De hecho,
este esperar lo inesperado se revela como el autntico esperar, pues esperar
lo esperado es, en realidad, mera expectativa. Slo la espera de lo inesperado,
de caminos no hollados, de vas sin acceso o sin salida (aporon), es autntica
espera. Y lo inesperado constituye siempre un acontecimiento que marca
un antes y un despus, al menos en los ms intensos y sorpresivos, siendo
esos acontecimientos de los que se dice que en un solo momento cambi la
vida. Se trata, por tanto, de un momento de Kairs, de gracia.
c) Lo inesperado como kairs
La vida personal parece transcurrir bajo dos modos temporales: por una
parte, el tiempo ordinario, tiempo de normalidad y estabilidad, donde
todo parece constante y sin relieve. Se trata del tiempo entendido como
kronos. Pero hay otros momentos en los que el fluir de la vida cobra otra
densidad, donde diversos sucesos o acontecimientos se presentan hilados
unos con otros, y todos, en referencia a la propia vida como si una causalidad
estuviese al frente de todas esas casualidades. Estos momentos fuertes
son los momentos de kairs. El kairs est lleno de momentos intensos
emotivamente. Y, en contra de lo que se podra esperar desde una lgica
hedonista, estos momentos pueden ser predominantemente dolorosos, pues
el dolor despierta el alma como no lo logra ninguna otra situacin. El dolor,
la culpa, la enfermedad y, en general, todas las situaciones lmite64 nos revelan
a gritos nuestra pobreza, nuestra contingencia, nuestra labilidad. Y justo este
descubrimiento es el que pone en juego nuestras fuerzas y posibilidades ms
profundas. Para ello, hay que aceptar la realidad y abrirse a un sentido que
ilumine la pasividad que no podemos superar. Y la experiencia nos muestra
En este sentido, afirma Herclito No es lo mejor para los hombres que les
ocurra todo lo que quieren, DIELS-KRANZ: B 110.
63
Ibd., B 18.
64
Cfr. K. JASPERS: Psicologa de las concepciones del mundo. Gredos, Madrid 1967.
62
120
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
NUEVOS CAMINOS PARA EL PERSONALISMO COMUNITARIO
que estas situaciones terminan siendo fuente privilegiada de crecimiento y
de alegra.
Incluso, con mirada atenta, se descubre que los das aparentemente
montonos, estn salpicados de pequeos momentos significativos As, si cada
instante de la vida es un regalo, estos momentos intensos y frecuentemente
dolorosos, si son bien interpretados, pueden ser considerados un don, pues
son momentos en los que se nos anuncia algo. La respuesta adecuada ser la
escucha y la docilidad ante lo que nos sucede, pues parece orquestado ms
all de mi propia lgica sin ser, por ello, absurdo. Antes bien, aparece como
dotado de un hondo sentido, como teniendo que ver con mi vida en este
momento.
Por ello, ese texto que quizs se haya ledo otras varias veces, en esta
ocasin, cobra una fuerza inusitada, pues parece que nos est hablando a
nosotros en ese momento. O esa frase dicha por esa persona, sin la mayor
intencin, nos llega a lo ms hondo. O esa conferencia a la que asist por
mera casualidad parece que me estaba esperando para mostrarme alguna
clave para m en este momento. O esa solucin al problema acadmico,
laboral o afectivo aparece de la manera ms inesperada a travs del medio
ms inesperado. Al cabo, todo momento se revela como siendo kairs.
No se pueden hacer clculos certeros sobre el futuro, sobre la propia
vida: slo quien se atreva a admitirlo, tendr la flexibilidad biogrfica para
responder adecuadamente a la realidad, a las posibilidades que se le ofrecen
en cada momento, a lo imprevisto. De alguna manera, esta actitud supone
estar dispuesto a perder la vida (la vida prevista, calculada, la propia identidad
construida), pues quien no pierde la vida, no puede encontrarla. Y slo se
encuentra cuando se descubren las fuerzas y acontecimientos que se hacen
presentes y que no dependen de nosotros. Quien se aferra a sus planes, a sus
personajes, se pierde a s: Nada como las falsas esperanzas para arraigar con
ms fuerza la desesperanza65. Quizs lo inesperado sea inopinado desde el
clculo racional, desde lo previsto, desde los proyectos de los pueblos y las
personas, pero no inesperable en s mismo a los ojos de quien est abierto
a lo real, ante quien no se ha aferrado a una imagen de s o de la realidad.
Lo inesperable o imprevisible no resultar absurdo o sinsentido ante quien
no se aferra a su camino sino que est dispuesto a vivir su andar biogrfico
como aventura, como apertura ante lo que ha de venir, como ad-venturam,
como adviento.
En todo caso, se est abierto o no a lo inesperado, siempre surge de
modo sorpresivo, repentino, inanticipable. Ahora bien: sera un craso
65
J.-L. CHRETIEN: op. cit., 125.
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
121
XOS DOMNGUEZ PRIETO
error identificar lo inesperado con el acontecimiento espectacular, con lo
grandioso, con lo magnfico, brillante, impresionante o llamativo. Antes
bien, puede ser y habitualmente lo es algo sencillo, sobrio, cercano,
pequeo, aunque siempre significativo. Puede estar tan cerca y ser tan obvio,
que esperando la sorpresa ostentosa o aparatosa no vemos la maravilla que
est ocurriendo ante nosotros. Por ello, quizs slo habiendo perdido al ser
querido nos damos cuenta de lo maravillosos que eran aquellos momentos
tan cotidianos, slo habiendo perdido la salud y teniendo que permanecer en
cama tomamos conciencia de la maravilla de poder salir a pasear sintiendo
el aire fresco en la cara. Por eso, tras la prdida, nos damos cuenta de lo
prodigioso y excelente de momentos cotidianos del pasado. Por supuesto, no
hace falta haberlo perdido para darse cuenta. Pero s hace falta despertar para
aprender a ver el relieve de lo que nos ocurre en este momento. En realidad,
quien dice que no le sucede nada, que su vida es gris, que no hay relieve,
que sufre la monotona del da a da es, posiblemente, porque ha perdido la
capacidad para la sorpresa, ahogado en sus preocupaciones, deseos, trabajos
o placeres. Y, sobre todo, as ocurre a quien, por miedo o por comodidad,
se cierra a todo cambio en su vida. Quien se repliega en sus negocios o en
sus ocios, quien se enmascara en sus personajes, pierde toda capacidad para
captar lo imprevisto (se cierran a todo lo que se sale de sus esquemas) y,
por supuesto, para responder ante ello. Porque la aparicin de lo inesperado
supone siempre la posibilidad de un cambio, de una novedad a la que hay
que responder. Se produce una iluminacin de la vida, una invitacin a la
renovacin.
d) Lo inesperado como novedad. Silencio y humildad
Lo inesperado es siempre novedoso. Y lo novedoso es huella de la
deidad: Yo hago nuevas todas las cosas (Ap 21, 5). Aferrarse a lo pasado,
al pasado, a lo cosificado, supone petrificarse, despersonalizarse, perderse.
Por ello, la mujer de Lot, en el Gnesis66, al quedar petrificada al mirar hacia
atrs, a Sodoma, aparece como smbolo del aferramiento a lo antiguo, a los
propios placeres, intereses, tareas, que impiden la apertura a lo nuevo, a lo
inesperado.
Hay dos actitudes bsicas que predisponen para abrirse a lo inesperado,
para contemplarlo tal cual es, en su radical novedad (en vez de contemplar
las cosas tal y como queremos, o tememos, que sean), para aceptarlo y para
responder adecuadamente: el silencio y la humildad.
66
122
Cfr. Gn 19, 26.
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
NUEVOS CAMINOS PARA EL PERSONALISMO COMUNITARIO
Slo el silencio, que es escucha de lo real y knosis de toda egoidad ruidosa,
permite la apertura y acogida adecuada de lo inesperado, de la deidad, del
poder de lo real. El silencio nos permite quedarnos en el umbral de nosotros
mismos a la espera de la gracia: del don, del encuentro, de la alegra, de la
paz interior.
La humildad es aquella actitud, que puede cristalizar en virtud, que permite
aceptar la realidad tal cual es y que la realidad no se pliega a mis deseos o
expectativas, que la realidad es ms grande que yo mismo. Slo desde la
conciencia de la propia limitacin, de la propia indigencia, es posible una
apertura razonable a lo inesperado y abrirse a ello no con miedo o resignacin,
sino recibindolo como don. Lo novedoso siempre es don, nunca procede
del propio esfuerzo. Por eso, slo el humilde lo puede acoger.
e) De lo pthico a lo poitico
Pero aceptado como don, lo pathetics o pattico se abre a lo poitico: hace
falta dar respuesta al don. El don es apelativo y clama por su puesta en juego.
Recibir tambin es una tarea67. Y la tarea consiste en esperar lo inesperado
y en abrirse al don que se ofrezca por gracia. Despus, slo despus, llega
el momento de la accin, de lo poitico. Pero ste siempre es respuesta al
don, respuesta a lo recibido por gracia68. La accin es, entonces, una gracia,
una posibilidad que se nos permite poner en juego, algo que ocurre por
nosotros y a travs de nosotros. Es entonces cuando se nos da poder hacer
cosas grandes, ms all de lo que pensbamos o proyectbamos con nuestras
propias fuerzas. Tambin, entonces, el resultado de la accin es sorprendente
(por su xito o su fracaso, pero, en todo caso, por su esterilidad).
6. Metfora del ajedrez
Lo que hacemos lo hacemos con lo que se nos da, con lo que se nos
ofrece, si las circunstancias nos lo permiten, gracias a los encuentros con
otros que, por gracia, nos surgen en el camino de la vida. Y, en todo caso, nos
ocurre lo que no esperamos. Todo ello es previo a la accin, a la produccin,
a toda actividad. Quizs una metfora termine por precisar lo que queremos
decir, la metfora que consiste en identificar la vida personal con una partida
de ajedrez.
J.-L. CHRETIEN: op. cit., 134.
Cfr. X. DOMNGUEZ PRIETO: El hombre convocado. Progreso, Mxico 2007,
131ss.
67
68
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
123
XOS DOMNGUEZ PRIETO
En efecto, a la persona, al comienzo de la partida, se le conceden unas
fichas y unas reglas para moverlas. Por supuesto que mueve las fichas que
quiere, como quiere y cuando quiere. Pero se trata de una libertad sujeta a
lmites, a un nomos. No slo esto: a la persona se le concede jugar con las
negras. As, pues, no hace ella el primer movimiento sino que lo llevan a cabo
las blancas. Y aunque ella mueve como quiere, las jugadas ms adecuadas
son siempre respuesta a los movimientos de las blancas. Las negras mueven,
pero sus jugadas libres y originales son, en su raz, respuesta. Y ante lo
que responden no es ante una actividad mecnica o un autmata, sino ante
una natura creans, ante una fuerza creativa inopinada e imprevisible, siempre
novedosa, ante imprevistos llenos de sentido, inteligibles.
Por supuesto, las posibilidades de accin son casi infinitas para las negras.
Hay reglas, pero las reglas, principio de realidad, son tanto constringentes
como posibilitantes. Descubre, con el transcurrir de la partida que todos
los elementos forman un sistema, que a veces, ganar es perder y perder,
ganar. Y que las posibilidades de juego para las negras son tantas, como lo
son para las blancas la posibilidad de sorprender a las negras con jugadas
inopinadas. Las negras no slo pueden responder directamente sino crear
posibilidades inditas para posibilitar acciones futuras. Pero han de saber
siempre que todo proyecto de accin futura es un proyecto hipottico, un
proyecto sometido a la creatividad de las blancas, que pueden desbaratar
siempre cualquier plan posible. Sin embargo, no se trata de un destino. Este
desbaratamiento de planes de las negras siempre abren para ellas mismas
nuevas posibilidades. Pero hay que saber descubrirlas. Las blancas parecen
hacer una doble funcin en cada jugada: obstaculizar y posibilitar la accin
de las negras. El juego creativo consiste en afrontar dificultades y poner en
juego posibilidades. Y siempre con la humildad de saber que por muchos
medios que ponga, no todo depende de ella. Pero con la misin siempre
clara: conseguir llegar al corazn de lo real, al rey.
Al cabo, encontramos en esta metfora los dos planos antropolgicos a
los que nos venimos refiriendo: el de la actividad, el potico (originaria en las
blancas, responsivo en las negras), y el de la patheidad previa en las negras, la
receptividad, la responsividad, la experiencia de dependencia en libertad. De
la dimensin activa es de la que ha solido ocuparse la antropologa filosfica,
la psicologa, la sociologa, la poltica y, en general, las ciencias humanas.
Denominamos a esta dimensin con el verbo griego poiein, actuar, pues
as fue recogido por Aristteles en sus categoras69, haciendo referencia a
toda accin y en oposicin a lo que el sujeto sufre (pathein). Por supuesto, ya
69
124
Cfr. ARISTTELES: Categoras, 1b-2 a.
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
NUEVOS CAMINOS PARA EL PERSONALISMO COMUNITARIO
Aristteles, en el contexto de la tica, distingua entre el poiein como mero
producir y el prattein en tanto que actuar. Por nuestra parte, atendiendo al
sentido originario y ms amplio, denominaremos poiein a todo el actuar
productivo y autoproductivo de la persona.
La segunda dimensin a la que hace referencia la metfora, ejemplificada
en las negras, es la del pathein, en tanto que ser afectado (exterior e
interiormente), sufrir (en el sentido de ser objeto de una accin). Este ser
afectado da lugar a un estado general, el pathos. Y este trmino griego nos
ofrece una clave definitiva, pues el pathos significa, en el sentido ms general,
algo que acontece. Tras todo lo analizado, podemos decir que la persona,
ante todo, es un ser afectable por acontecimientos ante los que tiene que
responder. La historia de la filosofa griega desglos en dos este acontecer:
lo que acontece al cuerpo y lo que acontece a las almas, esto es, cualidades y
afectos. De este modo, la distincin se hace ms rica: las fuerzas o dynameis
de las cosas son capaces de actuar (poiein), mientras que lo que le acontece al
alma (pathein) da lugar a sus estados internos como respuesta (pathe), que en
todo caso, son tambin del cuerpo70. De modo especialmente ntido Platn
distingua ya dos dimensiones de la psij: como fuente de actividades (erga) y
como sujeto de experiencias o acontecimientos (pathe)72.
Volviendo a nuestra metfora diremos que las negras son capaces de
actividades (erga), siguiendo sus propias leyes internas (physis) e, incluso, con
libertad (lo que, por cierto, se escapaba de la consideracin del pensamiento
griego). Pero tanto su actividad (ergn) como los efectos de su actividad
(poiesis) son respectivos a la actividad primigenia de las blancas. No hay ni
sometimiento ni independencia, sino radical respectividad. Y tanto es as
que, de algn modo, podemos decir que la propia poiesis de las negras
depende de su capacidad para recibir la accin de las blancas y, por lo tanto,
se fundamenta en ella. En las negras, por tanto, es ms radical su patheidad
que su actividad.
Queda por desarrollar pero este ser el objeto del ensayo ms amplio
que ocupa actualmente nuestra actividad investigadora, aquellos momentos
en los que se muestra esta patheidad: en el hecho de recibir la existencia y
una constelacin de capacidades (intelectivas, volitivas, afectivas, corporales);
en lo que acontece en la vida, que se ofrece como posibilitante del propio
desarrollo, y, sobre todo, en el hecho de ser llamado (a la existencia y a esta
existencia concreta), la de descubrir la relevancia axiolgica de lo real como
fuente de sentido y la de ser enviado a dar respuesta a una llamada concreta
70
71
Cfr. ARISTTELES: Metafsica 1022b.
Cfr. PLATN: Fedro 245c.
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
125
XOS DOMNGUEZ PRIETO
en unas coordenadas materiales e histricas concretas. A todo ello y de ello
ha de responder la persona humana. Y esta es su actividad propia.
Sumario: 1. Qu entendemos por personalismo comunitario?; 1.1.
Personalismo como reflexin filosfica en torno a la persona; 1.2.
Personalismo como praxis transformadora; 1.3. Personalismo como
modo de vida: personalizante, reflexivo, proftico, poltico y comunitario;
2. Principales aportaciones del personalismo en el contexto de la historia
de la filosofa; 3. Una nueva perspectiva: poiein e pathein; 4. Acercamiento
emprico al hecho de la dependencia del ser humano; 5. El acontecimiento
inesperado: poder de lo real e impotencia de la persona; 6. Metfora del
ajedrez.
126
VERITAS, vol. IV, n 20 (2009)
También podría gustarte
- El Libro Negro PDFDocumento169 páginasEl Libro Negro PDFivanglez7584477% (44)
- Proyecto de Vida CompletoDocumento61 páginasProyecto de Vida CompletoLuiis Alejandroo71% (7)
- R. Yepes Stork - J. Arangueren Echeverría, Fundamentos de Antropología. Persona HumanaDocumento22 páginasR. Yepes Stork - J. Arangueren Echeverría, Fundamentos de Antropología. Persona HumanafernandoAún no hay calificaciones
- Origen y Evolucion Del HombreDocumento11 páginasOrigen y Evolucion Del HombrePaolo CesarAún no hay calificaciones
- Resumen El Hombre y La MuerteDocumento2 páginasResumen El Hombre y La MuerteJesus Dolphin100% (2)
- 00 Adopte Una Obra de ArteDocumento13 páginas00 Adopte Una Obra de ArteblackantroAún no hay calificaciones
- La Cosecha PDFDocumento81 páginasLa Cosecha PDFIrvin Cruz Lopez0% (2)
- Consagracion Monaguillos.Documento4 páginasConsagracion Monaguillos.Voces al AireAún no hay calificaciones
- De Magistro - Agustin de HiponaDocumento29 páginasDe Magistro - Agustin de HiponaJavier Azofeifa Porras100% (2)
- 4.2.5.5 SEXUALIDAD Y MORAL CATÓLICA .Casimiro Bodelón PDFDocumento13 páginas4.2.5.5 SEXUALIDAD Y MORAL CATÓLICA .Casimiro Bodelón PDFAntonio BaezAún no hay calificaciones
- Sobre-La-Vigencia-De-La-Ley natural-Consideraciones-a-partir-de-Joseph-Ratzinger PDFDocumento12 páginasSobre-La-Vigencia-De-La-Ley natural-Consideraciones-a-partir-de-Joseph-Ratzinger PDFchoreadordelibrosAún no hay calificaciones
- El Intelecto AgenteDocumento7 páginasEl Intelecto AgenteNarcisoDeAlfonsoArnauAún no hay calificaciones
- Tesis 6 - La VirtudDocumento7 páginasTesis 6 - La VirtudFabio Andres Mendez LeonAún no hay calificaciones
- Lectura Orante de La BibliaDocumento5 páginasLectura Orante de La BibliaSenge ErepublikAún no hay calificaciones
- Concepto de Persona en La FilosofíaDocumento2 páginasConcepto de Persona en La FilosofíaHermes_Florez_PerezAún no hay calificaciones
- JESÚS GARCÍA LÓPEZ, Universidad de Navarra, La Persona Humana PDFDocumento26 páginasJESÚS GARCÍA LÓPEZ, Universidad de Navarra, La Persona Humana PDFJoeMoellerAún no hay calificaciones
- Vocación MNMDocumento6 páginasVocación MNMalonsoAún no hay calificaciones
- Para Lo Sanim AdoresDocumento18 páginasPara Lo Sanim AdoresAlex FajardoAún no hay calificaciones
- Introduccion ZubiriDocumento15 páginasIntroduccion Zubirimjbp13Aún no hay calificaciones
- Modos de Conocer A DiosDocumento22 páginasModos de Conocer A DiosEduardo Aguirre Grajales100% (1)
- Elenco de Preguntas de Patrología (2016)Documento4 páginasElenco de Preguntas de Patrología (2016)gsagervaAún no hay calificaciones
- (Sanguineti) Neurociencia y Filosofia Del HombreDocumento398 páginas(Sanguineti) Neurociencia y Filosofia Del HombrejomamasaAún no hay calificaciones
- Planeación General de FilosofíaDocumento38 páginasPlaneación General de FilosofíaManuel PradaAún no hay calificaciones
- Concepto de Persona. Dennett.Documento13 páginasConcepto de Persona. Dennett.G.Mont.Aún no hay calificaciones
- LLANO Alejandro Gnoseologia EUNSA Pamplona 1983. Cap IDocumento8 páginasLLANO Alejandro Gnoseologia EUNSA Pamplona 1983. Cap ILucía SuárezAún no hay calificaciones
- Apuntes Filosofia ContemporaneaDocumento253 páginasApuntes Filosofia ContemporaneajoseramonhmAún no hay calificaciones
- 1 Psic Leng Indice Qin ThanaDocumento5 páginas1 Psic Leng Indice Qin ThanaqintanaAún no hay calificaciones
- Sábado SantoDocumento12 páginasSábado SantoHno Juan ElíasAún no hay calificaciones
- Mifsud, Tony-El Discernimiento. de La Espiritualidad A La EticaDocumento21 páginasMifsud, Tony-El Discernimiento. de La Espiritualidad A La EticaDarwinsacrisAún no hay calificaciones
- Beato Tomas Á KempiDocumento5 páginasBeato Tomas Á KempiOnixía RobletoAún no hay calificaciones
- Notas Sobre El TiempoDocumento16 páginasNotas Sobre El TiemporobertoAún no hay calificaciones
- Iglesia Universal e Iglesias Particulares. Unidad y CatolicidadDocumento11 páginasIglesia Universal e Iglesias Particulares. Unidad y CatolicidadPabloAún no hay calificaciones
- Maceiras, Manuel (1979) - La Antropología Hermenéutica de P. RicoeurDocumento13 páginasMaceiras, Manuel (1979) - La Antropología Hermenéutica de P. RicoeurJavier RojasAún no hay calificaciones
- Tema 10 La Santísima TrinidadDocumento2 páginasTema 10 La Santísima Trinidadochochoquejorge100% (1)
- Filosofía de San Agustín de Hipona.Documento12 páginasFilosofía de San Agustín de Hipona.AlejandraAravena100% (1)
- Resumen Catecismo CECDocumento57 páginasResumen Catecismo CECfonsecaAún no hay calificaciones
- La Pereza ActivaDocumento10 páginasLa Pereza ActivaFran Fernandez RuizAún no hay calificaciones
- Corrientes Helenísticas Del Epicureísmo, Estoicismo y EscepticismoDocumento8 páginasCorrientes Helenísticas Del Epicureísmo, Estoicismo y EscepticismoPaulinaAún no hay calificaciones
- Tesis San AgustinDocumento237 páginasTesis San AgustinDavid GarciaAún no hay calificaciones
- Revista Persona 22 PDFDocumento112 páginasRevista Persona 22 PDFJosé Mares ChávezAún no hay calificaciones
- Diálogos Socráticos Menores de PlatónDocumento3 páginasDiálogos Socráticos Menores de PlatónVíctor Daniel Avellaneda DelgadoAún no hay calificaciones
- JUSTO, Desafíos Actuales en ATDocumento13 páginasJUSTO, Desafíos Actuales en ATAlejandro BertoliniAún no hay calificaciones
- Instrucción Del Proyecto Formativo Del Seminario de MoreliaDocumento8 páginasInstrucción Del Proyecto Formativo Del Seminario de MoreliaEmmanuel Martinez AristaAún no hay calificaciones
- Gonzalez de Cardedal Olegario El Quehacer de La Teologia 008Documento12 páginasGonzalez de Cardedal Olegario El Quehacer de La Teologia 008Anonymous ecge4C64AWAún no hay calificaciones
- Humanismo - Humanismo Integral y SolidarioDocumento144 páginasHumanismo - Humanismo Integral y SolidarioGerman Santiago100% (1)
- Evangelii GaudiumDocumento3 páginasEvangelii GaudiumMariana AgamezAún no hay calificaciones
- Conocimiento Intelectual PDFDocumento19 páginasConocimiento Intelectual PDFAriana MacedoAún no hay calificaciones
- Juan Manuel Burgos .Documento8 páginasJuan Manuel Burgos .JenniferAún no hay calificaciones
- 1.1 Formación Humana y CiudadanaxDocumento12 páginas1.1 Formación Humana y CiudadanaxMaría Isabel MuñozAún no hay calificaciones
- Teoria Aristotelica Abstraccion Olvido ModernoDocumento26 páginasTeoria Aristotelica Abstraccion Olvido ModernoQuidam RV100% (1)
- Explicación de Cristo RedentorDocumento22 páginasExplicación de Cristo RedentorYely Sedano EspezaAún no hay calificaciones
- Resumen KasperDocumento13 páginasResumen KasperPabloAún no hay calificaciones
- La Ideología de La Nueva Era y Las Fachadas Con Que Se PresentanDocumento10 páginasLa Ideología de La Nueva Era y Las Fachadas Con Que Se PresentanEliud SalasAún no hay calificaciones
- Filosofia y Logica Area D-1-1Documento84 páginasFilosofia y Logica Area D-1-1ekoolfernanAún no hay calificaciones
- Teología Moral Especial I CLASEDocumento3 páginasTeología Moral Especial I CLASEMoralAún no hay calificaciones
- Ideología y Análisis Del DiscursoDocumento29 páginasIdeología y Análisis Del DiscursodaahnielaAún no hay calificaciones
- Resumen MeditacionDocumento3 páginasResumen MeditacionLisseth GodoyAún no hay calificaciones
- Emmanuel Mounier Su Pensamiento Xose ManuelDocumento4 páginasEmmanuel Mounier Su Pensamiento Xose Manuelmpglgpg100% (1)
- Crítica A La Teoría PiagetianaDocumento6 páginasCrítica A La Teoría PiagetianaRubeen GarciaAún no hay calificaciones
- El Ser y La Nada (Reseña)Documento2 páginasEl Ser y La Nada (Reseña)Álex Virró100% (1)
- Introduccion al conocimiento de la filosofia en la IndiaDe EverandIntroduccion al conocimiento de la filosofia en la IndiaAún no hay calificaciones
- Contribucion evangelizadora del laicado en el mundo del trabajo: Con doce testimoniosDe EverandContribucion evangelizadora del laicado en el mundo del trabajo: Con doce testimoniosAún no hay calificaciones
- La idea de creación y el "Mito de la caída" según el pensamiento filosófico de Claude Tresmontant (hasta 1971)De EverandLa idea de creación y el "Mito de la caída" según el pensamiento filosófico de Claude Tresmontant (hasta 1971)Aún no hay calificaciones
- Manual de preparación para la Olimpiada Internacional de LógicaDe EverandManual de preparación para la Olimpiada Internacional de LógicaAún no hay calificaciones
- Persona y educación: Propuestas para afrontar nuestro tiempoDe EverandPersona y educación: Propuestas para afrontar nuestro tiempoAún no hay calificaciones
- Sobre Santo Tomás de Aquino y La MujerDocumento3 páginasSobre Santo Tomás de Aquino y La Mujerabextra100% (2)
- S.S. Pío X - Motu Proprio Doctoris AngeliciDocumento4 páginasS.S. Pío X - Motu Proprio Doctoris AngeliciabextraAún no hay calificaciones
- Oración de Santo Tomás de AquinoDocumento1 páginaOración de Santo Tomás de AquinoabextraAún no hay calificaciones
- Abreviaturas de Los Libros BíblicosDocumento1 páginaAbreviaturas de Los Libros BíblicosabextraAún no hay calificaciones
- S. Žižek - Comienza Una Era de Peligro, Con Varias PotenciasDocumento3 páginasS. Žižek - Comienza Una Era de Peligro, Con Varias PotenciasabextraAún no hay calificaciones
- Kalah o Wari (Reglas)Documento11 páginasKalah o Wari (Reglas)abextraAún no hay calificaciones
- ONU - El Futuro Que QueremosDocumento60 páginasONU - El Futuro Que QueremosabextraAún no hay calificaciones
- Islas Malvinas, Antecedentes Históricos de Un DespojoDocumento11 páginasIslas Malvinas, Antecedentes Históricos de Un DespojoabextraAún no hay calificaciones
- El Pachuco y Otros ExtremosDocumento3 páginasEl Pachuco y Otros ExtremosYamile Nayeli Abadia HernandezAún no hay calificaciones
- Texto de Estudio 3do Basico Lengua MapuzugunDocumento136 páginasTexto de Estudio 3do Basico Lengua MapuzugunMaría Virginia Oyarzo Vargas0% (1)
- Antropología Lecturas Unidad I y II PDFDocumento65 páginasAntropología Lecturas Unidad I y II PDFcaro100% (1)
- Antropologia, Tarea 3Documento5 páginasAntropologia, Tarea 3jose miguelAún no hay calificaciones
- Tres Hombres Junto Al Río - René MarquésDocumento6 páginasTres Hombres Junto Al Río - René MarquésRaul SotoAún no hay calificaciones
- 443 - Tiempos de AbundanciaDocumento2 páginas443 - Tiempos de AbundanciaFrans Cuevas SosaAún no hay calificaciones
- Mitos y LeyendasDocumento10 páginasMitos y LeyendasSalin Sebastian LopezAún no hay calificaciones
- Especial Muy Historia TartesosDocumento195 páginasEspecial Muy Historia TartesosAlejandro GarciaAún no hay calificaciones
- Trabajos Sobre Morfología 2Documento2 páginasTrabajos Sobre Morfología 2Samuel Sanchez ManjavacasAún no hay calificaciones
- Práctico de Investigación Por Deiby Alexander Peralta SosaDocumento7 páginasPráctico de Investigación Por Deiby Alexander Peralta SosaDeiby Alexander Peralta SosaAún no hay calificaciones
- Caracterisiticas de La Cultura ZapotecaDocumento2 páginasCaracterisiticas de La Cultura ZapotecaJuan Manuel Vago MakonnenAún no hay calificaciones
- Cultura MixtecaDocumento5 páginasCultura MixtecaAlee Ku Aguilar'Aún no hay calificaciones
- La Oracion Mueve en Corazon de DiosDocumento3 páginasLa Oracion Mueve en Corazon de Dioschema santos100% (1)
- POEMASDocumento6 páginasPOEMASVictor Vrs Rogckersz MoralesAún no hay calificaciones
- Sociología de La Infancia y Bourdieu PDFDocumento27 páginasSociología de La Infancia y Bourdieu PDFMarilinaAún no hay calificaciones
- Garcia Lasala Manuel - A Traves de La IndiaDocumento406 páginasGarcia Lasala Manuel - A Traves de La Indiallnnzz2012Aún no hay calificaciones
- El EtnógrafoDocumento3 páginasEl Etnógrafopablo dillon guerraAún no hay calificaciones
- SampleDocumento31 páginasSampleFrancisco Navarrete Sitja50% (2)
- Antropologia CuestionarioDocumento5 páginasAntropologia CuestionarioNairet UtreraAún no hay calificaciones
- Analisis Literario Ollantay IIIDocumento9 páginasAnalisis Literario Ollantay III222111333Aún no hay calificaciones
- Teogonía de Los Dioses LovecraftianosDocumento4 páginasTeogonía de Los Dioses LovecraftianosEsteban CamposAún no hay calificaciones
- Culturas PreincasDocumento6 páginasCulturas PreincasArturo RamozAún no hay calificaciones
- Actas - IXJIAS t2 GT 06a14aDocumento709 páginasActas - IXJIAS t2 GT 06a14aGabriel RodríguezAún no hay calificaciones