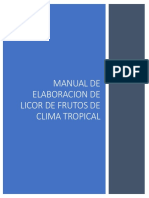0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
35 vistasRespuesta Funcional Terminado
Respuesta Funcional Terminado
Cargado por
Jos LopEste documento describe un estudio sobre la respuesta funcional de 4 depredadores (ácaro fitoseide, P. persimilis, crisopa C. carnea, chinche O. insidiosus y coccinélido H. convergens) contra diferentes presas. Los resultados mostraron que H. convergens consumió pulgones en 1 minuto, mientras que los otros depredadores tardaron más tiempo en consumir ácaros, trips o pulgones. El estudio ayudó a determinar la capacidad de cada depredador para controlar plagas específicas.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Respuesta Funcional Terminado
Respuesta Funcional Terminado
Cargado por
Jos Lop0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
35 vistas5 páginasEste documento describe un estudio sobre la respuesta funcional de 4 depredadores (ácaro fitoseide, P. persimilis, crisopa C. carnea, chinche O. insidiosus y coccinélido H. convergens) contra diferentes presas. Los resultados mostraron que H. convergens consumió pulgones en 1 minuto, mientras que los otros depredadores tardaron más tiempo en consumir ácaros, trips o pulgones. El estudio ayudó a determinar la capacidad de cada depredador para controlar plagas específicas.
Descripción original:
respuesta funcinal
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Este documento describe un estudio sobre la respuesta funcional de 4 depredadores (ácaro fitoseide, P. persimilis, crisopa C. carnea, chinche O. insidiosus y coccinélido H. convergens) contra diferentes presas. Los resultados mostraron que H. convergens consumió pulgones en 1 minuto, mientras que los otros depredadores tardaron más tiempo en consumir ácaros, trips o pulgones. El estudio ayudó a determinar la capacidad de cada depredador para controlar plagas específicas.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como docx, pdf o txt
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
35 vistas5 páginasRespuesta Funcional Terminado
Respuesta Funcional Terminado
Cargado por
Jos LopEste documento describe un estudio sobre la respuesta funcional de 4 depredadores (ácaro fitoseide, P. persimilis, crisopa C. carnea, chinche O. insidiosus y coccinélido H. convergens) contra diferentes presas. Los resultados mostraron que H. convergens consumió pulgones en 1 minuto, mientras que los otros depredadores tardaron más tiempo en consumir ácaros, trips o pulgones. El estudio ayudó a determinar la capacidad de cada depredador para controlar plagas específicas.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como docx, pdf o txt
Está en la página 1de 5
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA
“6°3”
CONTROL BIOLÓGICO
PROFESORA: M.C. AMALIA PÉREZ VALDEZ
Respuesta funcional de un enemigo natural
Presenta:
AGUAS LANZAGORTA SAIDE
LÓPEZ CURIEL RUBÉN
MACIEL ROSAS LAURA LETICIA
MARTÍNEZ AVENDAÑO JAIME
ROBLES LÓPEZ ARYANA GRICELL
CHAPINGO ESTADO DE MÉXICO, MAYO 2017
INTRODUCCIÓN:
La influencia del comportamiento de los
parasitoides sobre la dinámica de sus
poblaciones y de la de sus presas posee su
mejor ejemplo en la respuesta funcional. El
término, usado originalmente por Solomon
(1949), describe la relación entre el número de
presas consumidas por un depredador en
función de la densidad de la presa, en un
espacio e intervalo de tiempo fijas. La Ilustración 1: Larva de H. convergens devorando
respuesta funcional es central para cualquier a un pulgón
descripción sobre parasitismo o depredación,
precisamente porque el número de presas consumidas determina el desarrollo,
supervivencia y reproducción de los depredadores o parasitoides (Oaten &
Murdoch 1975). Sirve también para evaluar la potencialidad de agentes de control
biológico de plagas, por ejemplo, permite conocer la densidad asintótica (de
saturación) de presas, más allá de la cual se incrementa la probabilidad de escape
(Begon et al. 1995). También permite entender relaciones coevolutivas
depredador-presa e inferir acerca de los mecanismos etológicos básicos implícitos
en dichas interacciones (Houck & Strauss 1985).
En su trabajo clásico, Holling (1959) describió tres tipos de respuesta funcional. En
la respuesta de tipo I existe un aumento lineal de la tasa de ataque del depredador
respecto a la densidad de la presa (con una pendiente igual a la eficiencia de
búsqueda), hasta llegar a un punto a partir del cual la máxima tasa de ataque
permanece constante. En éstos, las interacciones huésped-parasitoide ocurren en
ambientes estacionales y con una tasa de depredación denso–independiente
(Hassell 2000)
En la respuesta funcional de tipo II aparece otro parámetro, además de la
eficiencia de búsqueda, denominado “tiempo de manipulación” (Tm). Éste se
define como el tiempo dedicado a perseguir, dominar, consumir y digerir las
presas, y a prepararse para la siguiente búsqueda. A esta densidad, el tiempo
disponible por el depredador es usado para manipular la presa y el tiempo de
búsqueda resulta entonces despreciable. En consecuencia, tiempos de
manipulación largos conducen a bajas tasa de ataque y viceversa (Hassell 2000).
Este tipo de relación resulta en un parasitismo densodependiente inverso, lo que
implica que las presas, a altas densidades poblacionales, tendrán una menor
probabilidad de ser atacadas que cuando están a densidades bajas.
Una curva sigmoidea es la que resulta en una respuesta de tipo III. En este caso,
el número de presas consumidas por unidad de tiempo se acelera con el aumento
de la densidad de presas, hasta que el tiempo de manipulación comienza a limitar
su consumo (Figura 1e). Este tipo de respuesta produce, a bajas densidades de
presa, una mortalidad denso-dependiente directa. Es por esta razón que solo la
respuesta de tipo III es potencialmente estabilizadora de la dinámica presa–
depredador y es importante destacar que esto sucede a bajas densidades de la
presa (Hassell et al. 1977; Hassell 1978; Collins et al. 1981; Walde & Murdoch
1988; Chesson & Rosenzweig 1991; Berryman 1999; Bernstein 2000; Gullan &
Cranston 2000).
El Control Biológico de plagas agrícolas es una alternativa que en los últimos años
ha tenido gran aceptación y apoyo por los productores y por el gobierno de
muchos países, especialmente en aquellos donde se apuesta a una agricultura a
gran escala con mínimo impacto negativo al ambiente. El CB ha demostrado ser
una herramienta valiosa en muchos casos; sin embargo, no ha sido raro que la
introducción de un agente no haya resultado tener el éxito deseado, o en casos
extremos ha resultado perjudicial su introducción. Es por ello que en cualquier
programa de control biológico, es requisito indispensable el estudio de los
atributos biológicos y ecológicos de los parasitoides, patógenos o depredadores
(Respuesta funcional) antes de ser liberados en el ambiente. (Lomeli, J.R. 2014)
OBJETIVOS:
Determinar la respuesta funcional de los 4 depredadores distintos (P. persimilis,
Chrysoperla carnea, Orius insidiosus, Hippodamia convergens) y la capacidad de
consumo de ácaros o thrips.
METODOLOGÍA:
Utilizando diferentes frascos se colocaron los diferentes depredadores con su
respectiva presa y se taparon con una tela y una liga para que no escaparan, se
observó bajo el microscopio estereoscópico el momento en que el depredador
tenía a su presa y con ayuda de un cronómetro se tomó el tiempo de consumo de
la misma. Los datos fueron registrados en una tabla.
RESULTADOS:
DEPREDADOR PRESA TIEMPO DE CONSUMO
DE PRESA
Acaro fitoseide 1-3 tetraniquidos 17 minutos
P. Persimilis
Larva de crisopa 1-3 pulgones 12 minutos con 32
Chrysoperla carnea segundos
Chinche pirata 1-3 trips 8 minutos con 30
Orius insidiosus segundos
Larva coccinellidae 1-3 pulgones 1 minutos con 19
Hippodamia convergens segundos
DISCUSIÓN DE RESULTADOS:
Según Rodríguez (2005) las larvas de Chrysoperla carnea tienen preferencia por
cierto tipo de presas, los pulgones primeramente son devorados antes que los
trips y éstos antes que los ácaros. Esto coincide con los resultados obtenidos en la
práctica ya que todos los pulgones que fueron colocados con las larvas de C.
carnea fueron devorados por esta.
“Larvas de H. convergens recién emergidas consumen de uno a dos pulgones por
día, pero el número aumenta rápidamente hasta el fin de su estado larval cuando
llegan a alimentarse de 50 pulgones o más diariamente.” (Balduf, 1969). Esto
explica los resultados obtenidos en la práctica ya que la larva de H. convergens
fue la que tardó el menor tiempo en devorar a su presa que en este caso eran
pulgones, cabe mencionar que la larva utilizada era de gran tamaño y consumió
todos los pulgones que se colocaron en el frasco en un tiempo mínimo.
CONCLUSIÓN:
De acuerdo a los resultados obtenidos y al objetivo planteado se logró determinar
la respuesta funcional de los 4 depredadores y su capacidad de consumo de sus
diferentes presas. Es muy importante conocer los diferentes hábitos de estas
especies depredadoras para de esta manera saber en qué casos se pueden
utilizar para el control de un insecto plaga, así como conocer qué tan agresivos
son contra la plaga de interés a controlar.
FUENTES CONSULTADAS:
Fernandez, V. Corley, J.C.. (2004). La respuesta funcional: una revisión y
guía experimental. Argentina: Asociación Argentina de Ecología.
Recuperado el 13-05-2017 de:
http://www.scielo.org.ar/pdf/ecoaus/v14n1/v14n1a10.pdf
OATEN, A & WW MURDOCH. 1975. Functional response and stability in
predator–prey systems. Am. Nat. 109:289-298.
BEGON, M; JL HARPER & CR TOWNSEND. 1995. Ecología: individuos,
poblaciones y comunidades. Ed. Omega. Barcelona
HOUCK, MA & RE STRAUSS. 1985. The comparative study of functional
responses: experimental design and statistical interpretation. Can. Entomol.
117:617-629.
HASSELL, MP. 1978. The dynamics of arthropod predator-prey systems.
Princeton University Press, Princeton.
HASSELL, MP. 2000. The spatial and temporal dynamics of host-parasitoid
interactions. Oxford University Press. Oxford.
HASSELL, MP; JH LAWTON & JR BEDDINGTON. 1977. Sigmoid functional
responses by invertebrate predators and parasitoids. J. Anim. Ecol. 46:249-
262.
HASSELL, MP & RM MAY. 1973. Stability in host– parasite models. J.
Anim. Ecol. 42:693-726. HASSELL, MP & RM MAY. 1974. Aggregation in
predators and insect parasites and its effect on stability. J. Anim. Ecol.
43:567-594.
Lomeli, J.R. (2014). ATRIBUTOS DE AGENTES DE CONTROL
BIOLOGICO EFECTIVOS. México: C.P.
VICENTE RODRÍGUEZ. (2005). Chrysoperla carnea (Stephens). 15 de
mayo de 2017, de COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE
GUANAJUATO AC Sitio web:
http://www.cesaveg.org.mx/html/laboratorio/hojatecnicachrysoperla10agosto
2005.pdf
BALDUF, W. V. 1969. The bionomics ofentomophagous coleoptera. E. W.
Classey Ltd. 220 p.
También podría gustarte
- Práctica 17.parasitismo de Huevecillos de Sitotroga Cerealella Por Trichogramma PretiosumDocumento3 páginasPráctica 17.parasitismo de Huevecillos de Sitotroga Cerealella Por Trichogramma PretiosumJos LopAún no hay calificaciones
- Monografia de Columna de Relleno - Grupo CDocumento21 páginasMonografia de Columna de Relleno - Grupo CJhon Franklin Vasquez Ca�ari100% (1)
- Control BiologicoDocumento67 páginasControl BiologicoTisifone95Aún no hay calificaciones
- Etologia Presa-PredadorDocumento15 páginasEtologia Presa-Predadorananias llanesAún no hay calificaciones
- Niña ChinchosaDocumento16 páginasNiña ChinchosaNOEL0% (1)
- Practica N 2 de Manejo 2021-IiDocumento6 páginasPractica N 2 de Manejo 2021-IiIveth MelendrezAún no hay calificaciones
- Preguntas de EcologíaDocumento6 páginasPreguntas de EcologíaJuleysi PinedaAún no hay calificaciones
- Marco Teórico. PROTECCIONDocumento4 páginasMarco Teórico. PROTECCIONchilenolove20030106Aún no hay calificaciones
- Qué Es La Ecología y Quien Le Acuño Este TérminoDocumento6 páginasQué Es La Ecología y Quien Le Acuño Este TérminoAbelAún no hay calificaciones
- Determinación de La Dosis Discriminante Del Fenthion A para El Diagnóstico de Susceptibilidad en Haematobia IrritansDocumento6 páginasDeterminación de La Dosis Discriminante Del Fenthion A para El Diagnóstico de Susceptibilidad en Haematobia IrritanstickflyAún no hay calificaciones
- ARTICULO CIENTIFICO Géneros de Culicidae (Panamá)Documento9 páginasARTICULO CIENTIFICO Géneros de Culicidae (Panamá)Dani MoremsAún no hay calificaciones
- Articulo 1 RPerez 2005Documento17 páginasArticulo 1 RPerez 2005Oscar Guerrero RodríguezAún no hay calificaciones
- Control de Plagas IDocumento23 páginasControl de Plagas IWilson Mejia BuenoAún no hay calificaciones
- Biología de Hyperaspis Trifurcata Schaeffer (Coleoptera Coccinelidae) en Condiciones de LaboratorioDocumento5 páginasBiología de Hyperaspis Trifurcata Schaeffer (Coleoptera Coccinelidae) en Condiciones de LaboratorioCiaccoAún no hay calificaciones
- DEPREDACIÓNDocumento15 páginasDEPREDACIÓNLuis Coronel Ortega100% (1)
- Practica 1 Ecología, Sustentabilidad y Desarrollo - 20240213 - 002319 - 0000.pdf - 20240508 - 035740 - 0000Documento11 páginasPractica 1 Ecología, Sustentabilidad y Desarrollo - 20240213 - 002319 - 0000.pdf - 20240508 - 035740 - 0000Freddy Perez GasparAún no hay calificaciones
- Tema 10Documento67 páginasTema 10rocio1412Aún no hay calificaciones
- Control de Plagas IDocumento126 páginasControl de Plagas INERO WIZAún no hay calificaciones
- Tricho DermaDocumento16 páginasTricho Dermamarkkhan2009Aún no hay calificaciones
- A13 KejshdzDocumento6 páginasA13 KejshdzFrancisco LucioAún no hay calificaciones
- Conceptos y Terminologia Basica en EcologíaDocumento34 páginasConceptos y Terminologia Basica en EcologíaKarina EntoperúAún no hay calificaciones
- Control Bilógico de GarrapatasDocumento18 páginasControl Bilógico de GarrapatasFernando Nieto GonzalesAún no hay calificaciones
- Plantilla Normas Apa Proyecto de InvestigaciónDocumento42 páginasPlantilla Normas Apa Proyecto de Investigaciónalejandracoronado225Aún no hay calificaciones
- ETOLOGIADocumento6 páginasETOLOGIASERGIOAún no hay calificaciones
- Práctica de Laboratorio N°9 Depredador PresaDocumento4 páginasPráctica de Laboratorio N°9 Depredador PresaYessy HernandezAún no hay calificaciones
- INTA - Cuadernillo 17 - Introduccion A La Ecologia Quimica y Su Uso en Manejo de InsectosDocumento17 páginasINTA - Cuadernillo 17 - Introduccion A La Ecologia Quimica y Su Uso en Manejo de InsectosRepositorio de la Biblioteca de la DEA-MAG-PYAún no hay calificaciones
- Control Plaga SDocumento10 páginasControl Plaga SMariaCamilaLeonPerezAún no hay calificaciones
- Semioquimicos para Monitoreo de PlagasDocumento2 páginasSemioquimicos para Monitoreo de PlagasErik Von Cruze RodriguezAún no hay calificaciones
- 2014-A Comparison of The Effectiveness of Pitfall Traps and Winkler LiDocumento18 páginas2014-A Comparison of The Effectiveness of Pitfall Traps and Winkler LievalleucoAún no hay calificaciones
- C.B. Mediante El Uso de Predadores. Grupo # 5Documento69 páginasC.B. Mediante El Uso de Predadores. Grupo # 5DiegoAún no hay calificaciones
- ApuntesTema12-1 Depredacion Depredadores VerdaderosDocumento12 páginasApuntesTema12-1 Depredacion Depredadores VerdaderosCristinaaateamooAún no hay calificaciones
- Estudiando Los Insectos: Macellaria, Q U e Causaba Grandes Estragos en El Ganado de Los Estados UnidosDocumento4 páginasEstudiando Los Insectos: Macellaria, Q U e Causaba Grandes Estragos en El Ganado de Los Estados Unidosmaria olguinAún no hay calificaciones
- Practica Interacciones BiologicasDocumento12 páginasPractica Interacciones BiologicasMax MaxAún no hay calificaciones
- Tabla de Vida E. ConnexaDocumento9 páginasTabla de Vida E. ConnexaLesterAún no hay calificaciones
- A3 Dav - FraDocumento4 páginasA3 Dav - FraFrancisco LucioAún no hay calificaciones
- Guia #5 Del Libro de Ecologia de UNITECDocumento4 páginasGuia #5 Del Libro de Ecologia de UNITECDavid A. SotoAún no hay calificaciones
- TEORÍA 5 Control BiológicoDocumento66 páginasTEORÍA 5 Control BiológicoUtopiafg GhjAún no hay calificaciones
- Lisandro BB Ecologia 5Documento13 páginasLisandro BB Ecologia 5wiliamsventurajimenezAún no hay calificaciones
- Parasitología VeterinariaDocumento14 páginasParasitología VeterinariaTeresa Guadalupe Perez ZapataAún no hay calificaciones
- Identificacion de Hongos Antagonistas A PhytophthoDocumento15 páginasIdentificacion de Hongos Antagonistas A PhytophtholuzbravozAún no hay calificaciones
- Feromonas Sexuales de Los Insectos en Programas de Manejo Integrado de PlagasDocumento16 páginasFeromonas Sexuales de Los Insectos en Programas de Manejo Integrado de PlagasDaniel Gana AntilefAún no hay calificaciones
- Comensalismo AmensalismoDocumento29 páginasComensalismo AmensalismoNicolle ManzabaAún no hay calificaciones
- PDF - plagas/BSVP 31 02 - 209 223 PDFDocumento15 páginasPDF - plagas/BSVP 31 02 - 209 223 PDFIbis RamirisAún no hay calificaciones
- Impacto Del Enemigos NaturalesDocumento6 páginasImpacto Del Enemigos NaturalesFlowosAún no hay calificaciones
- Taller 7 EcologiaDocumento4 páginasTaller 7 Ecologiacarlos martinezAún no hay calificaciones
- Articulo Aplicaciones TopicasDocumento8 páginasArticulo Aplicaciones Topicasyessica cervantesAún no hay calificaciones
- Banco de Preguntas de Ciencias NaturalesDocumento9 páginasBanco de Preguntas de Ciencias NaturalesDANIELA CARVAJAL CASTANOAún no hay calificaciones
- Control de Plagas I PDFDocumento24 páginasControl de Plagas I PDFRaul Alexander Colchado CastilloAún no hay calificaciones
- Artículo Redalyc 15403402Documento9 páginasArtículo Redalyc 15403402StebanrojasAún no hay calificaciones
- TFG AcabadoDocumento24 páginasTFG AcabadoJhonez BetAún no hay calificaciones
- Tipos de Modelos Coevolutivos y Evidencia deDocumento7 páginasTipos de Modelos Coevolutivos y Evidencia deFelipe ArtunduagaAún no hay calificaciones
- Capitulo 10 (Lectura 1 - Unidad 2) es-ESDocumento34 páginasCapitulo 10 (Lectura 1 - Unidad 2) es-ESEduardo CalderónAún no hay calificaciones
- DepredadoresDocumento18 páginasDepredadoresJuan sebastian JimenezAún no hay calificaciones
- Autoevaluación de EcologíaDocumento13 páginasAutoevaluación de EcologíaWilliams Benítez100% (1)
- Practica #2 MedaliDocumento4 páginasPractica #2 Medalimedali yoelsi mamani humpiriAún no hay calificaciones
- Analisis ExperimentalDocumento7 páginasAnalisis ExperimentalDivarny De La CruzAún no hay calificaciones
- Aduarte,+Gestor a+de+La+Revista,+120 468 1 CEDocumento5 páginasAduarte,+Gestor a+de+La+Revista,+120 468 1 CELucia vigo villalbaAún no hay calificaciones
- Definiciones Parasitología.Documento4 páginasDefiniciones Parasitología.ISABELLA ROJAS RUEDAAún no hay calificaciones
- Jose OriginalDocumento4 páginasJose Originalcalixtoobiang6Aún no hay calificaciones
- ParasitologiaDocumento10 páginasParasitologiaJovan López ArósteguiAún no hay calificaciones
- Enfermedades infecciosas, la historia de la humanidad y los actuales cambios climático y global: Lección magistral leída en el solemne acto de apertura del curso 2017-2018De EverandEnfermedades infecciosas, la historia de la humanidad y los actuales cambios climático y global: Lección magistral leída en el solemne acto de apertura del curso 2017-2018Aún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre Libros Quien Se Ha Llevado Mi QuesoDocumento3 páginasEnsayo Sobre Libros Quien Se Ha Llevado Mi QuesoJos LopAún no hay calificaciones
- Manual de Elaboracion de Licores de Frutas TropicalesDocumento6 páginasManual de Elaboracion de Licores de Frutas TropicalesJos LopAún no hay calificaciones
- Métodos de SacrificioDocumento2 páginasMétodos de SacrificioJos LopAún no hay calificaciones
- Ejemplos de RecubrimientoDocumento1 páginaEjemplos de RecubrimientoJos LopAún no hay calificaciones
- Producto PiloncilloDocumento3 páginasProducto PiloncilloJos LopAún no hay calificaciones
- Practica 4 SemillasDocumento8 páginasPractica 4 SemillasJos LopAún no hay calificaciones
- 1.1. - Características Generales de Los Granos 7 20pDocumento20 páginas1.1. - Características Generales de Los Granos 7 20pJos LopAún no hay calificaciones
- XoconostleDocumento16 páginasXoconostleJos Lop100% (1)
- Instrumentos de Estación MeteorológicaDocumento3 páginasInstrumentos de Estación MeteorológicaJos LopAún no hay calificaciones
- Cuestionario Extraordinario de MicrobiologíaDocumento4 páginasCuestionario Extraordinario de MicrobiologíaJos LopAún no hay calificaciones
- Expocicion TermoDocumento42 páginasExpocicion TermoJos LopAún no hay calificaciones
- Practica Analisis Fisico y Microbiologico 2024Documento13 páginasPractica Analisis Fisico y Microbiologico 2024vazsherlinAún no hay calificaciones
- Pol Tica Nacional de Ciberseguridad 1711574742Documento32 páginasPol Tica Nacional de Ciberseguridad 1711574742alindermannmAún no hay calificaciones
- Ayuda - Capas Manual - Scribus WikiDocumento2 páginasAyuda - Capas Manual - Scribus WikiPayasoTecnoAún no hay calificaciones
- A Jesús Le Gusta CaminarDocumento1 páginaA Jesús Le Gusta CaminarJaffraith SanchezAún no hay calificaciones
- Los Caprichos de GoyaDocumento2 páginasLos Caprichos de GoyaTigrero WotgAún no hay calificaciones
- DX y TX Climaterio y OsteoporosisDocumento32 páginasDX y TX Climaterio y OsteoporosisClaudia Cruz de PérezAún no hay calificaciones
- 1 Instrucciones Leggins MujerDocumento34 páginas1 Instrucciones Leggins Mujerluz marina jimenez martinezAún no hay calificaciones
- Legalización de La Marihuana DebateDocumento5 páginasLegalización de La Marihuana DebateEliezr L GamAún no hay calificaciones
- La Sintaxis - 2do de SecDocumento3 páginasLa Sintaxis - 2do de SecCamila HerreraAún no hay calificaciones
- IIIBIM - 5to. Guía 3 - Calor Sensible y Cambio de FaseDocumento4 páginasIIIBIM - 5to. Guía 3 - Calor Sensible y Cambio de FaseGregoria Nancy Bolaños CruzAún no hay calificaciones
- Dieta DESIREE RODRIGUEZDocumento3 páginasDieta DESIREE RODRIGUEZDessiree RodriguezAún no hay calificaciones
- El VerboDocumento28 páginasEl Verboaaron.moraAún no hay calificaciones
- Fundamentación Teórica y Las TICDocumento33 páginasFundamentación Teórica y Las TICAnonymous NFGyhQOzdWAún no hay calificaciones
- ITPUE-VI-PO-004 Procedimiento Servicio Social Competencias 250919Documento7 páginasITPUE-VI-PO-004 Procedimiento Servicio Social Competencias 250919MAún no hay calificaciones
- 1.2management of Acute Appendicitis in Adults - UpToDateDocumento31 páginas1.2management of Acute Appendicitis in Adults - UpToDategigiolagsAún no hay calificaciones
- Pràctica 3 BIOMOLECULASDocumento4 páginasPràctica 3 BIOMOLECULASMichelle RamosAún no hay calificaciones
- Intoxicación Por Fosfuro de AluminioDocumento39 páginasIntoxicación Por Fosfuro de AluminioDaniela Nayeli Urbina TorrenteAún no hay calificaciones
- LT PDF 09122023 HGF09 1Documento44 páginasLT PDF 09122023 HGF09 1Vanessa SantosAún no hay calificaciones
- Valor Del Activo Biológico Cumpliendo La Nic 41Documento30 páginasValor Del Activo Biológico Cumpliendo La Nic 41Jose Andres Araya HerreraAún no hay calificaciones
- 2do Bim. DISPONIBILIDADESDocumento8 páginas2do Bim. DISPONIBILIDADESHenry Jonathan Bravo QuintAún no hay calificaciones
- Cap 12 EderDocumento4 páginasCap 12 EderSebastian SepulvedaAún no hay calificaciones
- Deposito Mutuo ComodatoDocumento56 páginasDeposito Mutuo ComodatoHelenAvalosAún no hay calificaciones
- Ética - Trabajo ParcialDocumento14 páginasÉtica - Trabajo ParcialJazmin Vidalon ParionaAún no hay calificaciones
- Holandés para HispanohablantesDocumento82 páginasHolandés para Hispanohablantesdrdillamond100% (2)
- Cuesderecho Procesal MercantilDocumento4 páginasCuesderecho Procesal MercantilAmada Hernandez HernandezAún no hay calificaciones
- Plan Emprendimiento Solidario Nuevo Grupo 3333Documento26 páginasPlan Emprendimiento Solidario Nuevo Grupo 3333karenferrerrenalsAún no hay calificaciones
- Sermon TematioDocumento7 páginasSermon TematioEdwin Raul Tantalean Mejia100% (1)
- Economia DigitalDocumento3 páginasEconomia DigitalMaria AjataAún no hay calificaciones
- El Delito de HomicidioDocumento4 páginasEl Delito de HomicidioagusAún no hay calificaciones