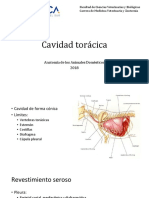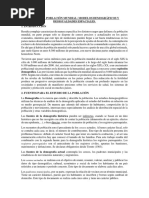Tema 40. Transformaciones Agrarias y Proceso de Industrializaciã N en La Espaà A Del Siglo XIX
Tema 40. Transformaciones Agrarias y Proceso de Industrializaciã N en La Espaà A Del Siglo XIX
Cargado por
Alejandro Pérez GiménezCopyright:
Formatos disponibles
Tema 40. Transformaciones Agrarias y Proceso de Industrializaciã N en La Espaà A Del Siglo XIX
Tema 40. Transformaciones Agrarias y Proceso de Industrializaciã N en La Espaà A Del Siglo XIX
Cargado por
Alejandro Pérez GiménezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Copyright:
Formatos disponibles
Tema 40. Transformaciones Agrarias y Proceso de Industrializaciã N en La Espaà A Del Siglo XIX
Tema 40. Transformaciones Agrarias y Proceso de Industrializaciã N en La Espaà A Del Siglo XIX
Cargado por
Alejandro Pérez GiménezCopyright:
Formatos disponibles
Tema40.
Transformaciones agrarias y proceso de industrialización en la España del siglo XIX
INTRODUCCIÓN
El complejo proceso que supuso la construcción del estado liberal en España y el fin del Antiguo Régimen
trajo consigo una serie de transformaciones económicas que afectaron al sector agrario e industrial. En el
ámbito agrario, los cambios estuvieron vinculadas a los decretos desamortizadores, tras los que la
estructura de la propiedad agrícola y el nivel de producción aumentaron significativamente, pero no la
productividad por hectárea. La industrialización nacional decimonónica registró un conjunto de intentos
–públicos y privados– por sentar las bases de una sociedad moderna e industrializada. Los sectores más
desarrollados fueron la industria siderúrgica y la industria textil. No obstante, el panorama generalizado
fue de retraso de la industrialización nacional; fenómeno relacionado con la ausencia de capitales, de
materias primas y fuentes de energía y de unos medios de transporte eficientes, además de por la escasez
de población y su bajo nivel cultural. A lo largo de este tema analizaremos los factores que explican las
transformaciones agrarias y la tímida industrialización española, frente a la de otros países europeos, así
como el debate historiográfico en torno a esta cuestión.
El desarrollo de este tema seguirá el siguiente esquema:
1. Características del mundo rural: estructura de la propiedad de la tierra
1.1. Modelo agrario y estructuras de propiedad
1.2. Transformaciones agrarias: cultivos y ganadería
2. Procesos de desamortización: características y repercusiones
2.1. Las desamortizaciones
2.2. Los efectos de las desamortizaciones
3. Características generales del proceso de industrialización en España. Carencias y realizaciones
3.1. Causas del atraso industrial
3.2. La industria textil algodonera
3.3. La industria siderúrgica
3.4. El ferrocarril
3.5. Otras industrias
4. Debate historiográfico
5. Repercusiones de las transformaciones agrarias e industriales en la España del siglo XIX
A nivel curricular, los contenidos de este tema pueden ser trabajados en la asignatura de Geografía e
Historia, en 4º ESO, y en la asignatura de Historia de España, en 2º de Bachillerato, tal y como establecen
los siguientes currículos1:
- Para ESO, el Decreto 48/2015, de 14 de mayo.
- Para Bachillerato, el Decreto 52/2015, de 21 de mayo.
1
Ejemplo válido para la Comunidad Autónoma de Madrid. Cada opositor deberá personalizar esta introducción curricular,
adaptándola al currículo de la comunidad autónoma por la que se presente. La distribución de los contenidos de primer ciclo
de la ESO (1.º, 2.º y 3.º) varía entre comunidades autónomas.
Copyright © 2019 - Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782
ISBN: 978-84-09-06021-4 1
Tema40. Transformaciones agrarias y proceso de industrialización en la España del siglo XIX
1. CARACTERÍSTICAS DEL MUNDO RURAL:
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
1.1. MODELO AGRARIO Y ESTRUCTURAS DE PROPIEDAD
La economía española de principios del siglo XIX seguía siendo predominantemente agraria. Los grandes
propietarios y las grandes extensiones agrarias –los latifundios– seguían siendo, en muchos territorios, el
sustento fundamental del régimen económico; anquilosados en métodos, técnicas y productos
procedentes de la Edad Media.
El modelo agrario feudal continuó siendo predominante en la mayor parte de la España decimonónica.
De forma general, esta agricultura se caracterizaba por una baja productividad por hectárea, debida, entre
otras razones, al empleo de un utillaje muy rudimentario y al escaso empleo de abonos –los cuales eran
biológicos y se utilizaban exclusivamente en las huertas–. La inversión de capital era nula y una gran parte
de la producción iba dirigida al autoconsumo. Predominaban los cultivos de carácter alimenticio,
fundamentalmente, cereales como el trigo. A lo largo de la centuria este modelo agrario entró en crisis
debido a la expansión demográfica, lo que llevó a la necesidad de aumentar la producción para abastecer
a toda la población.
Si estudiamos la estructura de la propiedad agrícola del siglo XIX en relación con las diferentes clases
sociales, observamos que en el campo el control estaba en manos de grandes propietarios no
cultivadores, miembros de la nobleza y el clero, y de algunos burgueses que consideraban la tierra como
paso hacia el ennoblecimiento; todos ellos vivían de las rentas que producían las tierras. A su lado estaban
los nuevos propietarios de los latifundios cultivados de forma capitalista: este fue el grupo social
beneficiado por la desamortización. Por debajo de ellos se encontraban los pequeños propietarios
cultivadores –en un número escaso–, algunos de los cuales también compraron tierras desamortizadas.
En una situación intermedia se encontraba un amplio grupo de arrendatarios y aparceros a corto plazo.
También eran comunes los contratos de larga duración: los censos eran una forma de explotación de la
tierra a largo plazo o perpetuidad; los foros eran arrendamientos de tiempo indefinido; y la rabassa morta
era un tipo de contrato muy generalizado en Cataluña, que consistía en la cesión de pequeñas parcelas
sin cultivar que el labrador debía poner en activo y cuya duración se prolongaba hasta que muriera la cepa
–rabassa– (Martínez, 2007). En último lugar estaban los jornaleros campesinos, cuyo número fue
aumentando de la misma forma en que crecían los problemas para conseguir trabajo. Este último grupo
fue el que nutrió la industria con mano de obra barata.
1.2. TRANSFORMACIONES AGRARIAS: CULTIVOS Y GANADERÍA
En líneas generales, se puede afirmar que la producción agrícola aumentó a lo largo del siglo XIX, pero
este incremento fue debido a la ampliación del espacio cultivado, más que a un aumento de la
productividad, por lo que se evidencia un estancamiento tecnológico. Los propietarios institucionales –
Iglesia, Estado y municipios– no eran empresarios productivos; les faltaba tanto capital como iniciativa
empresarial. El proceso desamortizador trajo como consecuencia la aparición de un nuevo modelo de
propietario: el empresario agrícola –quien consideraba su explotación como una fuente de beneficios y
de ingresos, por lo que buscaba siempre la máxima rentabilidad–; sin embargo, cuando el nuevo
propietario era un latifundista que compraba por razones de prestigio, como si aspiraba simplemente a
Copyright © 2019 - Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782
ISBN: 978-84-09-06021-4 2
Tema40. Transformaciones agrarias y proceso de industrialización en la España del siglo XIX
especular con un alza del precio de la tierra o carecía de capital o de conocimientos para efectuar las
mejoras, el cambio de propiedad podía dejar intacto el régimen de cultivo y el nivel de producción.
La agricultura decimonónica estaba dividida entre un sector relativamente moderno y exportador –
integrado por la vid, el cultivo de la naranja y los frutos secos–, y un sector de subsistencia claramente
deficitario –el cerealícola–. Durante casi todo el periodo, la política de protección gubernamental de los
cereales –y más concretamente, la protección del trigo– retrasó el trasvase de mano de obra y capital
hacia el sector exportador; si bien es cierto que, por otro lado, evitó las tensiones sociales en el campo,
que podrían haber llevado al país a un grave conflicto interno.
En cuanto a la ganadería, puede afirmarse que la cabaña ganadera sufrió una tendencia decreciente
durante la mayor parte del siglo, para luego iniciar una lenta recuperación en los últimos años. Las causas
de este descenso fueron la abolición de los privilegios de la Mesta en las Cortes de Cádiz y el
desplazamiento de los cultivos forrajeros por otros alimenticios, a consecuencia del aumento de la
demanda de alimentos ocasionada por el crecimiento de la población. El incremento del censo ganadero
de los últimos años guarda relación con la crisis agraria experimentada a finales de siglo, lo que pudo
provocar que muchas tierras marginales se convirtieran en pastizales.
2. PROCESOS DE DESAMORTIZACIÓN:
CARACTERÍSTICAS Y REPERCUSIONES
2.1. LAS DESAMORTIZACIONES
En esencia, la desamortización decimonónica consistió en la incautación, por parte del Estado –
mediante compensación económica– de bienes raíces pertenecientes, en su gran mayoría, a la Iglesia y a
los municipios (Tortella, 1993). Estos bienes incautados fueron nacionalizados y vendidos posteriormente
en subasta pública, y constituyeron una parte importante de los ingresos de la Hacienda.
La existencia de una gran masa de bienes en “manos muertas”, como las tierras extra-comercium, cuyos
titulares, por definición, no podían ni cultivarlas ni venderlas y solo cobraban rentas, había sido
evidenciada ya por los pensadores del siglo XVIII. A partir de 1765 se produjo en España un impulso de
reforma agraria motivada por las Sociedades Económicas de Amigos del País y las ideas de ilustrados como
Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) y de políticos como Pedro Rodríguez de Campomanes (1723-
1802) y el conde de Floridablanca (1728-1808). El Expediente de la Ley Agraria –un intento frustrado de
articular un corpus legislativo para el ámbito agrario, con informes tan trascendentes como el de
Jovellanos, de 1787– fue la primera gran iniciativa para solucionar los problemas del campo por parte de
los ilustrados españoles. Llegó inspirado por la legislación de la libertad de comercio y se centró en la
estructura de la propiedad (mayorazgos, manos muertas, arrendamientos, enfiteusis, etc.). En opinión del
historiador Francisco Tomás y Valiente (1932-1996), en el siglo XVIII, no se pensaba en la posibilidad de
expropiar a la Iglesia, sino tan solo de limitar su capacidad de adquirir más tierras (Tomás y Valiente,
1999). Los bienes de los municipios se consideraban bajo la potestad real –eran los llamados bienes
propios, comunes y baldíos–; sobre ellos, Carlos III decretó que, en ciertas zonas, los ayuntamientos
debían hacer accesible las tierras municipales a los campesinos pobres.
Copyright © 2019 - Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782
ISBN: 978-84-09-06021-4 3
Tema40. Transformaciones agrarias y proceso de industrialización en la España del siglo XIX
A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los apuros económicos del gobierno de Manuel Godoy (1767-
1851) provocaron las primeras expropiaciones de bienes de la Iglesia, seguidas de su venta pública y
redención de títulos de la deuda pública.
También hubo un proceso desamortizador durante el reinado de José I Bonaparte [reinado 1808-1813],
a expensas de los bienes del clero y de los aristócratas que se resistieron a la dominación francesa; su
finalidad era favorecer a los afrancesados y conseguir fondos para la Hacienda, pero no tuvo ninguna
orientación reformadora en la propiedad agraria.
Las Cortes de Cádiz elaboraron un decreto de desamortización, en 1813, que establecía la
nacionalización de los bienes raíces de los afrancesados, de los jesuitas, de las órdenes militares y de los
conventos y monasterios destruidos durante la guerra, así como de parte del patrimonio de la Corona.
Estos bienes se podían comprar, parte en metálico y parte mediante la redención de títulos de deuda
pública. El decreto no se aplicó –porque lo impidió el golpe de Estado de Fernando VII, en mayo de 1814–
, aunque entró en vigor durante el Trienio Liberal. Contenía los rasgos básicos de todas las
desamortizaciones del siglo XIX: la subasta pública de los bienes nacionalizados, y la admisión del pago en
dinero en metálico o títulos de deuda pública, o, lo que es lo mismo, la concepción de la desamortización
como una medida fiscal para sanear la Hacienda y no como una reforma agraria y posterior reparto de
tierras entre los campesinos.
La desamortización eclesiástica, emprendida por Juan Álvarez Mendizábal (1790-1853), primero como
ministro de Hacienda y, más tarde, como jefe del gobierno, se realizó entre 1835-1837. En ella destacó el
Decreto de 1836, por el cual los bienes del clero regular fueron nacionalizados y puestos a la venta. Esta
medida perseguía un triple propósito: costear la guerra carlista, acabar con el clero que apoyaba al
carlismo, y crear una copiosa familia de propietarios adictos al régimen. Sus resultados fueron
decepcionantes, ya que no se logró enjuagar la deuda pública, además, el liberalismo se granjeó enemigos
entre los católicos, y un sector del campesinado –afectado negativamente por la desamortización– se hizo
antiliberal.
La posterior Ley de 1841, puesta en marcha durante la regencia de Baldomero Espartero [regencia 1840-
1843], nacionalizaba los bienes del clero secular, pero el regreso del partido moderado al poder, en 1844,
hizo que las ventas quedaran suspendidas.
Hubo que esperar al Bienio Progresista (1854-1856) y a su intensa labor legislativa –que tenía como fin
promover la economía española–, para continuar con la desamortización. Una de esas leyes fue la Ley
Madoz o desamortización general, de 1855 –puesta en marcha por Pascual Madoz (1806-1870)– por la
cual no solo se vendían los últimos bienes de la Iglesia, sino todos los bienes amortizados pertenecientes
al Estado y a las alcaldías de los municipios. Esta desamortización se suspendió con el fin del Bienio, en
1854, pero volvió a ser aprobada por Leopoldo O’Donnell (1809-1867), en 1858, y las ventas continuaron
hasta finales del siglo XIX.
2.2. LOS EFECTOS DE LAS DESAMORTIZACIONES
Las desamortizaciones afectaron, en un grado muy alto, a la agricultura: se vendieron alrededor de diez
millones de hectáreas, lo que supone aproximadamente el 20 % del territorio nacional y el 40 % de la
tierra cultivable. Los bienes desamortizados se vendieron en pública subasta al mejor postor, con el fin de
Copyright © 2019 - Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782
ISBN: 978-84-09-06021-4 4
Tema40. Transformaciones agrarias y proceso de industrialización en la España del siglo XIX
maximizar los ingresos y minimizar el tiempo de obtención del dinero. Los compradores fueron
aristócratas, clérigos, burgueses y pequeños propietarios, muchos de ellos tenedores de deuda pública.
Aunque la mayoría de los historiadores coinciden que las desamortizaciones contribuyeron a aumentar
la propiedad latifundista, según el hispanista estadounidense Richard Herr (1922), no se introdujo una
modificación fundamental en la estructura de la propiedad agraria, sino que la propiedad cambió de
manos, pero no se concentró ni se dispersó significativamente. Para Herr, el impacto más fuerte fue el
económico, ya que se pusieron en cultivo tierras hasta entonces poco, mal o nada explotadas. La prueba
de que la desamortización era una solución más económica que política la encuentra Herr en que
recurrieron a ella tanto conservadores como liberales (Herr et al., 1991).
En cualquier caso, existe consenso al afirmar que los beneficiarios del proceso fueron la nobleza
terrateniente y la burguesía, además del resto de compradores y los tenedores de deuda pública. Los
primeros porque, a cambio de unos derechos señoriales –que a menudo eran puramente simbólicos–
obtuvieron la plena propiedad de sus tierras. En el caso de los burgueses y del resto de los compradores,
porque adquirieron tierras a un precio relativamente reducido. Los tenedores de deuda pública fueron
especialmente beneficiados, ya que pudieron canjear unos títulos de deuda, no siempre funcionales, por
propiedades que, bien explotadas, podían resultar productivas.
En el lado contrario, los grandes perjudicados fueron la Iglesia y los municipios, por razones obvias; pero
también los campesinos pobres, quienes, hasta entonces, habían estado beneficiándose de la explotación
semifurtiva de la propiedad eclesiástica o comunal. Los nuevos propietarios no permitirían ese tipo de
explotación, además, pagaban salarios muy bajos a los jornaleros –con el fin de obtener el mayor beneficio
de su inversión–, por lo que no es de extrañar que, en las desamortizaciones decimonónicas, se haya visto
el origen de las rebeliones campesinas de signo carlista y anarquista.
3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN EN
ESPAÑA. CARENCIAS Y REALIZACIONES
3.1. CAUSAS DEL ATRASO INDUSTRIAL
El siglo XIX registró toda una serie de intentos fallidos, tanto públicos como privados, por industrializar
el país. El atraso de la industrialización situó a España, junto con Rusia e Italia, en el grupo de rezagados
frente a los países de Europa noroccidental y los Estados Unidos, y, muy particularmente, respecto a Reino
Unido –cuyo despegue industrial se había iniciado a mediados del siglo XVIII–. Entre las tentativas de
industrialización españolas están los esfuerzos privados de la clase empresarial catalana por crear una
base industrial en el principado, así como los intentos del Partido Progresista por sentar las bases políticas
y legislativas de una sociedad moderna, es decir, industrializada. No obstante, ninguno de estos conatos
fue totalmente estéril; de hecho, Barcelona desarrolló una notable industria, y el país llevó a cabo la
desamortización y la construcción ferroviaria, dos pilares fundamentales para el despegue económico.
Las causas que explican el atraso de la industrialización española son diversas. En primer lugar, el retardo
de la revolución demográfica española, en comparación con otros países de la Europa occidental. En
España no se produjo un trasvase efectivo de la población del campo a la ciudad –como sí había ocurrido
en muchas zonas del Reino Unido–, por lo que no existía una base abundante de obreros que ayudara a
poner en marcha el desarrollo industrial. Por otro lado, la pobreza generalizada de los españoles del siglo
Copyright © 2019 - Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782
ISBN: 978-84-09-06021-4 5
Tema40. Transformaciones agrarias y proceso de industrialización en la España del siglo XIX
XIX hacía que la demanda interior de productos industrializados fuera escasa. Por otra parte, no se produjo
en España una auténtica revolución agrícola que demandase productos industriales –como hemos
explicado anteriormente, la agricultura aumentó su producción debido al aumento de la tierra cultivable
y no a una mejora de su desarrollo tecnológico–. Además, la red de transporte interior española era
completamente ineficaz, integrada por obsoletos caminos de tierra y carente de navegación fluvial, y el
desarrollo del ferrocarril no se implantó en España hasta la década de los 40. Hay que ser consciente de
que en España tampoco hubo una revolución tecnológica debido a la carencia de capitales y, sobre todo,
al bajo nivel cultural y las altas tasas de analfabetismo existentes.
A pesar de sus debilidades de base y a las oscilaciones en su trayectoria, la industria y, en general, la
economía, españolas conocieron, a lo largo del siglo XIX, un lento y tímido proceso de modernización. En
sus orígenes, el tardío despegue industrial se limitó a determinadas áreas del País Vasco y Cataluña, con
marcadas diferencias entre los diversos sectores industriales, y estuvo centrada, principalmente, en las
industrias textil y siderúrgica.
3.2. LA INDUSTRIA TEXTIL ALGODONERA
La industria textil algodonera catalana fue uno de los pocos sectores que conoció un cierto crecimiento
a lo largo del siglo XIX, aunque fue siempre a rastras de la algodonera británica, con una tecnología más
atrasada, unos productos de peor calidad y unos precios más elevados, por lo que nunca pudo competir
con ella; porcentualmente, solo representaba un 10 % de la industria de Reino Unido. Las condiciones de
partida de España para el desarrollo de la industria algodonera no eran buenas; el principal inconveniente
era la escasez y la mala calidad del carbón, localizado en el norte, por lo que Cataluña estaba bastante
alejada de los centros productores de hulla. A esta situación debe sumarse la desaparición de la demanda
colonial, tras la pérdida de los territorios de ultramar, y la exigua demanda interior, motivada por el
estancamiento demográfico y la pobreza generalizada. Con todo, el despegue de este sector, iniciado a
finales del siglo XVIII, supuso una excepción dentro del panorama industrial español.
Las causas de su desarrollo se han de buscar en el relativo adelanto de Cataluña en relación con el resto
del país, y en la protección arancelaria. El Principado catalán manifestó, desde mediados del siglo XVIII,
una importante vitalidad demográfica acompañada de una intensa actividad comercial; ambas favorecían
la acumulación de capital y una oferta de mano de obra barata para el nacimiento de un pequeño núcleo
textil algodonero. Durante el siglo XIX, esta industria creció basándose en el abastecimiento del mercado
nacional –protegido por los aranceles de los productos británicos–, y, en las últimas décadas, gracias al
monopolio del mercado antillano.
En la evolución de la industria textil algodonera cabe destacar una serie de hitos que determinaron su
desarrollo. A finales del siglo XVIII se creó en Cataluña una versión de la hiladora Jenny, llamada bergadana.
A principios de la nueva centuria, se importó la mule, de Crompton –una máquina que resultaba de la
fusión de la Jenny, de James Hargreaves, y la frame, de Richard Arkwright–. Tras el parón que supuso el
absolutismo de Fernando VII, fue en la década de 1830 cuando se empieza a utilizar el vapor en el proceso
de hilado, en la fábrica Bonaplata (1832-1835), en Barcelona,
En la década de 1840, una vez concluida la guerra carlista, comienzan a introducirse los primeros telares
automáticos, llamados selfactinas –nombre que procede de la versión española del inglés self-acting
machine (máquina automática)–. Este desarrollo se vio entorpecido por la resistencia obrera a la
Copyright © 2019 - Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782
ISBN: 978-84-09-06021-4 6
Tema40. Transformaciones agrarias y proceso de industrialización en la España del siglo XIX
sustitución de hombres por máquinas (ludismo), ocasionando un severo conflicto en julio de 1854. Sin
embargo, la industria textil algodonera continuó su expansión y, en 1855 se registró el año de mayor
crecimiento en el sector.
La política progresista de 1854-1856 abrió nuevos campos de inversión, como los ferrocarriles y las
tierras desamortizadas, para la exigua clase burguesa española. Esta situación, unida a la crisis económica
de 1857, el "hambre del algodón" –causada por la guerra de Secesión, en Estados Unidos (1861-1865)– y
la depresión de 1867 provocaron un freno en el desarrollo textil.
A partir de 1868, aproximadamente, tuvo lugar un proceso de recuperación que duró quince años. La
crisis de 1882-1884 afectó gravemente a la estructura económica de Cataluña, y en particular a su sistema
bancario. Esta crisis dio lugar a un manifiesto en defensa de los intereses de Cataluña –conocido como
Memorial de Greuges o Memorial de los Agravios–, titulado Memoria en defensa de los intereses morales
y materiales de Cataluña, fechado en 1885 y dirigido al rey Alfonso XII, a la antigua usanza de las Cortes
Catalanas.
En general, se pensaba que la solución a la crisis, y, en particular, a la de la industria algodonera, solo
podía venir por vía legislativa. A partir de esos años, la industria textil algodonera recibió una nueva ayuda
con la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas, de 1882, que, en conjunción con el arancel de 1891,
estableció el librecambio para las exportaciones españolas a Cuba y Puerto Rico y el proteccionismo para
las importaciones a las colonias y a España. Con esto, la producción volvió a crecer rápidamente en los
últimos años del siglo.
La pérdida de las colonias –tras la guerra de Cuba (1895-1898)– no provocó el fin de las exportaciones,
gracias a la depreciación de la peseta y a las relaciones comerciales con las excolonias y con otros países
hispanoamericanos y del Mediterráneo oriental, que mantuvieron altas las exportaciones. El
estancamiento definitivo de esta industria se registró durante la primera década del siglo XX.
Por lo general, se reprocha a la industria textil algodonera el hecho de haber crecido a costa del
consumidor español. Debido al proteccionismo y al amparo legislativo, las industrias algodoneras
pudieron vender su producto, que resultaba más caro que el de la competencia, por lo que los
consumidores salieron perjudicados, y también los contribuyentes –dado que unos aranceles altos
provocan una menor recaudación de impuestos a causa del contrabando y de la menor importación–.
Tras el arancel de Laureano Figuerola (1816-1903), de 1869, que desmantelaba las barreras arancelarias,
los algodoneros catalanes hicieron causa común con el sector cerealista castellano, al que se unieron más
adelante los siderúrgicos vascos durante la Restauración Borbónica, para formar un bloque proteccionista
invencible, frente a los librecambistas andaluces y madrileños. En ese contexto, obtuvieron el alto arancel
de 1891, decretado por Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897).
El problema del proteccionismo reside en que desacelera el crecimiento económico nacional, puesto
que los factores productivos se concentran en sectores no competitivos internacionalmente. Sin embargo,
en su lado positivo, la industria algodonera alivió el déficit de la balanza comercial, constituyó la columna
vertebral de la industrialización de Cataluña, al estimular el desarrollo de otras industrias, y absorbió un
considerable flujo migratorio.
Copyright © 2019 - Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782
ISBN: 978-84-09-06021-4 7
Tema40. Transformaciones agrarias y proceso de industrialización en la España del siglo XIX
3.3. LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA
Según la teoría de localización industrial, los centros de producción siderúrgica deben situarse cerca de
las fuentes de energía, que son los yacimientos de carbón de coque. En España no hay carbón de coque,
de modo que la industria siderúrgica se emplazó cerca de la materia prima –el hierro– y no de la fuente
de energía, por lo que, a priori, va a ser una industria poco competitiva.
En la primera etapa del desarrollo de la siderurgia española, los principales centros productivos se
ubicaron en Andalucía. Los primeros altos hornos se construyeron en Málaga, por sus abundantes
recursos ferrosos, a manos de la empresa La Constancia, financiada por Manuel Agustín Heredia,
exportador de aceite y vino, y promotor del Banco de Málaga. En Sevilla se creó la sociedad El Pedroso,
para explotar los yacimientos de hierro de Cazalla de la Sierra. La primera guerra carlista puso fuera de
juego a las ferrerías vizcaínas y, al calor de las circunstancias, se fundó una segunda compañía siderúrgica
en Málaga, la empresa El Ángel. El hándicap andaluz era el coste del carbón vegetal, que poseía un precio
muy elevado, por lo que, a partir de 1860, la hegemonía andaluza comenzó a declinar ante la competencia
asturiana.
La segunda etapa de esta industria observa una localización más racional: se concentró en Asturias,
junto a las cuencas carboníferas de hulla, en Mieres y Langreo. En esta fase destacaron dos fábricas, la de
Mieres y la de La Felguera, en Langreo. La fábrica de Mieres fue instalada en 1848, y estuvo siempre en
manos extranjeras, primero inglesas y luego francesas. La Felguera fue una empresa nacional que
perteneció a la Sociedad Pedro Duro y Compañía, y llegó a ser, durante toda la primera mitad del siglo XX,
la principal empresa siderúrgica de España.
La última etapa de la industria siderúrgica fue de localización vasca. Los problemas de transporte y de
combustible habían mantenido a las ferrerías vizcaínas en una situación de subdesarrollo hasta mediados
del siglo XIX. La primera sociedad anónima con métodos modernos nació en 1841, en Begoña. Otra
importante empresa fue la de la familia Ybarra, que fue ampliándose hasta formar Ybarra y Compañía
(1854). Sin embargo, la siderurgia vizcaína no inició su gran desarrollo hasta la Restauración Borbónica,
gracias a un cambio en el sistema de producción del acero, que permitió el consumo de hierro vasco, el
cual se exportaba a Reino Unido; en los mismos fletes empezaron a llegar abundantes cantidades de
carbón de coque, que se utilizaría en la siderurgia vizcaína como fuente de energía. A mediados de la
década de 1880, la siderurgia vasca se modernizó al introducirse el convertidor Bessemer y, poco después,
los hornos Siemens-Martin y Thomas. La siderurgia vizcaína estuvo en manos de tres grandes empresas:
en 1882, Ybarra y Compañía se convirtió en la sociedad anónima Altos Hornos de Hierro y Acero de Bilbao
–que combinaba capital y directivos catalanes y vascos–; en ese mismo año se fundó La Vizcaya; y, en
1890, Iberia. Estas tres empresas se fusionaron en 1902, formando los Altos Hornos de Vizcaya (AHV).
El crecimiento de la industria siderúrgica fue espectacular, pero, aun así, en 1900 la producción
española era inferior a la británica –que había sido superada, a su vez, por la alemana–. Una de las razones
que explican el atraso de nuestra industria siderúrgica, en comparación con la británica y la alemana, es
la exención arancelaria que se dio a la importación de material ferroviario mediante la Ley de Ferrocarriles,
de 1855. Lógicamente, si se hubiera obligado a los constructores de ferrocarriles a consumir hierros
nacionales, la siderurgia nacional hubiese sido mayor. Sin embargo, no queda claro si los fabricantes,
realmente, hubiesen podido hacer frente a esa demanda y a qué precios, lo que, en tal caso, podría haber
frenado la construcción ferroviaria, que, por otro lado, fue básica en el desarrollo de la economía española
Copyright © 2019 - Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782
ISBN: 978-84-09-06021-4 8
Tema40. Transformaciones agrarias y proceso de industrialización en la España del siglo XIX
decimonónica. Otra causa del retraso fue el escaso desarrollo tecnológico de la agricultura, ya que este
es el sector que más productos siderúrgicos demanda.
3.4. EL FERROCARRIL
La primera línea de ferrocarril instalada en España fue en sus colonias; se trató de la línea Güines-La
Habana (1837), en Cuba. En la Península Ibérica, fue la línea Barcelona-Mataró (1848), a la que siguió la
línea Madrid-Aranjuez (1851). La construcción y la explotación de los ferrocarriles se dejó a la iniciativa
privada mediante la Ley General de Ferrocarriles, de 1855, que establecía facilidades y auxilios por parte
del gobierno a las empresas inversoras para favorecer su rápida construcción. De este modo, en 1876 la
red ascendía a 6000 km, y, entre 1876 y 1895, llegó casi a duplicarse.
El gobierno de Cánovas del Castillo promulgo una nueva Ley de Ferrocarriles en 1877, cuyo objetivo era
paliar los desequilibrios territoriales impulsando el tendido de líneas transversales y periféricas. Durante
este periodo se construyeron los ferrocarriles de vía estrecha, al servicio de la comunicación comarcal de
viajeros, entre otros fines, y se crearon pequeñas empresas ferroviarias como la Compañía de los
Ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Portugal (MCP), si bien no supusieron una amenaza al oligopolio
formado por la Compañía del Norte y la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante
(MZA). La inversión de capital extranjero, especialmente francés y belga, en la construcción de la red se
mantuvo superior al capital nacional –la aportación extrajera ascendía al 60 %–. Con el cambio de siglo se
produjo una modernización en el sector, gracias a la implantación de los ferrocarriles suburbanos y
tranvías, y a la instalación de las primeras líneas electrificadas.
El impacto del ferrocarril en la economía española fue muy grande: por un lado, fue consumidor e
impulsor de la industria metalúrgica, hullera y maderera, además de la específica de material ferroviario;
por otro lado, produjo una nueva oferta de transporte de mercancías, que rápidamente se reveló sin
competencia y que dinamizó el intercambio, al favorecer el desarrollo de la economía nacional (Nadal,
2009). Una de sus manifiestas consecuencias fue la desaparición de las importantes diferencias regionales
de los precios agrícolas. Hasta 1900, su principal cliente fueron las mercancías del sector agrario; de
hecho, el ferrocarril fue decisivo en la gran expansión de la producción vinícola de los años ochenta del
siglo XIX. La oferta de empleo fija no fue numerosa: el personal cualificado –ingenieros y administradores–
procedía de Bélgica, Francia y Reino Unido; sí se contrataron trabajadores temporales para la construcción
del ferrocarril –la mayoría, labradores en paro–. La mayor crítica realizada en torno a la construcción del
ferrocarril en España viene en relación con el ancho de vía utilizado, llamado ancho ibérico, que era mayor
que el utilizado en Europa. Esta decisión, tomada en 1844 por una comisión de ingenieros de caminos –
presidida por Juan Subercase– esgrimió, como principal argumento, que la orografía peninsular implicaría
el uso de locomotoras más pesadas.
3.5. OTRAS INDUSTRIAS
Además de la industria textil, la minero-siderúrgica y el desarrollo del ferrocarril, el resto de los sectores
que completaban el panorama industrial español del siglo XIX eran los siguientes:
La industria harinera. Era una industria auxiliar de la agricultura; tenía un gran tamaño y un mercado
nacional bastante amplio, aunque mostraba un fuerte estancamiento tecnológico. Su verdadera
Copyright © 2019 - Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782
ISBN: 978-84-09-06021-4 9
Tema40. Transformaciones agrarias y proceso de industrialización en la España del siglo XIX
expansión no se produjo hasta la década de los 80, con la modernización de los procesos de
fabricación.
La industria vitivinícola. Esta industria estaba repartida por casi toda la geografía peninsular,
concentrándose especialmente en Andalucía y Cataluña, como zonas exportadoras. La especialidad
de Cataluña era la exportación de vinos y licores a América, aunque también se exportó vino a Francia.
Los vinos andaluces, de Málaga y Jerez, se exportaban sobre todo a Reino Unido. El capital extranjero
vino a instalarse en España para organizar la exportación a sus respectivos países de origen; es el caso
de las familias inglesas Terry y Byass, y de la familia francesa, Domeq. El problema más grave de la
industria vitivinícola fue la plaga de la filoxera –que atacó los viñedos europeos en el último tercio del
siglo XIX–; afectó a Francia antes que a España, lo cual produjo un decenio de prosperidad, entre 1875
y 1885, seguido de una década de crisis.
La industria corchera. Este tipo de industria, auxiliar de la vinícola y que utiliza como materia prima la
corteza del alcornoque, se localizaba en Gerona. La caída de las exportaciones de corcho coincidió con
las crisis de la filoxera francesa y española, pues alimentaba a ambos mercados.
La industria lanera. Esta industria tuvo dos centros de producción, Castilla la Vieja (territorio que
abarcaba las actuales provincias de Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y
Palencia) y Cataluña. El primero disfrutaba de la ventaja de ser una zona productora de lana de primera
calidad (lana de oveja merina), pero su desventaja residía en el aislamiento económico; por ello, su
producción se limitó a mercados locales. En Cataluña, el desarrollo de la industria algodonera estimuló
la aparición de la lanera, gracias al uso de los mismos factores productivos. Sabadell, Tarrasa y
Barcelona fueron los principales centros de este sector, produciendo géneros al estilo inglés y alemán.
Utilizaban como materias primas las lanas castellana, sajona, australiana y argentina.
La industria sedera. La seda había desarrollado una industria muy tradicional en España, establecida
desde antiguo en el Levante español, especialmente en Valencia y Murcia. A lo largo del siglo XIX tendió
a concentrarse en Barcelona, al beneficiarse de los circuitos comerciales de la ciudad condal en
industria textil –cambio en el que también tuvo que ver la extensión del naranjo, a expensas de la
morera, en Valencia y Murcia–.
La industria del papel. El desarrollo en la industria del papel se produjo en el segundo tercio del siglo
XIX, con la llegada a España de la máquina de Nicholas Robert, para producir papel continuo, y el
decreto de libertad de imprenta por parte del gobierno liberal de las Cortes de Cádiz. Sin embargo, el
crecimiento fue lento y los niveles de producción distaban mucho de los alcanzados en países como
Francia o Italia.
La industria del gas y electricidad. La iluminación con gas llegó a las principales ciudades españolas
en el segundo tercio del siglo XIX. Barcelona tuvo iluminadas sus calles con gas desde 1826 y, a partir
de 1842, se ofrecía esta posibilidad para la iluminación a particulares. Hacia 1850, había una docena
de fábricas de gas localizadas principalmente en las grandes ciudades. La producción y las técnicas de
distribución y alumbrado fueron objeto de constantes mejoras hasta la llegada de la electricidad. En
1881 se fundó la primera empresa en la producción de electricidad, la Sociedad Española de
Electricidad, con sede en Barcelona, y desde entonces no dejó de crecer.
Copyright © 2019 - Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782
ISBN: 978-84-09-06021-4 10
Tema40. Transformaciones agrarias y proceso de industrialización en la España del siglo XIX
La industria química. Era una industria complementaria de otras industrias como la textil, la papelera,
la perfumería y, especialmente, la industria minera –por la fabricación de explosivos–. Sin embargo,
no alimentaba a la agricultura, como en otros países desarrollados, debido al escaso uso de
fertilizantes en el campo español. Se localizaba en Barcelona, donde se relacionaba con la industria
textil. Pese a que España es rica en algunas de las materias primas utilizadas por la industria química
–tales como la pirita o la sal–, la deficiente preparación científico-técnica del país propició que el sector
tardase en encontrar un clima adecuado para su desarrollo.
La industria mecánica y metalúrgica. Esta industria era de pequeño tamaño –producía maquinaria
para otras industrias, material naval y ferroviario–, y su importancia económica durante este siglo fue
muy reducida.
4. DEBATE HISTORIOGRÁFICO
La cuestión sobre el estancamiento económico y el arranque de la modernización industrial en España
ha sido, durante décadas, foco de un debate que ha suscitado diversos puntos de vista. Historiadores
como Miguel Artola, Gabriel Tortella, Jordi Nadal, Ramón Garrabou o Miquel Gutiérrez, entre otros, han
analizado, no siempre con visiones coincidentes, los caracteres diferenciales propios del proceso de
industrialización en España. El debate principal se centra en el análisis de los factores causantes del atraso
económico e industrial de nuestro país. Uno de los problemas que se presentan es el de la ausencia de
unas estadísticas completas y fiables, sobre todo, con anterioridad a 1860.
Para Miguel Artola Gallego (1923), miembro de la Real Academia de la Historia, las causas del
subdesarrollo se centraban en la carencia de capitales, la limitación del crecimiento demográfico, los
costos elevados del transporte terrestre, los insuficientes recursos energéticos y el bajo nivel cultural
(Artola, 1978).
La eclosión de la historia regional desde finales del siglo pasado enriqueció el debate en torno a la
historia económica nacional. En esta línea, Gabriel Tortella (1936) ha desarrollado una visión explicativa
de los factores vinculados al atraso planteando un modelo espacial de desarrollo que superaría las
fronteras estatales. En su opinión, más que hablar del caso español, había que referirse a un patrón o
modelo latino de industrialización, en el que se incluiría España junto con otros países del sur de Europa
(Italia y Portugal). Así, entre los factores comunes del atraso en estas regiones, propone: la agricultura y
el obstáculo que suponía un medio natural poco propicio; un déficit presupuestario crónico; y unas tasas
de alfabetización mucho más bajas que las que, por la misma época, se podían encontrar en los países
más adelantados de Europa (Tortella, 1998).
Jordi Nadal (1929), economista e historiador español, discípulo de Jaume Vicens Vives (1910-1960) y
considerado una autoridad en la historia del proceso de industrialización en España, ha sido decisivo al
abrir nuevas perspectivas de este análisis en una fructífera polémica que aun hoy perdura. En su obra, El
fracaso de la revolución industrial en España, 1814–1913 (2009), pone el punto de atención en el fracaso
de las desamortizaciones, tanto del suelo como del subsuelo, que malograron las bases naturales (agrícola
y minera) en que se debía haber asentado la revolución industrial. Alude, igualmente, a los apuros de la
Hacienda, perpetuados por los vicios del sistema político, culpables de restringir el mercado de capitales
para la industria y de imponer una infraestructura inadecuada, como la red ferroviaria, con un ancho de
vía diferente al europeo. A estos dos factores fundamentales, añade Nadal, la inadaptación del sistema
Copyright © 2019 - Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782
ISBN: 978-84-09-06021-4 11
Tema40. Transformaciones agrarias y proceso de industrialización en la España del siglo XIX
político y social a las nuevas realidades económicas planteadas tras la pérdida de las posesiones en
América; el estancamiento del sector energético y el tradicionalismo del sector agrario, sin ayudarse
mutuamente; el despilfarro de recursos propios e hinchazón de las importaciones, con desequilibrio de la
balanza comercial; y, en resumen, una falta de coordinación y de integración de los principales sectores
(Nadal, 2009).
El especialista en historia agraria, Ramón Garrabou Segura (1937), analizó el despegue del capitalismo y
de la industrialización como un fenómeno vinculado al desarrollo de la agricultura. Según este autor, para
que la industrialización tuviera lugar, tendrían que haberse dado, previamente, un aumento de la
producción y una mejora de la productividad, a fin de alimentar a la población urbana y liberar mano de
obra campesina que pudiera trabajar en la industria. También deberían haber coincidido en el tiempo, la
concentración de la tierra en pocas manos, la sustitución de la agricultura de autoconsumo por una
agricultura comercial, y la acumulación de capitales que fueran reinvertidos en la agricultura o ser
canalizados hacia otros sectores productivos (Garrabou et al., 2010).
Más recientemente, otros historiadores, como Miquel Gutiérrez-Poch (1963), han señalado a las
instituciones como responsables del freno industrial en España, alegando que la alternativa escogida para
instaurar el Estado liberal en España creó unas estructuras institucionales que no respondieron a una
voluntad industrializadora (Gutiérrez-Poch, 2018).
5. REPERCUSIONES DE LAS TRANSFORMACIONES AGRARIAS E
INDUSTRIALES EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX
Con la llegada del estado liberal se iniciaron un conjunto de transformaciones económicas
completamente necesarias, pero no siempre exitosas. Los cambios operados en el plano económico
tuvieron su eco en la cristalización de una nueva sociedad. En el ámbito agrario, la desamortización no
supuso, en principio, ninguna modificación general de la estructura de la propiedad, ya que se limitó a
transferir la tierra de manos de las entidades incautadas a un similar número de nuevos compradores. La
nobleza terrateniente siguió desempeñando un papel fundamental, unida ahora a la alta burguesía que
había tenido acceso a la compra de terrenos. En el mundo urbano, los desarrollos industrial y comercial
favorecieron el despegue de una burguesía de negocios –propietaria de las grandes compañías fabriles–,
que fundamentó su riqueza en el dominio de la tecnología y en el trabajo barato de otro grupo social, el
proletariado.
Las desigualdades sociales y las duras condiciones de vida impuestas a los trabajadores determinaron la
formación del movimiento obrero. Con la industrialización nacieron también las primeras formas de
protesta del proletariado urbano, de las que fueron muestra los sucesos de Alcoy, de 1821, o el incendio
de la Fábrica Bonaplata, de Barcelona, en 1835. Los trabajadores industriales empezaron a organizarse
en agrupaciones, cuyo objetivo era defender sus derechos frente a las precarias condiciones laborales a
las que se veían sometidos. En 1840 se fundó, en Barcelona, el primer sindicato –la Asociación de
Tejedores de Barcelona–, que fue inmediatamente prohibido. A partir de 1850, se intensificó el
movimiento asociacionista y Anselmo Clavé (1824-1874) organizó unas sociedades corales que
funcionaban como agrupaciones obreras de apoyo mutuo. En 1855 se produjo la primera Huelga General
de inspiración ludita, centrada en Cataluña, que fue reprimida por el ejército. En 1870 se creaba la
Federación Regional Española de la Asociación Internacional de Trabajadores (FRE-AIT).
Copyright © 2019 - Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782
ISBN: 978-84-09-06021-4 12
Tema40. Transformaciones agrarias y proceso de industrialización en la España del siglo XIX
Por otro lado, el desarrollo industrial alimentó el tímido despegue demográfico iniciado en las décadas
precedentes. La población española experimentó, a lo largo del siglo XIX, su primera etapa de transición
demográfica, que llega hasta principios del siglo XX; esta etapa se caracteriza por un descenso progresivo
de la mortalidad y por el mantenimiento alto de las tasas de natalidad (Fontana, 2015). La población
alcanzó los 18 millones en 1900, aunque la esperanza de vida seguía siendo muy baja –había pasado de
29 a 35 años–. La emigración del campo a la ciudad, fenómeno que se había iniciado durante el Antiguo
Régimen, se acentuó ahora por las transformaciones de la propiedad agraria, aunque con menor
intensidad que en los países de Europa occidental. Con los planes de ensanche, ideados, entre otras
razones, para acoger a la inmigración procedente del campo, se inició una remodelación urbana. En suma,
el porcentaje de población ocupada en el sector primario en el siglo XIX era del 64 %, en el sector
secundario, en torno al 18-20 %, y el terciario aumentó en las últimas décadas del siglo, por lo España
seguía siendo, a comienzos del siglo XX, un país eminentemente agrario (Comín et al., 2017).
CONCLUSIÓN
Tanto las transformaciones agrarias como el proceso de industrialización de la España del siglo XIX
estuvieron condicionados por una serie de factores de naturaleza geográfica (orografía y clima) que, al
unirse a un conjunto de factores humanos –como las decisiones económicas, públicas y privadas–, dieron
como resultado el retraso económico del país en relación con la Europa occidental. A lo largo del siglo XIX,
España intentó una transformación económica que no acabó de cuajar. En el aspecto agrario, se afrontó
la desamortización de la tierra –lo que permitió un aumento de la producción que satisfizo el aumento de
la demanda, pero que no resolvió ni las desigualdades en el campo ni el hambre de tierras de los
campesinos–. En el aspecto industrial, a excepción de las industrias textil y siderúrgica, la modernización
no alcanzó tampoco unos resultados relevantes.
BIBLIOGRAFÍA
Artola, M. (1978). Los ferrocarriles en España 1844-1943. Madrid, España: Banco de España.
Buldain, B. (coord.) (2011). Historia contemporánea de España, 1808-1923. Madrid, España: Akal.
Carreras, A. y Tafunell, X. (2010). Historia económica de la España contemporánea (1789-2009).
Barcelona, España: Crítica.
Comín, F., Hernández, R., y Moreno, J. (2017). Instituciones políticas, comportamientos sociales y
atraso económico en España (1580-2000). Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca.
Fontana, J, (2015). La época del liberalismo (vol. 6, Historia de España). Barcelona, España: Crítica.
Fusi, J. P. y Palafox, J. (2003). España, 1808-1996. El desafío de la modernidad. Madrid, España: Espasa
Calpe.
Garrabou, R. y Robledo, H. R. (2010). Sombras del progreso: las huellas de la historia agraria.
Barcelona, España: Crítica.
Granados, J. (2013). España, la crisis del Antiguo Régimen y el siglo XIX. Madrid, España: Punto de Vista.
Guerrero, A. C., Rueda, G., Pérez, S., Elizalde, M.D. y Sueiro, S. (2011). Historia Contemporánea de
España, 1808-1923. Madrid, España: Akal.
Gutiérrez-Poch, M. (2018). 'Oh, industria, madre fecundísima'. La ‘doble revolución’: Revolución
Liberal, cambio político y Revolución Industrial en España (1808-1874). Revista de Ciencias Sociales
(vol. 37), p. 45-59.
Herr, R., y Rodríguez, H. E. (1991). La Hacienda real y los cambios rurales en la España de finales del
Antiguo Régimen. Madrid, España: Instituto de estudios fiscales.
Copyright © 2019 - Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782
ISBN: 978-84-09-06021-4 13
Tema40. Transformaciones agrarias y proceso de industrialización en la España del siglo XIX
Martínez, R. E. (2007). Diccionario de historia moderna de España. Madrid, España: Istmo.
Nadal, J. (2009). El fracaso de la revolución industrial en España, 1814–1913. Barcelona, España:
Crítica.
Tomás y Valiente, F. (1999). Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen. Madrid,
España: Alianza.
Tortella, C. G. (1993). Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923). Barcelona,
España: Editorial Labor.
Tortella, G. (1998). El desarrollo de la España Contemporánea. Historia Económica de los siglos XIX y
XX. Madrid, España: Alianza.
Copyright © 2019 - Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782
ISBN: 978-84-09-06021-4 14
También podría gustarte
- Tema 40. Transformaciones Agrarias y Proceso de Industrialización en La España Del Siglo XIX. Temario Geografía e Historia. - Aula de HistoriaDocumento8 páginasTema 40. Transformaciones Agrarias y Proceso de Industrialización en La España Del Siglo XIX. Temario Geografía e Historia. - Aula de HistoriaandrescalamarAún no hay calificaciones
- Tema 05 La Accion Humana Sobre El Medio Problematica ActualDocumento20 páginasTema 05 La Accion Humana Sobre El Medio Problematica ActualJose Angel Torralbo MorenoAún no hay calificaciones
- Tema 18 - La Actual Ordenación Territorial Del Estado Español. Raíces HistóricasDocumento11 páginasTema 18 - La Actual Ordenación Territorial Del Estado Español. Raíces HistóricasMaría Jesús LilloAún no hay calificaciones
- La Expansión de Los Reinos Cristianos en La Península Ibérica - EsquemaDocumento3 páginasLa Expansión de Los Reinos Cristianos en La Península Ibérica - EsquemarojogonzaAún no hay calificaciones
- Tema 21. Grandes Líneas de Investigación Histórica en Los Siglos Xix y Xx. Temario Geografía e Historia.Documento11 páginasTema 21. Grandes Líneas de Investigación Histórica en Los Siglos Xix y Xx. Temario Geografía e Historia.Moiises Mesa Torres100% (1)
- Tema 68. Organización Económica y Mundo Del Trabajo. La Inflación, El Desempleo y La Política MonetariaDocumento9 páginasTema 68. Organización Económica y Mundo Del Trabajo. La Inflación, El Desempleo y La Política MonetariaAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Tema 66 - Interdependencias y Desequilibrios en El Mundo Actual. Desarrollo y Subdesarrollo. Desarrollo SostenibleDocumento9 páginasTema 66 - Interdependencias y Desequilibrios en El Mundo Actual. Desarrollo y Subdesarrollo. Desarrollo SostenibleMaría Jesús LilloAún no hay calificaciones
- Cavidad ToraxicaDocumento9 páginasCavidad ToraxicaAnonymous 3yee0hOvG50% (2)
- Campesinos y señores en la Edad Media: Siglos VIII-XVDe EverandCampesinos y señores en la Edad Media: Siglos VIII-XVAún no hay calificaciones
- 36, Crecimiento Economico, Estructuras y Mentalidades Sociales de La Europa Del S XVIIIDocumento12 páginas36, Crecimiento Economico, Estructuras y Mentalidades Sociales de La Europa Del S XVIIIalberto serrano andresAún no hay calificaciones
- Tema 72. Cambio Social y Movimientos Alternativos. Feminismo, Pacifismo y Ecologismo. AnexoDocumento4 páginasTema 72. Cambio Social y Movimientos Alternativos. Feminismo, Pacifismo y Ecologismo. AnexomoisesAún no hay calificaciones
- Tema 13: Japón y El Área Del Pacifico: Desarrollo Industrial y ComercialDocumento39 páginasTema 13: Japón y El Área Del Pacifico: Desarrollo Industrial y ComercialMichael HollandAún no hay calificaciones
- Tema 7 El Espacio Rural. Actividades Agrarias. Situación y Perspectiva en España y en El MundoDocumento9 páginasTema 7 El Espacio Rural. Actividades Agrarias. Situación y Perspectiva en España y en El MundoMaría Jesús LilloAún no hay calificaciones
- Tema 26: Orígenes Y Desarrollo Del Feudalismo. La Economía Señorial. Debate HistoriográficoDocumento21 páginasTema 26: Orígenes Y Desarrollo Del Feudalismo. La Economía Señorial. Debate HistoriográficoPlasticman PlastificadoAún no hay calificaciones
- 15 15. América Del Norte: Aspectos Físicos, Económicos y Humanos.Documento25 páginas15 15. América Del Norte: Aspectos Físicos, Económicos y Humanos.yoakeAún no hay calificaciones
- Orígenes y Desarrollo Del Feudalismo. La Economía Señorial. Debate Historiográfico - EsquemaDocumento4 páginasOrígenes y Desarrollo Del Feudalismo. La Economía Señorial. Debate Historiográfico - EsquemarojogonzaAún no hay calificaciones
- Tema 25. La Civilización GrecolatinaDocumento8 páginasTema 25. La Civilización GrecolatinaAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Tema 10. El Proceso de Urbanizacion Del PlanetaDocumento6 páginasTema 10. El Proceso de Urbanizacion Del PlanetaAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Tema 12Documento23 páginasTema 12cecveAún no hay calificaciones
- 12.china - Sociedad y EconomiaDocumento10 páginas12.china - Sociedad y EconomiarojogonzaAún no hay calificaciones
- UD 43. Pensamiento Político y Económico en El Siglo XIX.Documento25 páginasUD 43. Pensamiento Político y Económico en El Siglo XIX.Alberto Alejandro Archila DiazAún no hay calificaciones
- Tema 21 Grandes Líneas de Investigación Histórica (Reparado)Documento13 páginasTema 21 Grandes Líneas de Investigación Histórica (Reparado)Matilde Pérez PinillaAún no hay calificaciones
- Tema 39 La Construcción Del Estado Liberal y Los Primeros Intentos Liberalizadores en La España Del Siglo XIXDocumento4 páginasTema 39 La Construcción Del Estado Liberal y Los Primeros Intentos Liberalizadores en La España Del Siglo XIXmarianmontesdeocaAún no hay calificaciones
- Tema 02. Metodologia Del Trabajo Geografico. Tecnicas de Trabajo. Anexo.Documento14 páginasTema 02. Metodologia Del Trabajo Geografico. Tecnicas de Trabajo. Anexo.María del Carmen Sánchez RodríguezAún no hay calificaciones
- TEMA 16: Los Países Iberoamericanos. Problemática Económica y Social.Documento69 páginasTEMA 16: Los Países Iberoamericanos. Problemática Económica y Social.Michael HollandAún no hay calificaciones
- Tema 30 - La Formación de Las Monarquías FeudalesDocumento29 páginasTema 30 - La Formación de Las Monarquías FeudalesJOSÉ JUAN RUIZAún no hay calificaciones
- Tema 6. La Población Mundial, Modelos Demográficos y Desigualdades Espaciales.Documento9 páginasTema 6. La Población Mundial, Modelos Demográficos y Desigualdades Espaciales.AlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Tema 33-La Monarquía Hispánica Bajo Los AustriasDocumento21 páginasTema 33-La Monarquía Hispánica Bajo Los AustriasUday MendezAún no hay calificaciones
- Tema 25. La Civilización GrecolatinaDocumento10 páginasTema 25. La Civilización GrecolatinaAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Crecimiento Económico, Estructuras y Mentalidades Sociales en La Europa Del Siglo - EsquemaDocumento5 páginasCrecimiento Económico, Estructuras y Mentalidades Sociales en La Europa Del Siglo - EsquemarojogonzaAún no hay calificaciones
- Tema 9. Las Actividades Terciarias en Las Economías DesarrolladasDocumento7 páginasTema 9. Las Actividades Terciarias en Las Economías DesarrolladasAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Tema 26. Orígenes y Desarrollo Del Feudalismo. La Economía Señorial. Debate HistoriográficoDocumento6 páginasTema 26. Orígenes y Desarrollo Del Feudalismo. La Economía Señorial. Debate HistoriográficoAlbaPalacios100% (1)
- 14.africa - Territorio y SociedadDocumento10 páginas14.africa - Territorio y Sociedadrojogonza100% (1)
- Conquista, Colonizacion y Administracion de La America HispanicaDocumento12 páginasConquista, Colonizacion y Administracion de La America Hispanicaalberto serrano andresAún no hay calificaciones
- La Costrucción Del Estado Liberal y Primeros Intentos Democratizadores en La España Del SXIX.Documento31 páginasLa Costrucción Del Estado Liberal y Primeros Intentos Democratizadores en La España Del SXIX.Sergio GómezAún no hay calificaciones
- Tema-53.-La-dictadura-franquista.-Regimen-politico-evolucion-social-y-economica. 2Documento18 páginasTema-53.-La-dictadura-franquista.-Regimen-politico-evolucion-social-y-economica. 2PilarAún no hay calificaciones
- Tema 15. Canadá y EeuuDocumento5 páginasTema 15. Canadá y EeuuAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Tema-33.-La-monarquia-hispanica-bajo-los-Austrias-aspectos-politicos-economicos-y-culturales. 2Documento18 páginasTema-33.-La-monarquia-hispanica-bajo-los-Austrias-aspectos-politicos-economicos-y-culturales. 2PilarAún no hay calificaciones
- Tema 5. La Acción Humana Sobre El Medio. Problemática ActualDocumento6 páginasTema 5. La Acción Humana Sobre El Medio. Problemática ActualAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- El Proceso de Urbanización en El Planeta. Repercusiones Ambientales y SocioeconómicasDocumento15 páginasEl Proceso de Urbanización en El Planeta. Repercusiones Ambientales y SocioeconómicasGines SolerAún no hay calificaciones
- Tema 33. La Monarquía Hispánica Bajo Los Austrias Aspectos Políticos, Económicos y Culturales. Temario Geografía e Historia.Documento12 páginasTema 33. La Monarquía Hispánica Bajo Los Austrias Aspectos Políticos, Económicos y Culturales. Temario Geografía e Historia.Moiises Mesa TorresAún no hay calificaciones
- Tema 29 - Expansión de Los Reinos Cristianos P - Ib.Documento23 páginasTema 29 - Expansión de Los Reinos Cristianos P - Ib.JOSÉ JUAN RUIZAún no hay calificaciones
- Tema 36 Crecimiento Económico, Estructuras y Mentalidades Sociales en La Europa Del Siglo XVIII. Las Transformaciones Políticas en La España Del Siglo XVIIIDocumento4 páginasTema 36 Crecimiento Económico, Estructuras y Mentalidades Sociales en La Europa Del Siglo XVIII. Las Transformaciones Políticas en La España Del Siglo XVIIImarianmontesdeocaAún no hay calificaciones
- 29.expansion de Los Reunos CristianosDocumento13 páginas29.expansion de Los Reunos Cristianosalberto serrano andresAún no hay calificaciones
- Tema 13Documento13 páginasTema 13pepeceneteAún no hay calificaciones
- 57 Arte RománicoDocumento9 páginas57 Arte RománicoAlberto Iván Galán GibelloAún no hay calificaciones
- Tema 42 - Imperialismo y Expansión Colonial. Los Conflictos Internacionales Antes de 1914Documento21 páginasTema 42 - Imperialismo y Expansión Colonial. Los Conflictos Internacionales Antes de 1914María Jesús Lillo100% (1)
- Tema 23. Del Neolítico A Las Sociedades Urbanas Del Proximo Oriente. Fuentes ArqueologicasDocumento9 páginasTema 23. Del Neolítico A Las Sociedades Urbanas Del Proximo Oriente. Fuentes ArqueologicasAlbaPalacios100% (1)
- Tema 7. EL ESPACIO RURAL. ACTIVIDADES AGRARIAS. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EN ESPAÑA Y EN EL MUNDODocumento19 páginasTema 7. EL ESPACIO RURAL. ACTIVIDADES AGRARIAS. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EN ESPAÑA Y EN EL MUNDOpepecenete100% (1)
- Tema 50 - Las Revoluciones Rusas. Creación, Desarrollo y Crisis de La URSS. Repercusiones InternacionalesDocumento23 páginasTema 50 - Las Revoluciones Rusas. Creación, Desarrollo y Crisis de La URSS. Repercusiones InternacionalesMaría Jesús LilloAún no hay calificaciones
- Tema 69. Regímenes Políticos y Sus Conflictos Internos en El Mundo Actual. Principales Focos de Tensión en Las Relaciones InternacionalesDocumento1 páginaTema 69. Regímenes Políticos y Sus Conflictos Internos en El Mundo Actual. Principales Focos de Tensión en Las Relaciones InternacionalesAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Tema 32 - La Cultura Renacentista. Los Enfrentamientos Político-Religiosos Del Siglo XVIDocumento5 páginasTema 32 - La Cultura Renacentista. Los Enfrentamientos Político-Religiosos Del Siglo XVIRaquel Martín Marrero100% (1)
- Tema-49.-Espana.-La-Segunda-Republica-y-la-Guerra-Civil. 2Documento19 páginasTema-49.-Espana.-La-Segunda-Republica-y-la-Guerra-Civil. 2PilarAún no hay calificaciones
- Tema 57. El Arte Romanico. Anexo.Documento45 páginasTema 57. El Arte Romanico. Anexo.Miguel LázaroAún no hay calificaciones
- Imperialismo y ExpansiónDocumento11 páginasImperialismo y ExpansiónMontserrat MonzonAún no hay calificaciones
- Tema 65. Picasso, Dalí y Miró en Su Contexto ArtísticoDocumento8 páginasTema 65. Picasso, Dalí y Miró en Su Contexto ArtísticoAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- La Poblacion EspañolaDocumento25 páginasLa Poblacion EspañolaMiranda StaffordAún no hay calificaciones
- Cánovas del Castillo: Monarquía y LiberalismoDe EverandCánovas del Castillo: Monarquía y LiberalismoRoberto VillaAún no hay calificaciones
- En torno a la economía mediterránea medieval: Estudios dedicados a Paulino IradielDe EverandEn torno a la economía mediterránea medieval: Estudios dedicados a Paulino IradielAún no hay calificaciones
- Tema 40. Transformaciones Agrarias Y Proceso de Industrialización en La España Del Siglo XixDocumento10 páginasTema 40. Transformaciones Agrarias Y Proceso de Industrialización en La España Del Siglo XixÁngel NavasAún no hay calificaciones
- Bloque 4 Transformaciones Económicas y Soc S XIX-1Documento10 páginasBloque 4 Transformaciones Económicas y Soc S XIX-1Sara DuarteAún no hay calificaciones
- Taller Aplicacion de Los Conceptos de Calidad y Los Aportes de Los GuruDocumento7 páginasTaller Aplicacion de Los Conceptos de Calidad y Los Aportes de Los Gurudaniela alejandraAún no hay calificaciones
- Juan Raul Marin JimenezDocumento19 páginasJuan Raul Marin JimenezlAún no hay calificaciones
- Biomecanica Capitulo14 FinalDocumento84 páginasBiomecanica Capitulo14 FinalXavier AltamiranoAún no hay calificaciones
- Pdf-Doc-E001-21320602592147. Lima LimonDocumento1 páginaPdf-Doc-E001-21320602592147. Lima LimonLuis Alberto Cevasco UribeAún no hay calificaciones
- Salud Digna COVID 19 Prueba Antigenos 1Documento9 páginasSalud Digna COVID 19 Prueba Antigenos 1Juan Carlos Cruz PerezAún no hay calificaciones
- CatálogoDocumento1 páginaCatálogoLuis Santiago ValdiviezoAún no hay calificaciones
- SOLUCION TALLER Cap 9 PDFDocumento5 páginasSOLUCION TALLER Cap 9 PDFAngie Tatiana Rojas QuinteroAún no hay calificaciones
- Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí: Proyecto Integrador de SaberesDocumento70 páginasUniversidad Laica Eloy Alfaro de Manabí: Proyecto Integrador de SaberesAdonis AlcivarAún no hay calificaciones
- Tecnologia 4eso Geniox Unidad 1Documento24 páginasTecnologia 4eso Geniox Unidad 1Yassine MakkourAún no hay calificaciones
- Monografia de Productos Pecuarios de Gran Potencial en El PeruDocumento24 páginasMonografia de Productos Pecuarios de Gran Potencial en El PeruVictor Requejo100% (1)
- Libro Salvador Minuchin - Técnicas de Terapia FamiliarDocumento144 páginasLibro Salvador Minuchin - Técnicas de Terapia FamiliarHUGO SAENZ99% (132)
- Ficha de Resumen T Cognitiva Equilibracion PiagetDocumento2 páginasFicha de Resumen T Cognitiva Equilibracion PiagetOmar AdooniAún no hay calificaciones
- Clase InvertidaDocumento3 páginasClase Invertidaapi-367022208Aún no hay calificaciones
- Filos 23 INTERACTIVODocumento76 páginasFilos 23 INTERACTIVOOctavio RexAún no hay calificaciones
- Catalogo Zapatos CAT Full SafetyDocumento5 páginasCatalogo Zapatos CAT Full SafetyPaul Mendoza FloresAún no hay calificaciones
- 021 - Dieta Anti Dumping IIDocumento5 páginas021 - Dieta Anti Dumping IIJose Henry Inofuente YucraAún no hay calificaciones
- Manual de Prácticas de LaboratorioDocumento69 páginasManual de Prácticas de LaboratorioLuis PerezAún no hay calificaciones
- Colombia Ya Cuenta Con Franquicias de Bajo CostoDocumento1 páginaColombia Ya Cuenta Con Franquicias de Bajo CostoDiana Isabella SánchezAún no hay calificaciones
- Control de La Acidez en El Proceso de YogurtDocumento13 páginasControl de La Acidez en El Proceso de YogurtOliver Milla100% (1)
- ALEGORÌA DE LA CAVERNA - TP GrupalDocumento5 páginasALEGORÌA DE LA CAVERNA - TP GrupalAnto BarretoAún no hay calificaciones
- Actividades Económicas en Las SelvasDocumento1 páginaActividades Económicas en Las SelvasVeronica MangiaterraAún no hay calificaciones
- Examen Parcial IIDocumento4 páginasExamen Parcial IIVictor Aldair Rodriguez SilupuAún no hay calificaciones
- Matriz de VitaminasDocumento5 páginasMatriz de VitaminasNorvin Pravia GonzalezAún no hay calificaciones
- SCS Presipitacion EfectivaDocumento13 páginasSCS Presipitacion EfectivaVanessa OcapanaAún no hay calificaciones
- Ensayo Cultura de PazDocumento1 páginaEnsayo Cultura de Pazel supermetalshadowAún no hay calificaciones
- Aptitud y ActitudDocumento9 páginasAptitud y ActitudLópez López AntonioAún no hay calificaciones
- NTC 385 Terminologia Relativa Al Concreto y Sus AgregadosDocumento9 páginasNTC 385 Terminologia Relativa Al Concreto y Sus AgregadosChristian RodríguezAún no hay calificaciones
- Conservación Auditiva 1Documento2 páginasConservación Auditiva 1MARY LOPEZAún no hay calificaciones
- Informe 6 Ley de Coulomb 2 CorteDocumento10 páginasInforme 6 Ley de Coulomb 2 Cortejimena acuñaAún no hay calificaciones