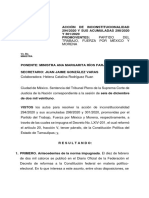Ensayo Sobre El Clientelismo en Colombia
Ensayo Sobre El Clientelismo en Colombia
Cargado por
martha elena sereno castroCopyright:
Formatos disponibles
Ensayo Sobre El Clientelismo en Colombia
Ensayo Sobre El Clientelismo en Colombia
Cargado por
martha elena sereno castroDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Copyright:
Formatos disponibles
Ensayo Sobre El Clientelismo en Colombia
Ensayo Sobre El Clientelismo en Colombia
Cargado por
martha elena sereno castroCopyright:
Formatos disponibles
MILEIDYS RODRIGUEZ HERNANDEZ
El sistema político del clientelismo en Colombia
Introducción
¿Qué es el clientelismo, cómo funciona y como afecta el desarrollo en
Colombia?; El clientelismo ha estado generalmente relacionado con la actividad
política, sin embargo, se entrelaza con otras formas como las relaciones socio-
laborales, donde lo económico o la posibilidad de lograr mayor jerarquía, poder, o
reconocimiento también está presente. Por ello, desde la óptica antropológica,
Sabina Frederick (en Frederick, Sabina y Masson, Laura, 2007),considera que al
hacer alusión al “clientelismo” no se aprecia que existen otros aspectos
importantes como “la formación de identidades, fundamentales para las personas
que hacen que ellas busquen ingresar al mundo de la política,” para lograr una
identidad socialmente reconocida al estar cerca de los candidatos; al poder
participar públicamente de eventos y situaciones, que fuera de esa trama social no
podrían, siendo una vía de inclusión”.
En el caso colombiano, los últimos estudios sobre clientelismo se hacen en el
marco de los procesos de descentralización política, de la apertura de nuevos
espacios de participación generados por la Constitución de 1991 y de las reformas
políticas posteriores a esta; cuando empiezan a hacerse visibles cambios en las
prácticas políticas, aun en las llamadas prácticas clientelistas, comúnmente
desarrolladas durante las contiendas electorales en las que surgen líderes e
intermediarios que conforman grupos, trabajan en red y usan estrategias para
conseguir el poder político local. Así, en la tradición de la Ciencia Política
Colombiana se producen trabajos que, bajo miradas teóricas y empíricas, abordan
el fenómeno del clientelismo político, lo caracterizan según periodos y describen
cómo se tejen las redes clientelares para conseguir el poder político, lo cual ayuda
a comprender mejor el fenómeno.
Desarrollo del tema
En este sentido el clientelismo puede ser definido como una relación de
intercambio por la cual se entregan bienes o se otorga trabajo a cambio de apoyo
político, y cuya duración variará de las necesidades y posibilidades de quien
ostente mayor poder.
Sobre el concepto de clientelismo existen diferentes interpretaciones: ''se ha
tornado multifacético en su dimensión analítica, dadas las diversas maneras de
pensarlo'' (Combes, 2011, p. 14), tanto que en el conjunto de alternativas
analíticas se lo vincula con juicios de valor, características, bienes intercambiados
y hasta se incluyen las miradas de los actores que intervienen en dicha relación.
Se lo ve como un término polisémico al que se le ha dado estiramiento conceptual
y en otras partes se lo califica como radical y difuso, por eso es necesario evaluar
el concepto bajo una perspectiva comparativa y ser riguroso con los marcos
conceptuales (Gutiérrez, 2002).
A pesar de esto, y a partir de la idea generalizada en la literatura sobre la
intermediación de intereses como dimensión de la representación política y sobre
el clientelismo como mecanismo de intermediación (Dávila, 1999), este fenómeno
se reconoce como una forma en que se entretejen vínculos entre el personal
político y su electorado. En esas concepciones hay asuntos comunes que no se
alejan de las reflexiones de otros autores, para quienes el clientelismo político es:
La consecuencia de una relación personal de intercambio, en el ámbito de la
política, que se establece de forma voluntaria y legítima, dentro de la legalidad,
entre los que pueden ocupar u ocupan cualquier cargo público y los que desean
acceder a unos servicios o recursos públicos, por medio de este vínculo o relación
(Corzo, 2002).
En la misma línea, se resalta que no hay límites para introducirse en la relación,
pues el incremento de los clientes supone un incremento de apoyos y votos
(Corzo, 2002). Para algunos, el clientelismo se recrea como factor recurrente de
expectativa, por el sentimiento del individuo de ser protegido por un ''patrón''. Lo
unánime en dichos estudios es que las definiciones están construidas a partir de la
indicación de las características, de la estructura básica y de los tipos de
intercambio en sus relaciones con el entorno, pero conserva un ''elemento
fundamental'': es una relación asimétrica de intercambio entre alguien que da
beneficios y favores, recibiendo a cambio votos y apoyo político que le permiten
mantenerse en el poder.
En consecuencia, el clientelismo ha hecho referencia a una compleja cadena de
uniones personales entre patrones, políticos o jefes, y sus clientes o seguidores.
Dichas uniones están basadas en una mutua ventaja material en la que el patrón
tiene la ventaja de los recursos que distribuye a sus clientes, según la cooperación
o ayuda que estos le hayan brindado. En la política moderna, los patrones no son
actores independientes porque están ligados a una larga red de contactos,
usualmente obrando como eslabones intermedios que entablan intercambios entre
los ámbitos local y central. El papel que desempeñan los intermediarios depende
del lugar y del contexto que se elija como objeto de estudio.
Lo que se ha dicho sobre clientelismo en Colombia
Dávila (1999) advierte que los mecanismos y las formas en que opera el
clientelismo es lo que ha cambiado:
El clientelismo no es una relación exclusiva de Colombia, es un fenómeno político
que existe en muchos sistemas políticos. Por tanto, hay que tener en cuenta que
incide en diferentes grados, dimensiones y direcciones en los distintos sistemas
políticos de América Latina. El clientelismo en cada sistema político, asume
formas específicas y rasgos particulares. A partir de estos rasgos se puede hacer
una caracterización para el caso colombiano en el que históricamente se
identifican por lo menos tres tipos, que tendrían un rasgo común: detrás de cada
uno de ellos hay una relación básica de intercambio e intermediación
En la literatura colombiana este objeto de investigación ha tenido ajustes, antes y
después de la Constitución de 1991. El aporte de Dávila (1999) es importante para
el caso colombiano, porque sintetiza las tres formas de este fenómeno según
temporalidades: tradicional, moderno y de mercado
Conclusión
Este análisis permite entender el clientelismo político como un mecanismo de
intermediación que se desarrolla a través de redes clientelares. Hablar de
clientelismo y de red de intermediación obliga a referirse a su estructura, a su
conformación, a sus dinámicas y estrategias de trabajo internas y con su entorno,
en cuyas relaciones se visualiza su mecanismo principal, el intercambio de
recursos. Esto facilita entender la forma como se ha ejercido la política en
Colombia y la lógica que hoy predomina en el sistema político colombiano,
respecto a la competencia por el poder en escenarios electorales locales.
Cuando se habla de las características del clientelismo es notorio que casi todas
las lealtades permanecen, porque el clientelismo como sistema no se limita al
momento electoral. La competencia por los puestos burocráticos impulsa a
establecer relaciones en el escenario electoral entre partidos, en términos de
alianzas y coaliciones.
Como se puede observar hoy en día las prácticas políticas han cambiado, se
vinculan más con cierta lógica clientelar que se desarrolla a través de redes de
intermediación que permanecen, se expanden y, en general, son funcionales para
conseguir el poder político. El clientelismo continuará siendo un fenómeno
cambiante de acuerdo con las condiciones de la sociedad, del sistema político, y
se irá configurando como elemento que está ahí, siempre presente. Las
transformaciones del clientelismo político son, en parte, consecuencia de la
utilización de las relaciones de clientela en el marco de la política, un mecanismo
de intermediación para conseguir el poder y permanecer en él.
Referencias
1. Audelo Cruz, Jorge. (2004)¿Qué es clientelismo? Algunas claves para
comprender la política en los países en vías de consolidación
democrática. Estudios Sociales, 12 (24), pp. 124–142.
2. Caciagli, Mario. (1996). Clientelismo, corrupción y criminalidad organizada:
evidencias empíricas y propuestas. Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales.
3. Colombia. Senado de la República. Ley 130. (23 de marzo de 1994). Por la
cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, se
dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se
dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D. C. N.° 41280.
Recuperado
de http://www.senado.gov.co/images/stories/pdfs/LEY1301994CONGRESO
DELAREPUBLICA.pdf
4. Combes, Helen. (2011). ¿Dónde estamos con el estudio del
clientelismo? Desacatos, 36, pp. 13–32.
5. Corzo, Susana. (2002). El Clientelismo Político como Intercambio.
Barcelona: Institut de Ciéncies Politiques i Socials.
6. Dávila, Andrés. (1999). Clientelismo, intermediación y representación
política en Colombia: ¿Qué ha pasado en los noventa? Estudios
Políticos, 15, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp.
61–78.
También podría gustarte
- Ayuno Intermitente Linda GuerreroDocumento107 páginasAyuno Intermitente Linda GuerreroBelen Valdepeñas100% (5)
- Convenio de Terminación Del Contrato de Comisión MercantilDocumento1 páginaConvenio de Terminación Del Contrato de Comisión MercantilAlejandraAún no hay calificaciones
- Federico Garcia Naranjo (2011) - Clientelismo Politico y Movilidad Social en Colombia PDFDocumento16 páginasFederico Garcia Naranjo (2011) - Clientelismo Politico y Movilidad Social en Colombia PDFArmando R. Peña OsorioAún no hay calificaciones
- Clientelismo Politico y Participacion Local El RolDocumento24 páginasClientelismo Politico y Participacion Local El RolCata RenaultAún no hay calificaciones
- Clientelismo Politica Participacion-Gutierrez FranciscoDocumento30 páginasClientelismo Politica Participacion-Gutierrez FranciscoEdisson Aguilar Torres50% (2)
- Monografia de Praxis (Luis Ángel, Harley Stevenson, Kevin StivenDocumento24 páginasMonografia de Praxis (Luis Ángel, Harley Stevenson, Kevin StivenHarley Stevenson100% (1)
- Resignificaciòn Manual de Convivencia 2020Documento103 páginasResignificaciòn Manual de Convivencia 2020Nestor Fabian Zambrano CastroAún no hay calificaciones
- Bipartidismo y Configuración Del Clientelismo en Colombia (Primera Parte) - Razón PúblicaDocumento12 páginasBipartidismo y Configuración Del Clientelismo en Colombia (Primera Parte) - Razón PúblicaJohan Samur SierraAún no hay calificaciones
- GT3 Mercedes Posada MeolaDocumento36 páginasGT3 Mercedes Posada MeolaArmando Peña OsorioAún no hay calificaciones
- Cuál Es La Relación Entre El Clientelismo y El Caudillismo en Latinoamérica Del Siglo XIX y Como Ambos Fenómenos Socaban Al LiberalismoDocumento2 páginasCuál Es La Relación Entre El Clientelismo y El Caudillismo en Latinoamérica Del Siglo XIX y Como Ambos Fenómenos Socaban Al LiberalismoluciaAún no hay calificaciones
- Socio Humanistica Grupo 1 Corrupcion y Clientelismo 1.2Documento20 páginasSocio Humanistica Grupo 1 Corrupcion y Clientelismo 1.2david paradaAún no hay calificaciones
- Caudillismo y ClientelismoDocumento10 páginasCaudillismo y ClientelismoLuis Antonio Tejada VargasAún no hay calificaciones
- ClientelismoDocumento2 páginasClientelismosharid escalayaAún no hay calificaciones
- Clientelismo en Los Sectores PopularesDocumento13 páginasClientelismo en Los Sectores PopularesArmando Peña OsorioAún no hay calificaciones
- La Corrupción en ColombiaDocumento7 páginasLa Corrupción en ColombiaAngie Fernanda Tierradentro CabreraAún no hay calificaciones
- ESTRUCTURA GRADO Tercero Carlos Orjuela Sede BDocumento6 páginasESTRUCTURA GRADO Tercero Carlos Orjuela Sede BOrjuela Pena Carlos AndresAún no hay calificaciones
- Administrativo Colombiano DiapositivasDocumento26 páginasAdministrativo Colombiano Diapositivaszaira lozanoAún no hay calificaciones
- Asegurar Conexiones ExternasDocumento3 páginasAsegurar Conexiones ExternasAndrés AlfonzoAún no hay calificaciones
- Guia Didactica 3 - Fuentes Del Derecho Administrativo ColombianoDocumento34 páginasGuia Didactica 3 - Fuentes Del Derecho Administrativo ColombianoMore Yers LawAún no hay calificaciones
- El Concejo MunicipalDocumento8 páginasEl Concejo MunicipalluceidaAún no hay calificaciones
- Movimiento Obrero y Cultura Popular: Francesc Calvo OrtegaDocumento34 páginasMovimiento Obrero y Cultura Popular: Francesc Calvo OrtegaAndrea VillanuevaAún no hay calificaciones
- AnnnlisisndencasonGA3 ATA 2Documento12 páginasAnnnlisisndencasonGA3 ATA 2dahiana morenoAún no hay calificaciones
- Diccionario de Léxico Jurídico en LatinDocumento142 páginasDiccionario de Léxico Jurídico en LatinHenry J González AAún no hay calificaciones
- Nueva Gerencia Publica y El Papel de Las Autoridades Territoriales Como Agentes Del Cambio TerritorialDocumento10 páginasNueva Gerencia Publica y El Papel de Las Autoridades Territoriales Como Agentes Del Cambio Territorialolga castilloAún no hay calificaciones
- Educación Pública y Clientelismo en Colombia, Jesus DuarteDocumento254 páginasEducación Pública y Clientelismo en Colombia, Jesus DuarteJaime TovarAún no hay calificaciones
- Sentencia Ramon Navarro Firmada Ex Gerente de Triple ADocumento23 páginasSentencia Ramon Navarro Firmada Ex Gerente de Triple ALIBERTAD DIARIO100% (1)
- 1 Manual de Uso Maleta Pedagogica PesccDocumento151 páginas1 Manual de Uso Maleta Pedagogica PesccDíanaAún no hay calificaciones
- 18 Orientaciones Resignificacion Del Manual de Convivencia PDFDocumento10 páginas18 Orientaciones Resignificacion Del Manual de Convivencia PDFElizabeth Blanco CasadiegosAún no hay calificaciones
- La Corrupción en ColombiaDocumento45 páginasLa Corrupción en ColombiaMiguel Alexander Nieves AlvarezAún no hay calificaciones
- Cambio de MallaDocumento3 páginasCambio de MalladikufoAún no hay calificaciones
- Carta Bajo JuramentoDocumento1 páginaCarta Bajo JuramentoaurisAún no hay calificaciones
- Ensayo Gestion de Las Organizaciones PúblicasDocumento5 páginasEnsayo Gestion de Las Organizaciones Públicasshaira diazAún no hay calificaciones
- Intervención Ante La Corte Constitucional Caso Sergio UrregoDocumento61 páginasIntervención Ante La Corte Constitucional Caso Sergio UrregoColombiaDiversa100% (2)
- Diseño de Políticas - Selección de Instrumentos PDFDocumento40 páginasDiseño de Políticas - Selección de Instrumentos PDFSantiagoAún no hay calificaciones
- Garcia Miguel. Ciudadanía Avergonzada. APUNTESDocumento128 páginasGarcia Miguel. Ciudadanía Avergonzada. APUNTESDAVID MAURICIO MOSCOSO SUAREZAún no hay calificaciones
- El Sistema de Servicio Profesional de Carrera en MéxicoDocumento1 páginaEl Sistema de Servicio Profesional de Carrera en MéxicoTaniaUrdapilleta100% (1)
- Plan de Accion Politica Publica Lgbti de Bogota 2021-2032Documento117 páginasPlan de Accion Politica Publica Lgbti de Bogota 2021-2032JuanDavidGiraldoPeñaAún no hay calificaciones
- Plantilla PEI-editable WordDocumento13 páginasPlantilla PEI-editable WordVIOLETA QUISPE COQUILAún no hay calificaciones
- Ensayo Gustavo Petro UrregoDocumento8 páginasEnsayo Gustavo Petro UrregoJuan Sebastian Guzman VillarragaAún no hay calificaciones
- 1 Primsdfsaria 2INGLES CosdsdspiaDocumento20 páginas1 Primsdfsaria 2INGLES CosdsdspiaLuisZapataAún no hay calificaciones
- Comportamiento Burocratico Y Presupuestacion PublicaDocumento25 páginasComportamiento Burocratico Y Presupuestacion PublicaloboxnpAún no hay calificaciones
- Clientelismo PoliticoDocumento16 páginasClientelismo PoliticoyajairaAún no hay calificaciones
- Zapata 2020 Clientelismo-Elecciones y Política Local Cap 2Documento34 páginasZapata 2020 Clientelismo-Elecciones y Política Local Cap 2Juan CamiloAún no hay calificaciones
- El Clientelismo BurocráticoDocumento17 páginasEl Clientelismo BurocráticoRocio Parra SkinnerAún no hay calificaciones
- Qué Es Clientelismo, Algunas Claves para Comprender La Política PDFDocumento20 páginasQué Es Clientelismo, Algunas Claves para Comprender La Política PDFHéctor Cardona Machado100% (1)
- Marco TeóricoDocumento9 páginasMarco TeóricoLuisa María PerdomoAún no hay calificaciones
- Clientelismo y Corrupción ¿AfDocumento26 páginasClientelismo y Corrupción ¿AfNatalia LacerdaAún no hay calificaciones
- ENSAYOicpDocumento4 páginasENSAYOicpAlberto SandsAún no hay calificaciones
- Ensayo Semillero CorregidoDocumento21 páginasEnsayo Semillero CorregidoJuan RuizAún no hay calificaciones
- Elementos Conceptuales Del Clientelismo 70s y HoyDocumento10 páginasElementos Conceptuales Del Clientelismo 70s y HoyEstelí VelaAún no hay calificaciones
- Red Clientelista en Barranquilla Proyectos de Ley, Elecciones y PartidosDocumento20 páginasRed Clientelista en Barranquilla Proyectos de Ley, Elecciones y PartidosMiguel Ángel SalasAún no hay calificaciones
- Ensayo CorrupcionDocumento9 páginasEnsayo Corrupcionannygiselly2004Aún no hay calificaciones
- Economia 2.3.3 y 2.3.4Documento12 páginasEconomia 2.3.3 y 2.3.4Jose M-cimaAún no hay calificaciones
- Colombia y Sus Fraudes ElectoresDocumento9 páginasColombia y Sus Fraudes ElectoresPALMA PASATIEMPOAún no hay calificaciones
- Clase 1 Clientelismo Político UAM AzcapotzalcoDocumento35 páginasClase 1 Clientelismo Político UAM Azcapotzalcoalejandro ramosAún no hay calificaciones
- Participacion Ciudadana en La Gestion PublicaDocumento15 páginasParticipacion Ciudadana en La Gestion PublicaYessicaBenavidesAún no hay calificaciones
- Peruzzotti - Acountability SocialDocumento14 páginasPeruzzotti - Acountability SocialAwdqse9Aún no hay calificaciones
- PDFDocumento17 páginasPDFOli Florián GuevaraAún no hay calificaciones
- Ponencia 2Documento3 páginasPonencia 2ariopAún no hay calificaciones
- Pérez y Luján 2018Documento34 páginasPérez y Luján 2018Fatima Romina ArroyoAún no hay calificaciones
- Cultura Política, Un Concepto Manuable.Documento3 páginasCultura Política, Un Concepto Manuable.Mayra BenitezAún no hay calificaciones
- Notas Sobre Los Conceptos de Sistema y Regimen PoliticoDocumento4 páginasNotas Sobre Los Conceptos de Sistema y Regimen Politicodouglassara25Aún no hay calificaciones
- La Naranja MecanicaDocumento9 páginasLa Naranja Mecanicamartha elena sereno castroAún no hay calificaciones
- Metodos de Investigacion de La PsicologiaDocumento5 páginasMetodos de Investigacion de La Psicologiamartha elena sereno castroAún no hay calificaciones
- Didactica General Foro Semana 5 y 6Documento3 páginasDidactica General Foro Semana 5 y 6martha elena sereno castro100% (1)
- Primera Entrega Cuadro Comparativo EpistemologiaDocumento3 páginasPrimera Entrega Cuadro Comparativo Epistemologiamartha elena sereno castro100% (4)
- Vertiente Filosofica RacionalistaDocumento4 páginasVertiente Filosofica Racionalistamartha elena sereno castroAún no hay calificaciones
- Tamaño Relativo-Perspectiva Lineal y Altura RelativaDocumento5 páginasTamaño Relativo-Perspectiva Lineal y Altura Relativamartha elena sereno castroAún no hay calificaciones
- Neuropsicologia ForoDocumento2 páginasNeuropsicologia Foromartha elena sereno castroAún no hay calificaciones
- Publicidad SubliminalDocumento4 páginasPublicidad Subliminalmartha elena sereno castroAún no hay calificaciones
- Cronograma Psicologia EducativaDocumento2 páginasCronograma Psicologia Educativamartha elena sereno castro100% (1)
- Formato Ficha de CaracterizacionDocumento1 páginaFormato Ficha de Caracterizacionmartha elena sereno castroAún no hay calificaciones
- Psicologia Foro Semana 5 y 6Documento1 páginaPsicologia Foro Semana 5 y 6martha elena sereno castroAún no hay calificaciones
- Proyecto Expresion MusicalDocumento5 páginasProyecto Expresion Musicalmartha elena sereno castroAún no hay calificaciones
- Etapas Del Desarrollo SensoriomotrizDocumento11 páginasEtapas Del Desarrollo Sensoriomotrizmartha elena sereno castroAún no hay calificaciones
- Datos Proyecto CertificacionDocumento1 páginaDatos Proyecto Certificacionmartha elena sereno castroAún no hay calificaciones
- Plan de Estudio Contaduria Publica 2002Documento2 páginasPlan de Estudio Contaduria Publica 2002JUAN CARLOS VARGAS ARAUZAún no hay calificaciones
- Noé Mir Tesis Revisada DoctoralDocumento200 páginasNoé Mir Tesis Revisada DoctoralMiran Valle NoahAún no hay calificaciones
- Sobre Mantenerse Informado y La Autodefensa IntelectualDocumento4 páginasSobre Mantenerse Informado y La Autodefensa IntelectualManuel Lamata100% (2)
- Acción de Inconstitucionalidad 294-2020Documento108 páginasAcción de Inconstitucionalidad 294-2020Oscar ChavezAún no hay calificaciones
- Tolerancia A Fallos - Tema 7Documento41 páginasTolerancia A Fallos - Tema 7Carlos Rodriguez AndreuAún no hay calificaciones
- Hoja de Ruta Métodos Orff y KodalyDocumento2 páginasHoja de Ruta Métodos Orff y Kodalystephanie CerceñoAún no hay calificaciones
- Tradicion Los Mosquitos de Santa Rosa de LimaDocumento2 páginasTradicion Los Mosquitos de Santa Rosa de LimaCarlos Mejía HuamánAún no hay calificaciones
- Estado de OxidacionDocumento3 páginasEstado de OxidacionNiko JudoAún no hay calificaciones
- Historia Pediatrica Ficha de IdentificacionDocumento4 páginasHistoria Pediatrica Ficha de IdentificacionFranmary GazconAún no hay calificaciones
- La Alimentación y Las Razas - José Ramón LópezDocumento73 páginasLa Alimentación y Las Razas - José Ramón LópezLuis Radhamés Decamps BlancoAún no hay calificaciones
- Diseño de La Línea de Producción de Compotas de BananoDocumento9 páginasDiseño de La Línea de Producción de Compotas de BananoOriana BarriosAún no hay calificaciones
- Arce Anaya Heydy Mayumi PDFDocumento11 páginasArce Anaya Heydy Mayumi PDFGS AldoAún no hay calificaciones
- Proyecto Social GuiaDocumento78 páginasProyecto Social GuiaAnghela Paola Morales MoralesAún no hay calificaciones
- Principios de Parto HumanizadoDocumento15 páginasPrincipios de Parto HumanizadoLaura OsorioAún no hay calificaciones
- Farmacología GeriátricaDocumento30 páginasFarmacología GeriátricaJhossue FidelAún no hay calificaciones
- Protocolo de Venopuncion ILES-ESEDocumento16 páginasProtocolo de Venopuncion ILES-ESEArnovi Ferney Rodriguez Cardenas - Aux. sistemasAún no hay calificaciones
- InmunizacionesDocumento4 páginasInmunizacionesConstanzaNarváezJorqueraAún no hay calificaciones
- 6º Grado Dia 3 Com. Conocemos Las Tradiciones Que Se Realizan en El Día de Los MuertosDocumento13 páginas6º Grado Dia 3 Com. Conocemos Las Tradiciones Que Se Realizan en El Día de Los MuertosAngela Ramírez BarrientosAún no hay calificaciones
- Resumen de Una Lectura de La Que Se Entresacan Las Citas Textuales - LitArtDocumento17 páginasResumen de Una Lectura de La Que Se Entresacan Las Citas Textuales - LitArtGUERRERO1819Aún no hay calificaciones
- Propuesta Digital - Campaña Virrey Solis 2020Documento19 páginasPropuesta Digital - Campaña Virrey Solis 2020Hugo AndrésAún no hay calificaciones
- Provincia de El OroDocumento7 páginasProvincia de El OroAndy MejiaAún no hay calificaciones
- Mi Proyecto TitosDocumento24 páginasMi Proyecto TitosGarcía Vásquez100% (1)
- 19 EL SECRETO de ALEJANDRA LAURENCICHDocumento3 páginas19 EL SECRETO de ALEJANDRA LAURENCICHanaliaAún no hay calificaciones
- Plan de Trabajo y Programa de AuditoríaDocumento14 páginasPlan de Trabajo y Programa de AuditoríaAlejandro Cierto CordovaAún no hay calificaciones
- Informe de Auditoria Activos FijosDocumento23 páginasInforme de Auditoria Activos FijosEdmun Agui67% (3)
- El Cuarto de ReflexionesDocumento6 páginasEl Cuarto de ReflexionesHenry Castro100% (1)
- Murillo, Necesita Ética El PosthumanismoDocumento12 páginasMurillo, Necesita Ética El Posthumanismoluisangelticona821Aún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico Nro. 15Documento1 páginaTrabajo Práctico Nro. 15ElsaAún no hay calificaciones