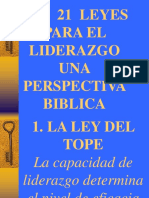0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
97 vistasConspiración e Independencia
Conspiración e Independencia
Cargado por
Isabella Tenorio OsnayaEl documento resume las ideas ilustradas y los movimientos independentistas que influyeron en la Nueva España, incluyendo la independencia de Haití y Estados Unidos. También describe las reformas borbónicas que generaron descontento, así como las conspiraciones y rebeliones que ocurrieron en respuesta a las políticas coloniales opresivas en América.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Conspiración e Independencia
Conspiración e Independencia
Cargado por
Isabella Tenorio Osnaya0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
97 vistas45 páginasEl documento resume las ideas ilustradas y los movimientos independentistas que influyeron en la Nueva España, incluyendo la independencia de Haití y Estados Unidos. También describe las reformas borbónicas que generaron descontento, así como las conspiraciones y rebeliones que ocurrieron en respuesta a las políticas coloniales opresivas en América.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
El documento resume las ideas ilustradas y los movimientos independentistas que influyeron en la Nueva España, incluyendo la independencia de Haití y Estados Unidos. También describe las reformas borbónicas que generaron descontento, así como las conspiraciones y rebeliones que ocurrieron en respuesta a las políticas coloniales opresivas en América.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como pdf o txt
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
97 vistas45 páginasConspiración e Independencia
Conspiración e Independencia
Cargado por
Isabella Tenorio OsnayaEl documento resume las ideas ilustradas y los movimientos independentistas que influyeron en la Nueva España, incluyendo la independencia de Haití y Estados Unidos. También describe las reformas borbónicas que generaron descontento, así como las conspiraciones y rebeliones que ocurrieron en respuesta a las políticas coloniales opresivas en América.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 45
Juan Manuel Jáquez García
La Nueva España vive la influencia de las ideas ilustradas
francesas, la Independencia de Estados Unidos y de Haití
UNA CONSPIRACIÓN CON CANTOS AFROANTILLANOS, LA
INDEPENDENCIA HAITIANA
En Saint Domingue, la colonia caribeña más rica de
Francia, los esclavos negros conspiran para
proclamar el derecho a la libertad. Al mando de
Toussaint Louverture y Jean Jacques Dessalines
lucharon por extender la libertad de los esclavos. Se
desató así una de las más violentas guerras raciales
de la historia, alarmando a los territorios donde
había población afrodescendiente. La
Independencia se logró en 1804. Se excluyó el color
blanco de la bandera para manifestar su oposición a
la monarquía y a los hombres blancos, como quedó
asentado en la Declaración de Independencia, la
cual exhortaba a “hombres, mujeres, niñas y niños a
renegar para siempre de Francia y preferir morir a
vivir bajo su dominio…” Nació así la República de
Haití en la lengua indígena taina (lugar de la
montañas altas).
▪ En 1776, los habitantes de las Trece Colonias de América se liberaron de la Corona
Inglesa y fundaron la primera República del Mundo moderno basado en el ideario
ilustrado. La Declaración de Independencia así lo refiere: “Sostenemos como
evidentes verdades: que todos los hombres son creados iguales; que están dotados
por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos se cuentan la vida,
la libertad y la búsqueda de la felicidad…” Todos los hombres eran creados iguales,
siempre y cuando no se hablara de indios, mujeres y esclavos. La fuerza de la
rebelión y el principio republicano de la independencia norteamericana, fueron
los símbolos que hicieron de Estados Unidos el ejemplo a seguir por aquellos
pueblos que luchaban contra la monarquía. La Declaración de Independencia
causó júbilo entre los colonos. Como muestra de su rechazo a los gobiernos
monárquicos, en Nueva York la multitud se lanzó a la plaza y derribó la estatua
ecuestre del Rey Jorge III, la fundieron para hacer municiones para la guerra.
▪ Para tener un mayor control sobre los reinos americanos y sus recursos, llegó José
de Gálvez como visitador oficial en 1765, encargado de restarle poder a los grupos
y devolverlo al Rey. Se modificó la organización política implantando un sistema de
intendencias dirigido por españoles peninsulares leales, mediante la ordenanza
de 1786; se establecieron doce intendencias en las ciudades más importantes de
cada región. Éstas funcionaron como espacios administrativos a cargo de un
Intendente, que tuvo bajo su vigilancia gobernaciones, alcaldías mayores y
corregimientos, para regular las actividades económicas, financieras y políticas.
Paralelamente, también debía controlar las acciones subversivas de los criollos y
evitar cualquier conato de conspiración. Algunos años antes, en 1764 organizaron
en Veracruz las primeras milicias novohispanas, encabezadas por Juan de Villalba.
Éstas tenían la misión de impedir ataques ingleses a las colonias americanas,
después de la toma de la Habana en 1762. Al interior del territorio, existían
milicias provinciales y urbanas financiadas por los ayuntamientos.
▪ Los más afectados con las reformas borbónicas fueron los grupos eclesiásticos, ya
que la política de los Borbones pretendía subordinarlos a la autoridad regia y
frenar su influencia política y económica. Las órdenes religiosas perdieron
privilegios que gozaron desde el principio de la evangelización: se les retiró la
administración de los sacramentos, que pasó al control del clero diocesano. Se
emprendió una persecución contra la orden de los Jesuitas, acusados de conspirar
contra la Corona al debatir la teoría del regicidio: afirmar el poder papal frente al
monárquico y fomentar un espíritu moderno en sus colegios, lo cual los convertía
en un “peligro público”. Otra razón de paso fue el poder económico de la orden,
pues habían logrado acumular gran cantidad de posesiones y bienes en América.
Al igual que otros reinos europeos, el borbón Carlos III expulsó de sus dominios a
los Jesuitas. El 2 de abril de 1767, la fuerza pública los sorprendió en sus
conventos, de donde fueron incomunicados y obligados a salir con lo que traían
puesto. Así pagaban las consecuencias de haber contrariado al régimen.
▪ La llegada de los Borbones al trono español en 1701 abrió una etapa de cambios
en los reinos americanos. Sus políticas de control y centralización fueron
consideradas como una gran conspiración al modificar la relación tradicional con
los súbditos. Criollos, corporaciones y cleros se unieron para oponerse a los
mecanismos de sujeción de las Reformas Borbónicas. Un duro golpe fue el
económico, porque la Corona, que enfrentaba una seria crisis hacendaria, ordenó
la desamortización de los bienes eclesiásticos con el propósito de ponerlos a la
venta y usar los recursos para solventar el déficit; para ello se promulgó la Real
Cédula de Consolidación de Vales Reales en 1804. También los ayuntamientos, los
criollos ricos y los ahorros de corporaciones pobres resultaron afectados, pues sus
bienes fueron retenidos en préstamos forzosos que nunca volvieron a sus dueños.
La medida fue impactante para la economía novohispana y aunque tuvo una
intensa oposición en el virreinato, se aplicó hasta 1809.
LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y SU INFLUENCIA
▪ En Francia, el más poderoso y populoso Estado europeo, el pueblo conspiró y
tomó las armas en contra de la monarquía. Una multitud enardecida de mujeres y
hombres tomó con violencia la cárcel de la Bastilla, símbolo de la opresión, y
desató un ambiente de terror. Los diputados del Tercer Estado se constituyeron en
una Asamblea Nacional y mediante el Juramento del Juego de Pelota declararon no
separarse hasta que Francia tuviera una Constitución. Después, la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano estableció como principios inalienables
la libertad, la igualdad y la fraternidad. El rey, Luis XVI y su esposa María
Antonieta, acusados de traición a la patria, fueron decapitados en la guillotina ante
los gritos jubilosos del pueblo. Se desató así la primera revolución popular
antimonárquica. La libertad como bandera y el gorro frigio escarlata le
imprimieron nuevos sentidos a la lucha popular. El ejemplo francés cimbró a la
América virreinal hispánica.
▪ El último tercio del siglo XVIII fue testigo del desmoronamiento de las monarquías
absolutas y del resurgir del pueblo. Las revoluciones americana y francesa
transformaron al Mundo al llevar a la práctica las ideas más radicales de la
Ilustración. Las conspiraciones fueron la semilla de las revoluciones cuya bandera
fue la Libertad. El rey dejó de encarnar el poder divino y la soberanía regresaba a
su dueño original: el pueblo. Los principios de la fe, el orden divino como principio
de soberanía y la desigualdad fueron cuestionados por un pueblo cansado de vivir
bajo ese régimen. En ese escenario se desató una violenta lucha entre el pueblo y
los defensores de esa tradición absolutista. El proceso estuvo plagado de gritos y
muerte. Los derechos del Hombre fueron la causa de revoluciones, conspiraciones
y guerras independentistas. La crisis cimbró a la Monarquía hispana. Al principio
los reinos americanos defendieron a la Corona española, pero al calor de los
eventos optaron por la independencia, buscándola por diferentes vías, incluida la
Conspiración.
▪ El renacimiento de los siglos XV y XVI fracturó el orden mundial. El centro de esta
revolución del pensamiento fue causado por el paso del hombre a la razón. A la luz
de la ciencia y la técnica, se dudó de los principios que condicionaban al hombre,
comenzando por el origen divino como esencia y fin del Mundo. Con pensadores
como Copérnico, Bacon, Descartes, Galileo y Newton, la revolución científica del
Siglo XVII erigió a la razón y a la ciencia como la base para conocer al ser humano,
al Mundo y al Universo, así como las leyes que los componen. El empeño de estos
científicos cobró mayor impulso en el Siglo XVIII o Siglo de las Luces, cuando se
conformaron los principios del conocimiento. Las propuestas de ilustrados como
Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, Locke y Kant, entre otros comenzaron a
arrancar de raíz la estructura idealizada del viejo orden al establecer principios de
gobierno basados en la soberanía popular, la separación de poderes, el contrato
social y el derecho del pueblo a la rebelión.
LAS REPRESENTACIONES, LA VOZ DE
LA INCONFORMIDAD
Las Representaciones fueron documentos autógrafos
surgidos a fines del Siglo XVIII, donde funcionarios
novohispanos demostraban la explotación de indios
y mestizos, mostrando su rechazo a las políticas
regias. El Corregidor Miguel Domínguez, en el
Memorial sobre los obrajes en Querétaro, censuró la
terrible situación de miseria, endeudamiento y mala
paga de los trabajadores en la representación contra
la Consolidación de 1805, criticó la cédula de vales
reales que enajenaban capitales y propiedades,
siendo portavoz de la clase acomodada que veía
peligrar sus fortunas
A lo largo de los años del dominio español, existieron
movimientos de rebelión en la América Hispana,
controlados a través de una red de censura o
reprimidos con prácticas de extrema violencia. El
descontento en torno a las reformas borbónicas fue la
causa de múltiples conspiraciones. Bajo el lema:
“Unión de los oprimidos contra los opresores”, en
1781 el Virreinato de Santa Fe, hoy Colombia, los
campesinos del Socorro asaltaron las cajas reales y
saquearon las casas de los funcionarios como
respuesta al control sobre la producción, venta y
circulación del tabaco; sus líderes fueron ejecutados.
En el Virreinato del Perú en 1789, Tupac Amaru
conspiró en compañía de criollos e indígenas para
oponerse a las pesadas cargas tributarias. Fue
apresado y descuartizado públicamente como castigo
ejemplar.
La Corona tenía miedo.
▪ EL BLOQUEO CONTINENTAL Y EL MOTÍN DE ARANJUEZ
▪ El plan de Napoleón I no estaba completo si no vencía al imperio inglés. A través
de la alianza con la corona española y, sobre todo, alentando las ambiciones del
primer ministro, Napoleón forzó el apoyo de España para poder atravesar la
península, bloquear a Portugal y cercar a Inglaterra. A pesar de ello, Francia no
tenía tanto poder marítimo como los ingleses. La realeza española se dividió entre
quienes eran leales al rey borbón y aquellos que desconfiaban de éste y apoyaban
al príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII. Ante la invasión los borbones
intentaron protegerse y escapar por Aranjuez, pero la noticia del traslado de la
familia real para llevarla a puerto y embarcarla hacia América, como lo había
hecho la casa portuguesa, desató un levantamiento para impedirlo. Godoy fue
destituido y Carlos IV se vio obligado a ceder la corona a su hijo. El motín de
Aranjuez fue el resultado de la crisis política española.
María Luisa de Parma fue una mujer dominante y centro de
muchas intrigas. El débil carácter del rey Carlos IV dio
razones para pensar que los destinos de España estaban en
las manos de la reina y de Godoy, el favorito, de quienes se
sospechaba que existía una relación. La reina fue una pieza
clave en la crisis dinástica que enfrentó a Carlos IV con el
príncipe heredero, quien temía de sus ansias de poder y creía
con fundamento que su padre le cedería la regencia del reino
español. Tras la crisis desatada por la invasión francesa, la
familia real se vio confrontada en la lucha por el poder.
Después de Bayona, Fernando VII se mantuvo alejado de sus
padres que vivieron exiliados en Roma en condiciones
austeras.
En 1818, luego que el depuesto Carlos IV la abandonó para
irse a Nápoles, la reina murió, acompañada por Manuel
Godoy
Su controversial imagen fue objeto frecuente de los pinceles
de Francisco de Goya.
LA INVASIÓN FRANCESA
▪ La Revolución Francesa devino en el ascenso de Napoleón I y su política
imperialista apoyada por España. El ministro del Estado, Godoy, obligó a u
apocado Carlos IV a firmar, en 1807, el Tratado de Fontainebleau para invadir
Portugal y reforzar el bloqueo continental contra Inglaterra.
▪ En franca conspiración, los franceses comenzaron a ocupar los reinos españoles y
se ordenó el traslado de la corte. Los españoles leales al príncipe sucesor
conspiraron contra la Corona en el Motín de Aranjuez, dónde Carlos IV abdicó a
favor de Fernando VII. Napoleón sólo reconoció a Carlos IV y en Bayona lo obligó a
cederle todas sus posesiones para entregárselas a José Bonaparte.
▪ La crisis dinástica preparó el camino para las independencias: al otro lado del
Atlántico, los reinos hispanoamericanos, leales a los intereses españoles se
opusieron al gobierno napoleónico.
▪ La amenaza francesa agudizó la división de la familia real. La popularidad del
infante Fernando creció con el apoyo de nobles y Clero opuestos a Carlos IV. El
príncipe participó en una conspiración que fue descubierta y juzgada en El
Escorial. El paso de las tropas francesas por España y la ocupación de ciudades
como Madrid, Barcelona, Granada, Pamplona, entre otras, acrecentaron el
descontento de la nobleza y de la Iglesia, quienes capitalizaron el malestar del
pueblo harto de padecer penurias.
▪ El 2 de mayo Murat, lugarteniente de Napoleón, ordenó que los infantes María
Isabel y Francisco de Paula, los hijos más pequeños de la familia, se unieran con
sus padres. Fuerzas populares que impedían la salida de los infantes fueron
acribillados por los franceses. La noticia se extendió por toda España, generando
un sentimiento popular de repulsa contra los franceses y de enaltecimiento del
orgullo español. El enojo aumentó cuando los derechos soberanos fueron
pisoteados en la ciudad francesa de Bayona, detonando la chispa de las guerras de
independencia.
▪ Las abdicaciones de Bayona enardecieron a los españoles, quienes tomaron las
armas para defender la patria y guardarla para Fernando VII, El Deseado. La
actitud pasiva de las autoridades regias, provocó la creación de juntas provinciales
y locales. Por toda la metrópoli hubo levantamientos en contra de los franceses y
con ello se afianzó una identidad patria; el Coloso, representación de la fuerza del
pueblo que emerge imponente de las montañas, peleaba también por su
independencia.
▪ Napoleón se vio obligado a destinar gran parte de sus fuerzas para defender el
reino de su hermano de una oposición organizada en guerrillas populares y
campesinas, que sin armas y sin preparación militar, pusieron en jaque a los
ejércitos franceses. De la resistencia emergieron héroes como Juan Martín, El
Empecinado; Julián Sánchez, El Charro y mujeres como Agustina de Aragón, Juana
la Galana y la Fraila, que por sus hazañas encarnaron el coraje y la valentía del
pueblo español frente a la arrogancia de los franceses
▪ Las noticias sobre las abdicaciones llegaron a una Nueva España llena de
tensiones. Todos juraban lealtad a Fernando VII, pero desconfiaban unos de otros.
Ante la sospecha de que el Ayuntamiento organizaba una Junta Nacional con el
respaldo del Virrey, la noche del 15 de septiembre de 1808, el Virrey Iturrigaray
fue arrestado en Palacio de Gobierno por la Real Audiencia, siendo considerado
el autor de la conspiración. En este golpe de Estado, también fueron detenidos
Francisco de Azcárate, Primo de Verdad y fray Melchor de Talamantes, miembros
del ayuntamiento, sospechosos de buscar, a través de la autonomía, la vía rápida
para la independencia.
▪ Al centro de todo el debate estaba la pregunta: si no está el Rey, ¿en dónde se
deposita la soberanía?
▪ Los novohispanos desconocieron de inmediato a Bonaparte y juraron lealtad al rey
cautivo. La primera reacción fue conformar una junta depositaria de soberanía.
Jacobo de Villaurrutia, vocero de la Real Audiencia, proponía formarla sólo con
representantes poderosos, como los abogados y los ricos comerciantes. Para
Azcárate, la nación era la depositaria de la soberanía, en tanto para Talamantes la
solución era pactar la independencia de manera pacífica.
▪ Por su parte el Corregidor Miguel Domínguez sugirió reunir a las Cortes de la
Nueva España; práctica legal, pero olvidada. En casi todas las propuestas se
enfatizaba la identidad propia de los reinos americanos, lo cual despertó las
sospechas de los grupos más leales a la Corona.
Con la crisis de 1808 comenzaron a delinearse
sentimientos patrios que esgrimían lo americano para
oponerse, no a Fernando VII, sino a los peninsulares que
veían a los americanos como “españoles de segunda”.
Los criollos retomaron a los indígenas para fortalecer
sus ideas autonomistas, donde sin desconocer a la
Corona, se defendía el derecho de los americanos a
decidir y legislar sobre sus asuntos, situación que abría
la puerta a la Independencia. De tal idea era Primo de
Verdad, quien argumentó: en ausencia del rey, la
soberanía recae en el pueblo, entonces, si los indios eran
mayoría en ese pueblo invocado, la junta debía tomarles
en cuenta. Tal alianza fue común en los reinos
americanos, creando unidad alrededor de símbolos
religiosos, como las advocaciones marianas y el
enaltecimiento de los valores americanos.
El criollo noble Mariano Sardaneta, segundo Marqués
de Rayas, con altos cargos en la política novohispana,
fue implicado en varias redes de conspiradores de la
región del Bajío, pues se consideró que él con sus
recursos financieros financiaba los planes; sobre todo
se le vinculó con el proceso por infidencia desatado en
contra del abogado Julián de Castillejos, quien en
enero de 1809 fue acusado de realizar declaraciones
subversivas en sus escritos. Durante la averiguación
salieron a relucir relucidos personajes denunciados
por colaborar con la conspiración, entre ellos
abogados y escribanos. Rayas, además era el
apoderado de los bienes de Iturrigaray, por ello lo
relacionaron con el derrocamiento del virrey. En el
proceso se descubrió una red de colaboración con
ciudades con Huichapan, Valladolid y Querétaro, en la
cual participaba el Corregidor Miguel Domínguez.
En 1799 en la Ciudad de México, en el
callejón de Gachupines # 7 germinaba una
conspiración al mando de Pedro de la Portilla,
criollo pobre y recaudador de contribuciones.
Los sublevados contaban con muy pocos
recursos, entre otros, cincuenta machetes y
dos pistolas. Usaban la imagen de la virgen de
Guadalupe como símbolo. El plan era
derribar al gobierno novohispano, pasar por
las armas a todos los gachupines y
confiscarles sus fortunas. De la Portilla sería
nombrado virrey mientras se discutía la forma
de gobierno. El líder y sus cómplices fueron a
la cárcel, las autoridades virreinales trataron
con mucha discreción este episodio, porque
temían que fuera causa de levantamientos.
Posteriormente De la Portilla salió libre y
luchó porque se le reconociera como pionero
de la Independencia.
En septiembre de 1809 se descubre otra conspiración en Valladolid,
ahora Morelia. El 12 de diciembre, día de la Guadalupana, fray
Vicente Santamaría afirmó en un sermón que los criollos debían
salvaguardar la patria. Dos días después, el intendente, José Alonso
de Terán se enteró de la conspiración orquestada por los hermanos
Michelena en contra del régimen. Los conspiradores buscaban
establecer una Junta Nacional Suprema y juntas provinciales, tal como
lo estaban haciendo en la Península para llegar al autogobierno en
tanto regresaba Fernando VII. Además tenían como objetivo acabar
con los agravios, con la extracción de capitales y con los donativos
forzosos que empobrecían a la Nueva España. Buscaron el apoyo en
los barrios de indios, prometiéndoles abolir los tributos que
lesionaban los intereses de las comunidades. La conspiración terminó
el 21 de diciembre, cuando fueron aprehendidos los cabecillas José
María García Obeso, los Michelena y fray Vicente Santamaría, junto
con otros implicados, cerca de cuarenta, donde sobresalían militares,
abogados y religiosos. Después de un largo proceso fueron
exonerados, la mayoría de los líderes de la conspiración fueron
alumnos del Cura Hidalgo en el Colegio de San Nicolás.
▪ La crisis de 1808 produjo en Hispanoamérica respuestas diversas y antagónicas.
La autoridad española estableció una vigilancia extrema para evitar la subversión
en sus reinos; tertulias, pulquerías, salones de baile y plazas públicas fueron
objeto de control. Algunos criollos fueron radicales al proponer la autonomía o la
independencia política de la metrópoli. En ciudades como Valladolid, Querétaro y
México, distinguidos hombres y mujeres comenzaron a conspirar; al ser
descubiertos y juzgados como traidores se desató una cruenta guerra en contra de
las autoridades virreinales que buscaban guardar el trono de Fernando VII, pero
luego se radicalizó hasta plantar la independencia total de España. Paralelamente,
otros criollos optaron por la vía legal y siguieron las instrucciones que llegaban de
la metrópoli, por eso se organizaron en juntas representativas a semejanza de las
españolas.
▪ Más tarde mandaron diputados a las Cortes de Cádiz, quienes fueron la voz
americana y exigieron condiciones de igualdad y derechos similares para todos
los reinos.
▪ De esta manera, la crisis de 1808 evidenció la diversidad de posturas políticas que
había en los reinos americanos y su incidencia en el proceso independentista.
▪ Entre los años 1809 y 1810 era común que entre las calles de la Nueva España
amanecieran proclamas anónimas en contra del gobierno virreinal. Aprovechando
las horas nocturnas, los autores o sus compinches las pegaban de prisa, esperando
no ser descubiertos por las patrullas de vigilancia que hacían constantes rondines
para sorprenderlos en pleno acto de subversión y llevarles a juicio por traición. La
autoridad regia sospechaba que los autores de los libelos difamatorios se reunían
en veladas literarias y tertulias, realizadas en casas particulares, donde se hablaba
de teatro y literatura, pero también, de manera clandestina, se discutían cuestiones
políticas que atacaban al gobierno. En Querétaro fueron usuales estas reuniones
donde los criollos se ponían al tanto de las noticias del reino; de ellas surgió una
red de conspiradores en la región del Bajío donde se fragmentaron diversos
planes subversivos, entre los más importantes los de Valladolid, Querétaro y
Guanajuato. En 1810, el Corregidor queretano Miguel Domínguez, su esposa Josefa
Ortiz, los militares Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, Joaquín Arias,
el padre Sánchez, los hermanos Epigmenio y Emeterio González, así como el cura
Hidalgo e Ignacio Pérez, orquestaron un plan contra las autoridades regias, ante la
sospecha comenzaron a ser objeto de vigilancia, dando como resultado la
anticipación de los acontecimientos ante el descubrimiento de la conjura.
En agosto se organizaron algunos bailes para ultimar los detalles del
levantamiento, mientras en casa de los hermanos González se
reunían los pertrechos y armas para la insurrección. A finales de
mes se comenzó a correr el rumor de que en Querétaro se estaba
organizando una conspiración contra el gobierno virreinal. Varios
implicados denunciaron ante las autoridades militares y del cabildo
lo que estaba sucediendo. La noche del 14 de septiembre el
Corregidor y García Rebollo encabezaron un cateo a la casa de los
González, ocho personas fueron detenidas. Al saber que la conjura
se había descubierto, Doña Josefa Ortiz envió a Ignacio Pérez a San
Miguel el Grande para que diera aviso al capitán Allende. Al no
encontrarlo, el mensajero se dirigió a Dolores para informar al Cura
Hidalgo de la situación. El intendente de Guanajuato, Juan Antonio
Riario, enterado de las conspiración, mandó aprehender a Allende y
a Aldama en San Miguel, y a Hidalgo y Abasolo en Dolores. Ignacio
Allende interceptó la orden de su detención y se dirigió a Dolores,
donde Miguel Hidalgo se decidió por el levantamiento armado. El
día que llegaron las noticias a Querétaro de que el capitán Allende
y el Cura Hidalgo habían comenzado el levantamiento, tenían sitiada
la villa de San Miguel y un gran número de personas habían
asaltado el pueblo de Dolores. ¡La guerra había estallado!
▪ Allende e Hidalgo tenían diferencias ideológicas. El plan de Allende era
convocar a una junta de diputados electos por los pueblos de todo el virreinato.
Proponía el autonomismo, donde el gobierno estaría en manos de criollos
representados en una Junta Nacional que reconociera a Fernando VII. Hidalgo en
cambio, proponía establecer un congreso de representantes de ciudades y villas,
en lo cual coincidía con Domínguez. Para él, en el gobierno deberían estar
incluidos los intereses de todos los habitantes de la Nueva España y no sólo los
de los criollos. Pensaba que la patria podía existir sin Fernando VII. En el “grito”
de convocatoria dado en Dolores, pidió que ayudaran a defender la patria, que
se acabaran los tributos y la opresión.
▪ Para atraer a la población indígena a la causa insurgente, se capitalizó su
descontento por el alza en los precios del maíz, los onerosos tributos y la crisis que
afectaba a los sectores desposeídos de la población. El carisma de Hidalgo cautivó
a miles, dispuestos a pelear contra los peninsulares, representantes directos del
“mal gobierno”.
▪ Buscaron y encontraron la unidad en el símbolo de la Virgen de Guadalupe,
referencia común de religión y patria americana. Con el estandarte de la Patrona
de la Nueva España, una multitud de más de 80,000 personas entraron en ciudades
del Bajío, declarando guerra sin cuartel contra los españoles, desatando así uno de
los episodios más violentos del proceso independentista, comparado con algunos
contemporáneos con el terror haitiano.
Los frailes Felipe Luna y José Cristóbal Suárez fueron
acusados de conspirar en 1811. El levantamiento
armado iniciaría el 5 de abril con el apoyo de
vecinos, algunos sargentos del regimiento de la
ciudad de Celaya y numerosos indígenas que
estarían ubicados a media legua de la ciudad.
Aunque no tenían ningún argumento, pensaban
apoderarse, con la ayuda del cuerpo de militares de
la Sierra Gorda, del parque y artillería que estaban
guardados en el convento de San Francisco.
Planearon que los centinelas apostados en las
cortaduras colaboraban en la rebelión, liberando a
los presos y sacando de la ciudad a los gachupines.
Cuando fueron denunciados los supuestos
participantes, negaron enfáticamente conocer el
plan de insurrección y sólo el fraile Luna fue
procesado y estuvo preso hasta 1817.
En medio de la guerra contra el dominio
francés, los españoles se organizaron en
Cortes para gobernarse en ausencia del rey.
En Cádiz se reunieron los diputados
representantes de todas las posesiones
españolas. En el puerto español expidieron
varios decretos, entre otros: la igualdad para
todos los habitantes del reino y la libertad de
imprenta, así como la supresión de la
esclavitud, la inquisición y del pago de tributo
de indios y castas; demandas exigidas en las
Cortes por los diputados hispanoamericanos.
En marzo de 1812, día de San José, se publicó
la Constitución, por lo cual fue conocida
popularmente como La Pepa. La Carta Magna
establecía una monarquía constitucional con la
separación de poderes y la abolición de los
estamentos, además, reconocía a la nación
española como una suma de varios reinos con
el ánimo de terminar la guerra en la América
Hispana
▪ A pesar de su breve vigencia, la constitución modificó las formas tradicionales de
hacer política al debilitar el poder virreinal y fortalecer la participación de los
ciudadanos en las decisiones políticas de las provincias y territorios del reino.
Cádiz, dispuso establecer, mediante elecciones, ayuntamientos en todas las
provincias y pueblos. En Querétaro se celebraron elecciones para elegir a los
funcionarios que ocuparían los cargos del cabildo que, tradicionalmente recaían
en las mismas personas de la élite. Fue un acontecimiento muy importante porque
permitió que personajes provenientes de otros estratos sociales desbancaran a
quienes habían detentado, durante mucho tiempo, el poder local. Si bien fue un
ejercicio que prefiguró la primera democracia, en ese momento se consideró
como un atentado a la tradición. El grupo más conservador, ligado a las
autoridades virreinales se opuso tajantemente al ver peligrar sus intereses. El
Virrey Calleja anuló los resultados acusando a los funcionarios electos de
conspirar en contra de las instituciones monárquicas.
▪ En 1814, después de seis años en prisión, Fernando VII regresó a ocupar el trono y
consideró que los liberales reunidos en Cádiz habían conspirado en contra de su
autoridad, por ello no estuvo dispuesto a aceptar ninguna reforma, así que, con el
propósito de restaurar el orden en la metrópoli y en el Nuevo Mundo, derogó la
Constitución de Cádiz, persiguiendo a los liberales acusándolos de traidores a los
principios absolutistas. Después de una guerra sin cuartel muchos fueron
encarcelados. Sin embargo, la breve experiencia política y la discusión generada
le mostraron al pueblo y a la élite liberal que era posible transformar al reino.
Después de un recrudecimiento del absolutismo fernandino, en 1820, mediante
una revolución liberal al mando del general Riego, el rey fue obligado a jurar
nuevamente la Constitución de Cádiz.
▪ Al otro lado del Atlántico, huestes insurgentes y fuerzas realistas siguieron con
atención los sucesos peninsulares, no obstante, el camino para la Independencia
ya no tenía retorno. Cádiz, tratando de evitar la separación, la aceleró.
A su regreso, Fernando VII esperaba terminar con los
movimientos independentistas americanos, sin embargo, era
tarde; para los insurgentes no había más alternativa que la
Independencia. A pesar de las promesas de Cádiz, fue imposible
convencer a los rebeldes de regresar al seno imperial. En 1821
las provincias centroamericanas declararon su independencia
para crear los Estados de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El
Salvador y Costa Rica. En América del Sur, Paraguay fue el
primer país en declarar su independencia en 1811; en 1816, las
provincias del Río de la Plata hicieron lo propio y establecieron
las Provincias Unidas de Sud América. En 1818 San Martín
invadió Chile y se constituyó un nuevo país bajo el mando de
Bernardo O’ Higgins. Por su lado, Simón Bolivar se encargó de
reconquistar el territorio de Nueva Granada, creando en 1819 la
Gran Colombia (hoy Ecuador, Venezuela y Colombia).
Finalmente Bolivar y San Martín triunfaron en Ayacucho en 1824
y declararon la independencia de Perú y Bolivia. La Corona sólo
logró conservar las islas de Cuba y Puerto Rico en el Caribe.
▪ La guerra de independencia se libró también en el campo ideológico. Se reconoce
a Hidalgo como pionero de la línea más radical y popular del movimiento, quién
heredó su ideario a un grupo de insurgentes que fueron construyendo los
cimientos del pensamiento político mexicano. En medio de la guerra, estos
pensadores fueron tejiendo con gran lucidez un proyecto de nación fundado en lo
propiamente americano y que diera prioridad a los problemas más urgentes de
estos territorios; de ahí su lucha por suprimir la esclavitud y los tributos. Para
desmarcarse de la Corona optaron por seguir el ejemplo francés y norteamericano
al establecer la soberanía nacional y popular como fuente de todo poder y al
republicanismo como la forma ideal del gobierno.
▪ Morelos, López Rayón y Guerrero, entre otros, dejaron plasmadas estas ideas en
diversos documentos y manifiestos, sintetizados en su mayoría en Los Sentimientos
de la Nación y en la Constitución de Apatzingán.
LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN: LA LIBERTAD DE LA
AMÉRICA MEXICANA
Proclamada en Apatzingán, Michoacán en 1814, la constitución emanada del Congreso de
Chilpancingo recogió las ideas ilustradas francesas para organizar el gobierno “libre y
republicano”. El Supremo Consejo Mexicano establecía la soberanía popular y los derechos del
hombre como principios fundamentales de la nación; los ciudadanos tenían “el derecho
incontestable a establecer el gobierno que más les convenga, modificarlo y abolirlo totalmente
cuando su felicidad lo requiera”. A Morelos, honrado con el título de Siervo de la Nación, se le
deben las mayores contribuciones al texto constitucional, sobre todo su empeño por afianzar el
espíritu republicano y antimonárquico como pilares del Estado. A pesar de su enorme valor
político, la Constitución no se llevó a la práctica porque se promulgó en el fragor de la guerra
insurgente contra España. Morelos fue fusilado en diciembre de 1815, sin embargo, su pensamiento
se mantuvo como legado político.
En la Nueva España no todos vieron con agrado que la Constitución de
Cádiz se volviera a poner en vigencia en 1820. Para destacados
miembros de la élite militar y eclesiástica, las leyes constitucionales
amenazaban sus intereses. Por ello, a contracorriente de la política
regia, se aliaron con los insurgentes al mando de Vicente Guerrero. En el
templo de la Profesa, varios conspiradores con el apoyo del ejército y
encabezados por Agustín de Iturbide, fraguaron un golpe de Estado en
contra de España y el 24 de febrero de 1821, mediante el Plan de Iguala,
ambos bandos proclamaron la Independencia y la instauración de una
monarquía constitucional. Juan de O’ Donojú, enviado español, firmó los
Tratados de Córdoba y el 27 de septiembre de 1821se reafirmó la
independencia novohispana y la formación del imperio. La Soberana
Junta Provisional Gubernativa estableció la Regencia encabezada por
Iturbide, quién convocaría al Congreso Constituyente, el cual se
inauguró el 24 de febrero de 1822 en un ambiente ríspido. El
enfrentamiento entre iturbidistas y republicanos fue muy evidente, por
lo que algunos militares organizaron un motín y el 19 de mayo de ese
mismo año proclamaron a Iturbide como emperador. A pesar de los
intentos por lograr el consenso en torno al Imperio, se desataron conspiraciones para acabarlo. El 1 de
febrero de 1823 se promulgó el Plan Casa Mata, que exigió la elección de un nuevo congreso constituyente.
Sus enemigos lograron al final la abdicación el 19 de marzo de 1823. Así terminó el efímero I Imperio.
▪ Las conspiraciones ocasionaron las independencias en la mayoría de los territorios
hispanoamericanos y la conformación de nuevos países. En un escenario de
violencia los actores políticos sembraron la semilla para el cambio y fueron
escuchados tanto en las Cortes como en los campos de batalla, donde miles
perdieron la vida. En la Nueva España la crisis política se definió, tanto en el plano
legal con la asistencia a Cortes como en las acciones de Hidalgo, Morelos y
Guerrero, que dieron voz a los derechos de los americanos. Este proceso vivido
entre 1810 y 1820, bajo el manto del liberalismo generó una cultura política y la
posibilidad de conformar una nación soberana y republicana.
▪ El legado de los conspiradores, fue el espíritu que animó la separación política.
Sus nombres y acciones los colocaron en un lugar especial de la narrativa
nacional.
▪ En medio del fragor de la guerra, la denominación para referirse al territorio
novohispano comenzó a debatirse. Desde mediados del Siglo XVIII era común
llamar al virreinato como México o Nueva España indistintamente, sin embargo, no
existía una conciencia clara de los límites territoriales de éste ni cómo nombrarla.
México aludía a la ciudad capital que jurisdiccionalmente era la sede de los
poderes virreinales con autoridad en todas las provincias. En los documentos se
registran diferentes nombres como América, América Septentrional, América
Mexicana y Anáhuac, entre otros, para referirse a los dominios virreinales, en tanto
que a sus habitantes se designan como americanos, novohispanos o españoles
americanos. En los Tratados de Córdoba se estableció que “Esta América se
reconocerá como nación soberana e independiente y se llamará en lo sucesivo
imperio mexicano”. Una vez que concluyó el breve imperio iturbidista, los
constituyentes de 1824 decidieron llamar a la nueva nación: Estados Unidos
Mexicanos, para diferenciarla de lo hispano.
▪ Después del efímero imperio iturbidista, se retomó el proyecto republicano, liberal
y federalista, donde hombres como Carlos María de Bustamante, Servando Teresa
de Mier y José Miguel Ramos Arizpe, sentaron las bases jurídicas del Estado
mexicano. La Constitución de 1824 tuvo como inspiración, además del ideario
ilustrado, los diferentes documentos emanados durante la guerra de
independencia como Los Elementos Constitucionales de la Junta de Zitácuaro, Los
Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán, entre otros. El
documento fundacional de los Estados Unidos Mexicanos estableció la república
federal, popular y representativa al definir con precisión la división de poderes y
establecer la soberanía popular como principio político. Así, las diputaciones
provinciales se convirtieron de manera natural en los estados de la federación
mexicana.
▪ Querétaro, con la defensa de Félix Osores, se convirtió en un Estado más de la
República; antiguos conspiradores como Miguel Domínguez, participaron
activamente en las incipientes instituciones de la nueva nación.
¡MUCHAS GRACIAS!
JUAN MANUEL JÁQUEZ GARCÍA
También podría gustarte
- Movimientos Independentistas en AméricaDocumento18 páginasMovimientos Independentistas en AméricaCecy Guerra29% (7)
- Resumen Del ContenidoDocumento75 páginasResumen Del ContenidoMilena Bello93% (44)
- Profetisas en La BibliaDocumento1 páginaProfetisas en La BibliaCarlos Henao100% (1)
- Album de sociales eDocumento11 páginasAlbum de sociales eyanezmilton011Aún no hay calificaciones
- Movimientos PreindependentistasDocumento6 páginasMovimientos PreindependentistasjuanAún no hay calificaciones
- Movimientos PreindependentistasDocumento10 páginasMovimientos PreindependentistasVeronaroor19Aún no hay calificaciones
- Historia y Evolución de Proceso de IndependenciaDocumento3 páginasHistoria y Evolución de Proceso de IndependenciaAldimar ArangurenAún no hay calificaciones
- Crisis Del Periodo ColonialDocumento3 páginasCrisis Del Periodo Colonialaykens100% (1)
- Causas Internas y Externas de La Independencia deDocumento24 páginasCausas Internas y Externas de La Independencia deMarlyn TheranAún no hay calificaciones
- Causas y Consecuencias Del Movimiento de in Depend en CIADocumento11 páginasCausas y Consecuencias Del Movimiento de in Depend en CIAHimmler Aleman Berrios38% (8)
- Causas Internas y Externas de La IndependenciaDocumento6 páginasCausas Internas y Externas de La IndependenciaJavier Diaz38% (13)
- Resumen Historia - Epoca PatriaDocumento33 páginasResumen Historia - Epoca PatriaGii Pueblaa0% (1)
- La Etapa de La Emancipación Empieza Con La Rebelión de José Gabriel CondorcanquiDocumento9 páginasLa Etapa de La Emancipación Empieza Con La Rebelión de José Gabriel CondorcanquiRut Jhoanna Dianderas VAún no hay calificaciones
- 8 Claves Independencias Hispanoamericanas - AmpDocumento1 página8 Claves Independencias Hispanoamericanas - AmpNayraAún no hay calificaciones
- Analisis Independencias Latinoamericanas 251389 Fernando FonsecaDocumento15 páginasAnalisis Independencias Latinoamericanas 251389 Fernando FonsecanruedascAún no hay calificaciones
- Conclusiones Del Periodo Colonial, yDocumento26 páginasConclusiones Del Periodo Colonial, ydark_spike3000224667% (3)
- La Revolución HispanoamericanaDocumento8 páginasLa Revolución HispanoamericanaFernando Pablo PoziñaAún no hay calificaciones
- Resumen Del ContenidoDocumento83 páginasResumen Del ContenidoDianela Alvarez PerezAún no hay calificaciones
- Causas Internas y Externas Del Movimiento de in Depend en CIA de VenezuelaDocumento5 páginasCausas Internas y Externas Del Movimiento de in Depend en CIA de VenezuelaManuel José Rodríguez Millán0% (1)
- Resumen de Realidad NacionalDocumento7 páginasResumen de Realidad Nacionalperuganara9Aún no hay calificaciones
- Crisis Del Absolutismo Siglo XVIIIDocumento3 páginasCrisis Del Absolutismo Siglo XVIIIMaria Carolina Monsalve ContrerasAún no hay calificaciones
- Resumen HistoriaDocumento29 páginasResumen HistoriaOscar SantanaAún no hay calificaciones
- Resumen de Historia de CubaDocumento14 páginasResumen de Historia de CubaMarco AntonioAún no hay calificaciones
- Principales Movimientos Preindependentistas en VenezuelaDocumento8 páginasPrincipales Movimientos Preindependentistas en VenezuelaSiria DelCarmen GodoyAún no hay calificaciones
- Revolucion de MayoDocumento13 páginasRevolucion de MayoSebatanubi GaitanochevskyAún no hay calificaciones
- Movimientos Pre Independentistas e IndependentistasDocumento13 páginasMovimientos Pre Independentistas e Independentistascoromoto polancoAún no hay calificaciones
- La Independencia MexicoDocumento13 páginasLa Independencia Mexicojimemal4517Aún no hay calificaciones
- Movimientos Emancipadores de VenezuelaDocumento3 páginasMovimientos Emancipadores de Venezuelaenders Tu mamá100% (3)
- El LiberalismoDocumento18 páginasEl LiberalismoHector Silva100% (1)
- Resumen de Historia de CubaDocumento75 páginasResumen de Historia de CubaRandy MartinezAún no hay calificaciones
- Movimientos IndependentistaDocumento17 páginasMovimientos IndependentistaAugusto Tovar78% (23)
- Antecedentes Del Proceso de Independencia de MéxicoDocumento20 páginasAntecedentes Del Proceso de Independencia de Méxicogina.benitezAún no hay calificaciones
- Movimientos Que Propiciaron La Lucha Independentista en AméricaDocumento7 páginasMovimientos Que Propiciaron La Lucha Independentista en AméricaCristina LopezAún no hay calificaciones
- Organizadores Gráficos, Equipo#5 3o 2 Turno MatutinoDocumento22 páginasOrganizadores Gráficos, Equipo#5 3o 2 Turno MatutinoGrecia VillafrancoAún no hay calificaciones
- Final de ArgentinaII - ArianaDocumento8 páginasFinal de ArgentinaII - ArianaMatias RuizAún no hay calificaciones
- IV Unidad FinalDocumento66 páginasIV Unidad FinalCristian AlexanderAún no hay calificaciones
- Principales Movimientos Preindependentistas en VenezuelaDocumento28 páginasPrincipales Movimientos Preindependentistas en VenezuelajenniriveraAún no hay calificaciones
- Name of File (7) PDF - 240520 - 183949Documento4 páginasName of File (7) PDF - 240520 - 183949Gisela PenayoAún no hay calificaciones
- Revolución HispanoamericanaDocumento10 páginasRevolución HispanoamericanaSantiago Harriett BonéAún no hay calificaciones
- Movimientos Libertarios Del Siglo XVIIIDocumento4 páginasMovimientos Libertarios Del Siglo XVIIIAliciaAún no hay calificaciones
- Influencia Del Pensamineto Ilustrado en Las Colonias Españolas en AmericaDocumento2 páginasInfluencia Del Pensamineto Ilustrado en Las Colonias Españolas en AmericaJose Luis Llamoza Romero87% (15)
- Causas y Consecuencias Del Movimiento de IndependenciaDocumento5 páginasCausas y Consecuencias Del Movimiento de Independenciaandry asdrubal morales moralesAún no hay calificaciones
- Movimientos Libertarios Del Siglo XVIIIDocumento5 páginasMovimientos Libertarios Del Siglo XVIIIgraciela80% (54)
- Historia de Guatemala Parte 2Documento5 páginasHistoria de Guatemala Parte 2Karen Adriana Azucena Hernández GonzalezAún no hay calificaciones
- 1contexto Histórico Venezolano Segunda Mitad Del Siglo XVIIIDocumento4 páginas1contexto Histórico Venezolano Segunda Mitad Del Siglo XVIIIYvis SolangelAún no hay calificaciones
- Hacia La IndependenciaDocumento16 páginasHacia La IndependenciamariropachecoAún no hay calificaciones
- Cuadernillo NaturalesDocumento34 páginasCuadernillo NaturalesvaleleddaAún no hay calificaciones
- Independencia de México: Causas Y Consecuencias de LaDocumento8 páginasIndependencia de México: Causas Y Consecuencias de LaPao LitaAún no hay calificaciones
- 03 Revoluciones e Independencia en AmericaDocumento2 páginas03 Revoluciones e Independencia en AmericaRocio Isabel Martinez Perez67% (18)
- 8 Claves IndependenciaDocumento3 páginas8 Claves IndependenciaVictoria Dos SantosAún no hay calificaciones
- Periodo Colonial de VenezuelaDocumento6 páginasPeriodo Colonial de VenezuelarobnniAún no hay calificaciones
- ECUADOR Siglo XVIIIDocumento8 páginasECUADOR Siglo XVIIIRoger E. CastroAún no hay calificaciones
- Importante-Resumen DE HISTORIAimprimir A Partir de La Pag 58-1Documento84 páginasImportante-Resumen DE HISTORIAimprimir A Partir de La Pag 58-1Karla Lamoru Leon100% (1)
- Causas de La IndependenciaDocumento5 páginasCausas de La IndependenciaRamirez GregramAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Independencia de Centro AmericaDocumento4 páginasEnsayo Sobre La Independencia de Centro Americakaren betancoAún no hay calificaciones
- IndependeciaDocumento4 páginasIndependeciaLeonardo CVZAún no hay calificaciones
- A la vera de las independencias de la América Hispánica: Perfiles de la historiaDe EverandA la vera de las independencias de la América Hispánica: Perfiles de la historiaAún no hay calificaciones
- Revolución y contrarrevolución en México y el Perú: Liberales, realistas y separatistas, 1800-1824De EverandRevolución y contrarrevolución en México y el Perú: Liberales, realistas y separatistas, 1800-1824Aún no hay calificaciones
- En dos golpes de Estado, lo que todos ocultanDe EverandEn dos golpes de Estado, lo que todos ocultanAún no hay calificaciones
- Ideario y ruta de la emancipación chilenaDe EverandIdeario y ruta de la emancipación chilenaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Ejercicios Propuestos en ClaseDocumento2 páginasEjercicios Propuestos en ClaseIsabella Tenorio OsnayaAún no hay calificaciones
- Ejercicios TermodinámicaDocumento2 páginasEjercicios TermodinámicaIsabella Tenorio OsnayaAún no hay calificaciones
- La Arquitectura RomanaDocumento29 páginasLa Arquitectura RomanaIsabella Tenorio OsnayaAún no hay calificaciones
- Comunidad Reporte de Lectura y Mapa MentalDocumento3 páginasComunidad Reporte de Lectura y Mapa MentalIsabella Tenorio OsnayaAún no hay calificaciones
- Predica 25Documento2 páginasPredica 25Stalin LucasAún no hay calificaciones
- Amor, Enseñanza, ReflexiónDocumento2 páginasAmor, Enseñanza, Reflexióneadonis100% (1)
- One Hundred Years of Solitude - LesterDocumento2 páginasOne Hundred Years of Solitude - LesterGhenist Lester Angulo HinestrozaAún no hay calificaciones
- Listado de Canciones Románticas AñosDocumento2 páginasListado de Canciones Románticas AñoshwaghgqwmobfvlyhrbAún no hay calificaciones
- Guion para La GiraDocumento22 páginasGuion para La Girafisfiuco100% (1)
- Fines Del Estado ColombianoDocumento5 páginasFines Del Estado ColombianoDaniela Florez BernalAún no hay calificaciones
- Jarabe TapatíoDocumento3 páginasJarabe TapatíoMaximiliano Hurtado100% (1)
- 07 05 13 Informacion 18Documento1 página07 05 13 Informacion 18Diario PopularAún no hay calificaciones
- Don QuijoteDocumento2 páginasDon QuijoteDainny LizarazoAún no hay calificaciones
- AymaraDocumento34 páginasAymararussito28100% (1)
- CancionesDocumento2 páginasCancionesNorma PereiraAún no hay calificaciones
- Lista Socios 2019Documento154 páginasLista Socios 2019SilkroadSilkroadAún no hay calificaciones
- Cartera VerificadaDocumento3 páginasCartera VerificadaenvigadopluriculturalAún no hay calificaciones
- Pueblos Nativos Del Departamento Del CaucaDocumento32 páginasPueblos Nativos Del Departamento Del CaucaJuan Pablo Secue vitoncoAún no hay calificaciones
- Presentacion LiteraturaDocumento15 páginasPresentacion LiteraturaClareliz maria portilloAún no hay calificaciones
- Ensayo El Racismo en MexicoDocumento5 páginasEnsayo El Racismo en MexicoalexisAún no hay calificaciones
- 1GJ ListoDocumento10 páginas1GJ ListoJhony Garcia VelezAún no hay calificaciones
- Leyenda: ApachetaDocumento1 páginaLeyenda: ApachetaTJGOAún no hay calificaciones
- Las 21 Leyes Del LiderazgoDocumento181 páginasLas 21 Leyes Del LiderazgoYamila ManfrediAún no hay calificaciones
- Map 2023Documento2 páginasMap 2023Sofi .-.Aún no hay calificaciones
- Premios Nobel de LiteraturaDocumento1 páginaPremios Nobel de LiteraturaLupeCheroAún no hay calificaciones
- El Bautismo CatólicoDocumento2 páginasEl Bautismo CatólicoJeison T. Ramirez100% (1)
- Dios de OrdenDocumento6 páginasDios de OrdenleonardohernandezAún no hay calificaciones
- Ensayo EsquimalesDocumento11 páginasEnsayo EsquimalesHector RangelAún no hay calificaciones
- 77 Gritad JubilososDocumento2 páginas77 Gritad JubilososJunior UscaAún no hay calificaciones
- Base de Datos Loja AnalisisDocumento5 páginasBase de Datos Loja AnalisisJorgeDavidAndramunioRualesAún no hay calificaciones
- Espejo, El IlustradoDocumento196 páginasEspejo, El IlustradoAndrés Landázuri100% (2)
- Lista #18 de Beneficiarios Del Programa de Reparaciones EconómicasDocumento11 páginasLista #18 de Beneficiarios Del Programa de Reparaciones EconómicasGlen Jones100% (1)
- Historia de La Hoteleria en TacnaDocumento13 páginasHistoria de La Hoteleria en TacnaVhiirGhiiniia DheysiiAún no hay calificaciones