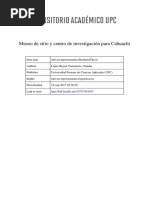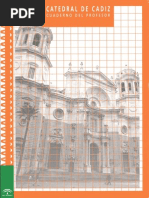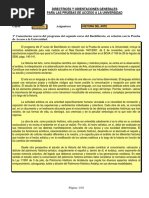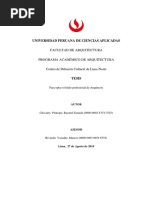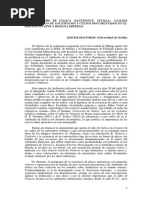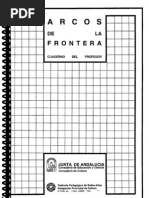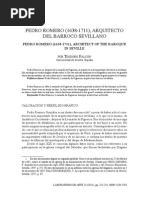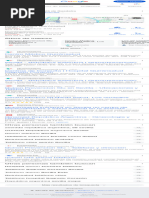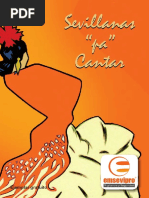Iglesia Mudejar Profes
Iglesia Mudejar Profes
Cargado por
seriosevillaCopyright:
Formatos disponibles
Iglesia Mudejar Profes
Iglesia Mudejar Profes
Cargado por
seriosevillaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Copyright:
Formatos disponibles
Iglesia Mudejar Profes
Iglesia Mudejar Profes
Cargado por
seriosevillaCopyright:
Formatos disponibles
EL PATRIMONIO HISTRICO COMO RECURSO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA
EL ARTE MUDJAR EN SEVILLA
Cuaderno del Profesor
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla
Sevilla, 1999
Consejera de Educacin y Ciencia Consejera de Cultura
Editan: Junta de Andaluca. Consejera de Educacin y Ciencia y Consejera de Cultura Fundacin El Monte Autores: Jos Juan Fernndez Caro Juan Luis Rav Prieto Pedro Jos Respaldiza Lama Diseo didctico: Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla Fotografas: Jos Alberto Marn Serrano y Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla Dibujos: Francisco Salado Fernndez Maquetacin: Pedro Bazn Sevilla 1999, Junta de Andaluca. Consejera de Educacin y Ciencia y Consejera de Cultura Sevilla 1999, Fundacin El Monte ISBN: 84-89777-80-2 Depsito Legal: SE-1.335-2000 Impresin: PINELO Talleres Grficos. Camas-Sevilla
NDICE
CUADERNO
DEL
PROFESOR
I. II.
INTRODUCCIN ............................................................................................................................................. ORIENTACIONES METODOLGICAS ..............................................................................................................
1. LOS MATERIALES DIDCTICOS ............................................................................................................................ 2. LA INSERCIN EN EL CURRCULUM .......................................................................................................................
5 6 6 7 8 8 8 8 9 10 10 11 13 13 18 27 28 28 28 31 34 35 35 36 38 39 41 43 47 50
III.
RELACIN DE OBJETIVOS CLASIFICADOS POR NIVELES ..............................................................................
1. PRIMARIA ....................................................................................................................................................... 2. SECUNDARIA OBLIGATORIA ................................................................................................................................ 3. BACHILLERATO ................................................................................................................................................
IV. V.
RECOMENDACIONES DE USO ........................................................................................................................ INFORMACIN ESPECIFICA ...........................................................................................................................
1. EL ARTE MUDJAR ........................................................................................................................................... 2. EVOLUCIN DE LA ARQUITECTURA MUDJAR .......................................................................................................... 3. RASGOS ESTILSTICOS ...................................................................................................................................... 4. LAS VARIANTES COMARCALES ............................................................................................................................ 5. EL TEMPLO MUDJAR ....................................................................................................................................... 6. ESQUEMA DE LA TIPOLOGA MUDJAR ..................................................................................................................
VI.
ANEXO DOCUMENTAL ...................................................................................................................................
1. MUDJAR ...................................................................................................................................................... 2. LA CONQUISTA DE ANDALUCA ........................................................................................................................... 3. LOS MUDJARES ............................................................................................................................................ 4. COLLACIN ................................................................................................................................................... 5. LOS MUDJARES Y LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIN ............................................................. 6. DECADENCIA FINAL DE LOS MUDJARES SEVILLANOS ............................................................................................. 7. LA EFICACIA DE LAS SOLUCIONES MUDJARES ...................................................................................................... 8. TCNICAS MUDJARES EN LA TRADICIN ARQUITECTNICA SEVILLANA ...................................................................... 9. LOS CARPINTEROS EN LA ESTRUCTURA GREMIAL ................................................................................................... 10. EL TRAZADO DE LAS ARMADURAS ...................................................................................................................... 11. LOS MORISCOS: DE LA CONVERSIN A LA EXPULSIN ............................................................................................ 12. EL MUDJAR: LA POLMICA HISTORIOGRFICA ......................................................................................................
VII.
BIBLIOGRAFA COMENTADA ..........................................................................................................................
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
I. Introduccin
La presencia del mudjar en los diversos currcula del sistema educativo andaluz se justifica por su doble filiacin cultural islmica y cristiana y por sintetizar o documentar plsticamente el momento de la formacin de Andaluca. Si consideramos su implantacin territorial y comprobamos la existencia de edificios mudjares, o derivados de la misma tradicin, en casi todas las comarcas, as como las consecuencias en el patrimonio arquitectnico en general y especialmente en el popular, su estudio es obligado para conocer nuestro patrimonio cultural ms cercano. El mudjar, adems, permite conocer de cerca y visualmente la problemtica de las relaciones entre dos culturas diferentes, entre lo popular y lo culto, entre la dialctica del cambio y la tradicin en el campo de la arquitectura y en general en el de la cultura. Adems, por su carcter ejemplar nos puede servir para comprender situaciones actuales donde las actitudes xenfobas impiden valorar y enriquecernos con la variedad cultural o con el mestizaje en el mundo de la creacin artstica o de la innovacin cientfica.
Castilleja de Talhara. Benacazn
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
II. Orientaciones metodolgicas
1. MATERIALES DIDCTICOS El conjunto de materiales didcticos que tienen como eje el arte mudjar presentan una estructura ms abierta que otras publicaciones del Gabinete de Sevilla. Este enfoque parte de la necesidad de hacer un instrumento educativo genrico, no especfico de un monumento, que se adapte a todas las variables del mudjar en la provincia, que sea vlido en el medio rural o en la capital, y que su uso permita apreciar tanto las diferencias comarcales como las cronolgicas y tipolgicas. Por esta misma razn y para poderlo adaptar a los distintos niveles educativos y a las variantes de los mltiples diseos curriculares posibles, se ha diseado un conjunto de materiales complementarios que hacen referencia tanto al contexto histrico en que se produjo el mudjar como a las funciones de los templos cristianos y a otros tipos de edificios. As el profesor, segn sus objetivos y el diseo curricular que le marque el grupo-clase concreto, podr disponer de los siguientes materiales:
Maqueta recortable de la Iglesia de San Esteban
El montaje de esta maqueta y su posterior manipulacin en clase se recomienda en Primaria para conocer las diferentes partes del templo cristiano y sus funciones. Para Secundaria y Bachillerato la maqueta es ms compleja y permite distinguir las caractersticas tcnicas de tradicin gtica empleadas en el presbiterio y las formas propias del mudjar en las naves del templo. Al ser unas maquetas desmontables permiten apreciar su interior y manipularlas para comprender sus diferencias formales, tcnicas y estructurales. Al corresponder a un tipo de templo muy frecuente y al ser una construccin exenta, permite un doble uso como instrumento de comprensin de la arquitectura y como modelo de iglesia mudjar.
El templo cristiano (primaria y secundaria)
El desconocimiento de las funciones del templo cristiano en el alumnado actual impide muchas veces la comprensin y la valoracin de los monumentos ms abundantes en nuestro contexto cultural. De ah que necesitemos hacer un anlisis funcional semejante al que realizamos con el templo clsico. Los cambios culturales y litrgicos han hecho que muchos de nuestros alumnos no estn familiarizados con sus funciones. Se han realizado dos cuadernos para primaria y secundaria, con una estructura ms narrativa y explicativa que instrumental.
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Con el diseo habitual de orientaciones metodolgicas e informacin, se hace hincapi en los aspectos de contextualizacin histrica del arte mudjar y en las caractersticas formales y simblicas del estilo. Igualmente se sintetizan las variantes comarcales y locales, y se le presta atencin especial a la minora mudjar, la pervivencia de unas tcnicas en un medio adverso, las actividades gremiales relacionadas con la construccin, los moriscos residuales y los aspectos de intransigencia religiosa y social frente a las minoras.
Reales alczares
En el cuaderno del profesor del alczar de Sevilla, se pueden encontrar muchas sugerencias sobre este edificio modelo del mudjar civil, adems, hay informacin complementaria sobre las tcnicas constructivas y la decoracin. Los diferentes cuadernos del alumno permiten un escalonamiento de los objetivos, contenidos y actividades, segn niveles.
La iglesia mudjar. Cuaderno del alumno
Mantiene la estructura clsica de los cuadernos de alumno, potenciando el carcter investigativo y el valor instrumental del cuaderno como gua de observacin de cualquier templo mudjar de la provincia. E incluso puede servir para otras comarcas de Andaluca que tienen templos similares.
Otros materiales
En el futuro, est previsto completar esta serie de instrumentos didcticos con un itinerario por la Sevilla mudjar, y sobre la arquitectura defensiva de la banda morisca.
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Sirva como adelanto Los castillos a travs de la Historia, publicacin de la Consejera de Cultura (Jornadas Europeas de Patrimonio de 1997).
la Cultura Andaluza y el rea de Educacin Plstica y Visual, que por su concrecin reproducimos: Valorar y respetar el patrimonio natural y cultural, como legado de la humanidad, fuente de disfrute y recurso para el desarrollo individual y colectivo, contribuyendo activamente a
2. INSERCIN EN EL CURRCULUM: EL MUDJAR EN LA PROGRAMACIN ESCOLAR Si tradicionalmente el fenmeno mudjar era relegado en los planes de estudio a un pequeo epgrafe ligado a la cultura medieval cristiana o como una especie de epgono de la cultura islmica, los diseos curriculares actuales permiten plantear todo un abanico de actividades con el patrimonio arquitectnico mudjar como objeto:
su conservacin y mejora para las generaciones futuras.
En resumen, que para el rea de Plstica podramos hacer hincapi en el tema de la creatividad y de sus valores estticos; para el de Cultura Andaluza, profundizaramos en los elementos de diversidad y de identidad que presenta el estilo mudjar y el medio cultural donde se produce, con respecto a otras manifestaciones culturales espaolas y europeas contemporneas; y por la de Ciencias Sociales nos centraramos en el proceso global de formacin de Andaluca, la convivencia cultural, o el sentido del patrimonio como documento histrico.
Primaria
En este nivel slo es recomendable una aproximacin al mudjar como patrimonio arquitectnico ms cercano para ir valorando las caractersticas de los edificios histricos singulares y en todo caso comenzar a familiarizarse con la tipologa del templo cristiano, o de las tcnicas constructivas.
Patrimonio Cultural de Andaluca (tercer curso de Educacin Secundaria Obligatoria)
Adems del valor del Patrimonio como documento para la construccin de la Historia de Andaluca, y del importante papel que el fenmeno mudjar ocupa en ese legado, o su inters artstico, en esta disciplina es fundamental el estudio de este fenmeno como muestra de la interaccin de las culturas que han participado en la formacin de la cultura andaluza. Igualmente el mudjar permite apreciar la diversidad y riqueza de la cultura andaluza valorando no slo la variedad de sus componentes sino tambin la de sus realizaciones comarcales. Adems, dada su problemtica conservacin, por ser edificios medievales y construidos con materiales deleznables, se puede utilizar para ejemplificar las tareas de la tutela de los Bienes Culturales: conservacin, restauracin, rehabilitacin, difusin... Por otra parte, la sencillez de sus construcciones y la repeticin de esquemas muy tradicionales permiten el empleo de un mtodo de anlisis cientfico que facilite a los alumnos obtener una formacin instrumental en el campo del anlisis arquitectnico. Finalmente por ser unas obras generalmente modestas no han tenido el reconocimiento adecuado a su indudable valor histrico, por lo que su valoracin permitir a los alumnos una apreciacin ms adecuada del patrimonio local ms cercano y una comprensin de la amplitud del
Educacin Secundaria Obligatoria (Ciencias sociales, Cultura Andaluza y rea de Educacin plstica y visual)
En la Enseanza Secundaria Obligatoria el estudio del Mudjar se presenta claramente definido tanto en el mbito de contenidos como de objetivos. As se contempla en el diseo de las Ciencias Sociales donde en el apartado de las Manifestaciones artsticas aparece el epgrafe: el
Mudjar andaluz. El mudejarismo como constante hasta nuestros das, enmarcando espacial y temporalmente el
fenmeno y su continuidad en la cultura popular. Adems, en el campo conceptual y en el de las finalidades educativas se plantean la valoracin de la diversidad lingstica y cultural y la tolerancia como objetivos educativos de primer orden y es precisamente en relacin con stos donde su estudio puede alcanzar el mximo inters. Igualmente, con la programacin de las actividades educativas relacionadas con el arte Mudjar se puede cumplir un objetivo general que es comn a las Ciencias Sociales,
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
concepto de Bienes de Inters Cultural. As como una forma de disfrutar del tiempo libre y una de las posibilidades ms placenteras de ejercer actividades de voluntariado cultural.
III. Relacin de objetivos clasificados por niveles
1. PRIMARIA - Familiarizarse con el patrimonio natural y cultural andaluz. - Conocer y valorar las principales manifestaciones artsticas andaluzas especialmente las de rasgos ms autctonos. - Valorar el patrimonio cultural ms cercano. - Respetar la diversidad cultural y artstica positivamente. - Enriquecer el vocabulario en relacin con edificios singulares de su entorno: aproximacin a las caractersticas funcionales y espaciales de una parroquia.
2. SECUNDARIA OBLIGATORIA - Identificar la cultura mudjar como sntesis plstica de la historia andaluza medieval. - Conocer la situacin de la minora islmica en una sociedad predominantemente cristiana. - Identificar algunos rasgos culturales mudjares que permanecen en nuestra sociedad, (Arquitectura popular, urbanismo, tradiciones...). - Interrelacionar el medio fsico y patrimonio arquitectnico (uso de materiales autctonos) - Analizar los procesos de cambio histrico, cambio cultural y estilstico. - Identificar el patrimonio histrico como un rasgo de identidad de la cultura andaluza.
Marchena. Calle Cantareros
- Promover la valoracin y las actuaciones cvicas en relacin con la defensa, conservacin del Patrimonio, especialmente el ms cercano, el rural y no suficientemente protegido. - Comprender y valorar positivamente la diversidad cultu-
Bachillerato
En este nivel es necesario resaltar la posibilidad de usar el mudjar al programar los diseos curriculares de las asignaturas comunes de Historia de los nuevos Bachilleratos y especialmente en las asignaturas optativas de Historia del Arte, Historia de Andaluca (2 curso
ral y promover actitudes de tolerancia ante las diferencias culturales. 3. BACHILLERATO - Comprender la complejidad cultural de la sociedad andaluza medieval. - Comprender los hechos histricos que afectan a la poblacin mudjar (conquista, repoblacin, capitulacin,
modalidad de Humanidades) y Patrimonio Artstico de Andaluca (2 curso modalidad de Artes).
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Vicente Carducho. Expulsin de los moriscos
conversin, expulsin), y ponerlos en relacin con sus manifestaciones culturales. - Comprender el carcter casi colonial del sistema de ocupacin del Valle del Guadalquivir tras la conquista. - Identificar el estilo mudjar como un estilo diferente de las tradiciones artsticas que en el se mezclan: Almohade, Gtico, Nazar y Renacimiento. - Reconocer las caractersticas propias de este estilo en Andaluca y especialmente en nuestra zona. - Poner en relacin con el fenmeno mudjar los conceptos de aculturacin, cambio histrico, intercausalidad. - El carcter hbrido del Mudjar como uno de los factores de la cultura andaluza. - Fomentar actitudes de participacin ciudadana en la conservacin y difusin del patrimonio mudjar. - Potenciar la valoracin del mudjar rural por su inters cultural y ambiental. - Aceptacin de la diversidad como riqueza cultural.
IV. Recomendaciones de uso
A modo de sugerencia recomendamos que se contemplen las siguientes fases:
Actividades anteriores a la visita
Siguiendo los apartados del cuaderno del alumno y completando con los documentos del cuaderno del profesor se puede mantener el mismo esquema: 1. El arte mudjar. 2. La conquista del Valle del Guadalquivir. 3. Los mudjares. 4. Morera y Judera. En niveles superiores podra ampliar con el tema de la situacin fiscal o con los documentos sobre el secuestro de la ltima mezquita sevillana. Si se quiere abundar en el fenmeno de la permanencia de los
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
moriscos y de la xenofobia elegir algn documento descriptivo sobre los moriscos en el anexo del cuaderno del profesor. Finalmente sera conveniente utilizar el cuaderno del templo cristiano y la maqueta recortable para familiarizarse con las diferentes funciones, partes y elementos arquitectnicos.
y espacial de Al Andalus, aunque tampoco es privativa de esta regin. Etimolgicamente mudjar procede de mudayyan: aqul a quien se le permite quedarse, es decir, el musulmn que permanece en su tierra tras la conquista cristiana. Sin embargo, en la historiografa actual engloba a todo el fenmeno de la continuidad artstica y cultural de Al Andalus. En alguna regin como Aragn se puede poner en relacin estrecha arte mudjar y mano de obra islmica, pues la nmina de alarifes y albailes mudjares era muy importante. Sin embargo, en Andaluca, el fenmeno es ms complejo, pues se trata casi de una rendicin cultural ante el vencido. Y no existe relacin entre la escasa poblacin mudjar que permanece tanto tras la conquista como tras la expulsin y la extensin y calidad de las creaciones mudjares andaluzas, aunque efectivamente parte de la escasa poblacin mudjar est dedicada a labores relacionadas con la construccin (un 50 %). En la historiografa artstica actual existe una polmica en torno a la definicin y significado del fenmeno mudjar que oscila entre la que considera al mudjar como un fenmeno artstico privativo de la cultura espaola medieval, enlace entre la cristiandad y el Islam (Borrs) y la que no le dan carta de naturaleza estilstica y la considera un subestilo de carcter netamente popular (Santiago Sebastin), o la entienden slo como una modalidad hispnica del arte cristiano occidental, en el que se percibe la influencia islmica (Azcrate). Dejando a un lado la polmica nos centramos en su definicin objetiva: En la raz del fenmeno mudjar estn las tcnicas constructivas propias, un sistema de trabajo heredero de la tradicin artstica hispanomusulmana que se adapta a las nuevas funciones y necesidades de una sociedad mayoritariamente cristiana. As pues, el fenme-
Actividades durante la visita
Recomendamos seguir el esquema de anlisis del cuaderno del alumno, que podr ser completado por el profesor con datos sobre el templo concreto que se vaya a visitar. Igualmente ser conveniente adaptarlo a las caractersticas formales del mismo, eliminando lo que no se pueda ver o analizar.
Actividades posteriores a la visita
Se han diseado con objeto de reforzar lo analizado anteriormente y bsicamente se dirigen a reconocer las funciones de las parroquias medievales. Podramos investigar sobre la pervivencia de elementos culturales de origen islmico en el medio andaluz. Como actividades de participacin y valoracin del patrimonio se han establecido unas pautas para plantear debates sobre la conservacin y restauracin del patrimonio histrico. Y finalmente se han apuntado actividades sobre las actitudes xenfobas en la actualidad comparndolas con las actitudes histricas, para lo cual se pueden emplear los textos del anexo documental y completarlo con textos de prensa actual.
V. Informacin especfica
1. EL ARTE MUDJAR Una de las manifestaciones culturales ms atractivas del arte espaol es la pervivencia de la arquitectura hispanomusulmana en las tierras cristianas, an despus de la desaparicin de Al Andalus como estado islmico. Se trata de un fenmeno de amplias dimensiones por su extensin y cronologa, que lgicamente tiene una repercusin muy importante en Andaluca, como heredera cultural
no mudjar est en relacin con los siguientes factores: 1 La presencia de edificios singulares del arte islmico en Espaa reutilizados y transformados con otras funciones sirven de referente a los constructores cristianos de la misma manera que el arte clsico est presente en las obras romnicas y gticas de la Toscana. 2 La minora
mudjar que es aceptada por la sociedad cristiana y que
dada su especializacin en las tcnicas constructivas impone sus criterios estticos. 3 Aceptacin de unas tc-
nicas constructivas y de unas formas estticas y de la
minora islmica como propio de la sociedad andaluza, y
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
10
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
as nos podemos encontrar con un tratado de arquitectura y carpintera mudjar realizado en pleno siglo XVII por el maestro mayor del gremio de los alarifes de Sevilla, Diego Lpez de Arenas. En dicho tratado se compendia y rene todo el saber tradicional de la construccin mudjar y se aprecia la importancia del gremio y de las tcnicas no slo en la construccin de edificios singulares sino, y especialmente, en la arquitectura domstica de nuestros pueblos y ciudades. Los precedentes de carcter islmico ms significativos sern el Alczar de Sevilla como modelo palatino y como referente decorativo; las mezquitas de Sevilla y Carmona como modelos para distintos tipos de soporte, arcos y alzados y las mezquitas de Cuatrohabitan y del Castillo de Lebrija como precedentes tipolgicos de las iglesias mudjares. La influencia gtica llega a travs del monasterio de Las Huelgas y en general todas las construcciones burgalesas del siglo XIII, as como sus respectivos referentes franceses. 2. EVOLUCIN DE LA ARQUITECTURA MUDJAR Los orgenes del mudjar estn estrechamente relacionados con el proceso de conquista y repoblacin que los reinos cristianos ejercen sobre el territorio de Al Andalus y con la conservacin en estas tierras de unos modelos arquitectnicos que se convierten en punto de referencia.
que remite a los esquemas arcaizantes que se haban definido en Jan y Crdoba: desarrollo longitudinal, planta basilical con triple nave, pilares cruciformes, bvedas de crucera en los bsides, armadura mudjar, capillas funerarias adosadas de rasgos mudjares muy acusados.
1350-1450: Tras el proceso de conquista y consolidacin
del poder poltico cristiano, superada la rebelin mudjar de 1264, se desarrolla plenamente el estilo mudjar como sntesis cultural. Se combinan las tcnicas islmicas de construccin con la funcionalidad del Gtico. Basado en los ensayos anteriores se consolida y extiende el modelo parroquial sevillano. La construccin del palacio del Rey Don Pedro define el modelo de palacio y casa seorial de tipo mudjar, que se impone en la ciudad. Igualmente se erigen los grandes conjuntos monacales, San Francisco, San Pablo el Real, San Agustn o San Isidoro del Campo.
1450-1550: La construccin de la gran Catedral de
Sevilla frena el proceso de expansin del mudjar al convertirse en el referente constructivo de todo el siglo XV. As es posible advertir un aumento de las construcciones con bvedas de crucera: Santa Ins, Parroquia de Huvar, San Miguel de Morn, Santa Mara de Carmona. Sin embargo, la dinmica interna del mudjar permite todava obras cumbres y seeras como la cpula del Saln de Embajadores, la Casa Pilatos, Santa Paula... (con innovaciones tcnicas y estticas como el uso del ladrillo agramilado y los azulejos)
Hasta 1240: La conquista de Toledo (1085) supone el
punto de arranque del arte mudjar. Las capitulaciones permitieron la permanencia de un nutrido grupo de mudjares, y la conservacin del patrimonio monumental califal y taifa pusieron las bases de un referente esttico permanente. A este sustrato se le aadi la influencia almohade de los mozrabes huidos de Andaluca.
1550-1650: La difusin del gtico primeramente y del
Renacimiento despus, no agota la vitalidad del mudjar especialmente en la arquitectura civil y en las tcnicas constructivas mantenidas a rajatabla por la estructura frrea del gremio de alarifes. El olvido de alguno de sus principios fundamentales y el deseo, humanista, de recopilar saberes y tcnicas llevaron a Diego Lpez de Arenas a escribir su tratado Breve compendio de la carpintera
1240-1350: La fase inmediata a la conquista cristiana
se caracteriza por el predominio de las construcciones gticas con escasos elementos de influencia islmica. Se suele denominar arquitectura de reconquista o arquitectura alfons. A esta tendencia responden los edificios ms importantes construidos bajo el mecenazgo de Alfonso X el Sabio: El palacio Gtico del alczar de Sevilla y la parroquia de Santa Ana de Triana. Igualmente en Santa Marina se comienza a definir el modelo de parroquia sevillana
de lo blanco publicado ya a las puertas del Barroco en
1632. A partir de esta fecha la mayor parte de las obras que an se pueden calificar de mudjares se desarrollan en mbitos rurales y tienen un marcado tinte local: arquitectura popular de carcter rural, y otras en las que se mezclan rasgos mudjares y barrocos como ocurre en tantas haciendas y cortijos andaluces.
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
11
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Castilleja de Talhara. Benacazn
Armadura mudjar
Alczar de Sevilla
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
12
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
3. RASGOS ESTILSTICOS La arquitectura mudjar conjuga caractersticas propias de la hispanomusulmana y de otros estilos hispanos. En general podemos definir algunos rasgos que pueden ser coincidentes con otros estilos peninsulares: - Utilizacin de materiales autctonos, especialmente ladrillo y madera, sin que stos sean exclusivos ni excluyentes. - El uso de unos materiales concretos (ladrillo, viga) con unas medidas determinadas condiciona las proporciones generales del edificio (son verdaderos mdulos generadores de todo el conjunto). - Modulacin basada en un criterio de jerarqua y no de simetra, dando lugar por ejemplo a arqueras con vanos desiguales y asimtricos. - Utilizacin simblica de algunos materiales (cantera en portadas y presbiterio). - Espacios sencillos y polivalentes en parte heredados de la tradicin mediterrnea clsica: plantas rectangulares, cuadradas, planta basilical, organizacin en torno a un patio... - Desarrollo orgnico del edificio, segn necesidades: Disposicin sumativa. - Eficacia tcnica: posibilidad de resolver las necesidades funcionales, estticas y tectnicas: desde una ermita hasta el cimborrio de la catedral de Sevilla, desde un granero hasta un palacio... - Versatilidad de formas y tipos constructivos condicionada por los usos y tcnicas tradicionales en una comunidad residual (los mudjares) y por los mtodos de trabajo de unos gremios: alarifes, albailes, canteros, azulejeros, carpinteros y yeseros que puede resultar conservadora o tradicional. - El carcter unitario del edificio mudjar se obtiene gracias al perfecto engranaje y superposicin de tcnicas constructivas y decorativas muy diversas. - Aunque con rasgos originales, el mudjar sevillano tiene elementos de contacto con el arte mudjar del resto de Espaa (Aragn, Toledo...) y con el arte nazar, que, adems, tiene en comn el mismo substrato: el arte almohade. - Aunque se ha relacionado siempre con obras de carcter popular o con construcciones de escaso valor econmico, la documentacin histrica parece demostrar lo contrario, las cubiertas y decoraciones mudjares no eran siempre las ms baratas.
4. LAS VARIANTES COMARCALES
Sevilla
A la capital le corresponde la creacin del modelo parroquial sevillano, con algunos ejemplos anteriores y generalizado a partir del terremoto de 1356. Surge de la transformacin y posterior estandarizacin del tipo de iglesia gtica construido en los primeros aos de la conquista cristiana, en Jan y Crdoba. Estas parroquias son de planta basilical con tres naves y presbiterio con una o tres capillas elevadas sobre gradas y cubierta con bveda de crucera. La funcionalidad del tipo hizo que se extendiera por toda la dicesis, provincias actuales de Sevilla, Cdiz y Huelva, parte de Badajoz y posteriormente por Andaluca Oriental.
Primitivo tipo parroquial sevillano
Se caracteriza por su fuerte raz gtica en planta y alzado: tres naves, pilares rectangulares, presbiterio ochavado y fachada a los pies con tres culos. Las portadas son muy primitivas, abocinadas y con motivos vegetales. (Santa Marina, Santa Luca, San Julin). Existen dos iglesias que siguen las del grupo de Sta. Ana y Sta. Marina y pueden servir de antecedentes a las de 1356 en cuanto a sus portadas: San Romn (Sevilla), Sta. Mara de la Mota (Marchena).
El grupo de Iglesias de 1356
En esta fecha se produce un importante terremoto que afecta al casero y a todos los edificios religiosos que deben ser reconstruidos o alzados de nueva planta, as pues, indica el principio de una etapa, pudiendo muy bien corresponder los ltimos monumentos de este tipo a comienzos del s. XV. Estas iglesias siguen fielmente las caractersticas generales del tipo parroquial sevillano. Las cabeceras ofrecen gran uniformidad, mientras que las portadas muestran una mayor variedad que el grupo de Santa Marina, aunque siempre dentro de unas mismas caractersticas. Cabeceras tpicas de este grupo son: Omnium Sanctorum, San Andrs, San Esteban, San Pedro (Sevilla) y San Pablo de Aznalczar.
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
13
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Portadas de baquetones trebolados
Durante el mismo perodo en que se construyeron las iglesias del tipo de 1356, se levantan estas portadas derivadas de las del grupo de Santa Marina. Presentan baquetn de seccin trebolada, que aunque derivados de los tres gruesos baquetones de las portadas de San Romn y Santa Mara de la Mota, se distinguen por ser mucho menores. La fecha del comienzo del empleo de estos baquetones, probablemente no fuera antes de la aparicin de las cabeceras del 1356. A la vez poseen una mayor elevacin de la cornisa. El espacio comprendido entre el trasds de la rosca de la arquivolta y la cornisa va aumentando hasta dar cabida a una onda faja, decorada con arcos moriscos enlazados. En algunas iglesias aparece un baquetn vertical que limita exteriormente las albanegas: San Miguel (Desaparecida), San Juan de la Palma, Portada de la Epstola de Omnium Sanctorum, San Marcos, San Esteban.
Las portadas de ladrillo del Aljarafe no slo transcriben a este material el modelo elaborado anteriormente en cantera sino que poco a poco se abren a la combinacin de elementos tradicionales de la arquitectura almohade como son los vanos o la introduccin de elementos cermicos en la decoracin de las albanegas. As en la Iglesia de San Eustaquio de Sanlcar la Mayor la portada es el resultado de la superposicin escalonada de dos arcos apuntados y uno de herradura apuntada, y en la portada lateral emplea un arco polilobulado inscrito en un alfiz, frmula derivada del arte almohade y que se repite en las parroquias de San Pedro y Santa Mara que adems se enriquecen con cermica vidriada.
Los Alcores y la Campia
La importancia de la ciudad de Carmona bajo la dominacin islmica, primero, y despus en tiempos cristianos, determin la creacin de elementos arquitectnicos propios. As un soporte, caracterstico de su mezquita mayor, se va a repetir en los templos mudjares de la ciudad y de su entorno: pilares rectangulares con semicolumnas adosadas (solucin con antecedentes califales almohades y de las iglesias mudjares cordobesas). Igualmente estos pilares de la Parroquia de Santiago, San Pedro, San Bartolom o San Felipe de Carmona se repetirn en Marchena (San Juan) y cija (San Gil o Santiago). Las portadas de las iglesias de Carmona poseen un pobre aspecto. Carecen del intenso mudejarismo de las sanluqueas y repiten montonamente uno de los tipos ms sencillos de la capital. Por su sencillez y monotona es difcil, en algn caso, precisar su fecha. Las ms interesantes son la de la iglesia de Santiago, la puerta tapiada en la cabecera de la iglesia de Santa Mara, sntesis de la arquitectura mudjar en Carmona y las de la iglesia de San Bartolom y San Felipe. Esta zona fue igualmente rica en las labores de carpintera (armaduras de San Mateo y San Felipe), y en la arquitectura civil (palacio del conde de la Palma en cija y de los Ponce de Len en Marchena). En torno a la actividad constructiva del palacio de los Duques de Arcos en Marchena (prcticamente destruido) es de donde surge precisamente el tratadista Diego Lpez de Arenas, natural de la villa y que codifica la carpintera tradicional ya en pleno siglo XVII.
Iglesias con influencia del grupo de 1356
Ofrecen unas caractersticas derivadas del grupo descrito ms atrs. Entre ellas destacan las iglesias de La Cartuja de Sta. M de las Cuevas, la Parroquial de Guillena y la iglesia del Hospital de San Lzaro.
Aljarafe
En esta comarca la influencia islmica invade sectores que en otras zonas le estaran vetadas: portadas y presbiterios. Entre las portadas destacan las realizadas con ladrillo y definidas por un gran arco polilobulado enmarcado en un potente alfiz (iglesias de Sanlcar la Mayor). La entronizacin de la bveda ochavada sobre los muros de la capilla mayor signific un gran triunfo mudjar en la comarca del Aljarafe. Aqu son frecuentes los presbiterios compuestos por una gran kubba de fuerte raz islmica (Benacazn). Casi todas ellas son de fecha relativamente tarda, y deben considerarse como las creaciones ms originales de la arquitectura religiosa sevillana de estilo mudjar: Ermita de Gelo, Parroquia de Benacazn, Parroquia de Escacena del Campo, Iglesia Parroquia de Gerena, Ermita de Gua. Fuera de la zona del Aljarafe destacan la ermita de Villadiego en Peaflor, convento de la Encarnacin en Sevilla y la parroquia de San Nicols del Puerto.
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
14
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Castilleja de Talhara. Benacazn
I. Sta. Mara. Sanlcar la Mayor
Ermita de Gelo. Benacazn
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
15
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
I. Sta. Mara de la Mota. Marchena
I. Sta. Mara de la Encarnacin. Constantina
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
16
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Iglesia con arcos transversales
Como factor de su pervivencia es necesario recordar el aumento de la poblacin mudjar de la zona a raz de la conquista de Granada. Adems, la pervivencia de un pequeo ncleo de moriscos, todava en 1618 amparados por la casa ducal, explicara el mantenimiento de la carpintera mudjar marchenera hasta finales del XVIII.
(San Sebastin y Santa Ana con su caracterstica torre fachada), Parroquial del Real de la Jara, Ermita de las Angustias en Alans, y Ermita de Yedra en Constantina, Parroquias de San Nicols del Puerto, de El Garrobo y El Madroo.
Las torres fachadas La Sierra
En los ltimos tiempos gticos y ya en los das del Las iglesias con arcos transversales, tpicas de la sierra Morena, se distribuyen por la parte Norte de la Provincia de Sevilla hasta el Guadalquivir y en Huelva por la sierra de Aracena. Slo aparecen excepcionalmente en otros lugares como Coria del Ro (Ermita del Monte) y Estepa (primitiva parroquia mayor). Aunque en otras zonas pueden tener cronologas ms antiguas, en la provincia de Sevilla parecen pertenecer al siglo XV. Casi todas las iglesias son de una nave, con arcos apuntados transversales arcos diafragma excepto la parroquial de Real de la Jara que tiene tres naves, posiblemente debidas a una ampliacin posterior. El monumento ms interesante de la serie es la parroquia de S. Nicols del Puerto. El cuerpo de esta iglesia consta de dos arcadas transversales que sostienen una sencilla cubierta de madera a dos aguas. La capilla mayor es cuadrada con bveda ochavada, sustentada por trompas a la manera de las cabeceras tpicas del Aljarafe. Existen iglesias de arcos transversales en El Pedroso (Nuestra Sra. del Espino), La Puebla de los Infantes (Santa Ana), Guadalcanal Renacimiento, se difundieron por la sierra norte sevillana. Aunque este tipo de torre no sea privativo de la regin de la Sierra, si se puede afirmar que se emple en ella con particular predileccin, coincidiendo con las iglesias de arcadas transversales. Las ms importantes son: Sta. Ana, San Sebastin y Santa Mara de Guadalcanal, parroquial de Alans, San Nicols (San Nicols del Puerto). En estas iglesias, las torres se levantan sobre la puerta del templo y debido a la obligada movilidad de su primer cuerpo, tiene que quedar la escalera desplazada lateralmente. En unos casos la escalera se manifiesta exteriormente bajo la forma de un cuerpo adosado, donde se desarrolla en espiral; y en otros, esa escalera queda dentro del gran prisma que constituye la torre. Este tipo de torres se da tambin en el Aljarafe, en la regin de los grandes pueblos del Sur y en la misma Sevilla: San Lorenzo y San Isidoro. Relacionadas con este grupo de iglesias de torres-fachadas, estn: parroquia de Puebla de los Infantes, parroquia de Constantina, parroquia de Alcolea del Ro y San Felipe (Carmona).
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
17
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
5. EL TEMPLO MUDJAR
Plantas
La mayor parte de las iglesias mudjares utilizan la planta basilical heredada de la tradicin clsica mediterrnea y conservada en la arquitectura islmica en general e hispanomusulmana en particular como elemento base que multiplicado o yuxtapuesto conforma sus construcciones ms emblemticas: las mezquitas. Sin embargo la estructura ms comn de tres naves es probable que sea heredera igualmente de las primeras construcciones gticas que se emplearon tras la conquista cristiana. La coincidencia de un mismo modelo en las construcciones religiosas rurales islmicas y el esquema ms funcional de la parroquia cristiana reforz la expansin del tipo tanto en el tiempo, llegando a mantenerse hasta en el barroco, como en el espacio, logrando imponerse incluso en Andaluca oriental.
I. Santiago. Carmona
I. Ntra. Sra. de las Nieves. La Algaba
I. Sta. Marina. Sevilla
Ermita de Gelo. Benacazn
I. Sta. Clara. Sevilla
I. Sta. Clara. Marchena
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
18
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Elementos sustentantes Soportes:
En el cuerpo de la iglesia, muros y soportes son casi siempre de ladrillo. En algunos casos, para los muros maestros se emplea tapial, y en las aristas y zonas dbiles se pueden emplear cadenas de cantera. El conjunto iba siempre enlucido y enjalbegado. El pilar ms utilizado en las iglesias mudjares sevillanas de tres naves separadas por arcos apuntados, es el cruciforme, derivado del soporte ms comn en la arquitectura almohade (mezquita aljama de Sevilla). Existen versiones ms o menos complicadas que responden a variantes comarcales (pilares con semicolumnas de la comarca de Carmona) o a fases muy avanzadas en el tiempo (pilares ochavados de S. Juan de Marchena). El pilar ochavado se emple en Sevilla, principalmente en las naves de los templos y en los patios, siendo el ejemplo ms antiguo el de San Isidoro del Campo (Santiponce). Este tipo de interior de pilares ochavados, tuvo gran trascendencia, ya que fue adaptada por el autor de la primitiva catedral de Mxico, que con una planta diferente la emple en la clebre capilla Real de Cholula. El trnsito del pilar ochavado a la columna era fcil y a influjo del Renacimiento se construy tambin alguna iglesia mudjar con esta clase de soporte: San Bartolom (Cantillana).
Monasterio de S. Isidoro del Campo. Santiponce
Tipos de pilares
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
19
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Tipos de arcos
Arcos:
Sobre estos pilares apean generalmente arcos apuntados de sencilla traza que resultan ser la traduccin del arco gtico con tcnicas tradicionales mudjares. La lnea de impostas suele estar sencillamente resaltada por una moldura que slo en algunos ejemplares, primitivos, puede ser considerado un capitel. Existen varios templos que ostentaron primitivamente arcos de herradura apuntada a la manera almohade, que producen unos interiores de intenso mudejarismo. Estos escasos ejemplares se presentan en zonas de especial influencia islmica (Santa Mara de Sanlcar la Mayor, San Marcos de Sevilla) o en edificios islmicos convertidos en iglesias (Cuatrohabitan en Bollullos y El Castillo en Lebrija). A partir de 1500 estos arcos fueron mutilados para ser cristianizados. Las iglesias en que se adopta el arco de herradura apuntado producen interiormente todo el efecto de una mezquita almohade: Santa Mara y Santa Mara del Castillo (Lebrija), Santa Mara (Sanlcar la Mayor), San Mateo
I. San Pedro. Sanlcar la Mayor
(Carmona) y San Marcos (Sevilla).
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
20
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Cubiertas, carpintera
Donde la tradicin islmica parece triunfar es en las cubiertas del cuerpo de la iglesia que suelen emplear la armadura de par y nudillo en la nave central y de colgadizo en las laterales. Actualmente existe una fuerte polmica historiogrfica sobre el origen de este tipo de cubiertas que para Nuere son de tradicin claramente occidental y que tradicionalmente se han vinculado al Islam y a Oriente. Sea como fuere, la adopcin de este tipo de cubiertas en Sevilla proviene de la tradicin mudjar y se conserva y valora como una de las soluciones tcnicas ms funcionales, recurdese el intento de los capitulares de la catedral de Sevilla de cubrir su crucero con una armadura de madera. La documentacin publicada tampoco avala la tradicional consideracin de solucin econmica, pues el trabajo de la carpintera siempre resulta el componente ms caro de la construccin y sus maestros los artfices mejor pagados. Las cubiertas ms simples son las de par e hilera. Estn formadas por un gran madero horizontal hilera que apoya en el vrtice de los dos testeros triangulares opuestos que limitan el cuerpo de la iglesia sobre este madero y sobre los muros perimetrales apoyan el resto de los maderos inclinados que se denominan pares y que forman las dos vertientes inclinadas del tejado. Estos elementos bsicos y estructurales se completan con otros elementos horizontales de refuerzo como el nudillo que traba dos pares opuestos, los tirantes que impiden la apertura de los muros bajo el empuje de la cubierta, y los estribos, maderos que corren paralelos al muro y sirven de apoyo a toda la armadura trabando pares nudillos y tirantes. As pues estas armaduras de par y nudillo son las ms comunes y su ensamblado estructural se completaba con la trabazn decorativa que es donde realmente residen las caractersticas formas islmicas: la lacera. Despus de los monumentos totalmente abovedados de los primeros tiempos y a cuya cabeza figura la de Santa Ana vinieron toda una serie de templos donde las formas de los vencidos triunfaron casi totalmente o de una manera absoluta en la cubierta. Sin embargo con posterioridad a 1350 no faltan iglesias ntegramente abovedadas de crucera, posteriores al momento representado por Santa Ana. stas ltimas son iglesias que, salvo en la cubierta, responden a los tipos tradicionales sevillanos. Las bvedas de las tres naves se encuentran a igual altura: convento de Santa Ins (Sevilla) y parroquia de Huvar. Con una sola nave y de este tipo son: Cartuja y San Martn (Sevilla).
Alczar de Sevilla I. San Esteban. Sevilla
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
21
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
I. San Marcos. Sevilla.
I. Santiago. Carmona.
I. San Juan. Marchena.
I. Sta. Mara. Sanlcar la Mayor
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
22
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
La portada
En relacin con su sentido religioso y simblico, la puerta suele disearse dentro de los cnones gticos arcaizantes del tipo de las parroquias cordobesas, adems, suelen tener algunos detalles islmicos que excepcionalmente pueden resultar casi dominantes Aljarafe. Dispuestas en un cuerpo saliente, generalmente de cantera, son abocinadas, con un nmero variable de arquivoltas que apoyan en baquetones. La lnea de impostas se resalta con puntas de diamantes o con sencillos capiteles vegetales muy arcaizantes. En la fase inicial las portadas, siguiendo la tipologa gtica se rematan con un pin agudo. As se pueden encontrar en Santa Ana y San Isidoro de Sevilla, al igual que San Dionisio y San Lucas de Jerez. El modelo se va perfeccionando con las influencias cordobesas comentadas en Santa Marina, San Julin... con alero horizontal sostenido por canes de modillones de rollos o con decoracin vegetal, que impone un recuadro semejante a un alfiz. El momento de equilibrio entre el gtico y la tradicin islmica se puede contemplar en la portada de San Marcos, para presentar una clara impronta mudjar en San Esteban. En las portadas de cantera de estructura gtica, la decoracin islmica sufre una evolucin a lo largo del tiempo: En los siglos XIII y XIV los elementos islmicos se limitan al alero de canes de modillones de rollos. Con el tiempo bajo el alero se irn introduciendo arcos polilobulados y paneles de sebka iglesias de San Marcos y San Esteban con una complicacin mayor y un desarrollo superficial ms amplio hasta llegar a ejemplos tan emblemticos como el de Santa Mara de la O de Sanlcar de Barrameda. Captulo aparte representan las portadas del Aljarafe, cuyo carcter intensamente mudjar las hace estructuralmente muy planas, no resaltan y, adems, siguen criterios decorativos de origen almohade. Dentro de las portadas de ladrillo agramilado, tallado y bcromo, destacan como hitos importantes la de San Isidoro del Campo y la de Santa Paula, en la que la inclusin de cermica vidriada renacentista la convierte en un ejemplar nico dentro del Arte Espaol. Las portadas de hacia 1500 no son ya de planta rectangular sino trapezoidal y como remate suelen presentar una serie de almenas de gradas copiadas de la mezquita mayor almohade.
El coronamiento de las portadas las subdivide en dos grupos bastantes definidos: 1. Las que terminan en una moldura horizontal sin canes ni motivos que la interrumpan como sucede en los aleros de las portadas tradicionales de la capital. Esto resulta algo pobre, aunque esa sobriedad no deja de prestar cierta elegancia al conjunto. Las portadas de este tipo son muy abundantes: Monasterio de Santiponce, Ermita de San Sebastin (Sevilla), Hospital de la Misericordia (Arahal), Portada de la Epstola de Santa Marina (Sevilla). 2. En otras iglesias se trata de evitar el defecto de las del primer grupo procurando mover algo el coronamiento, decorndolo con almenas de gradas que dada su finalidad decorativa se copiaron con gran acierto de la gran mezquita almohade: Santa Mara (Sanlcar la Mayor), Portada de los Novios de la Iglesia de San Pablo (Aznalczar), ermita de Gelo... Las almenas de gradas en cabecera de iglesias y portadas antes de caer en desuso sufrieron algn cambio. Esa evolucin consisti en el empleo de formas curvas en lugar de los ngulos agudos tradicionales: Puerta del Evangelio de San Juan (Marchena) y de la parroquia de Lora del Ro, Torre de Alcal del Ro y S. Andrs (Marchena). Adems de las maneras anteriores de rematar las portadas de ladrillo en limpio, existen otras portadas que se distinguen por sus coronamientos excepcionales, que lo mismo que las terminadas en almena son frutos del deseo de romper la pobreza de una simple moldura horizontal: Capilla del antiguo Seminario o de Maese Rodrigo (Sevilla), comps de Santa Paula (Sevilla) y Puerta de la Epstola de la I. de San Pablo (Aznalczar).
El Presbiterio
Dado el carcter ritual de este espacio, el ms sagrado de la tradicin cristiana, en su estructura y alzado se recoge con ms intensidad la temtica y la concepcin espacial gtica, con las excepciones comarcales que se sealarn. As las cabeceras cubiertas con bvedas de crucera gtica imponen un canon espacial y unos contrafuertes exteriores que al recoger los empujes puntuales de la bveda, determinan su planta, que resulta poligonal, y con su caracterstico exterior. Tanto si tiene una sola capilla en la cabecera (el caso ms habitual) o tres, suelen estar sobre elevadas con gradas y abiertas al cuerpo de la iglesia por medio de un gran arco triunfal.
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
23
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Existen excepciones, como el empleo de plantas cuadradas para bvedas de crucera gtica, sobre todo en las cabeceras de iglesias muy evolucionadas que corresponden principalmente a finales del siglo XV y el s. XVI, tanto en iglesias parroquiales como conventuales (Santo Domingo de Marchena), Santa Paula (Sevilla), San Martn (Sevilla) Convento de la Asuncin o Santiago de la Espada (Sevilla). En las parroquias con interiores tradicionales de ltima hora, la crucera gtica gan terreno en la cabecera, cubriendo la terminacin de las naves laterales: Santiago, San Gil y San Francisco (cija); San Juan (Marchena) Parroquia de Lora del Ro, Parroquia de Constantina, Santa Mara del Alcor (Viso del Alcor) y Ntra. Sra. de las Nieves de La Algaba. En zonas de fuerte raz mudjar aparecen incluso cabeceras cuadradas con bveda esquifada como ocurre en el Aljarafe que tienen ms puntos de contacto con la arquitectura militar y civil que con la arquitectura religiosa. Estos presbiterios, que recuerdan a la qubbas islmicas, estn presentes indistintamente en iglesias parroquiales importantes como la de Benacazn, o ermitas pequeas como Gelo. Una de las iglesias de mayor complejidad, pues presenta tres capillas cuadradas en la cabecera, es la de Gerena.
capilla de planta cuadrada con bveda ochavada y en las que se puede distinguir cuatro grupos: 1. Bveda de superficie lisa: Capilla sacramental de San Juan de la Palma, Patronato de los Esquiveles, de la Milagrosa y la Dolorosa en San Lorenzo, Bautismal y de Cristo Crucificado en San Isidoro, del Ecce Homo en San Martn, Capilla bajo la torre en la Iglesia de San Gil, de los Cervantes de Omnium Santorum, de la Pastora de la I. de Sta. Marina, Bautismal y bajo la torre de la I. de San Martn. 2. Bveda con decoracin de lacera: Las bvedas ochavadas o de media naranja cubiertas de lacera representan uno de los captulos ms gloriosos del arte mudjar sevillano. Estas bvedas, partiendo de los ejemplares almorvides, que slo se conocen por la conservada en el Patio de Banderas del Alczar, se cultivaron en Sevilla con especial inters a fines del siglo XIV y principios del siguiente para culminar en la armadura del Saln de Embajadores de 1427. Existen ejemplares en: Iglesia del Castillo e Iglesia Mayor de Lebrija, San Esteban, Capilla de la Quinta Angustia (Convento de S. Pablo), San Pedro, Santa Catalina, Capilla de la Piedad en la I. de Santa Marina, Saln de los Embajadores en el Alczar (Sevilla).
Capillas
Las necesidades de culto particular y los enterramientos privados obligaron a abrir capillas en las naves de gran parte de los templos mudjares. El modelo seguido es el de las qubbas musulmanas, y presentan habitualmente la tpica planta cuadrada con bvedas esquifadas o de paos sostenidas por trompas. Conformando una de las partes de la iglesia sevillana donde la influencia mudjar se dej sentir con mayor intensidad. Las ms complejas son las de Santa Marina y las de la Quinta Angustia en La Magdalena de Sevilla. En ellas slo la presencia de inscripciones y signos cristianos nos advierten que no estamos en un interior islmico. Existe algn ejemplo de capilla que adems de tener el espacio cuadrado cubierto por la bveda ochavada posee otro de forma rectangular inmediato y con separacin tan ilusoria como las alhanas de los palacios granadinos (ejemplo la capilla de San Lucas y de la Virgen del Valle en la iglesia de San Andrs de Sevilla). Pero lo normal es la 3. Bveda gallonada: Capilla de la iglesia de Santa Marina, bside de la I. de San Felipe (Carmona). 4. Bveda con nervaduras gticas: Capilla de D. Gonzalo de Guzmn en la parroquia de Huvar, Antigua capilla del Sagrario de la I. de Omnium Sanctorum.
Cartuja de Santa Mara de las Cuevas. Sevilla
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
24
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Torres
Las torres repiten la estructura y la morfologa de los alminares almohades, provocando a veces la confusin como en el caso de San Marcos o Santa Catalina. Los ecos de la Giralda en cuanto a la disposicin de los vanos y a los motivos ornamentales son evidentes. Las ms caractersticas del mudjar se desarrollan entre los siglos XIV y XV: las torres sobre capillas ochavadas o las torres fachadas. En las torres sobre capillas se impone un cuerpo de escaleras externo a la torre hasta alcanzar el segundo piso: Omnium Sanctorum y Santiago de Carmona. 1. Un primer tipo vendra constituido por las torres exentas que existen en el Aljarafe, en las que existe la duda de su posible origen islmico directo. San Pablo de Aznalczar, San Pedro y Santa Mara de Sanlcar la Mayor. 2. Torres con machn central. Se encuentran en un perodo donde es difcil distinguir lo almohade de lo mudjar, dificultad acrecentada a causa de las restauraciones: Santa Marina, Sta. Catalina, San Pedro y Sta. Luca (todas de Sevilla). En las dos primeras, la parte superior es mudjar, puesto que los huecos de las campanas no dejan lugar a dudas, pero esto es conciliable con el aprovechamiento del cuerpo inferior de un alminar primitivo. 3. Torres sobre bveda ochavada y escalera de caracol exterior. Son torres cristianas: Omnium Sanctorum (Sevilla), Santiago (Carmona), San Miguel Sevilla y Sta. Ana (Sevilla), muy transformada en el siglo XVII. 4. Torres sobre bveda con escalera interior: San Martn (Sevilla) y parroquial de Alcal del Ro. 5. Las torres-fachadas son tpicas de la sierra y al colocarse en la nave central, a los pies de la iglesia, el cuerpo inferior permite el paso hacia el interior: iglesias de Guadalcanal, Alans, Cazalla, e incluso alguna en la Campia como San Felipe de Carmona. Existen torres que nada tienen de mudjar, a pesar de lo cual algunas incluso se han calificado errneamente de rabes, como San Esteban o San Julin de Sevilla
I. San Pedro. Sevilla I. Sta. Catalina. Sevilla
I. Omnium Sanctorum. Sevilla
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
25
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Decoracin
Aunque la decoracin mudjar aparece siempre como un elemento superficial alicatados, yeseras armaduras..., sobrepuesto a la estructura, no cabe duda que es un componente esencial tanto para su concepcin espacial como para la disposicin de sus alzados e interiores. Es lgico que las formas decorativas, su ubicacin y distribucin en el edificio, su ordenamiento y proporcin dependan del arte islmico. Sin embargo, los ingredientes formales islmicos: epigrafa, atauriques, lacera,... se mezclan con
Alczar de Sevilla
otros procedentes de la tradicin cristiana. Desgraciadamente muy pocos interiores mudjares han llegado intactos hasta nosotros pues los revocos y pinturas originales han sido retiradas para dejar el ladrillo visto, como sucede en gran parte de las restauraciones realizadas en los ltimos 50 aos. As se explica que tengamos una visin bastante disminuida de la arquitectura y de la concepcin espacial mudjares y que su valoracin no haya sido la adecuada, hasta el punto de negarle carta de naturaleza como estilo independiente.
Alczar de Sevilla
Monasterio de San Isidoro del Campo. Santiponce
Alczar de Sevilla
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
26
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
6. ESQUEMA DE LA TIPOLOGA MUDJAR
Arquitectura religiosa
- Parroquiales: planta basilical, tres naves cubierta con armadura, cabecera poligonal y capillas... - Conventuales: una dos o tres naves, cabecera con bveda de crucera, capillas, claustros con pilares ochavados (San Isidoro del Campo, Cartuja de las Cuevas, Santa Clara de Carmona y de Sevilla, Santa Paula...). - Humilladeros: Cruz del Campo, San Onofre. - Hospitales: Hospitalito de cija, actual Convento de la Encarnacin.
Castillo de Mairena
Arquitectura militar
- Torres defensivas de la banda morisca. - Algunos elementos de los castillos del alfoz de Sevilla.
Arquitectura Civil
- Palacios: Alczar, Pilatos, Altamira, Casa Olea, Miguel de Maara Marqus de la Algaba, Ponces de Len (Sevilla) Marqus de la Palma (cija). - Casas: Casa del Rey Moro, calle Sol. - Edificios funcionales . Fuentes: Utrera, Umbrete. - Edificios tradicionales ligados a la explotacin agraria: . Psitos, cillas, haciendas, cortijos, almazaras, lagares, bodegas...
I. de San Pedro. Sanlcar la Mayor
Humilladero de la Cruz del Campo
Alczar de Sevilla
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
27
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
VI. Anexo documental
1. MUDJAR Etimolgicamente mudjar deriva de mudayyan que significa aqul a quien ha sido permitido quedarse, en alusin a los musulmanes que permanecieron en tierra cristiana tras la reconquista. No obstante, en la actualidad y dentro de la historia del arte sirve para designar el fenmeno de pervivencia del arte hispanomusulmn en la Espaa cristiana. Por ello no puede considerarse como arte mudjar el realizado exclusivamente por mudjares. Si bien la nmina de alarifes mudjares fue considerable, especialmente en ciertas zonas geogrficas, como Aragn, lo importante no est en considerar la mano de obra como determinante de la expresin artstica. Son las tcnicas mudjares del trabajo arquitectnico, de tradicin musulmana, las que independientemente de los alarifes que las utilizan, se convierten en un vehculo de transmisin de las formas y estructuras hispanomusulmanas.
MORALES MARTNEZ, Alfredo J.: El arte mudjar como sntesis de culturas, en El Mudjar Iberoamericano, del Islam al nuevo mundo. Lunwerg Editores. Barcelona, 1995, p. 60. Mujer y nio morisco en atuendo casero (dibujo de Weiditz, siglo XVI)
Al-Andalus para provocar la inestabilidad y la quiebra de una posible resistencia. Pero ser en tiempos de Fernando III cuando tenga lugar el primer avance efectivo, cuyo primer hito ser la toma de Crdoba en 1236.
2. LA CONQUISTA DE ANDALUCA Se puede considerar que la conquista de Andaluca se inicia tras la victoria cristiana en las Navas de Tolosa (1212), si bien, con anterioridad se realizaron numerosas incursiones que no lograron consolidar las conquistas. La victoria de Alarcos (1197) haba sido el punto culminante del dominio almohade, que siempre consider el Tajo como la frontera deseable. Con la rpida desintegracin del imperio almohade, Al-Andalus con sus propios contingentes no pudo resistir la presin castellana que en cincuenta aos consigui dominar todo el valle del Guadalquivir, llegando a la costa Atlntica, y poco a poco ir completando la conquista de todo Al-Andalus. En esta conquista podemos distinguir varias fases:
Entre 1236-1246. Durante estos aos se produce un
importante progreso en el reino de Jan, tomndose la capital (1246), a la par que se va estrechando la pinza en torno a Sevilla desde Extremadura y Sierra Morena al norte y por la Campia y la Vega al sur.
Entre 1246-1248. Despus de un largo asedio, a finales de 1248 se toma Sevilla y tras ella la conquista se extiende hasta la desembocadura del Guadalquivir. En este mismo perodo se avanza desde Extremadura hasta el Andvalo onubense.
Entre 1248-1266. A mediados del siglo XIII se consideraba
por parte de los dems reinos cristianos peninsulares que la Reconquista haba concluido, slo Castilla posea fronteras con el Islam, pero con dos reinos vasallos: Granada y Niebla y ste ltimo ser conquistado en 1262 (en su asedio se utiliza por primera vez en Europa la plvora).
Hasta 1236. Inmediatamente despus de la victoria de
las Navas de Tolosa se tomaron una serie de ciudades, que en su mayor parte, no pudieron retenerse, y se fomentaron enfrentamientos y sublevaciones internas en
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
28
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
1248 - 1266
1291 - 1344
1400 - 1462
1236 - 1246
Conquista castellana de Andaluca
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
Conquista Castellana de Andaluca.
1246 - 1248
Hasta 1236
1484 - 1492 29
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Asedio a Sevilla
La sublevacin de los mudjares en 1264, apoyados por los granadinos, provoca la reaccin de los cristianos, que reconquistan ciudades como Jerez, Arcos, Rota, Sanlcar, Lebrija y Medina Sidonia, restablecindose la frontera e incluso llevando sus incursiones hasta la misma Vega de Granada. Se firma una tregua en 1265; pero en 1275 desembarcaron los benimerines, aliados de los granadinos. Comenzaba as la
Rendicin pactada de una ciudad
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
30
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
guerra del Estrecho con una ofensiva musulmana.
B) Las villas y ciudades incorporadas mediante pactos, y/o pleitos. Solan ser poblaciones de tamao medio o pequeo, y en ellas permanece la poblacin musulmana que conserva propiedades y tierras. El monarca se contentaba con la entrega de las fortalezas y la implantacin de una guarnicin cristiana. As se incorporaron, en torno a 1240, cija, Estepa, Almodvar, Setefilla (Lora), Marchena, Zuheros, Cote, Morn... y poco despus, Alcal de Guadaira y Carmona. Dada la distribucin territorial de las villas, esto supuso, en principio, la creacin de un amplio espacio mudjar desde la campia hasta la sierra y desde Crdoba hasta Sevilla, donde los cristianos eran minora. As la incorporacin de Sevilla en 1248 culmin el proceso, implantando una ciudad especficamente cristiana en un medio predominantemente mudjar y rural. Las aljamas organizadas, documentadas en los primeros momentos, eran muy numerosas:
Entre 1291-1344. Este nuevo avance se inici en 1291 con
una empresa contra Tarifa que pretenda resolver el problema del Estrecho. Si bien, ste se dilat cincuenta aos, con la toma de esta plaza Castilla se abri a las rutas internacionales que conectaban el Mediterrneo y el Atlntico. Tras la crisis interna de Castilla en la minora de Fernando IV, se consigue de forma definitiva el dominio sobre Quesada, Bedmar y Alcaudete, y se toma Gibraltar. Despus de la nueva crisis producida por la minora de Alfonso XI, se tomarn Olvera, Pruna y Torre de Alhaqun; pero poco despus se pierde Gibraltar, lo que provoca una nueva ofensiva que culmina con la batalla del Salado (1340). Gracias a esta victoria se expulsa de la pennsula a los benimerines y Castilla consigue el dominio del Estrecho. Tambin se conquistarn Alcal la Real, Priego, Benamej, Matrera y finalmente Algeciras.
- Reino de Jan: Cabra del Santo Cristo, Santisteban,
Porcuna, Alcaudete, Albendn, Baeza, Quesada y Andjar.
Entre 1400-1462. Una vez terminados los problemas
internos en Castilla, pareca como un deber reanudar la presin sobre Granada. Aprovechando la ruptura de una tregua por parte granadina, el infante Fernando inicia en 1407 una campaa que culmina con la toma de Zahara y Antequera (1410). Gracias a los problemas internos del reino de Granada, los castellanos entre 1431 y 1438 consiguen Jimena, Huscar, Blmez, Huelma y finalmente en 1462 Archidona y Gibraltar.
- Reino de Crdoba: Crdoba, Hornachuelos, Moratilla,
Benamej, Vierbn, Baena y Luque.
- Reino de Sevilla: Sevilla, Marchena, Carmona, cija, MornSilibar, Alcal de Guadaira, Constantina, Matrera, Bornos, Osuna, Niebla, Gibralen, Huelva y Salts, Arcos, Lebrija, Cazalla, Chist y otras localidades no bien documentadas como Sanlcar la Mayor, Guillena y Alcal del Ro. Esto por lo que se refiere a las aljamas organizadas y documentadas. Habra que aadir los moros horros o libres integrados en la comunidad cristiana y el gran volumen de esclavos como consecuencia de los enfrentamientos fronterizos. Esta situacin nos est dibujando un panorama de ocupacin del territorio que ha sido calificado de colonial: los cristianos mantienen el control poltico y militar, y sobre los musulmanes recae un dursimo sistema fiscal heredado del perodo almohade. As, el mantenimiento de las comunidades islmicas no era un acto de clemencia sino la nica posibilidad de mantener en explotacin la agricultura tradicional de la zona y una forma de mantener los beneficios de la victoria.
Entre 1484 y 1492. Conquista del reino de Granada por
los Reyes Catlicos. 3. LOS MUDJARES
El marco histrico
La conquista cristiana del valle del Guadalquivir en el siglo XIII fue dejando ncleos de poblacin mudjar de diversa entidad segn fuese el sistema de incorporacin de las villas y ciudades: A) Las incorporadas por medio de capitulacin despus de una resistencia dura y prolongada. Fue ms comn en las grandes ciudades y villas importantes como Baeza, beda, Crdoba, Arjona, Sevilla. Este sistema traa como consecuencia la expulsin, casi general, de la poblacin musulmana. Aunque por razones estratgicas o econmicas volvieran luego en forma de pequeos contingentes.
Rgimen fiscal
A partir de las mltiples referencias locales, se puede establecer una aproximacin al rgimen fiscal general que reproduca en esencia el esquema tradicional islmico: A) El diezmo del pan, de trigo, e de cebada e de todas
las simienas que se pagaba al rey.
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
31
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
B) Impuesto de capitacin: pecho de moros, alfiltra o alfitrn. No se sabe si pagado individualmente o globalmente a travs de las aljamas. C) Impuesto sobre la tierra: almajaral (unidad fiscal de tierra cultivada o impuesto que la grava). Adems, el azaque o derecho sobre los animales y los derechos sobre albailes y carpinteros de trabajar en alguna obra de inters para la corona como la Mezquita de Crdoba, las fortalezas... En los territorios sometidos a un rgimen seorial, se han documentado otros impuestos: 1) Trabajar una serie de das (5) para el seor y entregar una carga de lea. 2) Racha: entrega al seor de un almud de todo lo recolectado en las eras. 3) Almohaita: impuesto sobre los depsitos de agua. 4) Alcaida, que pagaba el alcalde de moros. Adems, los mudjares que trabajaban tierras de cristianos pagaban tambin el terrazgo (1/9 o 1/11 de la cosecha) en especie. Y, tanto en este caso como si posean tierras que haban sido de cristianos, tenan la obligacin de pagar el diezmo eclesistico. En resumen, si pagaban el diezmo eclesistico, el diezmo al rey, el almarjal y en su caso el terrazgo y la capitacin, qu les quedaba para su propio uso?
cija es literalmente vaciada de moros. Finalmente en la primavera de 1264 estalla una importante sublevacin en Murcia y Andaluca. La reaccin cristiana no se hizo espe-
Cantigas de Alfonso X
rar, los mudjares fueron expulsados de casi todas las localidades sublevadas. Despus de 1264 los documentos apenas si nos habla de mudjares a no ser los referidos al reino de Niebla. A partir de este momento predominan los espacios vacos sin poblacin y las villas concentradas tal como ocurre en la campia sevillana frente a un campo prcticamente vaco, sin poblacin, donde son frecuentes las algaradas o campaas de saqueo de los musulmanes. Ahora es cuando se establece el concepto de Andaluca de frontera, amenazada por granadinos y benimerines, con la poblacin concentrada en grandes villas estratgicamente situadas y fortificadas. Una Andaluca caracterizada por una falta de recursos humanos que exigen una importante repoblacin para su adecuada defensa.
Sntesis a partir de GONZLEZ JIMNEZ, Manuel: Los mudjares
La revuelta mudjar
A comienzos de su reinado, Alfonso X mantiene los pactos firmados por Fernando III con las poblaciones mudjares y el modelo de una Andaluca basada en el mantenimiento de los mudjares en el campo, sometidos a una imposicin tributaria importante y manteniendo las explotaciones y la prosperidad agrcola. Este esquema se va a venir pronto abajo por una poltica de endurecimiento propugnada por el propio Alfonso X, basada en dos pilares: refuerzo de la frontera y cambios en la distribucin de la poblacin mudjar que suponen la ruptura real de los pactos, con el traslado obligado de la poblacin musulmana de Morn y el asentamiento de cristianos en zonas mudjares estratgicas: Cdiz, Puerto de Santa Mara, Arcos... Como consecuencia se produce una emigracin masiva al reino nazar, promovida por la propaganda de Muhamad I que intenta evitar el pago del vasallaje a los castellanos. Al mismo tiempo se producen emigraciones espontneas,
andaluces (ss. XIII-XV) en Andaluca entre Oriente y Occidente.
Crdoba, 1988, pp. 546/48.
Consecuencias de la revuelta mudjar
La revuelta de 1264 constituy un fracaso, a pesar de la sorpresa inicial, y las consecuencias no tardaron en dejarse sentir sobre los propios mudjares. Expulsados de casi todas las localidades sublevadas, los moros se vieron obligados a abandonar los pueblos cercanos a la fron-
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
32
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Los mudjares abandonan una ciudad
tera, e, incluso en villas que no haban participado en la sublevacin, se advierte el exilio voluntario de mudjares. Pero lo ms grave de todo fue la anulacin de los pactos, lo que significaba para los mudjares quedar prcticamente a merced de los vencedores. A partir de 1264, y el dato es bien significativo, la documentacin no registra
Segn los datos publicados por M.A. Ladero, hacia 1500 haba en Andaluca seis aljamas, las de Palma del Ro, Crdoba, Priego, Archidona, cija y Sevilla, ms la aljama de La Algaba que no registra la documentacin central, sumando todas ellas 370-400 hogares, que daran un total aproximado de unos 1.850-2.000 individuos.
GONZLEZ JIMNEZ, Manuel: Los mudjares andaluces (ss. XIII-XV)
en ningn momento la existencia de pleytos, fueros o
posturas del monarca con los moros (...). La consecuencia ms notable de este cambio de orientacin fue la reduccin espectacular de la poblacin mudjar. No desapareci del todo, desde luego; pero qued reducida a unos cuantos enclaves dispersos por la regin y, lo que es ms importante, muy mermada en sus efectivos demogrficos. En cualquier caso, se trata de comunidades estancadas o en franco retroceso. Algunas de ellas desapareceran a lo largo del propio siglo XIII, como la de Jerez de la Frontera, o a comienzos de la siguiente centuria, como fue el caso de las aljamas de Constantina y Carmona. En algunas zonas de la regin, como en el reino de Jan, la desaparicin de la poblacin mudjar fue completa desde los primeros aos del siglo XIV (...). No obstante, la poblacin mudjar existente en la regin deba ser ms numerosa de lo que indican los textos que, por lo general, se refieren slo a los mudjares organizados en aljamas o comunidades legalmente constituidas. Adems de los moros horros o libres que vivan en la regin como comerciantes, artesanos, arrendatarios de tierras de cristianos, pequeos propietarios o asalariados, es posible detectar la presencia de otros que servan como criados, libertos o esclavos en las casas y propiedades de los poderosos (...).
en Andaluca entre Oriente y Occidente. Crdoba, 1988, pp. 546/48.
Queja de un moro viejo al rey Fernando IV, en Gibraltar
Seor, qu oviste conmigo en me echar de aqu? ca tu bisabuelo el rey don Fernando cuando tom Sevilla me ech dende, e vine morar a Xerez, e despus el rey don Alfonso tu abuelo cuando tom a Xerez echme dende, e yo vine morar a Tarifa, e, cuidando que estava en lugar salvo, vino el rey don Sancho tu Padre e tom Tarifa, e echme dende, e yo vine morar aqu a Gibraltar, teniendo que ningund lugar no estara tan en salvo en toda la tierra de los moros de aquende la mar como aqu; e pues veo que ningund lugar destos non puedo fincar, yo ir allende la mar, e me porn en lugar do viva en salvo e acabe mis das (...).
Crnica de los Reyes de Castilla, T. I. Madrid 1953, p. 163.
4. COLLACIN
Unidad administrativa y religiosa en la Sevilla Cristiana
En la ciudad de Sevilla, la divisin bsica es el templo de
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
33
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
JUDERA
MORERA
COLLACIONES 1. Sta. Mara 2. Salvador 3. San Isidoro 4. Sta. Ana 5. San Ildefonso 6. San Pedro 7. San Andrs 8. San Juan 9. San Martn 10. Sta. Catalina 11. Santiago 12. San Romn 13. San Marcos
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Sta. Marina San Julin Sta. Luca San Gil Omnium Sanctorum San Lorenzo San Vicente Sta. Mara Magdalena San Nicols San Esteban San Bartolom Sta. Mara la Blanca Sta. Cruz San Miguel
Sevilla en el siglo XV
cada barrio o collacin. Se establecieron en torno a 1250, sobre solares o en locales de antiguas mezquitas, y sus advocaciones, como seal Julio Gonzlez, se refieren a las diversas categoras de miembros de la Iglesia triunfante, en representacin simblica de la ecclesia.
LADERO QUESADA, Miguel ngel: La Ciudad Medieval. Historia de Sevilla (200/201).4.
Tienese por cierto, que junto a cada una se dispuso, no mas tarde, un Hospital para cura y refugio de sus feligreses pobres con la misma advocacin, de que asimismo adelante se dar mas noticia. En todo se vali San Fernando del ministerio y disposicin de Don Raimundo de Lozana, su Secretario y Confesor.
ORTIZ DE ZIGA, L.: Anales Eclesisticos y Seculares de la...
Collaciones de Sevilla
... a la Catedral, que incluy en s la mayor, sucedi la distribucin de las Parroquiales, que con una en Triana fueron veinte y cinco todas, excepto la de Triana, con las mismas advocaciones que permanecen (...).
Ciudad de Sevilla. Sevilla, 1795-96, reed. 1988, Lib. I, pp. 58/59.
5. LOS MUDJARES Y LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIN En cuanto a las actividades econmicas de los moros sevillanos destaca claramente su vinculacin al sector de la
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
34
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
construccin. Los oficios relacionados con l constituyen mayora entre las profesiones por ellos desarrolladas. Dentro del mismo sobresalieron los albailes y alarifes. En una nmina de francos del Alczar de la dcada de 1420 aparecen trece. De los casi doscientos mudjares conocidos nominalmente desde finales del siglo XIV hasta el momento de su disolucin, estos albailes y alarifes representan el 31% de la poblacin masculina. Si a esta cifra se unen los restantes oficios relacionados con la construccin como carpinteros, caeros, olleros, azulejeros, soladores y vidrieros el porcentaje asciende al 48 %. En 1501 los moros sevillanos posean los siguientes oficios, segn el padrn que de los mismos se realiz: albailes 5, borceguineros 3, olleros 5, herreros 4, taberneros 1, cordoneros 1, chapineros 1, torneros, 1 caeros 1. (...) Este grupo mudjar aparece vinculado a lo largo de la Baja Edad Media a dos centros sevillanos, las Atarazanas y el Alczar. Con el Alczar mantuvieron los mudjares libres una vinculacin ms estrecha y elevada cuantitativamente hablando. A todo lo largo del siglo XV nica etapa de la que se ha conservado documentacin en la plantilla de oficiales de este edificio existi un nmero importante de moros encargados de su conservacin, quienes, como los oficiales cristianos que en l trabajaban, pertenecan a la categora de francos. Segn la nmina de 1420 haba 30 mudjares incluidas ocho viudas. Posteriormente descendi a diez (...) hasta la desaparicin de su aljama. As el porcentaje de mudjares de esta aljama vinculados al palacio real oscil entre el 25 y el 30%. (...) La nmina de la dcada de 1420 da los siguientes oficios: 13 Albailes, 2 caeros, 2 carpinteros 1 alarife y un espartero. Los mismos oficios se repiten en aos posteriores con la aparicin de algn azulejero o solador.
COLLANTES DE TERN SNCHEZ, Antonio: La Aljama mudjar de 48. Alczar de Sevilla
Sevilla. Al-Andalus. XII (1978), p. 160.
La escasez de los tcnicos en construccin
E porque esta arte de los alarifes, es muy menguada en esta tierra, y llaman alarifes a los que no merescan auer el nombre solamente, porque los maestros del arte, eran mas menguados, que complidos, y ms nescios, que enuisos; porque (...) se tenan por buenos maestros, los que juzgaban pleytos de los cimientos viejos y buenos maestros y complidos, solamente porque fazan quadras y saban labrar almocrabes, y no queran embargar sus coraones en trabajar por sus entendimientos, que aprender arte de lumetra (Geometra)....
Libro del peso de los alarifes y Balanza de los menestrales en CMEZ
RAMOS, Rafael: Arquitectura Alfons. Sevilla, 1974, p. 71.
6. DECADENCIA FINAL DE LOS MUDJARES SEVILLANOS Secuestro y expropiacin de la ltima mezquita sevillana y expulsin de los mudjares:
Sevilla. Al-Andalus, XLII (1978), pp. 157/159.
El rey e la reyna, Don Juan de Silva Conde de Cifuentes, El trabajo
Los protocolos notariales nos muestran que la organizacin del trabajo de estos mudjares es semejante a lo que sabemos del conjunto del artesanado. Se puede hablar de un cierto aislamiento del grupo, dado que los jvenes que realizan el aprendizaje lo hacen con miembros de la comunidad segn los pocos contratos de esta naturaleza conservados.
COLLANTES DE TERN SNCHEZ, Antonio: La Aljama mudjar de
Nuestro Alfrez Mayor, e de Nuestro Concejo, e nuestro Asistente de la muy noble ciudad de Sevilla, por las capsas que veses en Nuestra Carta, habemos acordado de mandar salir todos los moros de Nuestros reinos, por ende nos vos mandamos que fagais publicar la dicha Nuestra carta e pongis en secuestracin e de manifiesto por imbentario ante escribano pblico las mezquitas e honsarios e otros cualesquier vienes que los dichos moros tengan (...). Cibdad de Sevilla a doce das del mes de febrero de mil quinientos e dos aos. Yo el Rey. Yo la Reyna (...).
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
35
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
E luego los dichos moros tomaron la dicha cdula de sus altesas e la besaron e pusieron sobre sus cabeas e dixeron que la obedecan e obedecieron como carta de sus Rey e Reyna e seores naturales, a quien Dios nuestro Seor dexe biuir e reynar muchos aos (...), e luego los dichos moros abrieron las puertas de la dicha mesquita, e el dicho Loreno omeno, teniente de asistente susodicho, entr en la dicha mesquita e anduuo por ella de vna partea a otra e de otra a otra follando la tierra della con sus pies, en seal de posesyn e para adasicio della cerr e abri sobre sy las puertas de la calle de la dicha mesquita, pacficamente non gelo enbargando ni perturbando persona alguna que y paresciese. En la dicha mesquita se fall lo syguiente: dos lanparadas de aofar, un pedintorio de madera, dos puertas nuevas, diez y seys esteras nuevas y viejas, de junco, vn acetre, vn carrillo e una soga, trese tablillas de amostrar mochachos, vn lecho de madera para enterrar, vna lana, dos lebrillos viejos, vna tinaja pequea de agua (...) e asymismo el dicho theniente tom posesyn de una casa e vn soberado pequeo que estan en el dicho Adaruejo, que es anexo a la dicha mesquita (...). E luego yn continente, estando en vn pedao de tierras que se dize el onsario de los moros que es en el trmino desta cibdad, en que dis que puede aver dos aranadas, que ha por linderos de vna parte tierras del monasterio de Santo Domingo de Sylos e de la otra parte vias de Nuo Fernndez de la cueva, (...) entr e tom el dicho honsario e la tenencia e posesyn del (...).
WAGNER, Klaus: Un padrn desconocido de los mudjares de Sevilla
para su salida, se bautizaron nueve mudjares, algunos criados; otro aparece bautizado en San Ildefonso. El 24 de febrero los reyes confirmaron a dos moriscos recin convertidos sus franquicias como maestros mayores del Alczar y Atarazanas.
COLLANTES DE TERN SNCHEZ, Antonio: La Aljama mudjar de
Sevilla. Al-Andalus. XLII (1978), p. 162.
7. LA EFICACIA DE LAS SOLUCIONES MUDJARES
Un problema estructural grave: La cada del cimborrio de la Catedral Acatando la relacin que avemos tenido de munchos edificios que de bveda de piedra se han fecho en este arobispado y en otras cibdades destos regnos y fuera de los quales o la mayor parte dellos se han caydo e otros muchos estan en peligro de se caer (...) y que sera cosa muy segura e sumptuosa e bien paresciente cerrar la dicha capilla de madera e obra de carpintera todos los ms conformes acordamos determinamos e mandamos que la dicha capilla mayor del dicho crucero desta santa iglia. sea cerrada e se cierre de madera e obra de carpintera con sus molduras y lazos e se faga quanto mas sumptuosa e hermosamente pudiera ser.
Libro de Autos capitulares 1514, segn GESTOSO, J.: Sevilla
Monumental II. Sevilla, 1889, p. 58.
Identificacin con los modelos decorativos islmicos
En las condiciones dictadas por el cabildo municipal, en
y la expulsin de 1502. Al Andalus XXXVI (1971), pp. 381/382.
Conversin o expulsin
El 14 de febrero de 1502 se pregonaba por Sevilla la orden de expulsin o conversin de esta minora, y al da siguiente se proceda al inventario e incautacin de los bienes de la comunidad mezquita y cementerio. Ante la disyuntiva, lo ms probable es que la reducida aljama sevillana optase por la conversin antes de abandonar su ciudad y la de sus mayores. Desgraciadamente, no se ha conservado el libro de bautismos de este ao de la Parroquia de San Pedro, lo que hubiera aportado luz sobre dicha cuestin, pero los de otras collaciones, as como otros documentos, parecen abonar dicha hiptesis. Segn el libro 1 de Bautismos de Santa Ana (Triana), entre el 25 y 30 de abril, fecha en que se cumpla el plazo sealado
1412, para acometer la reforma de la fachada de las dependencias concejiles en el Corral de los Olmos. En dichas condiciones se toma como modelo y punto de referencia el Alczar Nuevo construido por orden de Pedro I: e la jesera
de los arcos que sea de la jesera de los arcos ms fermosos que estn en los arcos de los portales del Alczar Nuevo... E de parte de fuera, la inta sobre arcos semejantes de letra morisca, tal como la del Alcar (...).
COLLANTES DE TERN SNCHEZ, Antonio: La aljama mudjar de
Sevilla. Al-Andalus XLII (1978), p. 158.
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
36
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Pila bautismal I. San Pedro de Carmona
Fraile adoctrinando a un grupo de musulmanes (grabado del s. XVI. Biblioteca Nacional. Madrid)
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
37
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
8. TCNICAS CONSTRUCTIVAS MUDJARES EN LA TRADICIN ARQUITECTNICA SEVILLANA
Arte mudjar y comitente
Se ha repetido hasta la saciedad un argumento sobre su
Carpintera de lo blanco y prctica arquitectnica
Lo peculiar de la carpintera de lo blanco de tradicin mudjar es el hecho de aunarse en su prctica aspectos puramente artesanales con otros que inciden en las estructuras arquitectnicas y en la configuracin del espacio (...). Esto hace que los carpinteros expertos puedan ser prcticamente autosuficientes como constructores de edificios y creadores de ambientes, lo que tambin explica su vigencia, pues soluciona fcilmente problemas constructivos y decorativos. Por otra parte, les sita a medio camino entre las artes mecnicas y las liberales en un momento en que tales formulaciones se encuentran en pleno debate o acaban de ser asumidas.
persistencia, basado en razones econmicas: las armaduras la arquitectura de tradicin mudjar son funcionales y baratas. Admitiendo que en algn modo es as, no es razn definitiva, pues, si es cierta su ventaja en el caso de compararlas con fbricas abovedadas de cantera, no puede decirse lo mismo respecto a las de ladrillo, yeso y mampostera. Pero sobre todo debe tenerse presente que la vigencia de este tipo de arquitectura se ha mantenido tardamente apoyada en los encargos de quienes mejores medios disfrutaban: las comunidades monsticas y la nobleza de mayor o menor alcurnia. Precisamente puede plantearse la misma circunstancia que dio carta de naturaleza al llamado arte vasallo en la Espaa medieval: la preferencia de tales modos por parte de la realeza y sus nobles.
TOAJAS ROGER, M.A.: Diego Lpez de Arenas, Carpintero, Alarife y
tratadista en la Sevilla del siglo XVII (p. 44).
Carpinteros, alarifes y gemetras hacia 1600
Puede hablarse de decadencia, no tanto por el supuesto carcter retardatario de su arte que slo lo es en parte, y que quiz se mantiene porque resulta evidente la preferencia de algunos de sus clientes, como por la comparacin con el status profesional, y previsiblemente social, que caracteriz el gremio en tiempos pasados. Esto se deduce del hecho de su identificacin con el oficio de alarife, que al menos desde el siglo XIV, es la representacin de la mxima autoridad en materia de arquitectura, tanto en cuanto su cualificacin como profesioManuscrito de Lpez de Arenas
nales, como respecto al carcter de su funcin en la sociedad. En todo caso, en la tradicin arquitectnica espaola anterior al quinientos parece claro que el punto de inflexin de donde resulta la diferencia entre los tracistas y los maestros ejecutores es la Geometra, no slo entendida de forma instrumental en lo referente a los principios elementales que todo oficial de las artes de la construccin debe conocer, sino como sustento de una formacin terica en que se basa la creacin de modelos y recursos. Me atrevo a sugerir que en este punto es donde puede plantearse una base de contacto entre estos artesanos de formacin medieval y los nuevos modos del arte arquitectnico del renacimiento.
TOAJAS ROGER, M ngeles: Diego Lpez de Arenas, Carpintero,
En consecuencia, las techumbres de madera deben constituir un punto de reflexin en el anlisis sobre la arquitectura espaola del renacimiento y el barroco, muy especialmente en Andaluca, tanto desde el punto de vista histrico como esttico. Por un lado se trata de la persistencia de frmulas plenamente tradicionales, pero, a nuestro juicio, al mismo tiempo facilitan la asuncin de los modelos ms avanzados de la arquitectura allantico techumbres encasetonadas, y en todo ello aportan los perfiles ms peculiares a una buena parte del estilo espaol de arquitectura.
TOAJAS ROGER, M ngeles: Diego Lpez de Arenas, Carpintero,
Alarife y tratadista en la Sevilla del siglo XVII (p. 44).
Alarife y tratadista en la Sevilla del siglo XVII (pp. 50-51).
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
38
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Carcter retardatario y tradicional
(...) La discusin se plantea en torno a la valoracin de cmo, sobre el fuerte componente tradicional de su raz islmica, deben contarse, adems, o sobre todo, otras circunstancias: los condicionantes del medio (ausencia de piedra), y las preferencias de los comitentes, que, en muchos casos, no resultan los de gustos ms arcaizantes. Todo lo cual precisamente lleva a plantear serias dudas respecto a lo acertado de los comunes juicios de valor de la crtica actual sobre el carcter retardatario de estos mudejarismos, que probablemente no pueden considerarse ni lo uno ni lo otro, salvo desde una ptica estrictamente formalista (...).
TOAJAS ROGER, M. ngeles: Diego Lpez de Arenas, Carpintero,
Elecciones en el gremio Iten mas, que el da de la fiesta del Corpus Christi, o el Domingo adelante, en cualquier da destos dos, el Alcalde carpintero, y los dos diputados, y los compradores, todos siete llamen a los oficiales carpinteros de la Calle de carpinteros, o a los ms dellos, y se vayan al hospital de Santiago; y ellos assi dentro en el cabildo los Alcaldes que otros aos han sido, y el que sale entonces todos, o los que dellos de hallaren se salgan a fuera de la casa puerta, y cierren el postigo de enmedio; y estos elijan el Alcalde para el ao adelante con los dos diputados, y as elegidos, abran el postigo, y tomen los quatro compradores viejos; y ellos, y el Alcalde, y diputados elijan otros quatro compradores, para que compren todas las maderas en esta cibdad, y adonde los oficiales todos les dixeren el ao adelante, como lo tenamos, y tenemos por costumbre lo uno y lo otro, y lo queremos por ordenana (...).
TOAJAS ROGER, M ngeles: Diego Lpez de Arenas, Carpintero,
Alarife y tratadista en la Sevilla del siglo XVII (p. 17).
9. LOS CARPINTEROS EN LA ESTRUCTURA GREMIAL
El gremio de carpinteros
... Se considera que el gremio de los carpinteros era uno de los ms importantes de Sevilla, no tanto por el nivel econmico de sus miembros, cuanto por la proyeccin social y aun pblica de sus actividades, y quizs tambin por su nmero. Respecto a lo primero, parece que se encuentra entre los de rango intermedio, por debajo de los plateros que ostentaba el primer lugar, y cuyas ganancias les permitieron pretensiones casi aristocrticas, o de los sederos, tambin enriquecidos gracias a sus actividades mercantiles. Sin embargo, y en cuanto a lo segundo, debemos hacer hincapi no slo en el tipo de obras que algunos de sus grupos realizaban, que podan alcanzar grandes magnitudes, como las armaduras para estructuras arquitectnicas en el caso de los carpinteros de afuera, o los retablos, silleras corales, etc., de los entalladores, sino tambin en el hecho de que son, junto a los albailes, quienes surten de Alarifes a la Ciudad, cargo que junto a su carcter puramente gremial, ana el rango de tcnico municipal (...) (p. 38). En todo caso, el gremio de los carpinteros estaba entre los que contaban con un servicio de previsin social para sus agremiados que se localizaba en el Hospital de San Jos, sede tambin de sus actos pblicos, el principal de los cuales era la eleccin anual de los cargos dirigentes.
TOAJAS ROGER, M ngeles: Diego Lpez de Arenas, Carpintero,
Alarife y tratadista en la Sevilla del siglo XVII (p. 62).
Formacin En lo primero digo que todos los maestros que aprenden en esta ciudad, como los que vienen a ella, sabiendo el mas alto premio que alcansan en este arte es el oficio de alarifes, por cuya causa sustentan un largo estudio de todas las artes mecnicas y liberales, como es Arquitectura, Geometra, Arismetica y no ynoran la Astronoma y la Geografa, y las dems con que se hacen los hombres generales en lo terrestre y nabal; que desta misma cosecha salen los Maestros Mayores, que sirben en el gobierno de las repblicas, y a muchos de ellos a onrado Su Magestad con abitos de todas hordenes, y de aqui salen muchos Yngenieros que sirben en las ocasiones ms importantes en las fortificaciones que a menester cada dia Su Magestad; de cuya utilidad goza todo el reino, y ms los hijos desta repblica que son en todo generales; y quitado el premio no se cansaran en el estudio (...).
TOAJAS ROGER, M ngeles: Diego Lpez de Arenas, Carpintero,
Alarife y tratadista en la Sevilla del siglo XVII (p. 66).
Alarife y tratadista en la Sevilla del siglo XVII. Sevilla, 1989 (p. 39).
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
39
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Contrato aprendizaje de carpintero
(En algunos casos el contrato se hace por siete aos) (...) en el qual dicho tiempo obligo a el dicho menor que
Alarife
As pues, nosotros estimamos que, sin perjuicio de considerar al alarife como alcalde de la corporacin de albailes y carpinteros, adems de arquitecto del Concejo, encargado de velar por los edificios de la ciudad, inspeccionando tambin las obras que se realizan, segn aparece en las ordenanzas de Sevilla, debemos entender por alarifes asimismo a aquellos arquitectos y maestros de obras de albailera, a diferencia de los canteros que estudiamos en otro apartado, encargados de la obra de sillera.
CMEZ RAMOS, Rafael: Las Empresas Artsticas de Alfonso X el
os sirvira en lo tocante al dicho vuestro ofiio de da y de noche, como es costumbre, sin que se pueda yr de vuestra casa e poder; (...) y los das que os dexare de servir por dolenia o ausenia, que el dicho menor los servir adelante cumplido el dicho tiempo (...). E vos el dicho maestro, que seais obligado a tener al dicho menor en vuestra casa todo el dicho tiempo, e dalle de comer e beber, e casa e cama en que est e duerma, e curalle de sus enfermedades con que cada una no pase de un mes; e le enseis e mostris el dicho vuestro oficio de carpintero de lo blanco bien y cumplidamente, como vos lo sabis, al dicho menor, pudiendolo deprender e no quedando por vos de se lo ensear; y en fin de dicho tiempo le deis por libre del dicho servicio (...). La relacin contractual tiene, en efecto, carcter de servidumbre, sin que pueda ser rescindida unilateralmente ms que por el maestro.
TOAJAS ROGER, M. ngeles: Diego Lpez de Arenas, Carpintero,
Sabio. Sevilla, 1979 (p. 2).
Dos aspectos distintos confluyen en los Alarifes; su funcin como tcnico especializado de alta cualificacin al servicio del comn, su condicin de autoridad y representacin de los gremios de Carpinteros y Albailes. As queda reflejado en la documentacin del siglo XVII que refrenda la vigencia de estos ordenamientos. Segn estas fuentes, la definicin ms antigua de alarife est en relacin con el significado etimolgico del trmino (el maestro). As, en origen puede haberse aplicado a cualquier artfice que hubiera alcanzado el grado de maestro, pero el hecho es que desde el siglo XIV al menos apoyndonos en la fecha atribuida al Libro del Peso, adquiere tambin un significado ms especfico, que alude a una especial dignidad y a unos cometidos concretos.
TOAJAS ROGER, M ngeles: Diego Lpez de Arenas, Carpintero,
Alarife y tratadista en la Sevilla del siglo XVII (p. 35).
Carta de examen (...) y visto el dicho pedimento por los dichos Alcaldes Examinador, le preguntaron al dicho Diego Martn Encina muchas preguntas y repreguntas y le mandaron trazar y moderar con un comps y regla muchas trasas, y traso y modero todo lo que se le pregunto y dio muy bien quenta y rason de todo ello, as por la trasa como de palabra; y en cumplimiento dello dijeron que lo examinavan y examinaron de maestro carpintero de lo blanco, conviene a saver; de obras de fabrica de una armadura de tijera y de ay para bajo lo tocante a obras de fabrica, y de obras de tienda de unas puertas de chafln y de ay par bajo todo lo tocante a obras de tiendas (...). (...) Y como a tal maestro le davan y dieron lisensia y poder cumplido para que pueda usar y use el dicho oficio de carpintero en esta ciudad de Sevilla y fuera della, con oficiales y aprendices en todas las ciudades, villas y lugares del Rei Nuestro Seor, (...).
TOAJAS ROGER, M ngeles: Diego Lpez de Arenas, Carpintero,
Alarife y tratadista en la Sevilla del siglo XVII (pp. 59-60).
Tambin se ha de concluir que fue el gremio de carpinteros de lo blanco el que hered ms directamente la tradicin de los saberes del diseo geomtrico, la construccin y la ingeniera que eran propios del antiguo alarife medieval, cuya tradicin hispanomusulmana se mantiene en el ordenamiento igual que en las formas y tcnicas utilizadas especialmente por los artfices de la madera. En definitiva, hay que destacar dos cosas: primero, el matiz terico y cientfico de estas funciones, y, segundo, cmo ese carcter viene relacionado con el saber de los carpinteros que fueron los principales expertos en Geometra (...).
TOAJAS ROGER, M. ngeles: Diego Lpez de Arenas, Carpintero,
Alarife y tratadista en la Sevilla del siglo XVII. Sevilla, 1989 (p. 37).
Alarife y tratadista en la Sevilla del siglo XVII (p. 32).
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
40
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Especialidades de carpintera
(...) Segn la tradicin vigente a principios del siglo XVI, entre los carpinteros de lo blanco cabe diferenciar dos grandes especialidades: la carpintera de armas y carpintera de tienda. La primera es la conocida como de obras de afuera, consistiendo su cometido en la construccin de armazones leosos de funcin arquitectnica que puedan combinar lo decorativo y lo estructural. La segunda se definira como ebanistera en general, incluyendo mobiliario y elementos arquitectnicos de carcter subsidiarios como puertas y ventanas. (...) Segn esto, quedan establecidas dos categoras de carpinteros de lo blanco, la primera de las cuales contempla a su vez varios niveles de especializacin: 1. Carpinteros de afuera: Geomtricos, Laceros. 2. De armar en llano: Limas moamares, Limabordn. Carpinteros de tienda
TOAJAS ROGER, M ngeles: Diego Lpez de Arenas, Carpintero,
10. EL TRAZADO DE LAS ARMADURAS
Relaciones geomtricas en su trazado
(...) Segn este procedimiento la clave para el dominio de las armaduras estribaba en saber establecer las relaciones entre las lneas sealadas por los elementos del armazn leoso necesario en la estructura deseada, y las del entramado de la lacera. Ello se consegua mediante el uso de cartabones de ngulos concretos (...). Las dos funciones fundamentales son la inclinacin de las vertientes y el modelo de lacera en los ngulos diedros inclinados determinados por las limas ... y es un tringulo tal que su hipotenusa es igual al cateto mayor del albancar.
TOAJAS ROGER, M. ngeles: Diego Lpez de Arenas, Carpintero,
Alarife y tratadista en la Sevilla del siglo XVII (p. 30).
La lacera y el trazado geomtrico
(...) los carpinteros espaoles establecieron un sistema propio de trazados, consecuente con su dominio en el manejo de los cartabones, instrumentos cuyo cometido bsico consiste en posibilitar el trazado de los ingletes, en las piezas de madera que han de unirse formando determinados ngulos, problema cuya solucin no puede eludir el carpintero, sea cual sea el objeto de su trabajo. Los trazados realizados con cartabones son reconocibles perfectamente por sus caractersticas, entre la maraa inagotable de trazado de lacera (...). El carpintero ha de someterse a reglas estrictas que le permiten no slo llevar a cabo un trazado geomtrico concreto, sino, lo que es primordial: ejecutar una estructura resistente capaz de cubrir amplias luces, para soportar el peso de la cubierta.
Alarife y tratadista en la Sevilla del siglo XVII (pp. 28-29).
Separacin y complementariedad entre la carpintera y albailera
La corporacin abarcaba a los carpinteros y a los albailes, tal como se encuentran mencionados en las Cortes de Jerez de 1627, a los carpinteros e a los albannis y continuarn as agrupados hasta la poca moderna. Diego Lpez Bueno (1628-32) era elegido Maestro mayor de Carpintera y Albailera.
CMEZ RAMOS, Rafael: Arquitectura Alfons. Sevilla, 1974 (p. 72).
Hay que recordar por ltimo la ntima vinculacin que existe entre ambos oficios a todos los niveles, que queda tambin expresada en estas Ordenanzas, hasta el punto de incluir un artculo entre los ltimos del citado Titulo de Albailes en que se ordena que ningn maestro albail tome obra a su cargo de carpintera, ni faga condiciones para la tal obra, ni vaya apreciallas. Y el carpintero, assimismo, no tome obra de albailera a su cargo, ni faga condiciones para ella, ni la vaya apreciar, ni entre al remate de la tal obra (...).
TOAJAS ROGER, M. ngeles: Diego Lpez de Arenas, Carpintero,
Alarife y tratadista en la Sevilla del siglo XVII (p. 33).
Alczar de Sevilla
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
41
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Ilustracin de E. Nuere. Trazados de lazos.
El carpintero parte de una retcula que en principio estara constituida por las maderas de la armadura, lo que ya le impone importantes limitaciones. Una vez escogida la traza concreta, sta se ha de materializar con maderos, que adems de ser siempre rectos (salvo muy raras excepciones), pertenecen generalmente a un conjunto de elementos paralelos, pares, nudillos, que en ocasiones se podr hacer coincidir con elementos del trazado sin plantear ninguna dificultad, pero que frecuentemente ser imposible hacer compatibles con aqul. Dentro de ciertos lmites existan una serie
de recursos, proporcionados por la experiencia en el oficio, que solucionaban problemas aparentemente insolubles. Estos trazados toman como punto de partida una serie caracterstica de polgonos estrellados. La estrella que origina cada uno de estos motivos, se rodea de una serie de elementos que constituyen las llamadas ruedas de lazo. El juego bsico lo constituyen estrellas de ocho puntas, de nueve y de diez. A partir de estas estrellas, se pueden generar otras series de estrellas dependientes del juego bsico; as de la estrella de ocho, surge la de diez y seis, de la de
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
42
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
nueve, la de doce, y de la de diez, la de veinte. En principio aqu se acaban las posibilidades de este juego geomtrico, sin embargo, la realidad demuestra que el nmero de posibilidades es tan amplio, que es muy difcil llegar a agotarlo. Cada rueda de lazo est relacionada con el polgono regular del mismo nmero de lados que puntas tiene su estrella central, y todas las piezas de madera necesarias para formar esta rueda, se cortan con el correspondiente juego de tres cartabones. El trazado se realiza sin necesidad de planos, y necesitando muy pocos trazados auxiliares, algo tan simple como ingenioso. (...) Cuando el diseo se complica, empieza a no ser posible su total integracin en las piezas estructurales de la armadura, por lo que surge la alternativa de clavar bajo sus elementos resistentes, un tablero que permita realizar el mismo desarrollo geomtrico del trazado, pero ahora ejecutando el diseo de lacera con delgadas tablas clavadas, en dichos tableros auxiliares. La forma de generar los diseos seguir siendo exactamente igual, si bien ahora hay ms libertad a la hora de componerlos. (...) Ya tenemos los dos tipos ms corrientes de armadura de lacera, las apeinazadas, aquellas en las que los pares, nudillos y peinazos se muestran con todo su espesor y se integran en el diseo geomtrico del trazado elegido, y las ataujeradas, ejecutadas con tablillas clavadas sobre tableros auxiliares, que a su vez se clavan al intrads de los elementos estructurales de la armadura.
NUERE, Enrique: La Carpintera de armar espaola. Ministerio de Cultura. Madrid, 1989, pp. 77/81. Relieves de la Capilla Real de Granada
Entre el etnocidio y el genocidio
A nivel popular, la palabra morisco se impone ms temprano porque cristiano nuevo no resulta lo suficientemente expresiva para marcar la diferencia que hay entre ste y el cristiano viejo o cristiano de toda la vida. Morisco, pues, designa al otro, y la Inquisicin, tan cercana al pueblo, apenas emplea otro vocablo. En definitiva, con las conversiones masivas se persigue simplemente el genocidio, es decir, la erradicacin suave o firmemente realizada de una manera de ser distinta a la mayoritaria. Durante todo el siglo XVI, se alterna la persuasin con el castigo: se predica el Evangelio y, espordicamente, se amenaza, buscando siempre la asimilacin del morisco. Hacia 1560, cambian las tornas y si antes se iba de la persuasin a la represin, ahora va de la represin a la persuasin.
11. MORISCOS: DE LA CONVERSIN A LA EXPULSIN
Los moriscos
(...) Tras la expulsin de los judos de 1492, coexisten en Espaa dos creencias, la cristiana y la musulmana, no rebasando nunca los afiliados a sta el seis por ciento de la poblacin global. Eran unos 300.000 los moriscos instalados, preferentemente, en los reinos de Aragn, Valencia y Granada y, en menos proporcin, en las dos Castillas, Extremadura y Catalua. (...). Dentro del reino de Granada, se les vea principalmente en las Alpujarras, el valle de Lecrn y la zona almeriense.
VICENT, Bernard: De la conversin a la expulsin, en Los Moriscos. Cuadernos de Historia 16. Madrid, 1985, n 225, p. 8.
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
43
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Familia morisca (Segn Weiditz, s. XVI)
El giro es consecuencia del fracaso de la empresa evangelizadora y al socaire de los nuevos mtodos surgen proyectos orientados por la idea exterminadora: no se piensa tanto en la inmediata eliminacin fsica como en prohibir su reproduccin. Para el licenciado Torrijos, sacerdote de origen morisco, si se impedan los matrimonios entre cristianos nuevos, stos quedaran solteros y sin descendencia. Pedro Ponce de Len es ms drstico, pues aconseja enviar a galeras a cuantos hombres se encuentren entre los 18 y los 40 aos, y, otros, como el obispo de Segorbe, Martn de Salvatierra o el sevillano Alonso Gutirrez, rotundamente postulan la castracin.
VICENT, Bernard: De la conversin a la expulsin, en Los Moriscos. Cuadernos de Historia 16. Madrid, 1985, n 225, p. 11.
Un proceso inquisitorial contra un morisco (1561-1562): Francisco de Espinosa, cristiano nuevo de moro Primeramente siendo como era el dicho Francisco Espinosa combertido de moro que se bautiz siendo de hedad de veynte aos, por la afectin que a la perbersa y malvada seta de mahoma tena y con la crehencia que en sus palabras mostraba tener en la dicha seta en aprobacin della estando en cierta parte el dicho Francisco de Espinosa ava dicho quexandose de su muger bendicin de Dios en aquellas tierras de acull, diziendo las palabras de moros, que dan al hombre cinco o seys mugeres y quando esta enojado con la una se pasa con la otra y dize esta quiero y esta no quiero y que ava tenido y aprobado por
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
44
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
buena la dicha seta de mahoma que permite tener al hombre muchas mugeres.
Archivo diocesano de Cuenca. Ley 218. n. 3670. Extrado de KREMAL, M.G.: Los moriscos. Cuadernos de Historia 16. Madrid, 1985, n 225, III y IV.
Descripcin xenfoba de los moriscos
Dicha su naturaleza, su ley, y tiempo della, y su secta, rstanos dezir aora, quienes fuessen por condicin y trato. En este particular eran una gente vilssima, descuydada, enemiga de las letras y ciencias ilustres, compaeras de la virtud, y por consiguiente agena de todo trato urbano, corts y poltico. Criavan sus hijos cerriles como bestias, sin enseana racional y doctrina de salud, excepto la forosa, que por razn de ser baptizados era compellidos por los superiores a que acudiessen a ella. Eran torpes en sus razones, bestiales en su discurso, brbaros en su lenguaje, ridculos en su traje, yendo vestidos por la mayor parte, con gregesquillos ligeros de lieno, o de otra cosa valad, al modo de marineros, y con ropillas de poco valor, y mal compuestos adrede, y las mugeres de la misma suerte, con un corpezito de color, y un saya sola, de forraje amarillo, verde o azul, andando en todos tiempos ligeras y desembarcadas con poca ropa, casi en camissa, pero muy peynadas las jvenes, lavadas y limpias. Eran brutos en sus comidas, comiendo siempre en tierra (como quienes eran) sin mesa, sin otro aparejo que oliesse a personas, durmiendo de la misma manera, en el suelo, en transportines, almadravas que ellos dezan, en los escaos de sus cozinas, o aposentillos cerca dellas, para estar ms promptos a sus torpezas, y a levantar a ahorar y refocilarse todas las horas que se despertavan. Coman cosas viles (que hasta en esto han padezido en esta vida por juicio del cielo) como son fresas de diversas harinas de legumbres, lentejas, panizo, habas, mijo, y pan de lo mismo. Con este pan los que podan, juntavan, pasas, higos, miel, arrope, leche y frutas a su tiempo, como son melones, aunque fuesen verdes y no mayores que el puo, pepinos, duraznos y otras qualesquiera, por mal sazonadas que estuviesen, solo fuesse fruta, tras la qual beban los ayres y no dexavan barda de huerto a vida: y como se mantenan todo el ao de diversidad de frutas, verdes y secas, guardadas hasta casi podridas, y de pan y de agua sola, porque ni beban vino ni coman carne, ni cosas de caas muertas de perros,
Msicos y bailarines moriscos (segn Weiditz, siglo XVI) Morisca de Granada (segn Vecellio, siglo XVI)
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
45
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
o en lazos, o con escopetas o redes, ni las coman sino que ellos las matasen segn el rito de su Mahoma, por eso gastavan poco, assi en el comer como en el vestir, aunque tenan harto que pagar, de tributos, a los Seores. A las dichas caas y carnes, muertas no segn su rito las llamavan en arbigo halgharaham, esto es malditas y prohibidas. Si les arguyen que por qu no beban vino ni coman tocino. Respondan, que no todas las condiciones gustavan de un mismo comer, ni todos los estmagos llevaban bien una misma comida, y con esto disismulavan la observancia de su secta por la qual lo hazan, como se lo dixe a Iuan de Iuana Morisco, tenido por alfaqu de Epila, el qual dando pelillo, y sealando que los echavan sin causa, me dixo, no nos echen de Espaa, que ya comeremos tocino y beberemos vino: A quien respond: el no beber vino, ni comer tocino, no os echa de Espaa, sino el no comello por oservancia de vuestra maldita secta (...). Casavan sus hijos de muy tierna edad, parecindoles que era sobrado tener la hembra onze aos y el varn doze, para casarse. Entre ellos no se fatigavan mucho de la dote, porque comunmente (excepto los ricos) con una cama de ropa, y diez libras de dinero se tenan por muy contentos y prsperos. Su intento era crecer y multiplicarse en nmero como las malas hierbas, y verdaderamente, que se avan dado tan buena maa en Espaa que ya no caban en sus barrios y lugares, antes ocupavan lo restante y lo contaminavan todo, deseosos de ver cumplido un romance suyo que les oy cantar, con que pedan su multiplicacin a Mahoma.
AZNAR CARDONA,: Expulsin de los moriscos espaoles, Huesca 1612. Cuadernos de Historia 16. Madrid, 1985, VII y VIII, n 225.
Influencia literaria y artstica
Los moriscos sern en Tnez como en otros pases de frica del Norte embajadores no ya de una cultura hispanorabe muerta, sino de una nueva cultura fundamentalmente espaola y renacentista, aunque en ella asome el sustrato andalus.
El juego del ajedrez llega a Europa con los musulmanes
Sabemos que el morisco inmigrante se cree superior, racial y culturalmente, al indgena tunecino. Funda nuevos ncleos de poblacin o vive en comunidades semiautnomas, rechazando los matrimonios mixtos con los tunecinos de origen. Todava hoy cree distinguirse somticamente de su compatriota de ascendencia distinta y conserva orgullosamente su apellido hispnico: es el caso del poeta tunecino Abd al-Razzaq Darabaka (m. 1945), quien no slo se declaraba oriundo de Caravaca (Murcia), sino de una familia dedicada a la fabricacin de shashiyas (el cubrecabezas nacional), la tpica artesana del morisco tunecino. (...) En otro terreno pueden sealarse numerosos rasgos hispnicos en la arquitectura de una ciudad morisca tunecina como Testour. En ella llama la atencin la yuxtaposicin de plantas mixtas en los minaretes de las mezquitas: as, en la mezquita antigua aparece una planta cuadrada inferior y una octogonal superior como en numerosos campanarios aragoneses y castellanos.
SAMS, Julio: Los moriscos y la cultura norteafricana. Cuadernos de Historia 16. Madrid, 1985, n 225, p. 29.
Ilustracin medieval con instrumentos musicales de tradicin islmica
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
46
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Moriscos residuales despus de la expulsin Marchena 1618 Yten atento que ha sido informado que en esta villa andan algunas moras y moros libres que estn rebeldes y pertinaces en su sequedad y que con su doctrina e mal exemplo hasen perseverar en lo mismo a otras moras y moros esclavos de pequea hedad de quien se puede esperar que se convertiran a nuestra Santa Fe como llevan dando muestras, si los dichos moros libres no se lo estorbasen, y abiendo su merced representado este incombeniente a su examen a mandado que sean echados desta villa, hordeno y mando a el dicho vicario porque tenga efeto haga todas las diligencias judiciales y extrajudiciales que combengan.
RAV PRIETO, Juan Luis: Arte Religioso en Marchena. Siglos XV al XIX. Marchena, 1986. Carmona
Moriscos de Granada (Civitates Orbis Terrarum, siglo XVI)
12. EL MUDJAR. LA POLMICA HISTORIOGRFICA: UN ESTILO, UNA CORRIENTE ARTSTICA, UNA VARIANTE DE TRADICIN AUTCTONA, UNA CONTINUACIN DEL ARTE ISLMICO...
Vigencia del mudjar
El mudjar ha de ser considerado como un fenmeno artstico nuevo, distinto de las tradiciones artsticas que en l se funden, por lo que en estricto rigor no encaja ni en la historia del arte islmico ni en la del arte occidental cristiano; es un fenmeno artstico privativo de la cultura espaola medieval, enlace entre la Cristiandad y el Islam.
I. Sta. Mara. Sanlcar la Mayor
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
47
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Aqu radica precisamente la virtualidad del trmino mudjar como el ms adecuado para referirse a una manifestacin artstica que formalmente pertenece pro indiviso al arte islmico y al arte cristiano occidental pero culturalmente, como expresin unnime de una sociedad, slo corresponde a la historia de Espaa (...). En realidad ni la arquitectura mudjar es siempre una arquitectura de ladrillo, ya que existen focos mudjares en los que este material no alcanza tanta relevancia, ni mucho menos toda la arquitectura espaola de ladrillo puede presentarse como mudjar. El uso del ladrillo en la arquitectura mudjar, junto con el de los dems materiales, se presenta integrado en un sistema de trabajo que se adscribe a la tradicin artstica hispano-musulmana y se separa claramente del sistema de trabajo del ladrillo en la arquitectura cristianooccidental.
BORRS GUALIS, Gonzalo: El arte mudjar: estado actual de la cues-
El mudjar una modalidad hispnica del arte occidental
Aunque en la Edad Media el trmino aplicado a las comunidades musulmanas que viven en el territorio cristiano es el de moros o sarracenos, la palabra mudjar se ha ido imponiendo desde su utilizacin por Amador de los Ros en 1859, en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, para significar la pervivencia del arte hispano-musulmn en la Espaa cristiana medieval. (...) Propiamente, el mudjar puede ser considerado como una modalidad hispnica del arte cristiano occidental, en el que se percibe la influencia islmica, que no es dominante en todo caso, ni se reduce a formas decorativas, por lo que en ocasiones, se manifiesta la perplejidad del contemplador cuando ha de incluir un edificio dentro de un grupo determinado, como ocurre fundamentalmente al analizar la estilstica final del goticismo.
AZCRATE, Jos Mara: Arte Gtico en Espaa. Editorial Ctedra, Madrid, 1990, pp. 71/72.
tin en Mudjar Iberoamericano, pp. 12/13.
La pervivencia del mudjar durante el Renacimiento El Mudjar un subestilo
Parece evidente que una interpretacin de estos fenmePuesta en tela de juicio la existencia de un estilo mudjar, no queda sino considerar lo mudjar como la continuacin del arte hispanomusulmn, tras la desaparicin del poder poltico. Este fenmeno de pervivencia es muy caracterstico del mundo hispnico, es como una tradicin medieval siempre presente en la cultura espaola desde la Alta Edad Media hasta el siglo XVIII. De acuerdo con la sensibilidad de la historiografa moderna habra que calificar el fenmeno mudjar como una moda o un arte, no un estilo, sino un subestilo, de carcter netamente popular. Si el mudejarismo en arquitectura hubiese sido capaz de crear un espacio interior, slo as se podra superar la concepcin del mudjar como algo ornamental. El mudjar al carecer de entidad estilstica, no ha tenido poder suficiente para crear nuevas estructuras, que necesariamente hubieran contemplado la creacin espacial de un nuevo tipo de edificio al menos. Los alarifes repitieron los espacios ya conocidos: los hispano musulmanes o los gticos.
SEBASTIN, Santiago: Existe el mudejarismo en Hispanoamrica? en
nos, no aislados sino generalizados, en trminos de eclecticismo formal derivado de una concreta y precisa intencionalidad, o como producto de un deseo de subyugacin cultural, resulta absolutamente forzada; por no hablar de la flagrante e inexplicable contradiccin que supondra la mitificacin de la arquitectura islmica contemporneamente a un pretendido sometimiento ideolgico al vencido a travs de un lenguaje que se tuviera como especfico de ste y que en algunos casos se destruyeran sus testimonios pero fuera empleado masivamente por los vencedores.
El Mudjar Iberoamericano, del Islam al nuevo mundo. Lunwerg
Editores. Barcelona, 1995, pp. 45/46. Casa de Pilatos. Sevilla
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
48
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Da la impresin de que las alabanzas de alguna de las ms importantes construcciones musulmanas, vertidas desde la Primera Chronica General (segunda mitad del siglo XII) et de quan grant beldad e el alteza et la sua grant nobleza es la Giralda almohade a mediados del siglo XVI, estaban exentas de prejuicios ideolgicos, sealndose simplemente su carcter extraordinario y monumental (...). Todos estos viajeros extranjeros estaban de acuerdo, como la mayora de sus visitantes espaoles, en le carcter excepcional, rico y cmodo de los palacios y jardines musulmanes o mudjares. Eran obras que merecan conservarse y restaurarse, con manos mudjares, moriscas o tan cristianas como las de Pedro Machuca o las de Giulio de Aquilis y Alexander Mayner, como memoria y trofeo de los conquistadores al decir del caballero morisco Francisco Nez Muley en 1567 y como lugares llenos de comodidades, especialmente construidos para el riguroso clima andaluz; de la misma forma que, hacia 1545, se restauraba ms que construa en el Alczar sevillano la Alcoba en el centro de sus jardines, cenador donde Carlos V podra disfrutar, a la fresca, en una construccin mudjar y rodeado por la emblemtica imperial de su azulejera, de la siesta veraniega.
MARAS, Fernando: El largo siglo XVI. Los usos artsticos del
en 1492, conversin forzosa de los mudjares en 1502 en la Corona de Castilla y 1526 en la corona de Aragn, expulsin de los moriscos en 1609 y 1610) sino que se engarza con el lento proceso de transformacin sociocultural del siglo XVI.
BORRS GUALIS, Gonzalo El arte mudjar: estado actual de la cuestin, en Mudjar Iberoamericano, p. 9.
I. Sta. Paula. Sevilla
Renacimiento espaol. Ed. Taurus. Madrid, 1989, pp. 181-185.
El mudjar como resultado de la historia medieval espaola
En el nacimiento y desarrollo del arte mudjar actan como factores fundamentales la aceptacin social del patrimonio monumental islmico anterior, la aceptacin social de la permanencia de moros como minora religiosa y la aceptacin social de un sistema constructivo de tradicin hispanomusulmana que se va a adaptar a las nuevas funciones y necesidades de una sociedad mayoritariamente cristiana. Tales factores definen unos lmites cronolgicos y espaciales para el arte mudjar. El nacimiento del arte mudjar no es exactamente sincrnico al proceso poltico de la reconquista, que lo hace posible, sino que enlaza con el lento proceso sociocultural de la repoblacin del territorio, que fundamenta su desarrollo. La lenta agona y extincin del arte mudjar tampoco es sincrnica al proceso poltico de liquidacin de la estructura social medieval (expulsin de los judos
Invariantes castizos de la arquitectura espaola aplicables al Mudjar.
- Espacio compartimentado - Fachadas y portadas diferenciadas espacialmente - Cubiertas estratiformes en sucesivos planos - Espacios sumativos conectados por medio de composiciones trabadas y asimtricas - El espacio interior se traduce en exteriores de volumetra sencilla: cbica - En relacin con lo anterior: planismo en la decoracin - Toda la decoracin se organiza dentro de encuadramientos - Cuadralidad y horizontalidad - Decoracin suspendida (frisos de yeseras en las zonas altas del muro). - Decoracin profusa, tupida y reiterante, atectnica
Extrado de CHUECA GOITIA, F.: Invariantes Castizos de la Arquitectura Espaola de Seminarios y Ediciones, S. A. Madrid, 1971, pp.150/153.
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
49
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
I. San Esteban. Sevilla
VII. Bibliografa
AA.VV. 1993: Mudjar Iberoamericano. Una expresin cultural tro mudjar. En l se establece por primera vez una tipologa eclesial en base a distintos elementos estructurales comarcales. BORRS GUALIS G.M. 1990: El Islam. De Crdoba al Mudjar. Ed. Slex. En esta obra de carcter general, el mudjar ocupa un captulo completo. El autor, nacido y formado en Aragn, propone que el auge del Arte Mudjar coincide con la cada del sistema de traAA.VV. 1995: De la muerte en Sefarad. La excavacin arqueolgica en la nueva sede de la Diputacin de Sevilla. Diputacin Provincial de Sevilla. La obra recoge un prlogo y nueve artculos de otros tantos autores, de los que nos interesa especialmente el de Antonio Collantes de Tern Snchez titulado La difcil convivencia de cristianos, judos y mudjares. Aunque la mayor parte del trabajo se dedica a los judos, las referencias a los mudjares son muy esclarecedoras de su papel marginal en la sociedad sevillana y espaola. ANGULO IGUEZ, D. 1932: Arquitectura Mudjar Sevillana de BORRS GUALIS, G.M. 1991: El Arte mudjar. Cuadernos de bajo francs (en piedra) y de la tipologa (iglesias de peregrinacin, monasterios cistercienses o catedrales gticas), aduciendo que el xito procede de la fuerte especializacin artesanal y de la utilizacin de materiales propios de la zona, y no de la baratura de los materiales, rapidez en la ejecucin y salarios ms bajos.
de dos mundos. Granada.
Obra resultado del desarrollo de unas Jornadas que con este tema se celebraron en Granada dentro del programa cultural concebido para 1992. Los autores disponen sus textos en razn de las distintas reas geogrficas de estudio: Sevilla, Granada, Aragn, Toledo, Canarias, Mxico, Cuba...
Arte Espaol, n 7. Historia 16.
De acuerdo con el carcter general de la obra, este cuaderno recoge de forma relativamente sinttica las caractersticas del arte en cuestin, coincidiendo los contenidos con muchos de los desarrollados en la obra anterior. En vez de textos ofrece un fichero de edificios seeros mudjares. COLLANTES DE TERN, A. 1984: Sevilla en la Edad Media. La
los siglos XIII, XIV y XV Discurso original del ao acadmico de
1932-33. Reeditado en Sevilla en 1983. Como verdadera reliquia e insuperado estudio, el Ayuntamiento de Sevilla decidi la edicin de este discurso en el ao 1983. Geogrficamente limitada a las provincias de Sevilla, Huelva y Cdiz y ediliciamente a las iglesias (dejando la arquitectura civil y bienes muebles), resulta un libro bsico para el estudio de nues-
ciudad y sus hombres. Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento
de Sevilla.
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
50
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
Visin general muy completa de la Sevilla medieval con profusin de documentos. En sus apartados sobre la Judera y Morera, desde el punto de vista espacial y humano, pone de manifiesto que en Sevilla estas comunidades se hallaban dispersas en el solar sevillano, aunque la juda s tuvo un barrio acotado hasta 1391. CMEZ RAMOS, R. 1979: Las empresas artsticas de Alfonso
Aproximacin histrica a la conquista de Sevilla desde los preparativos hasta la capitulacin, as como a los primeros momentos de la ciudad bajo dominacin castellana y el Repartimiento. Acompaa la obra, como es habitual en la serie, una serie de documentos y glosario de gran inters educativo-didctico. GONZLEZ JIMNEZ, M. 1988: Los mudjares andaluces (SS. XIII-XV). Andaluca entre Oriente y Occidente (1236-1492). Dip. de Crdoba. Aproximacin a la historia de las comunidades mudjares andaluzas a partir de Alfonso X. El artculo ofrece dos aspectos principales, en un primer punto se describen las dos modalidades de incorporacin de las poblaciones musulmanas al reino de Castilla; y en un segundo trata la situacin fiscal a la que estaban sometidos y los efectos de la sublevacin de 1264.
X El Sabio. Publicaciones de la Diputacin Provincial de Sevilla.
Un clsico de la bibliografa artstica medieval sevillana que contempla al rey sabio como promotor de todas las artes, mayores y menores y permite calibrar su importancia en la formacin de la arquitectura cristiana medieval espaola y especialmente en el Reino de Sevilla. Muy rica la aportacin documental sobre ordenanazas y la visin globalizadora del gran mecenas que fue Alfonso X. DUCLS BAUTISTA, G. 1992: Carpintera de lo blanco en la
arquitectura religiosa de Sevilla. Publicaciones de la Diputacin
Provincial de Sevilla. Anlisis concienzudo de las armaduras existentes en los edificios religiosos de Sevilla, a partir de la metodologa iniciada por Nuere. Todo ello se completa con una introduccin y sntesis historiogrfica muy acertada y una coleccin de dibujos de la mayor parte de los edificios citados. FRAGA GONZLEZ, M C. 1977: La Arquitectura mudjar en la
HERNNDEZ DAZ, J.; SANCHO CORBACHO, A. y COLLANTES DE TERN, A. Catlogo Arqueolgico y Artstico de la pro-
vincia de Sevilla. T. II.
Aunque inacabada, s lleg a recoger la poblacin de Carmona, siendo desde entonces la obra ms detallada de todo el Patrimonio local. Obsoleta en algunos aspectos (arqueolgicos sobre todo), sigue siendo una obra necesaria para conocer todos y cada uno de los monumentos carmonenses. Especial inters tiene la ingente cantidad de datos extrados de los archivos municipales y parroquiales. JIMNEZ MORALES A. J. 1995: El Arte mudjar como sntesis de culturas en Mudjar Americano, pp. 59-65. Visin global de la gnesis y desarrollo del Arte Mudjar, contemplando como hitos importantes la incorporacin de Toledo a la corona de Castilla, y la de Sevilla despus, as como el programa de renovacin y sustituciones de templos desarrollado en Sevilla tras el terremoto de 1356 y la construccin del palacio de D. Pedro. Igualmente presenta una descripcin concisa y clara de las diferentes caractersticas tcnicas que conforman la arquitectura de los que se quedaron. JIMNEZ MORALES, A. J. 1976: Arquitectura medieval en la
Baja Andaluca. Santa Cruz de Tenerife.
Tomando como base el trabajo de Angulo, recoge el repertorio de edificaciones conocidas hasta la fecha con los ndices cronolgicos de alarifes, albailes y carpinteros de lo blanco conocidos de la Baja Andaluca dedicando un captulo a las tcnicas constructivas y de carpintera. GARCA, R.; VINCENT, B.; FERRER, P.; CASEY, J. y SAMS, J. 1985: Los moriscos. Cuadernos de Historia 16, n 225. De una forma amena y concisa los autores van desgranando distintos aspectos de la historia de aquellos musulmanes que decidieron quedarse abrazando la fe cristiana. El contenido recoge desde una breve pero acertada mirada al tratamiento historiogrfico, donde el antiafricanismo (los moros) est presente en la prctica totalidad de los autores, hasta un acercamiento a lo que signific la avalancha de gentes culturalmente ms avanzada en el Norte de frica tras los distintos decretos de expulsin dictados en Espaa. No obstante, y por la naturaleza de los autores, existe una mayor dedicacin al mundo levantino, comprobndose un tratamiento ms ligero en los que represent en Andaluca. Entre los documentos anejos es muy interesante el informe del obispo de Segorbe sobre los moriscos. GONZLEZ JIMNEZ, J. 1985: La Conquista de Sevilla. Cuadernos
sierra de Aracena. Sevilla.
Muy interesante la visin del fenmeno mudjar en el medio serrano, aunque no est exclusivamente dedicada a este tipo de arquitectura. LPEZ DE COCA, J. E. 1985: Conquista y repoblacin del Reino de Granada. Cuadernos de Trabajo de Historia de Andaluca III.
Bajomedieval.
Aunque la obra trata tangencialmente el tema que nos atae, consideramos muy interesante el apartado de acuerdos tocantes a la conversin al cristianismo de los mudjares de Freyla (1501).
Historia 16, n 244.
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
51
El arte mudjar en Sevilla. Cuaderno del profesor
LPEZ MARTNEZ, C. 1994: Mudjares y Moriscos sevillanos. Sevilla Reedicin de un libro clave de la historiografa local sobre el tema. A pesar de no contar con notas o citas verificables, aporta numerosas informaciones y permite hacernos una idea bastante cabal de las proporciones y trascendencia de la morera.
Libro necesario para conocer la carpintera medieval espaola, donde la de tradicin musulmana juega un papel importantsimo. La abundancia de fotos y dibujos con que acompaa los textos, ya por s suficientemente precisos, permiten al lector obtener respuesta a la prctica totalidad de las cuestiones que se pueda hacer sobre el tema. TOAJAS ROGER, M. A. 1989: Diego Lpez de Arenas. Carpintero,
LLE CAAL, V. 1979: Nueva Roma: mitologa y humanismo en
Alarife y Tratadista en la Sevilla del Siglo XVII. Diputacin de Sevilla.
Especialista que conoce a la perfeccin el fenmeno de la pervivencia de las tcnicas mudjares en el Renacimiento y el Barroco. Su diseccin de la vida y la obra del tratadista de la carpintera sevillana, nos permite conocer cmo funcionaba el gremio, la relacin entre carpintera y albailera, y el valor de la carpintera como condicionadora de espacios y como elemento fundamental en la arquitectura andaluza. TOAJAS ROGER, M. A. Edicin anotada y estudio preliminar del.: Breve compendio de la Carpintera de lo blanco y tratado de
el Renacimiento sevillano. Diputacin Provincial de Sevilla.
Visin muy documentada de la Sevilla del XVI. En lo que nos interesa presenta un apartado sobre el palacio urbano en el que nos acerca al cambio palacio medieval-palacio renacentista a travs, sobre todo, de la Casa Pilatos. LLE CAAL, V. 1996: La casa de Pilatos. Caja San Fernando. La amplia visin del autor permite adentrarse en el complejo mundo de los palacios sevillanos, donde se mezcla el mudjar, el renacimiento y el coleccionismo miscelneo en un todo de tanta personalidad como es la casa de Pilatos. Aunque es una obra de divulgacin est muy al da. NUERE, E. 1989: La carpintera de armar espaola. M de Cultura. Madrid.
alarifes de Diego Lpez de Arenas. Madrid 1997.
Muy interesante no slo por la solidez de la edicin crtica del esencial tratado de carpintera, sino por su estudio preliminar y notas que suponen una puesta al da de toda la bibliografa aparecida en los ltimos tiempos.
I. Sta. Mara de la Oliva. Lebrija
Gabinete Pedaggico de Bellas Artes. Sevilla.
52
También podría gustarte
- Guía MuseologíaDocumento12 páginasGuía MuseologíaanaAún no hay calificaciones
- Grupo 8 - MoldurasDocumento16 páginasGrupo 8 - MoldurasDavid Aguilar LuqueAún no hay calificaciones
- La Sociedad Española en El Siglo de Oro Vol II Manuel Fernández Alvarez PDFDocumento499 páginasLa Sociedad Española en El Siglo de Oro Vol II Manuel Fernández Alvarez PDFNannyGarciaAún no hay calificaciones
- Cuadernillo de Trabajo Mejorar La Lectoescritura DislexiaDocumento664 páginasCuadernillo de Trabajo Mejorar La Lectoescritura DislexiaBeatriz Rodríguez VegaAún no hay calificaciones
- La Catedral de AlmeriaDocumento70 páginasLa Catedral de AlmeriaLuis de MonteagudoAún no hay calificaciones
- GP Arqub CPDocumento26 páginasGP Arqub CPSaulgarAún no hay calificaciones
- La Catedral de JaenDocumento52 páginasLa Catedral de JaenMiguelillo_HernandezAún no hay calificaciones
- Almeria S.XX ProfesorDocumento62 páginasAlmeria S.XX ProfesorSatanas CormenutAún no hay calificaciones
- Trabajo Museología y Museografía CríticaDocumento395 páginasTrabajo Museología y Museografía CríticaItzel LópezAún no hay calificaciones
- Documento de TesisDocumento130 páginasDocumento de TesisJuvinoPillacaChoqueAún no hay calificaciones
- Esquema MuseoDocumento6 páginasEsquema MuseoJean Nohe Conde ChávezAún no hay calificaciones
- Almeria Musulmana Cristiana ProfesorDocumento63 páginasAlmeria Musulmana Cristiana ProfesorSatanas CormenutAún no hay calificaciones
- Proyecto IntesudDocumento46 páginasProyecto IntesudDaniel TorresAún no hay calificaciones
- Proyecto Museológico y MuseográficoDocumento547 páginasProyecto Museológico y Museográficopavelbt100% (2)
- XDocumento547 páginasXCarlos987654Aún no hay calificaciones
- GuiaCompleta - MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍADocumento21 páginasGuiaCompleta - MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍAVtmx Recursos Humanos100% (2)
- PRACTICUM Centro Párraga-Universidad de MurciaDocumento48 páginasPRACTICUM Centro Párraga-Universidad de MurciaSebastián Escudero OrtegaAún no hay calificaciones
- Temario y Orientaciones SelectividadDocumento16 páginasTemario y Orientaciones SelectividadBelénCoínAún no hay calificaciones
- Esquema Museo 0222Documento9 páginasEsquema Museo 0222Jean Nohe Conde ChávezAún no hay calificaciones
- Estudio Del Sillar y Su Importancia en La Arquitectura Del Centro Historico de ArequipaDocumento238 páginasEstudio Del Sillar y Su Importancia en La Arquitectura Del Centro Historico de ArequipaJaneth UrrutiaAún no hay calificaciones
- Museo de Rectores UltimoooooooooDocumento52 páginasMuseo de Rectores UltimoooooooooCarlos MenesesAún no hay calificaciones
- CADIZ - CatedralDocumento29 páginasCADIZ - CatedralseriosevillaAún no hay calificaciones
- Reflexiones en torno a la labor curatorial y pedagógica del museoDe EverandReflexiones en torno a la labor curatorial y pedagógica del museoAún no hay calificaciones
- PG - 4636Documento105 páginasPG - 4636ghersoncolque8Aún no hay calificaciones
- Universidad Del Azuay: Restauración Del Cuadro San Pablo de La Curia de AzoguesDocumento63 páginasUniversidad Del Azuay: Restauración Del Cuadro San Pablo de La Curia de Azoguesmemes platinumAún no hay calificaciones
- Holguin IsDocumento86 páginasHolguin IsFernandez Rubio KeilaAún no hay calificaciones
- T030 - 43853348 - T Pamela Fabiola Becerra ChávezDocumento302 páginasT030 - 43853348 - T Pamela Fabiola Becerra ChávezANGEL GABRIEL LIZANO GUEVARAAún no hay calificaciones
- Gestión de Colecciones Artísticas y Archivos Documentales - 2020Documento12 páginasGestión de Colecciones Artísticas y Archivos Documentales - 2020Sofía Riso100% (1)
- Museo VacioDocumento1078 páginasMuseo VacioGuzziAún no hay calificaciones
- Caputi - La Figurina Como Reflejo de Un Modo de Vida ValdiviaDocumento248 páginasCaputi - La Figurina Como Reflejo de Un Modo de Vida ValdiviaXavier SantosAún no hay calificaciones
- Diplomado de Museología Universidad La SalleDocumento11 páginasDiplomado de Museología Universidad La SalleflororianaAún no hay calificaciones
- Biblioteca Central de La Unam - MonografiaDocumento15 páginasBiblioteca Central de La Unam - MonografiaCarl's NcAún no hay calificaciones
- Guía Gestión ColeccionesDocumento12 páginasGuía Gestión Coleccionesdanays.ramosAún no hay calificaciones
- Guía de Estudio Pública: Museología Y MuseografíaDocumento13 páginasGuía de Estudio Pública: Museología Y MuseografíaJuan Manuel de Francisco PardoAún no hay calificaciones
- Arquitectura Mudéjar Sevillana en Tiempos de Pedro I El Grupo de 1356. Javier Pozo ReyesDocumento69 páginasArquitectura Mudéjar Sevillana en Tiempos de Pedro I El Grupo de 1356. Javier Pozo ReyesMiguel Roberto Guevara ChumaceroAún no hay calificaciones
- TrabajoDocumento250 páginasTrabajobusrq100% (7)
- Sel Orientaciones Historia ArteDocumento18 páginasSel Orientaciones Historia ArteAlvaro BermúdezAún no hay calificaciones
- Taller de Arte y Diseño en MuebleríaDocumento4 páginasTaller de Arte y Diseño en MuebleríaMónica CoiroloAún no hay calificaciones
- 14 Maestros Escuelas LibroDocumento445 páginas14 Maestros Escuelas Librokano73Aún no hay calificaciones
- Chuy QMDocumento123 páginasChuy QMHector Gutierrez JaraAún no hay calificaciones
- Investigacion Santa TeresaDocumento4 páginasInvestigacion Santa Teresacartagenaignacio2005Aún no hay calificaciones
- Arqueologia Aplicada Al Estudio e Interpretacion de Edificios Historicos - MEGA BIBLIOTECA - MBDocumento268 páginasArqueologia Aplicada Al Estudio e Interpretacion de Edificios Historicos - MEGA BIBLIOTECA - MBA Pinel Nelson100% (2)
- ChavarryP RDocumento156 páginasChavarryP RBrisa EspinalAún no hay calificaciones
- El Marco PDFDocumento84 páginasEl Marco PDFLaura C GonzálezAún no hay calificaciones
- BaeloprofDocumento33 páginasBaeloprofMr_KlapauAún no hay calificaciones
- ANsarodsDocumento170 páginasANsarodsSARAI ELI LANDA ROJASAún no hay calificaciones
- 14762Documento268 páginas14762Belen EspinozaAún no hay calificaciones
- Patrimonio Visual y Contexto PDFDocumento52 páginasPatrimonio Visual y Contexto PDFMariela BullentiniAún no hay calificaciones
- Universidad Cesar VallejoDocumento8 páginasUniversidad Cesar VallejoAngelo Pinillos MaquiAún no hay calificaciones
- Universidad Laica Vicente Rocafuerte de GuayaquilDocumento26 páginasUniversidad Laica Vicente Rocafuerte de GuayaquilKiana Zobeida Checa EstupinanAún no hay calificaciones
- Guión Museológico Casa Museo Rafael Nuñez 14.10.2019Documento53 páginasGuión Museológico Casa Museo Rafael Nuñez 14.10.2019Manuel ZuñigaAún no hay calificaciones
- Patrimonio ArtisticoDocumento11 páginasPatrimonio ArtisticoRoberto RodriguezAún no hay calificaciones
- TFM Primera Parte - OficialDocumento59 páginasTFM Primera Parte - OficialPorfirioCarrascoAún no hay calificaciones
- Guion MuseologicoDocumento103 páginasGuion Museologicojfrancisca.verdugoAún no hay calificaciones
- ProgramaDocumento7 páginasProgramaMartina BilbaoAún no hay calificaciones
- Maqueta Relicario Santa Lucía-Maquetado Internet-BajaDocumento136 páginasMaqueta Relicario Santa Lucía-Maquetado Internet-BajaAntonio RobletoAún no hay calificaciones
- Programa AnualDocumento24 páginasPrograma Anualeneas fuentesAún no hay calificaciones
- Portafolio de Evidencias Unidades III y IV - Equipo 1Documento14 páginasPortafolio de Evidencias Unidades III y IV - Equipo 1José Salazar CastroAún no hay calificaciones
- 2017 Tesis de Pregrado Salinas Yabar Valeria AlexandraDocumento182 páginas2017 Tesis de Pregrado Salinas Yabar Valeria AlexandraAlejandro O. LunaAún no hay calificaciones
- Propuesta de acciones para la conservacion, puesta en valor y difusion del yacimiento arqueologico Cerro Macareno, La Rinconada (Sevilla)Documento62 páginasPropuesta de acciones para la conservacion, puesta en valor y difusion del yacimiento arqueologico Cerro Macareno, La Rinconada (Sevilla)resguardodebibliotecaAún no hay calificaciones
- Manual de Diseño y Evaluacion de La Interpretacion en Los Museos NuevoDocumento70 páginasManual de Diseño y Evaluacion de La Interpretacion en Los Museos NuevoArturoMontAún no hay calificaciones
- Anfiteatro - Espacios de CultoDocumento11 páginasAnfiteatro - Espacios de CultoseriosevillaAún no hay calificaciones
- Trvol Bryce - El Reino de Los HititasDocumento492 páginasTrvol Bryce - El Reino de Los Hititasseriosevilla100% (1)
- La Pepa GuiaEspDocumento68 páginasLa Pepa GuiaEspdonajulianavarroAún no hay calificaciones
- Anfiteatro - Errores de Replanteo en El AnfiteatroDocumento32 páginasAnfiteatro - Errores de Replanteo en El AnfiteatroseriosevillaAún no hay calificaciones
- CADIZ - Barrio Del PopuloDocumento42 páginasCADIZ - Barrio Del PopuloseriosevillaAún no hay calificaciones
- CADIZ - CatedralDocumento29 páginasCADIZ - CatedralseriosevillaAún no hay calificaciones
- Naturalezas Muertas s.xvi-XIXDocumento559 páginasNaturalezas Muertas s.xvi-XIXseriosevillaAún no hay calificaciones
- Los Efectos en España Del Terremoto de LisboaDocumento756 páginasLos Efectos en España Del Terremoto de LisboaseriosevillaAún no hay calificaciones
- Arcos de La FronteraDocumento16 páginasArcos de La FronteraseriosevillaAún no hay calificaciones
- El Monacato MozárabeDocumento14 páginasEl Monacato MozárabeseriosevillaAún no hay calificaciones
- DesamortizacionDocumento850 páginasDesamortizacionseriosevillaAún no hay calificaciones
- Palacios MicenicosDocumento26 páginasPalacios MicenicosseriosevillaAún no hay calificaciones
- Plaza Encarnacion Sevilla 02 HISTORICOSDocumento28 páginasPlaza Encarnacion Sevilla 02 HISTORICOSpfunes100% (3)
- Reportaje de InvetigaciónDocumento19 páginasReportaje de Invetigaciónmanub89Aún no hay calificaciones
- Tesis Doctorales estudiosmujeresLIBRODocumento414 páginasTesis Doctorales estudiosmujeresLIBRORafael Repiso100% (1)
- Pedro Romero Arquitecto Barroco SevillanoDocumento27 páginasPedro Romero Arquitecto Barroco SevillanocapelloAún no hay calificaciones
- Citas y Bibliografia Bbaa 2Documento23 páginasCitas y Bibliografia Bbaa 2Carlos TMoriAún no hay calificaciones
- Actas Del 2 Centenario de Don Antonio deDocumento295 páginasActas Del 2 Centenario de Don Antonio demanuelAún no hay calificaciones
- 12 Torres y Campanarios Química y Alquimia La Iberia de Angel y Chiho Capítulo SéptimoDocumento288 páginas12 Torres y Campanarios Química y Alquimia La Iberia de Angel y Chiho Capítulo SéptimoAngel Gomez-Moran SantafeAún no hay calificaciones
- LUIS NAVARRO - Obituario de Lutgardo G FuentesDocumento3 páginasLUIS NAVARRO - Obituario de Lutgardo G FuentesFrancisco MasiasAún no hay calificaciones
- Tour España-Portugal 9 Días - Denisse Acosta x3Documento5 páginasTour España-Portugal 9 Días - Denisse Acosta x3plazazianetAún no hay calificaciones
- Construccion de Piscinas Sevilla HuelvaDocumento4 páginasConstruccion de Piscinas Sevilla HuelvaAquaeuropaAún no hay calificaciones
- Simposio Valdes LealDocumento2 páginasSimposio Valdes LealSal ParadiseAún no hay calificaciones
- Almenara Caballero, Javier - El Libro OcultoDocumento551 páginasAlmenara Caballero, Javier - El Libro Ocultomariakulo100% (1)
- Folleto Talleres Cerro AmateDocumento20 páginasFolleto Talleres Cerro AmateAlejandríaSevillaAún no hay calificaciones
- La Feria de AbrilDocumento6 páginasLa Feria de Abrilmarian heylenAún no hay calificaciones
- Resistencia en MalagaDocumento518 páginasResistencia en MalagaFrancisco Javier López NuñoAún no hay calificaciones
- 1 4965738787024929369Documento355 páginas1 4965738787024929369cm consultorialsAún no hay calificaciones
- Rodríguez Nóbrega, JanethDocumento31 páginasRodríguez Nóbrega, JanethJorge CastellanosAún no hay calificaciones
- Calendario Escolar Sevilla 2021 - 22Documento1 páginaCalendario Escolar Sevilla 2021 - 22Moisés Suárez MartosAún no hay calificaciones
- 2024-03-21 Cit Jge 01-04-2024Documento9 páginas2024-03-21 Cit Jge 01-04-2024pagranuAún no hay calificaciones
- Los Yaguarzongos PDFDocumento166 páginasLos Yaguarzongos PDFJavierBasantesAún no hay calificaciones
- Las Ferias de Abril en La TransiciónDocumento39 páginasLas Ferias de Abril en La TransiciónMileixa LeónAún no hay calificaciones
- Arquitectura Escolar e HistoriaDocumento14 páginasArquitectura Escolar e Historiadailearon3110Aún no hay calificaciones
- Ricardo López CabreraDocumento53 páginasRicardo López CabreraIbis VladisAún no hay calificaciones
- Quiron Republica Argentina Telefono - Buscar Con GoogleDocumento1 páginaQuiron Republica Argentina Telefono - Buscar Con Googlemramrod890Aún no hay calificaciones
- Los Extranjeros en La España ModernaDocumento25 páginasLos Extranjeros en La España ModernaGiorgio Di BenedettoAún no hay calificaciones
- Ramón QueiroDocumento224 páginasRamón QueiroAngelaCanoAún no hay calificaciones
- Exposicion Oral EspanolDocumento2 páginasExposicion Oral Espanolmarta.kierekAún no hay calificaciones
- SevillaneroDocumento32 páginasSevillaneroEsther Lagares100% (1)