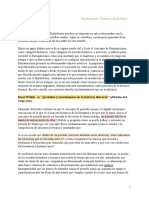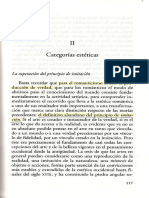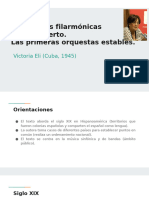0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
26 vistasb1t2 Di Benedetto Renato El Romanticismo
b1t2 Di Benedetto Renato El Romanticismo
Cargado por
Karina VastaEste documento explora las definiciones y orígenes del romanticismo, desde sus raíces en el siglo XVIII hasta su desarrollo en Alemania. El romanticismo se basa en la idea de que la individualidad y lo cambiante son la única realidad verdadera, en contraste con las concepciones clásicas de verdad e inmutabilidad. El arte romántico busca captar los misterios de la naturaleza y acercarse a lo infinito.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
b1t2 Di Benedetto Renato El Romanticismo
b1t2 Di Benedetto Renato El Romanticismo
Cargado por
Karina Vasta0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
26 vistas12 páginasEste documento explora las definiciones y orígenes del romanticismo, desde sus raíces en el siglo XVIII hasta su desarrollo en Alemania. El romanticismo se basa en la idea de que la individualidad y lo cambiante son la única realidad verdadera, en contraste con las concepciones clásicas de verdad e inmutabilidad. El arte romántico busca captar los misterios de la naturaleza y acercarse a lo infinito.
Título original
b1t2 di benedetto renato el romanticismo
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Este documento explora las definiciones y orígenes del romanticismo, desde sus raíces en el siglo XVIII hasta su desarrollo en Alemania. El romanticismo se basa en la idea de que la individualidad y lo cambiante son la única realidad verdadera, en contraste con las concepciones clásicas de verdad e inmutabilidad. El arte romántico busca captar los misterios de la naturaleza y acercarse a lo infinito.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como docx, pdf o txt
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
26 vistas12 páginasb1t2 Di Benedetto Renato El Romanticismo
b1t2 Di Benedetto Renato El Romanticismo
Cargado por
Karina VastaEste documento explora las definiciones y orígenes del romanticismo, desde sus raíces en el siglo XVIII hasta su desarrollo en Alemania. El romanticismo se basa en la idea de que la individualidad y lo cambiante son la única realidad verdadera, en contraste con las concepciones clásicas de verdad e inmutabilidad. El arte romántico busca captar los misterios de la naturaleza y acercarse a lo infinito.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como docx, pdf o txt
Está en la página 1de 12
1. DEFINICIONES.
PROBLEMAS GENERALES El «romanticismo», como todos los
conceptos que, en la historia de la cultura, tienen por función la de identificar épocas,
movimientos espirituales y corrientes estilísticas, presenta significados múltiples y
complejos, estrechamente ligados entre sí y al mismo tiempo contradictorios: nada podría
ser más desalentador para quien quisiera formular una definición exhaustiva, que aquella
irónica confesión de uno de los padres del movimiento, Friedrich Schlegel, quien —
escribiendo en 1798 a su hermano August Wilhelm— le decía haber elaborado una correcta
interpretación del término «romántico», quejándose al mismo tiempo de no poder
comunicársela por haberle resultado «de ciento veinte páginas». Las raíces del
romanticismo se remontan a los años sesenta del siglo XVIII (véase, sobre este punto, el
Volumen VI de esta Historia de la Música, capítulo 29); el impulso original vino de Inglaterra,
y en parte también de Suiza, pero fue en Alemania donde se enraizó y desarrolló
vigorosamente, donde, a partir de una vaga disposición hacia lo sentimental, de una errática
y caprichosa contemplación de lo novelesco, de lo pintoresco, de lo maravilloso, llegaría a
definirse como teoría filosófica y literaria, más aún, como visión orgánica del mundo en la
cual la cultura alemana pudo reconocerse, construyendo y expresando su propia identidad
con tanta fuerza como para lograr imponer una hegemonía sobre la cultura europea de todo
el siglo XIX. La advertencia paradójica de Schlegel que hemos citado nos pone en guardia
contra las simplificaciones: sería ciertamente arbitrario y artificioso intentar trazar un cuadro
forzosamente unitario de una realidad tan rica en facetas multiformes. Sin embargo, parece
legítimo, en cambio, buscar, como medio de orientación, un denominador común, un punto
al cual pueda referirse la abigarrada, densa, centrífuga multiplicidad de tendencias.
Queriendo permanecer en la paradoja, podemos, retomando la de Schlegel, asumir como
definición comprehensiva del romanticismo su propia imposibilidad de definición: la raíz más
profunda del romanticismo —o, al menos, la condición primera de su existencia— radicaría
en efecto, precisamente, en una conciencia adquirida de la naturaleza multiforme,
intrínsecamente contradictoria, continuamente cambiante de la realidad. En esta toma de
conciencia encuentra su justificación el radicalismo de la antítesis «clásico-romántico» (bien
que, por otros lados, un tal análisis pueda ser también simplificador y arbitrario). Al primero
de estos dos términos corresponde una concepción de la realidad inmutable, eternamente
dada, regida por las normas de una racionalidad fuera del espacio y del tiempo, siempre y
en todo lugar igual a sí misma: lo cambiante, lo diverso, lo múltiple pueden justificarse sólo
en la medida en que se adecuan al dictado de estas normas. En la esfera del arte esto se
traduce en el postulado de la existencia de un criterio absoluto de perfección —el ideal de lo
«bello»— ante el cual se confrontan el valor y la dignidad de cada obra particular. Como lo
expresó Johann J. Winckelmann en una frase que condensa esta concepción: «existe
únicamente un solo bello, como hay únicamente una sola verdad». El romanticismo
presupone al contrario el descubrimiento de la individualidad como la única realidad
verdadera que sea posible conocer y experimentar concretamente, postulado que corre
paralelo a una visión de la Historia como devenir perenne e incesante: bien diferente este
último —justamente por ser una construcción ex novo, momento a momento, del impulso
creador de la individualidad— de ese abstracto concepto iluminista de progreso, que
consistía, por decirlo una vez más, en una adecuación a la medida ya dada e inmutable de
una racionalidad generalizada. Tal descubrimiento —fruto, ciertamente, del desarrollo de
principios antitéticos a los del racionalismo, pero también fruto de la maduración de
elementos internos a la misma cultura clasicista e iluminista— comportaba una total
reevaluación de lo diverso y de lo cambiante, o sea de eso que constituye el dato específico
de la individualidad, y al mismo tiempo restituye su íntima e indefinible esencia. Los
términos se invierten: el absoluto ya no es lo abstracto, lo general, eso que es igual en cada
lugar y en todos los tiempos, sino más bien lo que es concreto, inmediata e individualmente
perceptible. Individuum est ineffabile: esa afirmación de los místicos medievales vuelve a
tener vigencia, y el romanticismo descubre que la esencia de la realidad es el misterio,
huidizo de las definiciones, inaccesible a la razón y a su instrumento privilegiado, el logos, la
palabra en tanto que portadora de contenidos conceptuales abstractos. El sentido del
misterio abarca el mundo de la naturaleza, no ya materia inerte y extraña gobernada por
leyes mecánicas ciegas, sino complejo orgánico latiente de una vida propia, cuyo ritmo no
es extraño al de la vida del hombre: así, sólo afinándose con estos ritmos y recogiendo, a
través de un mundo de simpatía interior, la respiración secreta de la naturaleza, podrá
penetrarse en el sentido de las cosas, experimentar lo inefable, comunicar con el absoluto.
El significado de la nueva relación que el romanticismo instaura con la realidad está
explicitado plenamente en esta frase de Novalis (1772-1801), el más genial y elevado entre
los promotores del movimiento: «Es necesario romantizar el mundo. Así se descubrirá su
significado original.» Y romantizar quiere decir, para Novalis, conferir «a eso que es común
un sentido más alto, a lo cotidiano un aspecto misterioso, a lo conocido la dignidad de lo
desconocido, a lo finito la apariencia del infinito».
A esa mutación radical de perspectiva corresponde una reversión del significado y de la
función del arte. El principio de la imitación de la naturaleza es repudiado, siendo en cambio
exaltada la originalidad del artista creador, y la individualidad irrepetible de cada obra de
arte en particular: hasta la extrema consecuencia de negar la validez de la crítica, al ser
cada obra inconfrontable con otras (ésta es, por ejemplo, la opinión de Wackenroder, para
quien «la prueba verdadera de la excelencia de una Obra de arte reside en el hecho de que
uno olvida, por ella, todas las otras»). En consecuencia, van reduciéndose las bases de las
distinciones tradicionales entre géneros literarios y artísticos, y la rigurosa jerarquía que la
teoría clásica había fijado. En un fragmento famoso publicado en la revista Athenäum (que
constituyó, de 1798 a 1800, un poderoso forjador de la teoría romántica de la literatura y el
arte), Friedrich Schlegel había afirmado que la misión de la poesía romántica era la de
reunir los géneros poéticos separados, negando la finitud en una siempre renovada tensión
hacia lo ilimitado: su carácter propio se definía así como «progresivo-universal», y su
esencia, como perenne devenir: «la poesía romántica está todavía en devenir; su verdadera
esencia consiste en que puede siempre continuar este devenir, sin llegar nunca a
completarse». Estos conceptos resonarían un decenio más tarde en el pensamiento del otro
Schlegel, August Wilhelm (hermano de Friedrich), quien insistiría en que la mezcla de
géneros (reflejo de una «secreta aspiración al caos», es decir, al carácter bullente e
inextinguible de la vida, de la cual surgen siempre «nuevos y maravillosos nacimientos») era
una de las características distintivas de la poesía romántica en relación a la poesía clásica:
si mientras en esta última se debían reconocer los atributos de simplicidad, claridad,
perfección, para la primera quedaba el mérito de «estar más cerca del misterio de la
naturaleza». Esta última afirmación refleja claramente el cambio de función del arte en el
pensamiento de los románticos. Es necesario tener presente, en este punto, que el
significado de la palabra «poesía», incluso cuando se refiere específicamente a la actividad
literaria, tiende a dilatar sus propios confines en una dimensión universal: «poesía» es
primordialmente toda actividad creativa (la etimología de la palabra viene del griego poièin,
hacer, crear; la poesía es entonces intrínseca a la naturaleza, es el alma, el núcleo vital
generador de formas siempre nuevas. Entre naturaleza y arte hay entonces analogía,
afinidad profunda, y la actividad poética deja de ser una «imitación» de la naturaleza para
revelar, al contrario, la poesía que en ella permanece difusa, captar los misteriosos
mensajes que ella transmite. En el arte, entonces, se manifiesta un movimiento de simpatía
interior que sólo puede hacer experimentar la inefable esencia de las cosas (Novalis: «a
través de la poesía nace la más alta simpatía y cooperación, la más íntima unión de lo finito
y lo infinito»); el arte tiende así a devenir una verdadera religión: el poeta (son siempre
palabras de Novalis) es «un sacerdote», es «el Mesías de la naturaleza», es «omnisciente»
porque vive en sí mismo «el mundo real en miniatura». Pero de esta tensión constante, del
estímulo «progresivo» continuamente renovado, del anhelo del infinito, nace también la
conciencia de la finitud del individuo y de la imposibilidad de una anonadante resolución en
el Todo: el ansia del absoluto es también revelación de una fractura primordial entre el yo y
el mundo, que se refleja en el interior mismo del yo (es la Zerrissenheit, la oposición, la
rasgadura: una palabra clave del romanticismo). Esta ambivalencia de fondo genera en el
artista romántico dos actitudes antitéticas y al mismo tiempo complementarias. Una es la
ironía, la paradoja: la única forma en que parece posible realizar la conciliación de los
opuestos (y su expresión literaria es el breve, nervioso, fulgurante aforismo). La otra actitud
es la Sehnsucht: real bandera del romanticismo, este término no encuentra su
correspondiente en las otras lenguas europeas, especialmente en las latinas; lo cual es una
nueva prueba del alma germánica de este movimiento espiritual. Sehnsucht es —como lo
explica de manera ejemplar Mittner, quien sugiere traducir su sentido bien como «tormento»
o como «nostalgia»— literalmente «mal del deseo»: deseo que se nutre de sí mismo, que
se repliega sobre sí mismo y se satisface en la imposibilidad misma de satisfacción (la
Sehnsucht presupone por ello e incluye en su significado a la ironía, la coincidencia
paradójica de los opuestos). En este impulso continuamente autogenerante, la Sehnsucht
es para Schlegel «el surgimiento primordial de la naturaleza, el primer escalón de la
evolución del mundo, la madre de todas las cosas, el comienzo de todo devenir». Pero por
el sentido de inaccesible lejanía que vibra en ella, la Sehnsucht se identifica así con la
íntima esencia de la poesía, y por tanto con el alma del romanticismo (recordemos la
sentencia de Novalis: «En la lejanía todo se convierte en poesía: montañas, hombres,
sucesos lejanos, todo deviene romántico»). Volvemos a encontrar aquí entonces la nueva,
profunda, misteriosa ligadura que los románticos establecieron entre la naturaleza y la
poesía; comprendemos mejor su condenación radical del arte primitivo y descriptivo, de
toda forma de expresión que quisiera tener un significado demasiado circunscrito, definido,
particular: «la verdadera poesía —citamos siempre a Novalis— puede tener un vasto
significado alegórico y un efecto indirecto, como la música». La vibración secreta e inefable
que recorre el alma del mundo, y de la cual la Sehnsucht es su expresión sensible, es
entonces una vibración musical. Clemens Bretano llama a los sonidos «los hijos de la
Sehnsucht». 2. LA CONCEPCIÓN ROMÁNTICA DE LA MÚSICA Esta conclusión, a la que
llegan —implícita o explícitamente— todos los escritores del primer romanticismo, produce
una revolución sin precedentes en la historia de la música, revolución que puede resumirse
en dos puntos fundamentales: en la jerarquía de las artes la música es promovida al rango
más elevado, es decir, al extremo opuesto de la baja condición a la que la estética
racionalista la había confinado; paralelamente, se invierten los papeles de la jerarquía
tradicional de los géneros, y esto ocurre aun dentro del arte musical: la música vocal cede
su posición secular de primacía a la música instrumental, la cual reivindica así ahora el
mérito de representar el «en-sí», la esencia más auténtica de la música. Tal revolución, sin
embargo, no se manifiesta en primer lugar en la música misma, sino más bien en la
reflexión teórica, y en particular en la estética musical. Se podría afirmar, un poco
paradójicamente, que la música romántica es en primer lugar una «invención» de poetas,
filósofos, literatos: ciertamente, el nuevo concepto revolucionario de la música no nace
como reflejo o sistematización de una nueva práctica musical, sino como emanación directa
de la visión romántica del mundo. Existe un neto desfase cronológico entre romanticismo
filosófico y literario y romanticismo musical. Para confirmar este desfase, bastaría con
confrontar algunas fechas: en 1796 (inmediatamente después de la Primera Sonata para
piano de Beethoven, y antes de los cuartetos op. 76 de Haydn) se publicaba la primera obra
literaria completamente romántica, las Herzensergiessungen eines kunstliebenden
Klosterbruders (Confesiones del corazón de un monje amante del arte), de Wackenroder;
mientras que los primeros Lieder goethianos de Schubert, considerados como la primera
expresión cabal de la música romántica, datan del año 1814. Y todavía más tarde vendrá la
explosión del romanticismo en el campo del teatro musical, donde será preciso esperar
hasta la primera representación del Freischütz de Weber, en 1821. E. Wackenroder, el
primer apóstol del romanticismo, muere en 1798 cuando Schubert tiene apenas un año de
vida, y —podría decirse— todavía está fresca la tinta de la partitura de la Creación de
Haydn. Una parte importante de la nueva estética es la idea de la «música absoluta». Esta
expresión —que hoy es bien familiar en su sentido de una música libre de
condicionamientos de lugar, espacio, tiempo y función social, sin relaciones o mezclas con
otras formas de expresión artística (palabras, imágenes) y por lo tanto «pura», sin
contenidos materialmente determinables— aparece en nuestra cultura musical sólo hacia la
mitad del siglo XIX, acuñada al parecer por Richard Wagner (con intención parcialmente
negativa) y retomada luego por Edward Hanslick como punto cardinal de su estética de lo
«bello musical». Sin embargo, ya hacia fines del siglo XVIII la idea estaba presente como
núcleo de una metafísica de la música, que literalmente sacudía la concepción musical
dominante. Un tal impulso metafísico se alimentaba de una antiquísima doctrina, la
Harmonia Mundi de Pitágoras, que revivía con acentos particulares en el aliento místico del
romanticismo: la convicción de que el mundo fuera una unidad viviente regida por un
principio ordenador fundado sobre proporciones numéricas, y que, por lo tanto, en la música
(entendida como disciplina quae de numeris loquitur, ciencia que trata de los números) se
expresaba la íntima simpatía de todas las criaturas del universo, y el fundamental acorde
entre macrocosmos y microcosmos. Reminiscencias explícitas de esta doctrina afloraron
con frecuencia en los escritores románticos: de un fragmento de Novalis («las relaciones
musicales me parecen ser esencialmente las mismas relaciones fundamentales de la
naturaleza») se hace eco un escrito de Wackenroder titulado Das eigentümliche innere
Wesen der Tonkunst (La particular esencia profunda de la música) en el cual se exalta la
«inexplicable simpatía» que resuena entre «las relaciones matemáticas de los sonidos
singulares y las fibras del corazón humano», tanto que este último «aprende a conocerse a
sí mismo en el espejo de los sonidos». Algunos decenios más tarde, Joseph von
Eichendorff, el «cantor» de la Vida de un Peregrino, hablará de una Grundmelodie, de una
melodía fundamental, que, cual una misteriosa corriente, atraviesa el mundo y recorre,
aunque no sea advertida, el corazón del hombre. Pero ya Wackenroder, en el escrito citado,
había recurrido a la imagen de la «misteriosa corriente» para sugerir la idea de la riqueza
cambiante de sentimientos que se agita en lo profundo del corazón humano,
contraponiendo al pobre instrumento expresivo de la palabra, que «enumera, nombra y
describe», la mágica virtud de la música, que «hace transcurrir ante los ojos la corriente
misma», y al «doloroso esfuerzo terrestre hacia las palabras», la exaltante potencia de los
sonidos, sólo ellos capaces de proyectar al hombre hacia lo alto, hacia «el antiguo abrazo
del cielo que ama todo». He aquí entonces en acto, en las palabras referidas, aquella
sacudida de las posiciones anteriormente vigentes. La concepción racionalista del arte,
fundada sobre la imitación de la naturaleza, había negado la autonomía estética de la
música: no se le reconocía el derecho a la existencia por sí misma, sino sólo en cuanto
entonación de la palabra; mientras estaba iluminada por la palabra, la música pudo de
hecho «imitar a la naturaleza», esto es, expresar afectos, pintar situaciones y caracteres
con el justo color sentimental, y cumplir así su oficio de conmover el corazón de los
hombres. Privada de esta iluminación, no es más que un fenómeno puramente material y
mecánico, vacío de significado. Son bien notorios los ataques de Rousseau contra la
música instrumental y la invención «gótica» del contrapunto (o sea, de un estilo de
composición que contiene en sí, en las puras relaciones entre sonidos, su propia razón de
ser); pero también en la Alemania de los años noventa, cuando la potencia creadora de
Haydn y Mozart está en su apogeo y ya se anuncia la de Beethoven, se podía leer en la
segunda edición de la Allgemeine Theorie der schönen Künste (Teoría General de las
Bellas Artes) de Sulzer, que entre los modos de empleo de la música el concierto ocupa el
último puesto, porque «Conciertos, Sinfonías, Sonatas (...) representan en general un vivaz
y no desagradable ruido, una forma de entretenimiento, un cacareo que no toca al
corazón». La poesía, Señora absoluta, y la música vocal, su fiel esclava («esclava fugitiva»
según sus pretensiones de autonomía), la música instrumental ignorada o cuanto más
admitida como imitación de la música vocal (una imitación, pues, de segundo grado): he
aquí la escala jerárquica que el romanticismo invierte. Para medir la divergencia entre las
dos concepciones, podríamos poner lado a lado una declaración como la dirigida
polémicamente al Caballero de Chastellux por Metastasio, para quien la música en sí y por
sí produce «el placer mecánico que nace de las proporciones armónicas entre los sonidos»,
y cualquiera de las afirmaciones de los románticos anteriormente citadas, en las cuales es
atribuido a las relaciones musicales como tales un profundo y exaltante significado. La
primacía de la música, y en particular de la música instrumental, es un tema recurrente en
toda la literatura del primer romanticismo. Implícitamente presente en la poética de Jean
Paul —el escritor que, aunque sin tocar el umbral del romanticismo propiamente dicho,
ejerció una influencia decisiva sobre la formación espiritual de más de una generación de
artistas románticos, poetas y músicos —lo cual es puesto de manifiesto con singular relieve
por el ya muchas veces citado Wilhelm Heinrich Wackenroder (1773-1798) y por su amigo y
colaborador Ludwig Tieck (1773-1853). En el primero de sus escritos sobre la música, que
no tiene forma teórica sino narrativa: su título es Das merkwürdige musikalische Leben des
Tonkünstlers Joseph Berglinger (La memorable vida musical del compositor Joseph
Berglinger), y está incluido en su Herzensergiessungen, la colección de textos ya citada—
Wackenroder crea, puede decirse, el prototipo del artista romántico, dividido entre el arte y
la vida, torturado por el contraste entre la esencia ideal de la música y la materialidad a la
cual ella se encuentra obligada a rebajarse, y consumido hasta una muerte precoz por la
imposibilidad de realizar su sueño juvenil de vivir como una música toda su propia
existencia. El «etéreo entusiasmo» del cual es poseída el alma de Berglinger se transforma
en contemplación estática en una novela posterior, Ein wunderbares morgenländisches
Marchen von einem nackten Heiliges (Maravillosa fábula oriental de un santo desnudo).
Aquí el contraste entre finito e infinito, entre contingente y eterno, y el misterioso poder de la
música que resuelve este contraste elevando el genio del hombre hacia la suprema región
del absoluto, son tratados en forma alegórica: la rueda del tiempo que con sus vueltas
incesantes tiene al «santo desnudo» —el eremita oriental protagonista de la fábula—
encadenado a la tierra, prisionero de una vana fatiga de Sísifo, se detiene con el canto de
dos enamorados: los primeros sonidos musicales que resuenan en el desierto acallan como
por encanto la ansiedad sin fin y sin finalidad, liberando el espíritu de su envoltura terrestre
(es ésta una concepción nirvánica del absoluto y de la música que a este absoluto conduce,
no muy diferente de la que será elaborada, pocos años más tarde por Schopenhauer).
Muerto jovencísimo, Wackenroder (devorado, se diría, por el mismo «etéreo entusiasmo»
que su héroe Berglinger), sus escritos inéditos fueron publicados de forma póstuma por
Tieck en 1799 bajo el título de Phantasien über die Kunst, für Freunde der Kunst (Fantasías
sobre el arte para los amigos del arte). En cuanto a Tieck, entre sus propios escritos
dedicados a la música hay uno de relevante interés para nosotros, titulado Symphonien
(Sinfonías), en el cual la superioridad de la música instrumental sobre la vocal es
claramente teorizada. Los dos géneros, escribe Tieck, deben permanecer separados, y
seguir cada uno su propio camino. La música vocal está ligada a la esfera de lo humano, de
la cual expresa idealmente deseos y pasiones: esto hace de ella un «arte condicionado»
que «es, y permanece, declamación y discurso enfatizado». En la música instrumental, en
cambio, el arte es «independiente y libre»: sólo debe a sí mismo sus propias leyes, y la
fantasía se despliega en un juego sin finalidad; pero por esto mismo la música instrumental
realiza la finalidad más alta, porque en su aparente diversión expresa lo profundo y lo
maravilloso. Tieck retoma aquí la idea de Wackenroder de que la Sinfonía es la cúspide o
coronación de la música: sonatas, tríos y cuartetos, bien que ricos en gracias artísticas,
parecen simples «ejercicios de escuela frente a esta perfección del arte». La Sinfonía es
como un «drama multicolor, multiforme, intrincado y maravillosamente desarrollado» como
ningún poeta podría ya producir, porque, libre de cualquier ley de verosimilitud, la Sinfonía
permanece en las alturas de su propio mundo de poesía pura, y con su propio lenguaje
pleno de enigmas desvela el enigma profundo de las cosas. Pero el intérprete más agudo,
el más genial artífice de la concepción romántica de la música es sin duda un autor que, por
su multiforme y sorprendente personalidad, parece casi encarnar, cual una paradoja
viviente, el alma del romanticismo: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822). Su
actividad literaria, iniciada en 1808 con la novela Ritter Gluck (El Caballero Gluck), se
superpone parcialmente a las de pintor, caricaturista y escenógrafo, compositor y director de
orquesta, y a partir de 1816 corre paralela a la de funcionario de la Administración Judicial
del gobierno prusiano; sin embargo, el concienzudo y finalmente pedantesco ejercicio de
esta prosaica profesión (aceptada para poner fin a la aventurera y también fatigosa vida que
de su Königsberg natal lo había llevado a Varsovia, Bamberg, Dresde, Leipzig y una
cantidad de centros menores hasta su definitivo asentamiento en Berlín) no perjudicó la
inspiración de su narrativa, que continuó tejiendo fantasmagóricas tramas, en las cuales se
entrecruzan, con ambivalente ironía, lo maravilloso y lo cotidiano, el tenue encantamiento de
la fábula y lo grotesco de una realidad deformada hasta la caricatura. La música es la
verdadera protagonista de esta narrativa. En ella, la fundamental fisura de la personalidad
del autor encuentra su proyección fantástica en la figura de un músico, el maestro de capilla
Johannes Kreisler, permanentemente torturado, como ya lo estaba el Berglinger de
Wackenroder, por la contradicción entre su deseo insaciable de infinito, la aspiración a una
vida totalmente resuelta en los ideales del arte, y la sofocante grisura cotidiana a la cual el
mismo ejercicio de su profesión le condena. Pero el entusiasmo del cual está poseído, lejos
de ser «etéreo» como aquel de su predecesor en la novela de Wackenroder, es, por el
contrario, alimentado por fuerzas demoníacas que, cuando se desencadenan, lo arrastran a
un estado de delirante exaltación, en cuyo trasfondo resplandece, siniestro, el espectro de
la locura. Además de plasmarse en las fulgurantes invenciones de la narrativa, la actividad
literaria de Hoffmann se extiende también en el más calmo ejercicio de la crítica musical. Su
escrito más famoso en este campo es su reseña sobre la Quinta Sinfonía de Beethoven,
publicada el 1810 en las columnas del Allgemeine musikalische Zeitung, ampliada y
republicada más tarde en Kreisleriana como Beethovens Instrumentalmusik (La música
instrumental de Beethoven; en esta forma se encuentra reproducida entre los textos
adjuntos al volumen VI de esta Historia de la Música). Representando una especie de
summa de la concepción romántica de la música, se declara aquí entre otras cosas la
equivalencia entre música y romanticismo; la música sola es el arte verdaderamente
romántico porque el infinito es su sujeto, porque no representa sentimientos determinados
sino que suscita en el corazón humano aquella unendliche Sehnsucht, aquella pasión
infinita que deja entrever al hombre el misterioso Dschinnistan, el reino supremo del
absoluto. Esto es verdad particularmente para la música instrumental, la única que pueda
ser considerada en tanto que arte autónomo, y por esto, en rigor, la música «verdadera».
Haydn, Mozart y Beethoven, que llevaron la música instrumental a estas alturas, son ahora
ipso facto músicos románticos: un igual «halo romántico, consistente en la íntima
comprensión del espíritu del arte» surge de sus composiciones; pero, de los tres, aquel que
ha penetrado más profundamente la íntima esencia de la música es Beethoven. Así quedan
delineados los trazos de esta imagen romántica de Beethoven (el romantisches
Beethovenbild) que será objeto de culto de parte de todos los músicos «progresistas» del
ochocientos: en 1836, Schumann, dibujando un «mapa» de las fuerzas artísticas de la
época en analogía con las fuerzas políticas, hará de los «beethovenianos» directamente
una «clase» militante, «a la izquierda» del (imaginado) orden político, entre los «jóvenes, los
gorros frigios, los desdeñosos de las formas, los audaces cultivadores de la genialidad». El
otro escrito fundamental de Hoffmann es el ensayo Alte und neue Kirchenmusik (Música
religiosa antigua y moderna) publicado en 1814 en el mismo periódico. También este título
aísla e impone con claridad definitiva otro tema íntimamente relacionado con la concepción
romántica de la música, que había ya varias veces aflorado en los escritos de los
románticos precedentes: el culto de la música religiosa y del antiguo, desueto «estilo
eclesiástico», en consecuencia de lo cual dibujaba otra «imagen romántica», la de
Palestrina, transformado por la cultura ochocentista en el emblema de la «pureza» del arte.
Independientemente de su importancia para la formación de aquel movimiento por el
«renacimiento» de la música sacra, que con el nombre de «cecilianismo» atravesará el
ochocientos romántico (actuando como un precioso estímulo para la formación de una
conciencia histórico-filológica en los estudios musicales), interesa aquí examinar las
argumentaciones a la luz del tema que habíamos evocado como central en la estética
musical romántica: el de la música «pura» o «absoluta». A primera vista tales
argumentaciones parecen sorprendentemente contradictorias respecto a las tesis
sostenidas en el ensayo sobre Beethoven. La «verdadera» música, la música en su esencia
pura e íntima es aquí un género de música vocal, música de Iglesia, condicionada no sólo
por la presencia de un texto, sino también por su precisa función social. Sin embargo, la
contradicción no es sino aparente. Asumida como modelo ideal la polifonía del quinientos
italiano —identificado sin más con el arte de Palestrina— el carácter «absoluto» de la
música religiosa se encuentra sostenido con argumentos del todo similares a aquellos
adoptados para proclamar la preeminencia de la música instrumental. La relación con el
texto no es una férrea ligadura porque la música religiosa, cuando permanece fiel a su
propia naturaleza, no representa afectos determinados, sino que expresa «el profundo
sentimiento de lo divino», y da así al hombre el sentido de la «suprema plenitud de la
existencia»; el culto religioso no constituye una simple función social, sino el lugar
privilegiado de la música: cantando loas al Altísimo ésta no se somete a un fin extraño, sino
que actúa con su verdadera, profunda, esencia. También de la música religiosa puede
decirse, en primer lugar, que «el infinito es su objeto». Por esta razón, la música ha podido
desenvolverse según su naturaleza más auténtica solamente después del advenimiento del
cristianismo: se reencuentra así en el campo de la estética musical la conciencia, ya difusa
en la literatura teórica del primer romanticismo, de la antítesis entre antigüedad (clásica) y
cristianismo (romántico), la primera orientada hacia las expresiones artísticas de la plástica,
por estar fundada sobre una imagen «corpórea y sensible» de la realidad; y la segunda,
místicamente deseante de infinito, y por lo tanto terreno ideal de una cultura de la música
(justamente «la más romántica de todas las artes, y por ello la única verdaderamente
romántica». Esta antítesis, como es notorio, se reencuentra encuadrada en el sistema de la
estética hegeliana). Pero a la sombra de esta antítesis va a aflorar otra, entre melodía y
armonía. Palestrina alcanza el fin auténtico de su arte porque su música está desprovista de
impulso melódico, y aquellos autores sucesivos que han trabajado en el surco de su
tradición han alcanzado metas profundas y sublimes «no obstante» el impulso melódico que
su estilo, siguiendo la evolución de los tiempos, no podía dejar de aceptar: de todas formas,
al progresivo aumento del impulso melódico corresponde un también progresivo alejamiento
de la «verdad», de la «santa simplicidad», de la «profunda seriedad» de la música religiosa
(y entonces podemos decir, desde este punto de vista, de la música tout court). La
naturaleza de ésta se define como esencialmente armónica: del estilo contrapuntístico del
modelo palestriniano Hoffmann percibe, más que un fluir horizontal de las líneas sonoras,
los agregados verticales de los sonidos, los acordes que simbolizan la unión íntima (la
armonía misma) entre espíritu y naturaleza, entre humano y divino. También en este caso
Hoffmann percibe y pone a fuego ideas que ya habían emergido en la precedente
literatura;-por otra parte una tal conclusión fundaba naturalmente sus raíces en la doctrina
pitagórico-neoplatónica de la armonía del mundo, en la cual habíamos reconocido el origen
más lejano de la concepción romántica de la música. De hecho, A. W. Schlegel también
afirma que la esencia de la música está en las relaciones armónicas entre los sonidos,
situando en la armonía (explícitamente reconocida como la característica esencial de la
música de la edad moderna) el «principio místico» de la música, como eso que no funda su
eficacia sobre las progresiones temporales, sino que «busca el infinito en el momento
indivisible». Esta devaluación del principio melódico por parte de los escritores románticos
se explica bastante fácilmente, si se piensa que la tesis del reinado absoluto de la melodía
descendía directamente de la concepción de la música como representación de los afectos,
teniendo por finalidad la de conmover el corazón humano; era entonces, en su esencia, un
principio racionalista, conectado con la teoría del arte como imitación de la naturaleza, y,
como tal, combatido por los románticos, los cuales contraponían, al «afecto» circunscrito y
determinado, la Sehnsucht infinita e indeterminable. Si, en consecuencia, el infinito era el
objeto propio de la música, ésta no podía reconocerse (según «el mezquino punto de vista
de la así llamada naturaleza», para decirlo como F. Schlegel) sino como el lenguaje de los
sentimientos. Debemos aquí constatar —por desconcertante que tal conclusión pueda
resultar— que algunas variantes de términos como «romántico» y «melódico», «romántico»
y «sentimental», que la acepción común y corriente del romanticismo percibe como
sinónimos, pueden en verdad presentarse, al menos según la interpretación más radical de
la concepción romántica de la música, directamente como antitéticas. Sin duda alguna, con
estas implicaciones extremas (aparentemente paradójicas, pero ciertamente presentes, y
progenitoras de una tendencia abstractista que actuará en profundidad a lo largo de todo el
ochocientos y hasta el corazón de nuestro siglo) la teoría romántica no reniega del valor del
sentimiento en cuanto tal; sólo que la «pureza» de contenidos determinados, predicado
esencial de la «música verdadera», otorga ahora al sentimiento un significado
absolutamente diferente del de la Empfindsamkeit del setecientos, y excluye que ésta pueda
identificarse con lo individual, con la «sentimental» confesión autobiográfica: los
sentimientos que los sonidos despiertan en nuestra intimidad son aquellos que, «ignotos e
inexpresables, sin parentesco con nada en la tierra, suscitan el presagio de un lejano reino
del espíritu, otorgando a nuestro ser una más alta conciencia de sí» (Hoffmann). Así
entonces, la devaluación del principio melódico no significa negación o condena de la
melodía; ésta, sin embargo, para ser tal en el sentido más profundo, no debe «hacer
referencia a las palabras y a su comportamiento rítmico» (citamos todavía Hoffmann). En
suma, nos encontramos una vez más frente a una inversión de la concepción de la música:
la melodía ya no es la soberana absoluta, lugar privilegiado de los afectos y portadora de
significados determinables, siendo la armonía su sostén o soporte funcional; por el
contrario, es la armonía el «en-sí» de la música, y la melodía no es más que, en un cierto
sentido, su proyección. El dato general que emerge de todo esto es el significado cultural,
religioso, metafísico que el romanticismo atribuye a la música. Las consecuencias son
múltiples. El altísimo fin atribuido a la música crea una divergencia profunda entre las obras
intencionalmente «artísticas» y aquellas destinadas al consumo, al entretenimiento (música
de uso y música de arte podían, en cambio, convivir tranquilamente en el setecientos, aún
dentro de la misma obra). Entendida como el «lenguaje de los afectos» del setecientos, la
música tenía siempre y de todas formas una función comunicativa y asociativa; depurada de
ella, la música «absoluta» se presenta como una experiencia sustancialmente solitaria;
aislado de la sociedad está de hecho el artista, que no se torna más hacia sus
contemporáneos, sino que aparece constantemente proyectado hacia un «futuro» en el cual
deberá realizarse la «poesía», o sea, la plenitud del arte, constitucionalmente negada al
presente, a lo real, a lo contingente. Una actitud similar puede encontrarse ya en Beethoven
(cfr. el volumen VI, parágrafo 32.1); pero el impulso ético, la naturaleza sustancialmente
optimista de la fuerza creadora beethoveniana, tiende ahora a colorearse de una revuelta
negativa: el solitario mensaje del artista romántico tiende al redescubrimiento de verdades
ocultas, de valores alienados en la cotidianeidad de la vida social; el carácter progresivo del
arte (su esencia) puede actualizarse sólo a través de la negación de falsos valores
impuestos por la sociedad. Es ésta una tendencia profunda, que permanecerá vigente aún
en el siglo siguiente, más allá de la era romántica propiamente dicha. Sin abandonar el
ámbito de la cultura alemana, se puede muy bien admitir que el orgulloso aislamiento de la
Escuela de Viena, su compromiso total con lo negativo respecto a la alienación de la cultura
de masas, tiene entre sus motivaciones también esta lejana ascendencia romántica (por lo
que, además, la continuidad de la tradición cultural no fue negada por ninguno de sus
protagonistas). 3. CLASICISMO Y ROMANTICISMO Según el cuadro que venimos de
pintar, parece evidente que la concepción romántica de la música no coincide sin más con
el romanticismo musical entendido como etapa histórica. Es ésta una discrepancia que
presenta varios problemas, a la hora de definir el carácter de tal etapa, delimitar su área
cronológica, aislar sus aspectos salientes, interpretar los eventos que en ella han tenido
lugar. El primer problema, que se encuentra entre los más intrincados, es el de la relación
entre clasicismo y romanticismo: dos conceptos que forman una antítesis paradigmática en
la historia de la cultura en general, pero que tienden también a superponerse, si no
directamente a confundirse en la historia de la música entre el último setecientos y el primer
ochocientos. Habíamos visto en efecto E.T.A. Hoffmann definir como «románticos», en su
ensayo sobre Beethoven, a músicos que son para nosotros el símbolo del clasicismo
musical; pero tal definición, reiterada en otros escritos del mismo Hoffmann, no había sido
acuñada por él, sino que circulaba en las publicaciones musicales alemanas del inicio del
siglo; en 1805, por ejemplo, Reichardt, evocando en las columnas del Berlinische
Musikalische Zeitung el formidable progreso de la música instrumental en la segunda mitad
del setecientos, celebraba las «geniales, románticas obras de Haydn, Mozart y de sus
sucesores» que de tal proceso constituían su culminación. Tan impropio como pueda
resultar para nuestra conciencia histórica este empleo del término «romántico», debemos
reconocer que tiene a pesar de todo una cierta legitimidad, porque el concepto de
romanticismo no se refiere aquí ni a un estilo ni a una época particular, sino a una cualidad
específica de la música en sí misma, por lo que «romántico» y «musical» pasan a ser, en
esta acepción, sinónimos. Y, sin embargo, definir como romántica, en este sentido, a la
música de Haydn, Mozart y Beethoven significa también colocar las premisas para la
fundamentación del concepto de clasicismo: los tres máximos compositores son románticos
porque son los músicos por excelencia, quienes han desarrollado en grado sumo la
intrínseca, específica cualidad de la música, y por eso son los artífices de la música
«verdadera». Siguiendo el razonamiento hasta los extremos de la paradoja, podemos decir
que ellos son implícitamente clásicos en tanto que auténticamente románticos. Esta idea
implícita de clasicismo aflora de hecho a medida que madura, en los primeros decenios del
siglo, la conciencia de que la aparición de la «trinidad» vienesa ha simbolizado una época
en la historia de la música, conciencia que se declara finalmente de forma explícita en los
años treinta, cuando no sólo se comienza a distinguir una «escuela clásica», del pasado, de
la actividad de los compositores contemporáneos, sino que por primera vez se formula el
concepto de «período clásico» a propósito de la era de Haydn, Mozart y Beethoven (el autor
de la definición es Amadeus Wendt, profesor de filosofía en Göttingen; «clásico» tiene para
él un significado hegeliano, del momento de la plena actualización de la idea de cada arte
singular, en la total y recíproca compenetración de contenido y forma). En el mismo período,
sin embargo, toma cuerpo también el concepto de una «escuela romántica», a la cual se
identifican los modernos, los innovadores, los progresistas. El término «romántico» adquiere
así un segundo significado, designando un estilo y una época; esto se realiza naturalmente
con acentos diversos, positivos o negativos, según el punto de vista, progresista ó
conservador; así como según el punto de vista cambia la posición de Beethoven: para unos,
él es quien ha completado y perfeccionado la obra de Haydn y Mozart, y el último
representante del período áureo de la música alemana; para otros, es el iniciador y el
inspirador de la nueva escuela, el primer punto de referencia de sus adeptos. Pero esta
posición ambivalente de Beethoven es una muestra de la ambivalencia que caracteriza la
relación entre clasicismo y romanticismo: por un lado, relación de antítesis, por el otro, de
recíproca integración y de continuidad. Esta duplicidad se refleja también en las corrientes
de la historiografía de nuestro siglo. Prevalece en esta última la tendencia a considerar
clasicismo y romanticismo no como dos edades contrapuestas, cuyos caracteres se
excluyeran vivencialmente, sino como una sola era, orgánicamente unitaria, en la cual
convicciones estéticas y procedimientos compositivos, situación del músico y rol de la
música en la sociedad demuestran, eso sí, contradicciones muy visibles y sufren
transformaciones profundas, pero quedando para siempre reconciliables en algunos
fundamentos comunes. Y así la era precisamente llamada «clásico-romántica» se hace
comenzar en los años setenta y durar todo el ochocientos, hasta los primeros decenios de
nuestro siglo; en sus confines encontramos las figuras de Joseph Haydn por un lado, y de
Gustav Mahler (o también —porque tales delimitaciones son siempre fluctuantes de por su
propia naturaleza— de Max Reger, o de Hans Pfitzner, o de Richard Strauss) por el otro.
Para darse cuenta del carácter complejo de la relación entre clasicismo y romanticismo, es
necesario tener presente que «clasicismo», entendido como concepto que define una era de
la historia de la música (precisamente, la de Haydn, Mozart y Beethoven), tiene un
significado completamente distinto, directamente opuesto al clasicismo racionalista, del cual
habíamos recordado brevemente las características principales al comienzo de este libro.
Se ha visto cómo el concepto de «clásico» que aquí interesa nace por decirlo así desde el
interior de aquel de «romántico»; y cuando se define teóricamente adquiere un sentido,
típicamente hegeliano, de momento de total plenitud de un arte. En la historiografía de
nuestro siglo, además, el concepto de «clásico» ha sido ulteriormente definido como
paralelo del clasicismo de Weimar: la era de Haydn, Mozart y Beethoven, según esta
perspectiva, es el correspondiente músical de lo que fue la era de Goethe en la literatura, o
sea, de un movimiento que, surgido de los fermentos idealistas del neoclasicismo alla
Winckelmann, repudia los principios de lo bello ideal y de la imitación de la naturaleza, y
teoriza, al contrario, la originalidad de la creación artística, la concepción de la obra de arte
como organismo unitario teniendo en sí mismo —y no en una adecuación a cánones
exteriores— sus propias leyes formales. El binomio «clásico-romántico», por lo tanto, no
quiere sólo distinguir dos fases cronológicamente sucesivas, sino, en primer lugar, recoger
la identidad compleja de la era histórica referida. La autonomía de la música, su liberación
de la palabra en el plano estético, de sus funciones de decoración, entretenimiento,
celebración en el plano social; la unidad orgánica de la obra musical, su valor singular,
dependiente sólo de la calidad del acto creador individual del cual es su fruto, y no ya
subordinado a fines extraños; el valor de la originalidad, la nueva dignidad del autor, su
plena posesión de su propio creación: estos principios (que habíamos declarado como
básicos para la concepción romántica de la música) se encontraban ya presentes en lo que
se ha dado en bautizar como «clasicismo vienés», el cual se nos presenta así, a través de
estos principios, con un enérgico carácter innovador, que define su situación, en nuestra
perspectiva histórica, como la fuerza hegemónica de la cultura musical del extremo
setecientos. Por otra parte, el procedimiento compositivo del estilo clásico, la elaboración
motívico-temática, permanece como el fundamento sobre el cual se basa también el
pensamiento musical del ochocientos, y la idea formal connatural a tal procedimiento,
aquella de la sonata, continúa predominando en gran medida —si bien sufriendo
modificaciones profundas— en la música instrumental romántica. Romanticismo y
clasicismo en suma se compenetran recíprocamente: incluso cuando se consideran como
fases distintas y sucesivas, es imposible establecer una línea limítrofe ni siquiera
aproximativa: en esta perspectiva unitaria el romanticismo no se presenta como una
antítesis del clasicismo, más o menos como una reacción ante él, sino más bien como su
consecuencia natural «progresiva», puesto que los motivos de fondo, que en la fase clásica
se mantenían en un estado de perfecto equilibrio, sufrirán un proceso de amplificación,
intensificación, exageración, en fin, de desequilibrio recíproco, hasta descompaginar la
compleja pero armoniosa unidad de la cultura musical clásica en una constelación
centrífuga de contradicciones. Pero la hipótesis de una era clásico-romántica,
fundamentalmente unitaria incluso en sus diferencias internas, está lejos de ser
unánimemente aceptada. Las argumentaciones contrarias se fundan sobre el examen de
las fuentes críticas y de los testimonios originales, en los cuales se transparenta la
conciencia creciente de las diversas fases culturales que fue construyendo el nuevo siglo. El
argumento principal contra la hipótesis unitaria tiene sin embargo un fundamento geográfico
más que histórico: se parte de la constatación de que clasicismo y romanticismo no sólo
están desfasados cronológicamente, sino que pertenecen a dos áreas territoriales distintas,
y provienen, por lo tanto, de matrices culturales profundamente diferentes: el romanticismo
del norte protestante, el clasicismo del sur católico; el primero es un fenómeno alemán,
septentrional y norte-oriental, el otro ítalo-austriaco-danubiano, con el aporte de influencias
francesas. La diferencia entre las dos culturas puede ser descrita como contraposición entre
una perspectiva ética y una perspectiva estética. El músico clásico alemán está sólidamente
anclado a una visión humanista del mundo: el hombre es siempre el centro, causa y fin de
su obra, que queda activa y positivamente inscrita en el contexto social que la vio nacer (se
cita a este propósito como ejemplo la declaración de Haydn de que sus sinfonías deberían
ser entendidas como representaciones de «caracteres morales»; pero está claro que en
esta perspectiva también el Beethoven más esotérico pertenece de derecho a la cultura
clásica); la finalidad del romanticismo, a su vez, ya no es lo «humano», sino lo «poético»,
que de lo humano quiere ser no el complemento sino la superación (recordemos Tieck y su
afirmación de que la música vocal debía considerarse como inferior a la instrumental, por
estar vinculada por medio de la palabra a la esfera de lo humano). La música deviene
entonces un lenguaje misterioso («el sánscrito de la naturaleza», según la célebre metáfora
de Hoffmann), y quien domina ese lenguaje ostenta de hecho una arcana potestad. Se
rompe así aquella condición de equilibrio, de paridad ideal entre el músico y su auditorio,
que es una de las más preciosas cualidades de la cultura musical clásica; el momento de
comunicación musical se transforma, de encuentro civil entre pares (recordemos el notable
parangón de Goethe del cuarteto haydniano como de una conversación entre cuatro
personas razonables), en rito y culto, a celebrarse en lugares privilegiados: aquí el artista
compensa su aislamiento con el ejercicio de su nuevo poder, subyugante y fascinante. La
construcción del Festspielhaus de Bayreuth es, de hecho, un símbolo bien elocuente de
esta transformada condición.
También podría gustarte
- El Arte Moderno. ArganDocumento6 páginasEl Arte Moderno. ArganValentinaAún no hay calificaciones
- Los Primeros Diez Años. Valeriano BozalDocumento17 páginasLos Primeros Diez Años. Valeriano Bozallmb656100% (1)
- FrankesteinDocumento8 páginasFrankesteinCelinda Espinoza TuctoAún no hay calificaciones
- B1 TXT 2 2022Documento9 páginasB1 TXT 2 2022karinavastafdaAún no hay calificaciones
- DANGELO (1999) Selección de La Estética Del RomanticismoDocumento88 páginasDANGELO (1999) Selección de La Estética Del RomanticismospmarianaAún no hay calificaciones
- A Proposito Del Romanticismo AlemanDocumento5 páginasA Proposito Del Romanticismo AlemanRevista EnlaceAún no hay calificaciones
- Iedrich SchlegelDocumento8 páginasIedrich Schlegeleugenia.aivarmAún no hay calificaciones
- Nociones de EstéticaDocumento12 páginasNociones de EstéticaNery GómezAún no hay calificaciones
- Selección Teóricos RománticosDocumento10 páginasSelección Teóricos RománticosPanekoek MattickAún no hay calificaciones
- PoesiaDocumento5 páginasPoesiaERWIN HUMBERTO CASTILLO BUGUENOAún no hay calificaciones
- René Wellek en "Periodos y Movimientos en La Historia Literaria" Reflexión Del 1940-1941Documento6 páginasRené Wellek en "Periodos y Movimientos en La Historia Literaria" Reflexión Del 1940-1941ANN FAún no hay calificaciones
- Dialnet RomanticismoYCuentaNueva 91804Documento0 páginasDialnet RomanticismoYCuentaNueva 91804AngelManriqueAún no hay calificaciones
- Simón Royo: Nietzsche y El Romanticismo Tragedia y Filosofía.Documento18 páginasSimón Royo: Nietzsche y El Romanticismo Tragedia y Filosofía.Daniel CifuentesAún no hay calificaciones
- El Romanticismo Alemán. Alain de BenoistDocumento15 páginasEl Romanticismo Alemán. Alain de BenoistIván Vázquez100% (1)
- Utilidad de La Belleza Ka PDFDocumento6 páginasUtilidad de La Belleza Ka PDFArmando Ocampo IxtaAún no hay calificaciones
- 12 Hauser - El Dualismo Del GóticoDocumento12 páginas12 Hauser - El Dualismo Del GóticoLauriel MalfoyAún no hay calificaciones
- Realismo - Las Épocas de La Literatura - ArielDocumento34 páginasRealismo - Las Épocas de La Literatura - ArielArturo Garcia100% (2)
- Marcuse - El Futuro Del ArteDocumento9 páginasMarcuse - El Futuro Del ArteMu ErganaAún no hay calificaciones
- Valor Literario (William Díaz)Documento11 páginasValor Literario (William Díaz)Jhonatan MendozaAún no hay calificaciones
- MASSIMO CACCIARI Arte en NietzscheDocumento6 páginasMASSIMO CACCIARI Arte en NietzscheNacho AveilléAún no hay calificaciones
- La Teoría de La Expresión en El RomanticismoDocumento3 páginasLa Teoría de La Expresión en El RomanticismoMejia Lewis100% (1)
- RomanticismoDocumento110 páginasRomanticismocarminandy66100% (1)
- Víctor Hugo y Lo GrotescoDocumento34 páginasVíctor Hugo y Lo GrotescoAlberto MartínezAún no hay calificaciones
- Evaluación Víctor HugoDocumento3 páginasEvaluación Víctor HugoAzucena AlcaláAún no hay calificaciones
- Seminario de Tesis en Filosofía Tarea 1Documento4 páginasSeminario de Tesis en Filosofía Tarea 1Jimmy Bolaños CAún no hay calificaciones
- Marchan FizDocumento8 páginasMarchan Fizshepner21Aún no hay calificaciones
- Lo Bello y Lo Siniestro. Eugenio TríasDocumento14 páginasLo Bello y Lo Siniestro. Eugenio TríasnorwalAún no hay calificaciones
- La Estetica Del Romanticismo Paolo DAnge-119-137Documento19 páginasLa Estetica Del Romanticismo Paolo DAnge-119-137Daflogos GatunoAún no hay calificaciones
- Forma y Expresion en KandinskyDocumento17 páginasForma y Expresion en KandinskyJosé Ángel Castaño Gracia100% (1)
- ANALISIS DE LA OBRA Los Hijos Del LimoDocumento3 páginasANALISIS DE LA OBRA Los Hijos Del Limocintia natalia mendozaAún no hay calificaciones
- Benjamin Walter - ALEGORÍA Y TRAUERSPIELDocumento85 páginasBenjamin Walter - ALEGORÍA Y TRAUERSPIELMiguel Sáenz CardozaAún no hay calificaciones
- Paz - Analogía e IroníaDocumento14 páginasPaz - Analogía e IroníaALLISSON KARELYS LLIMPE ESCOBEDOAún no hay calificaciones
- El Secreto de La VidaDocumento132 páginasEl Secreto de La VidaEllie LopezAún no hay calificaciones
- Ficha de Clase NIETZSCHE PDFDocumento9 páginasFicha de Clase NIETZSCHE PDFemepe7593Aún no hay calificaciones
- Esculpir en El Tiempo, NotasDocumento27 páginasEsculpir en El Tiempo, NotasAndoni MartinezAún no hay calificaciones
- Expo 2Documento8 páginasExpo 2Daniek MortadelaAún no hay calificaciones
- leonardo-da-vinci-en-el-romanticismoDocumento21 páginasleonardo-da-vinci-en-el-romanticismoCasandra Chavez arriagaAún no hay calificaciones
- MímesisDocumento14 páginasMímesiscamusrebelde3265Aún no hay calificaciones
- De Addison A KantDocumento31 páginasDe Addison A Kantisahuizi100% (1)
- Genaealogía Del EsteticismoDocumento11 páginasGenaealogía Del EsteticismoJoaquín Esteban OrtegaAún no hay calificaciones
- La Alegoria - BenjaminDocumento13 páginasLa Alegoria - BenjaminAndrésAún no hay calificaciones
- Arte y RepresentaciónDocumento20 páginasArte y RepresentaciónSergio Aschero100% (3)
- SZONDI - Schlegel y La Ironía RománticaDocumento12 páginasSZONDI - Schlegel y La Ironía RománticaNacho Martínez100% (3)
- La Belleza, Sexi Comedias Mexicanas y La Estética Del XIXDocumento3 páginasLa Belleza, Sexi Comedias Mexicanas y La Estética Del XIXpacoAún no hay calificaciones
- Resumen de Unidad de NaturalismoDocumento21 páginasResumen de Unidad de NaturalismoLuciana MinadeoAún no hay calificaciones
- Argan - La RetoricaDocumento5 páginasArgan - La RetoricaGustavo RadiceAún no hay calificaciones
- Sturm Und DrangDocumento10 páginasSturm Und DrangIrene MoraAún no hay calificaciones
- El Formalismo y El Desarrollo de La Historia Del ArteDocumento3 páginasEl Formalismo y El Desarrollo de La Historia Del ArteJuLiAna100% (1)
- Visión de Paralaje - ZizekDocumento5 páginasVisión de Paralaje - Zizekbaham133Aún no hay calificaciones
- Decadentismo - Martí PDFDocumento16 páginasDecadentismo - Martí PDFAna Rebeca PradaAún no hay calificaciones
- Diderot Estética PDFDocumento62 páginasDiderot Estética PDFsteve797 gamerAún no hay calificaciones
- 2° PARCIAL - ResumenDocumento27 páginas2° PARCIAL - Resumentangoo_73100% (1)
- El Naturalismo en El Arte - Manuel de La RevillaDocumento12 páginasEl Naturalismo en El Arte - Manuel de La RevillaDodó Stanislavsky100% (1)
- Notas Sobre Verdad, Conceptos e Ideas (Benjamin)Documento7 páginasNotas Sobre Verdad, Conceptos e Ideas (Benjamin)ÑĂÝÊĽŁÝ MĀŘŤËĽAún no hay calificaciones
- Vermal. Nietzsche y PoesíaDocumento16 páginasVermal. Nietzsche y PoesíaanamonteverdiAún no hay calificaciones
- Casa Tomada: Reinvención de un mito, recogimiento de un espírituDe EverandCasa Tomada: Reinvención de un mito, recogimiento de un espírituAún no hay calificaciones
- La otra orilla de la belleza: En torno al pensamiento de Eugenio TríasDe EverandLa otra orilla de la belleza: En torno al pensamiento de Eugenio TríasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- COLONIZACION Y CRISTIANIZACIONDocumento8 páginasCOLONIZACION Y CRISTIANIZACIONKarina VastaAún no hay calificaciones
- Delgado Guía de LecturaDocumento1 páginaDelgado Guía de LecturaKarina VastaAún no hay calificaciones
- WALLERSTEIN con resumenDocumento15 páginasWALLERSTEIN con resumenKarina VastaAún no hay calificaciones
- CONCEPTOSDocumento3 páginasCONCEPTOSKarina VastaAún no hay calificaciones
- Fairclough Guía de LecturaDocumento1 páginaFairclough Guía de LecturaKarina VastaAún no hay calificaciones
- PREGUNTAS PARA RESPONDERDocumento3 páginasPREGUNTAS PARA RESPONDERKarina VastaAún no hay calificaciones
- UNIDAD 1 PUNTEODocumento5 páginasUNIDAD 1 PUNTEOKarina VastaAún no hay calificaciones
- belinche apreciacionDocumento21 páginasbelinche apreciacionKarina VastaAún no hay calificaciones
- Contexto (lo del powerpoint)Documento2 páginasContexto (lo del powerpoint)Karina VastaAún no hay calificaciones
- Guía de Lectura MurailDocumento1 páginaGuía de Lectura MurailKarina VastaAún no hay calificaciones
- Guia sobre el texto de BuchDocumento16 páginasGuia sobre el texto de BuchKarina VastaAún no hay calificaciones
- TORRES ALVARADODocumento1 páginaTORRES ALVARADOKarina VastaAún no hay calificaciones
- resumen ficha de catedraDocumento2 páginasresumen ficha de catedraKarina VastaAún no hay calificaciones
- Power point-EliDocumento16 páginasPower point-EliKarina VastaAún no hay calificaciones
- ZARATE TOSCANO-GRUZINSKIDocumento2 páginasZARATE TOSCANO-GRUZINSKIKarina VastaAún no hay calificaciones
- 2019-04-11 - ApuntesDocumento4 páginas2019-04-11 - ApuntesKarina VastaAún no hay calificaciones
- QUINTERO RIVERADocumento3 páginasQUINTERO RIVERAKarina VastaAún no hay calificaciones
- FICHA DE CATEDRA BLOQUE 1Documento2 páginasFICHA DE CATEDRA BLOQUE 1Karina VastaAún no hay calificaciones
- CARREDAÑODocumento3 páginasCARREDAÑOKarina VastaAún no hay calificaciones
- FRISCHDocumento3 páginasFRISCHKarina VastaAún no hay calificaciones
- WeberDocumento3 páginasWeberKarina VastaAún no hay calificaciones
- SMALLDocumento2 páginasSMALLKarina VastaAún no hay calificaciones
- KALTENECKERDocumento3 páginasKALTENECKERKarina VastaAún no hay calificaciones
- SURIANODocumento3 páginasSURIANOKarina VastaAún no hay calificaciones
- MOSSEDocumento2 páginasMOSSEKarina VastaAún no hay calificaciones
- PUNTOS CLAVES BLOQUE 1Documento2 páginasPUNTOS CLAVES BLOQUE 1Karina VastaAún no hay calificaciones
- VIGUERADocumento2 páginasVIGUERAKarina VastaAún no hay calificaciones
- DI BENEDETTODocumento3 páginasDI BENEDETTOKarina VastaAún no hay calificaciones
- QUIJANO WALLERSTEINDocumento4 páginasQUIJANO WALLERSTEINKarina VastaAún no hay calificaciones
- ROCKDocumento2 páginasROCKKarina VastaAún no hay calificaciones
- TP Matematica-Etapa 1Documento10 páginasTP Matematica-Etapa 1julia bondAún no hay calificaciones
- ArtisticaDocumento3 páginasArtisticaVirginia WolfvesAún no hay calificaciones
- Rúbrica de Evaluación Del Teatro de Sombras Evaluación C2Documento2 páginasRúbrica de Evaluación Del Teatro de Sombras Evaluación C2Pia Ruiz HenriquezAún no hay calificaciones
- Guia Didactica Plastica-6 SantillanaDocumento228 páginasGuia Didactica Plastica-6 SantillanaKarmen Gianella Pastor Talavera0% (1)
- Creación Libro CartoneroDocumento2 páginasCreación Libro CartoneroANGIE JULIED GARCIA OROZCO100% (1)
- Todos Los Nombres Femeninos PDFDocumento52 páginasTodos Los Nombres Femeninos PDFvideoric8867Aún no hay calificaciones
- How Deep Is Your Love: Bee GeesDocumento1 páginaHow Deep Is Your Love: Bee GeespabloAún no hay calificaciones
- Alfabeto GriegoDocumento3 páginasAlfabeto GriegoIsidora Elizabeth TorresAún no hay calificaciones
- Literatura MexicanaDocumento50 páginasLiteratura Mexicanannafany100% (1)
- Eca 4 Grado BajaDocumento148 páginasEca 4 Grado BajaJulio Cesar HerreraAún no hay calificaciones
- Serie Naruto: Autor: miko-正 太 控Documento24 páginasSerie Naruto: Autor: miko-正 太 控juscilaineAún no hay calificaciones
- Tattoo Tradi AmericanoDocumento35 páginasTattoo Tradi AmericanoMarce CordiAún no hay calificaciones
- CónicasDocumento30 páginasCónicasMaría Frazzetti GutiérrezAún no hay calificaciones
- Taller de Estadistica Primer PuntoDocumento14 páginasTaller de Estadistica Primer Puntoless9991Aún no hay calificaciones
- RenacimientoDocumento77 páginasRenacimientoALDAIR TARAZONA SOLORZANOAún no hay calificaciones
- Happy Dinos Parte 1Documento35 páginasHappy Dinos Parte 1Maria Rendon BatresAún no hay calificaciones
- Historia Del GrabadoDocumento16 páginasHistoria Del GrabadoAnvy Mogar100% (1)
- VIDRIODocumento11 páginasVIDRIOOtto YaxAún no hay calificaciones
- Tensei Colosseum - Saijaku Skill de Saikyou No Onna-Tachi o Kouryaku Shite Dorei Harem TsukurimasuDocumento41 páginasTensei Colosseum - Saijaku Skill de Saikyou No Onna-Tachi o Kouryaku Shite Dorei Harem TsukurimasuJairo GranjaAún no hay calificaciones
- Historia Del Teatro en GuatemalaDocumento7 páginasHistoria Del Teatro en GuatemalaedgarAún no hay calificaciones
- Improvisación PDFDocumento4 páginasImprovisación PDFMarianaCalveraAún no hay calificaciones
- Nacionalismo Musical RusoDocumento37 páginasNacionalismo Musical RusoFranklin Fabricio Fajardo ClarosAún no hay calificaciones
- 2 Extracto Del Libro François NineyDocumento5 páginas2 Extracto Del Libro François NineyOscar Ivan Buitrago GaleanoAún no hay calificaciones
- The PresentDocumento25 páginasThe PresentFabiana Yissell Solano PimientoAún no hay calificaciones
- Ar Quite Ctu Rae Gip CIADocumento69 páginasAr Quite Ctu Rae Gip CIAFabiolaAún no hay calificaciones
- Historia de La IngenieríaDocumento7 páginasHistoria de La IngenieríaVictor RamirezAún no hay calificaciones
- Elementos Comunicativos Del Texto LíricoDocumento4 páginasElementos Comunicativos Del Texto LíricoNancy MacedoAún no hay calificaciones
- Metodos y Tecnicas Del EstudioDocumento11 páginasMetodos y Tecnicas Del EstudioReynita Bella FelizAún no hay calificaciones
- Somos Seres Espirituales 4Documento1 páginaSomos Seres Espirituales 4Jeyson Correa CulquiAún no hay calificaciones