LA ÚLTIMA JUGADA
Fernando Trujillo
SMASHWORDS EDITION
*****
La última jugada
Copyright © 2010 Fernando Trujillo
nandoynuba@gmail.com
http://eldesvandeteddytodd.blogspost.com
All rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, no
part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval
system, or transmitted, in any form, or by any means (electronic, mechanical,
photocopying, recording, or otherwise) without the prior written permission of both the
copyright owner and the above publisher of this book.
This is a work of fiction. Names, characters, places, brands, media, and incidents
are either the product of the author's imagination or are used fictitiously. The author
acknowledges the trademarked status and trademark owners of various products
referenced in this work of fiction, which have been used without permission. The
publication/use of these trademarks is not authorized, associated with, or sponsored by
the trademark owners.
�La presente novela es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares y
sucesos en él descritos son producto de la imaginación del autor. Cualquier semejanza
con la realidad es pura coincidencia.
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento
informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea
electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo
y por escrito del autor.
Smashwords Edition License Notes
This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be
re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another
person, please purchase an additional copy for each person you share it with. If you're
reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your use only, then
you should return to Smashwords.com and purchase your own copy. Thank you for
respecting the author's work.
*****
LA ÚLTIMA JUGADA
*****
CAPÍTULO 1
�La pequeña sierra dejó de girar cuando el esternón se quebró con un chasquido
seco. Sus dientes, teñidos de rojo, siguieron rodando unos segundos, perdiendo
velocidad gradualmente hasta detenerse por completo.
Álvaro dejó la sierra a un lado y separó las costillas. La masa roja quedó a la vista,
palpitando con ritmo constante.
―Es un corazón muy grande ―dijo la enfermera.
―Sí que lo es, pero hay que extraerlo ―apuntó Álvaro en tono aburrido.
Ya había realizado varios trasplantes de corazón y no sentía nada remotamente
parecido a un reto. Se trataba de un procedimiento rutinario para él. El paciente
obtendría un corazón nuevo y pasaría el resto de su vida tratando de prolongarla el
máximo posible. Acataría dócilmente un sinfín de normas, que implicarían renunciar a
gran cantidad de vicios y actividades que la inmensa mayoría de las personas
consideraba placenteras, y lucharía por aferrarse a este asqueroso mundo cuanto le fuese
posible.
Álvaro le envidió.
―Bien, vamos allá ―dijo dirigiéndose a su equipo―. No quiero ni un solo…
La puerta se abrió de repente, cortando su discurso. Álvaro clavó una dura mirada
en el entrometido y consideró retirarse la máscara antes de hablar. Quería asegurarse de
que se escucharan con claridad todos los insultos con que iba a inflar su explicación de
por qué no era aconsejable irrumpir en un quirófano.
El recién llegado ni siquiera vestía una bata, iba con ropa de calle y lucía una
sonrisa despreocupada, tan campante.
Álvaro dejó el instrumental sobre una mesa y se acercó al intruso. Su compañero y
las dos enfermeras estaban tan sorprendidos que no reaccionaron. El desconocido se
aproximó a Álvaro y le tendió un sobre negro con los bordes blancos antes de que
pronunciase una sola palabra. Álvaro agarró el sobre de mala manera, intuyendo cuál
era su contenido. El mensajero no esperó ni un segundo; se dio la vuelta y salió del
quirófano.
Sin duda era una resolución legal destinada a detener el trasplante de corazón. Era
un mal asunto. Álvaro no había prestado la debida atención a los pormenores de la
situación de su paciente, no le importaban en absoluto. Recordaba vagamente que había
dos mujeres luchando por decidir qué era lo más conveniente. Una estaba a favor del
trasplante, su mujer si no le fallaba la memoria, y la otra se oponía, esa debía de ser su
hermana. ¿O era al revés?
�En cualquier caso, el dictamen de los médicos no parecía contar con el peso
suficiente para garantizarle a ese pobre desgraciado, a quien no se consideraba en plenas
facultades mentales para decidir su propia suerte, un nuevo y saludable corazón. En
parte era por su culpa; no es que se hubiera volcado en comunicar su opinión médica
profesional. Informó del estado del paciente, recomendó el trasplante y luego dejó la
mente en blanco mientras aquellas arpías se despedazaban mutuamente en su lucha por
demostrar quién quería más al paciente, y por consiguiente, quién debía decidir.
Estaba claro que la perdedora había recurrido a métodos legales para insistir en
salirse con la suya. Algún juez medio idiota, que no entendía nada de medicina, habría
resuelto detener la intervención para que los médicos acudiesen a un tribunal a
exponerle la situación una y otra vez hasta que su señoría entendiese que debía dar la
razón a los profesionales del sector y apoyar el trasplante; de ahí que ahora le
notificasen por escrito que no operase al paciente.
Álvaro conoció un caso similar unos años atrás. Se trataba de una amputación de
pierna, pero el sobrecito llegó tarde y se encontró con una pierna que no estaba unida ya
a ningún cuerpo. En esta ocasión, el paciente sólo tenía el pecho abierto de par en par.
Iban mejorando.
―¿Qué es? ―preguntó su compañero.
Álvaro suspiró con desgana.
―Imagínatelo ―dijo mientras rasgaba el sobre con sus guantes manchados de
sangre―. Lástima que no lo hubieran enviado unas horas antes. Nos habríamos
ahorrado rajar al paciente. Le va a quedar una cicatriz preciosa, y todo para nada. Eso
sucede cuando…
Álvaro cerró la boca y se tragó el resto de la frase. No se trataba de una
notificación legal, ni siquiera era una carta oficial. El papel estaba plegado sobre sí
mismo dos veces. Álvaro lo desdobló a toda prisa, sin poner cuidado alguno. Jamás
había visto algo parecido. La carta estaba escrita a mano, con una caligrafía muy
elegante, de trazos estilizados y terminaciones alargadas, impregnada de un cierto aire
antiguo e imperecedero. Algo recargada, tal vez. La tinta era roja y presentaba un tono a
veces muy vivo, otras, apagado. Álvaro no pudo imaginar una pluma o bolígrafo capaz
de extender una tinta que reflejase semejantes oscilaciones. Tampoco le resultaba fácil
creer en una mano que dibujase aquellas letras, y sin embargo, sabía que ningún
ordenador ni máquina de escribir hubiese podido dar ese toque a aquella carta.
�Leyó con gran atención. Se extrañó un poco al ver que sus guantes de látex no
dejaban manchas de sangre sobre el papel de la carta como lo habían hecho en el sobre
que la contenía. Las palabras se formaban en su mente con una naturalidad
sorprendente, fluían con suavidad y le impedían dejar de leer. Por un instante, olvidó el
lugar en el que se encontraba y qué estaba haciendo.
Cuando terminó la lectura, Álvaro lo entendió todo a la perfección.
Arrojó la carta al suelo, despreocupado, y se fue hacia la puerta mientras se quitaba
la mascarilla y los guantes.
―¿Dónde vas? ―preguntó la enfermera.
―¡Eh! ¡Que tenemos a un tipo abierto sobre la camilla! ―gritó el otro cirujano,
asombrado.
Álvaro no les hizo el menor caso. Comenzó a quitarse la bata sin dejar de andar. Al
llegar a la puerta la tiró al suelo y salió sin decir nada. Nadie supo cómo reaccionar. Las
dos enfermeras y el cirujano cruzaron una mirada de incertidumbre al no saber por qué
Álvaro les había abandonado de ese modo tan frío y precipitado.
―Deben de haberle dado una mala noticia ―aventuró la enfermera agachándose
para recoger la carta―. Tal vez un pariente haya sufrido un accidente.
El otro médico no estuvo de acuerdo con esa conjetura. Álvaro se hubiese
marchado corriendo y habría dado alguna explicación. No hubiera dejado el quirófano
con un paso tan tranquilo. No, no era eso. Demasiado… indiferente.
―¡Más te vale tener una buena excusa o pienso dar parte de esto, imbécil! ―gritó
el cirujano―. ¿Y bien? ¿Qué pone en esa carta?
El rostro de la enfermera se había deformado en una mueca imprecisa. El médico
estaba perdiendo la paciencia. Arrancó el papel de las manos de la enfermera y lo
examinó en busca de una aclaración.
No la encontró. El papel estaba en blanco.
###
Judith llegó a casa algo deprimida. Colgó el abrigo y no vio en el espejo de la
entrada el rostro angelical que todo el mundo le atribuía. En su lugar contempló a una
�jovencita de unos veinte años, a pesar de que tenía treinta, de mirada triste y aspecto
derrotado. Con gusto le hubiese soltado una bofetada a ver si reaccionaba.
Sobre la mesa de la cocina, encontró un montón de cartas que la asistenta había
dejado allí tras recoger el correo. Judith las repasó rápidamente. Todo propaganda. Sus
ojos se detuvieron un instante en un sobre negro con los bordes blancos que sobresalía
entre los demás. No había nada escrito en él, así que dedujo que no sería importante. Y
si lo era, ¿qué más daba? Que hubiesen indicado su contenido en el exterior.
Arrojó un par de troncos a la chimenea y encendió el fuego para intentar relajarse.
El olor a leña quemada le encantaba. Cuando las llamas comenzaron a bailar cobre la
madera, lanzó todo el correo al fuego y se quedó ensimismada viendo arder la
condenada propaganda. Perdió la noción del tiempo.
John Lennon la trajo de vuelta a la realidad de la mano de Imagine, su canción
favorita, mientras el móvil vibraba sobre la mesilla.
―¿Sí?
―Por fin coges el teléfono ―dijo la voz de Néstor. Judith maldijo haber
contestado sin mirar antes quién llamaba―. Sólo pretendo que hablemos.
―Ahora no, Néstor. No me encuentro muy bien.
―¿Entonces, cuándo? Me merezco una explicación ―dijo Néstor sin poder
disimular su enfado―. Me pediste tiempo y creo que he sido más que razonable. Llevo
esperando cuatro meses.
―Lo sé y te lo agradezco. Pero no pasa nada por esperar un poco más.
―¡Eso se acabó! ―gritó Néstor. Judith retiró un poco el móvil―. Puedo hacer
cualquier cosa por ti, pero al menos dame una razón. No me trago la excusa que me
diste para dejarme. Eras feliz conmigo, Judith. Lo sé, se te notaba.
Ella también lo sabía. Se permitió un momento de flaqueza y una avalancha de
recuerdos felices invadió su mente con una fuerza demoledora. Se vio a sí misma con
Néstor seis meses atrás. Estaban en la cama tumbados entre las sabanas, acababan de
acostarse juntos…
Judith sacudió la cabeza con brusquedad. Era un error revivir esas escenas, un
descuido que no se podía permitir.
―No puedo decirte nada nuevo, Néstor ―dijo con un nudo en la garganta―.
Necesito un poco más de tiempo.
Néstor tardó en responder.
�―Ya no puedo más, Judith, lo siento. Llevo meses aguardando, dándole vueltas,
sin una explicación por tu parte. Me volveré loco. Tienes que decidir de una vez. O
compartes conmigo lo que sea que te esté ocurriendo o esto se acabó definitivamente.
―No me presiones, Néstor. Solo necesito un poco más de tiempo. Lo estoy
haciendo por ti, no me obligues a escoger ahora.
―Ya no lo soporto más ―dijo con la voz destrozada―. O me dejas entrar de
nuevo en tu vida o me perderás para siempre ―sentenció.
―Entonces te perderé.
Judith colgó y luego estrelló el teléfono contra la pared. El móvil saltó en pedazos.
Permaneció sentada con la mirada perdida en las llamas onduladas de la chimenea
durante un tiempo indeterminado, hasta que su rabia se fue desvaneciendo lentamente.
Empezó a adormecerse, a sentir cómo su cuerpo se relajaba, y agradeció que su
mente le permitiese distanciarse del mundo. Se tumbó en el sofá y se cubrió con una
manta.
Se despertó con un sobresalto. Una sensación desconocida la apremiaba, como una
especie de alarma. Tal vez había tenido una pesadilla. Se incorporó a medias y se frotó
los ojos. Aún era de día, así que no podía haber dormido demasiado. Sin embargo, el
fuego estaba prácticamente extinguido. Una par de brasas anaranjadas sobresalían entre
los restos de cenizas. Los leños se habían consumido y no quedaba nada más que…
Aquello no podía ser. Debía de seguir dormida porque era imposible lo que sus ojos
estaban viendo.
Judith se arrodilló junto a la chimenea y cogió el sobre negro de bordes blancos,
que estaba parcialmente sepultado bajo las cenizas. ¿Cómo era posible que no hubiese
ardido?
Lo abrió a toda velocidad, presa de una gran excitación, y extrajo un papel sencillo
sobre el que reposaban unas letras rojas trazadas con una caligrafía imposible de
confundir. Judith leyó con mucha atención el contenido.
Cuando terminó, dejó la carta en el suelo, fue a su cuarto a cambiarse de ropa y
luego se marchó de casa.
###
�Lo primero que hizo Héctor fue ir al banco para averiguar cuánto podía conseguir.
Fue bastante decepcionante.
No le cogió por sorpresa enterarse de lo poco que valía su vida. Había exprimido
todo cuanto tenía de valor para solicitar un préstamo por el mayor importe posible.
―Si usted contase con un aval podríamos aumentar la cantidad ―dijo la eficiente
señorita que le atendió en el banco―. Quizás algún familiar suyo pueda aportar…
―¡No! ―gritó Héctor―. Quiero el máximo que pueda obtener yo solo, sin
involucrar a nadie más.
Su casa era lo único que el banco consideraba valioso. Y tampoco resultaba
demasiado. El triste apartamento en el que vivía apenas alcanzaba los cuarenta metros
cuadrados, y era suyo gracias a una herencia. Cuarenta y tres años y esa era toda su
fortuna.
Hasta la semana siguiente no hizo nada más. Llevó al banco la documentación que
le exigieron y el resto del tiempo permaneció en casa. En dos ocasiones salió a la calle,
una para comprar algo de comida, la otra para ir al médico. Su psiquiatra le hizo las
preguntas de siempre. Héctor las contestó distraído, recogió las recetas y pasó por la
farmacia para comprar los ansiolíticos y los antidepresivos.
Por fin le concedieron el préstamo, diez días después de entregar la documentación
y formalizar la solicitud. Héctor puso una transferencia por el total del importe a otra
cuenta de un banco distinto y dejó solo un euro en la suya.
―Es una cantidad importante ―dijo la cajera alzando las cejas―. La comisión de
la operación será muy elevada.
―Me da lo mismo ―repuso Héctor.
Luego fue al otro banco y preguntó cuándo podía retirar todo el dinero en efectivo.
De nuevo se alzaron las cejas de quien le atendía. El empleado le pidió amablemente
que esperara y se fue a hablar con un compañero. Héctor imaginó que estaba
consultando a un superior.
―En tres días estará disponible su dinero ―informó el cajero.
Héctor regresó a su casa y esperó pacientemente a que transcurriese el periodo
indicado. A los tres días regresó al banco, vestido con la misma ropa, y retiró el dinero.
Fue todo muy sencillo y muy rápido. Había imaginado que tendría que firmar muchos
papeles e incluso contestar varias preguntas. No sucedió nada de eso. Le entregaron el
dinero y le pidieron que lo contara.
―No es necesario, me fío de ustedes ―dijo Héctor.
�Firmó una única vez y salió del banco con el dinero guardado en una mochila
naranja, de esas que utilizan los chavales para ir al instituto. Tomó un taxi que le llevó
hasta su destino en unos razonables veinte minutos. Héctor pagó al taxista y luego se
quedó sentado en la calle, en las escaleras de un edificio de oficinas. Sujetaba la
mochila contra su pecho con los dos brazos. En dos ocasiones, los transeúntes dejaron
caer monedas a sus pies. Héctor no las recogió.
Allí permaneció dos horas más hasta que vio a su objetivo al otro lado de la calle.
Una mujer rubia, muy delgada, llegó caminando con un niño que cojeaba. El chico
aparentaba unos diez años y tenía una prótesis que sustituía su pierna derecha.
Héctor se levantó en cuanto les vio y cruzó la calle sin mirar. Un coche tuvo que
dar un frenazo para no llevárselo por delante.
―¡La madre que te parió! ―gritó el conductor―. ¡Mira por dónde vas, anormal!
La mujer rubia se giró atraída por el escándalo y vio a Héctor acercándose a ella.
―No se alarme ―dijo Héctor intentando sonar muy tranquilo―. Sólo he venido a
entregarle esto ―añadió ofreciéndole la mochila.
La mujer le miró extrañada. Una mezcla indescifrable de emociones se dibujó en
su rostro. Héctor temió que fuese a echar a correr. Quizá lo hubiera hecho de no estar su
hijo con ella.
―¿Quién es este hombre, mamá? ―preguntó el chico―. Está muy sucio y su ropa
está rota.
La madre no reaccionó. Siguió congelada con una mueca de terror y rabia en la
cara. Apretaba la mandíbula con mucha fuerza. Héctor comprendió que hacía lo
imposible por dominarse.
―Sólo quiero hacer cuanto esté en mi mano ―dijo muy serio―. No he podido
reunir más. Dentro hay setenta y dos mil euros. ―Héctor le acercó la mochila.
La mujer continuó sin moverse.
―No tienes por qué hacerlo ―logró decir con mucha dificultad.
―Yo creo que sí. Aunque sólo sea por su hijo, tiene que tomar esta mochila. ―La
dejó en el suelo y retrocedió dos pasos. El niño cojeó junto a su madre y se agachó para
coger la mochila. Héctor miró su pierna falsa y añadió―: Ojalá hubiera podido hacer
algo más.
Se fue sin despedirse. Regresó a su casa y esperó. Dos días más tarde recibió la
carta. La encontró por la mañana, al despertarse, tirada en el suelo, como si alguien la
�hubiera deslizado por debajo de la puerta. Era un sobre negro con los bordes blancos.
Héctor leyó el contenido y luego salió de su casa.
No se molestó en cerrar la puerta.
###
El cuello de Dante siempre estaba arropado por una camisa impecable y una
corbata con un nudo Windsor perfecto. Por eso resultó tan chocante verle entrar en su
despacho con el botón de la camisa desabrochado y la corbata aflojada, sin su
acostumbrado alfiler, rebotando contra su pecho al son de sus pasos.
Dante tomó un informe financiero, resumido en trece folios, lo metió en una
carpeta vacía y salió de su despacho. Recorrió el pasillo de vuelta a la reunión ajeno a
las miradas furtivas que le dedicaban sus empleados.
Apenas le quedaba pelo en la cabeza, y los escasos mechones que aún resistían
eran totalmente blancos. Su rostro estaba ajado por una piel muy erosionada, surcada
por incontables arrugas. Una barriga enorme, una espalda ancha y dos ojos oscuros eran
los atributos que más resaltaban de él a primera vista. Dante tenía sesenta y tres años, y
jubilarse dentro de dos era el último de sus pensamientos.
En la sala de reuniones le esperaba su abogado y único amigo junto a su principal
asesor financiero.
―¿Has comprobado los datos que te envié? ―preguntó el asesor.
―Los tengo aquí mismo ―dijo Dante agitando en alto la carpeta. Tomó asiento y
luego sacó el informe―. ¿Es este el informe al que te refieres?
El asesor financiero confirmó con un vistazo que era el complejo análisis que su
equipo había confeccionado durante las últimas dos semanas.
―El mismo. Como verás las cifras son correctas y revelan…
―Todo está en orden. Estoy de acuerdo con las cifras.
―Entonces, parece que estamos todos conformes ―dijo el abogado.
El asesor financiero apenas pudo contener su alegría.
―Es una operación inmobiliaria segura. En unos cinco años, cuando revaloricen el
terreno, vamos a multiplicar la inversión por diez. No te arrepentirás…
�―Desde luego que no ―repuso Dante―, porque no vamos a realizar esa
operación.
Se produjo un silencio incómodo.
―No lo entiendo ―dijo el asesor―. Estás de acuerdo con el informe. ¿Cuál es el
problema? Tenemos sobornadas a las personas clave, no hay riesgo.
―¿No lo ves claro, Dante? ―preguntó el abogado, sorprendido―. Es tu tipo de
operación, has participado en miles como esa.
―Conozco muy bien los negocios que he hecho ―dijo Dante, impasible―. Y en
este no voy a entrar. Quiero vender.
―¿Qué? Eso no tiene sentido ―dijo el asesor―. Solo tenemos que esperar cinco
años y nos forraremos. No podemos desaprovechar esta oportunidad.
―Sí podemos ―le contrarió Dante―. No me interesa invertir, quiero liquidez.
―¡No me lo puedo creer! ¡Es absurdo!
El asesor cerró enseguida la boca, consciente de que había estallado delante de su
jefe. Aún así era evidente que no podía contenerse. El rechazo de una ocasión tan clara
de enriquecerse aún más era casi imposible de aceptar para su insaciable ambición.
El abogado intervino antes de que todo empeorase y logró que el asesor financiero
abandonase la sala antes de que Dante dijese nada.
―Debes reconocer que tenía razón ―le dijo a Dante cuando estuvieron a solas―.
Era un gran negocio. Además, miles de familias se quedarán sin sus viviendas si nos
retiramos.
―No es mi problema ―repuso Dante―. Alguien se encargará de construir sus
viviendas. Yo tengo otras prioridades.
―Estás muy cambiado desde hace unos meses ―reflexionó el abogado―. Lo que
ha sucedido hoy no es propio de ti.
―Eso es asunto mío.
Dante recogió el informe de la mesa y abrió la carpeta para guardarlo dentro, pero
no llegó a hacerlo. Su mano se detuvo en el aire.
―¿Te ocurre algo? ―preguntó el abogado al verle paralizado con la mano alzada.
Dante no contestó. Se quedó mirando una carta que descansaba en el interior de la
carpeta y que estaba seguro que él no había puesto allí. Dejó el informe y sacó el sobre.
Era negro y tenía los bordes blancos, sin referencias en el exterior. Lo abrió y extrajo
una hoja de papel escrita en tinta roja. Dante se maravilló por la excepcional caligrafía
que tenía ante él. Leyó con mucha atención.
�―¿Qué estás mirando? ―preguntó el abogado―. Solo es una hoja en blanco.
Dante terminó de leer y lo dejó todo sobre la mesa. Atravesó la sala de reuniones
sin mirar siquiera al abogado y se esfumó.
Dos minutos más tarde, salía por la puerta del edificio con su abrigo puesto.
*****
CAPÍTULO 2
Cuando Álvaro llegó a su destino ya era de noche. Se sintió ligeramente
desorientado.
Había salido del hospital hacía muy poco, media hora más o menos, y sólo había
recorrido tres estaciones de metro. Recordaba haber alzado la mano para proteger sus
ojos del sol, que brillaba con gran intensidad en lo alto del firmamento, poco antes de
descender por las escaleras del metro. De modo que… ¡No debería ser de noche!
Álvaro alzó la cabeza y contempló una luna grande y redonda mientras caminaba
por la calle. No se veía a nadie más. Sus pasos resonaban en la oscuridad rompiendo el
abrumador silencio que le cercaba. Se detuvo bajo la luz intermitente que derramaba
una farola inclinada, a punto de caerse, y comprobó el número que tenía delante.
Era allí. Imposible equivocarse. La dirección se había grabado en su memoria a
fuego rojo, del color de la tinta con que se había escrito la nota que recibió en el
quirófano.
La casa que tenía ante él no concordaba con la arquitectura moderna del resto del
barrio. Flanqueada por dos enormes moles de hormigón, de al menos diez pisos de
altura, aquella construcción de madera, pequeña y sencilla, parecía proceder de una
época diferente, más antigua. Sobre el tejado se apreciaba una cruz de madera, que
parecía hecha a mano, peligrosamente inclinada. La casa contaba con una parcela
propia, no muy grande, delimitada por una verja oxidada que amenazaba con
derrumbarse en varios puntos de su trazado, y que tenía entrelazada una auténtica
maraña de hiedra.
�Álvaro se acercó y empujó la verja. Estaba abierta. Cruzó el jardín pisando una
sucesión de piedras lisas, parcialmente cubiertas de césped, que formaban un tosco
camino hasta la entrada. Sus pasos resonaban de un modo extraño contra la piedra.
Cuando estaba a medio camino de la puerta, algo le llamó la atención. Vio una silueta
que no encajaba entre los arbustos, a la izquierda. La escasez de luz no ayudaba a
distinguir el objeto, pero tras observar unos segundos, Álvaro supo qué estaba mirando.
Era una cruz de piedra, bastante grande. Comprendió que era una tumba. Y vio algunas
más en los alrededores. Se giró para volver al camino y oyó algo que lo desconcertó.
―Creo que esta le gustará ―dijo una voz.
Álvaro se giró a toda velocidad y se quedó boquiabierto al ver a un anciano
apoyado sobre la cruz de piedra. Era bajo y tenía el pelo largo y blanco recogido en una
coleta. Todo normal, salvo por el detalle de que no había nadie ahí hacía medio segundo
o lo hubiese visto. Álvaro no sabía qué decir. El anciano miraba algo que sostenía en su
mano derecha, en la izquierda sujetaba un bastón negro.
―Sí, definitivamente es la adecuada ―dijo el anciano. Entonces movió la cabeza
y vio a Álvaro―. Anda, mira qué bien. No sabes lo que me alegro de verte, muchacho.
Necesito una opinión. ¿Crees que esta flor es la mejor para una mujer que acaba de
perder a su marido? ―dijo alargando el brazo.
Álvaro vio un feo manojo de flores silvestres.
―Mejor la rosa ―sugirió señalando un rosal.
El anciano pareció indeciso.
―Creo que te haré caso, muchacho. ―Tiró las flores y cortó una llamativa rosa
amarilla de tallo largo―. Sí, creo que tienes razón. Esta le encantara, y mi dulce Gema
se merece lo mejor. Te debo un favor y Tedd siempre paga sus deudas. Ahora debo
regresar al tanatorio.
Y desapareció.
Álvaro parpadeó varias veces sin estar seguro de poder confiar en sus sentidos.
Pasados unos segundos se convenció de que lo había imaginado todo y decidió regresar
al camino e ir hasta la casa, que era su objetivo.
No le sorprendió que no hubiese timbre en la puerta. Tenía la impresión de haber
entrado en otro mundo, uno en el que la electricidad no era un elemento cotidiano.
Levantó el puño, pero no llegó a golpear. Antes de que sus nudillos la tocasen, la puerta
se abrió sola, tan lentamente que a Álvaro se le antojó una eternidad. Las bisagras
protestaron con un chirrido agudo y alargado mientras giraban perezosamente. El
�cirujano entró y no se sorprendió cuando la puerta se cerró sola a su espalda, aunque
esta vez lo hiciera de forma brusca.
El interior era cálido. Flotaba una fragancia que no supo identificar; era penetrante
y embriagadora. De un modo inexplicable, supo que se trataba de un aroma que sólo se
capta una vez en la vida. Álvaro no prestó atención a la decoración recargada del
recibidor y abrió las dos enormes puertas, en forma de arco, que intuyó daban paso al
salón.
Sintió un leve mareo. La estancia era muy amplia, demasiado a juzgar por la
pequeña superficie que la casa parecía abarcar vista desde el exterior. Debía de contar al
menos con setenta metros cuadrados, algo que no podía caber en la construcción que
Álvaro había visto desde fuera. Se obligó a guardar la compostura y mantener el
control. Sabía a qué venía y debería haber imaginado que no se trataría de un vulgar
apartamento.
El suelo era de madera y estaba cubierto por alfombras con tapizados coloridos y
muy enrevesados, que daban la impresión de ser muy mullidas. Álvaro tuvo el repentino
impulso de descalzarse y pasear sobre ellas. Los muebles eran evidentemente antiguos,
barrocos, y las cortinas, que llegaban hasta el suelo y mantenían las ventanas ocultas,
eran de ese color rojo que empezaba a resultarle tan familiar.
―Buenas noches ―dijo Álvaro en tono alegre.
Había dos personas sentadas en un sofá de respaldo alto con un estampado a juego
con las alfombras. Una era una mujer, tal vez una chica. Le pareció muy joven. Su
rostro era delicado y lucía una expresión triste. Los ojos de Álvaro tardaron en separarse
de la fascinante melena negra que le ocultaba los hombros.
A su lado estaba sentado un individuo extraño. Hacía tiempo que no pasaba por la
peluquería, eso saltaba a la vista, y tampoco debía frecuentar la bañera. Su pelo estaba
sucio, despeinado y largo, casi le llegaba a los hombros. Debía de ser castaño, pero era
difícil de asegurar con tanta mugre encima. Sus rasgos estaban prácticamente ocultos
por una barba en un estado similar al del cabello. Iba vestido con un chándal cubierto de
roña con un roto en forma de siete en una de sus rodillas. Las deportivas que calzaba
iban a juego con su indumentaria. Lo único con un mínimo de limpieza era la camisa de
cuadros marrones y negros, pero estaba completamente arrugada y no era precisamente
lo que mejor encajaba con el resto de su atuendo deportivo. Tenía la mirada perdida en
algún punto distante.
Ninguno de los dos le devolvió el saludo.
�―Si habéis venido por el mismo motivo que yo, nos espera una noche muy larga
―dijo Álvaro intentando sonar amable―. Será muy aburrido permanecer en silencio.
La chica volvió la cabeza despacio.
―Tienes razón, perdona ―dijo con la voz apagada―. Me llamo Judith y este es
Héctor. No habla mucho.
―Ya veo ―dijo Álvaro. Al contemplar de frente el rostro de la chica, reflexionó
que era aún más joven de lo que había pensando. Tal vez contase con veinte años.
Aquello era horrible. No debería estar allí alguien tan joven―. Disculpa mi
atrevimiento, pero aparentas unos…
―Ya era hora ―protestó una voz grave a su espalda―. ¿No podías haber tardado
más? Te estábamos esperando, no podemos empezar sin ti.
Álvaro observó con desagrado al personaje que acababa de entrar. Era un hombre
mayor, de al menos sesenta años. Estaba gordo y calvo, salvo por algunos mechones
blancos casi imperceptibles. Vestía un traje muy caro y llevaba la corbata aflojada. Le
resultó vagamente familiar.
Le extrañó un poco la alusión a su tardanza. Había acudido en cuanto recibió la
carta, impelido por una necesidad inexplicable de llegar cuanto antes.
―He venido lo más rápido posible. No empecemos con mal pie, no merece la pena
―dijo esbozando una sonrisa. Le convenía llevarse bien con todos ellos, si era
posible―. Me llamo Álvaro, y no hay razón para que nos enfademos tan pronto, ¿no
crees?
El desconocido le miró con el ceño fruncido durante unos segundos.
―Yo soy Dante ―dijo al final―. Y ahora somos enemigos. No creo que nos
llevemos bien.
Una respuesta contundente y sincera. Su análisis de la situación era acertado y no
vacilaba en recalcarlo. Eso no beneficiaba su estrategia. Álvaro catalogó a Dante como
potencialmente peligroso, probablemente el más fuerte de los tres, basándose en la
primera impresión. Un tipo duro, sin duda, y con todo, un imbécil. Le cayó mal. Y no se
desprendía de la sensación de que ya le había visto con anterioridad.
―Que vayamos a enfrentarnos no implica que tengamos que odiarnos. Es un
juego, después de todo. Si nos comportamos con deportividad…
―Corta el rollo ―interrumpió Dante. Se acercó a una mesa que estaba cerca del
sofá y se sirvió una copa de una de las numerosas botellas que había sobre ella―.
Bueno, ¿a qué espera nuestro anfitrión para empezar con la fiesta?
�―¿Dónde está Zeta? ―preguntó una voz infantil.
Todos intercambiaron una mirada de interrogación. Incluso Héctor, que no había
despegado los ojos del suelo, miró a su alrededor con el ceño arrugado. La voz que
habían escuchado era de una niña, pero no se veía a nadie. Sonaron unos golpes débiles
y una risa juguetona, y esta vez ubicaron la procedencia sin asomo de duda: detrás de
Judith y Héctor.
Álvaro bordeó el sofá, seguido de cerca por Dante, y se toparon con una imagen
difícil de creer.
―¿Alguien sabía que estaba ahí? ―preguntó Álvaro.
Los demás negaron en silencio. Jugando sobre la alfombra se hallaba una niña de
unos cinco años, seis como máximo. Era morena y llevaba el pelo recogido en dos
coletas altas. Sus ojos eran dos esferas negras penetrantes que resaltaban sobre una piel
suave, ligeramente pálida. La niña sonrió de un modo irresistible y luego miró en todas
direcciones con la expresión de quien busca algo con impaciencia.
―¿Dónde está Zeta?
―¿Qué hace aquí esta mocosa? ―preguntó Dante con desgana.
Héctor se arrodilló junto a la niña y se quedó mirándola fascinado.
―No sé dónde está Zeta, pequeña ―contestó Álvaro―. ¿Quién es Zeta? ¿Lo
sabéis vosotros?
―Esto es absurdo ―gruñó Dante―. Una niña no puede estar aquí esta noche. Voy
a llevármela y avisaré a la policía…
―¡No lo hagas! ―gritó Héctor incorporándose bruscamente.
―¿Qué te pasa, desharrapado? ―preguntó Dante.
Héctor no apartó los ojos de la niña, que les observaba a todos con expresión
divertida. Gateaba sobre la alfombra acercándose a cada uno de ellos según hablaban,
excepto a Judith, que permanecía en el sillón y la miraba desde detrás del respaldo.
―Yo no la tocaría―dijo Héctor―. Es Ella.
―¿Qué quieres decir? ―intervino Álvaro―. No insinuarás que ella también ha
recibido una invitación. Es imposible.
―Tú eres el que no debes tocarla ―dijo Dante―. Con lo sucio que estás le
transmitirías alguna enfermedad.
Dante dio un paso hacia la niña.
�―Es Ella ―repitió Héctor en tono firme. Dante se quedó quieto y le fulminó con
la mirada. Era evidente que no estaba de acuerdo―. Fíjate bien en la niña. Mira su
sombra.
Todos siguieron la sugerencia. Tardaron pocos segundos en darse cuenta de lo que
Héctor quería resaltar. Álvaro se agachó para ver más de cerca. No lo necesitaba pero
era demasiado increíble, tenía que estar soñando. Judith se reclinó más sobre el respaldo
del sofá. Dante entornó los ojos y abrió la boca.
―Es imposible ―dijo Álvaro con admiración.
―Es un truco ―dijo Dante.
―¿En serio? ―preguntó Judith―. ¿Y cómo se hace un truco así?
Dante no respondió, siguió mirando la sombra de la niña, como los demás. Era la
única que se proyectaba hacia la luz, en sentido contrario al resto. Las sombras de
Álvaro y Dante se extendían desde sus pies hacia la niña, obedeciendo la lógica de
bloquear la luz de la lámpara, que estaba situada por encima de ellos, detrás de sus
espaldas. La sombra de la niña debería alejarse de ellos, pero sin embargo, se
proyectaba en sentido contrario.
Álvaro dedicó un momento a estudiar el semblante de la pequeña y vio que las
sombras de su rostro se correspondían con las que crearía una lámpara que estuviese por
detrás de ella, sin embargo la luz le daba directamente en la cara. No tenía sentido.
―Definitivamente es Ella ―dijo convencido.
―Es lo último que hubiese esperado ―dijo Dante―. Es demasiado joven.
¿Cuántos años tendrá? Dudo siquiera que sepa escribir. Ella no puede habernos enviado
las invitaciones.
Álvaro detectó nerviosismo en la argumentación de Dante. A todas luces estaba
discutiendo consigo mismo, tratando de convencerse de que aquella niña con aspecto
inocente no era la responsable de que todos estuviesen allí. Era difícil de aceptar y sin
embargo no cabía otra explicación.
―¡Quiero jugar! ―dijo la niña de repente.
Dio un par de palmadas en el suelo, se levantó con algo de dificultad y echó a
andar hacia la mesa. Los tres hombres se apartaron rápidamente de su camino. La
pequeña caminó con paso tambaleante hasta una de las sillas que rodeaban la mesa,
exhibiendo en todo momento una sonrisa muy amplia. Álvaro se alegró, pues lo último
que quería era ver a esa niña enfadada.
�―No creo que lo consiga por sí sola ―dijo Dante. La niña se esforzaba al máximo
por subir a la silla, pero era demasiado alta para ella―. Tal vez deberíamos ayudarla.
―Buena idea ―dijo Álvaro―. Adelante, aúpala. ―Le invitó a hacerlo con un
gesto de la mano.
Dante no se movió. Álvaro captó una fugaz sombra de miedo en sus ojos. No se
atrevía a tocar a la pequeña anfitriona. Héctor seguía observando con mucha atención a
la niña, como si nada más existiese en el mundo.
―Nos está indicando que nos sentemos ―dijo Judith desde el sofá―. ¿No os
habéis fijado en la mesa?
Había cinco sillas en total, la que la niña intentaba ocupar y cuatro más, una para
cada uno de ellos. Pero era otro el detalle que les convenció a todos. La colección de
botellas que antes poblaba la mesa, y de la que Dante se había servido ya tres copas,
había desaparecido. En su lugar había un tapete verde sin adornos con un objeto en el
centro que era el verdadero motivo de su reunión.
―Tienes razón ―dijo Dante. Pasó al lado de la niña y se sentó en la silla que
estaba más alejada―. Espero que vuelva a traer la bebida.
Héctor se sentó justo a la derecha de la niña sin decir una sola palabra.
―Yo la ayudaré a subir ―anunció Álvaro.
Se aproximó a la pequeña y se agachó con los brazos extendidos, resuelto a
cogerla por debajo de los hombros, pero no llegó a tocarla. Se quedó quieto en esa
extraña postura al escuchar un gruñido grave a su espalda. Era profundo y retumbaba en
toda la estancia con una fuerza casi tangible. Álvaro no dudaba que aquello era algún
tipo de advertencia, tal vez de amenaza. Giró la cabeza muy despacio, con cuidado, sólo
el cuello, manteniendo sus brazos alargados en el aire hacia la niña.
En ese momento, Dante se cayó al suelo. Se levantó a toda velocidad y retrocedió
asustado. Héctor ni se inmutó, sólo tenía ojos para la niña. Judith tenía la boca abierta y
sujetaba un cojín contra su pecho sin darse cuenta de que lo estrujaba con todas sus
fuerzas.
Un perro enorme miraba directamente a Álvaro. Era de pelo negro, largo como el
de un pastor alemán. Los ojos carecían de pupila y eran del mismo color rojo con que
estaban escritas las invitaciones. Sus dientes asomaban afilados y enormes por debajo
del labio superior, parcialmente retirado. El animal debía de pesar por lo menos setenta
kilos. Era inmenso y se adivinaba una musculatura poderosamente desarrollada en sus
gruesas patas.
�Álvaro notó cómo su corazón se disparaba enloquecido. Aquel perro podría
arrancarle un brazo de un solo mordisco. Jamás había tenido tanto miedo. El gruñido se
prolongaba indefinidamente, aunque no aumentaba su intensidad.
―No te muevas ―susurró Judith.
Al principio no tenía intención de hacerlo, pero tras unos segundos interminables,
en los que el perro mantuvo su mirada fija en él, Álvaro consiguió serenarse lo
suficiente para razonar sobre lo que estaba ocurriendo. Era evidente que el perro quería
algo de él, o no le sometería a ese férreo escrutinio. Conservó su extraña postura
mientras se devanaba los sesos en busca de una solución, y entonces sus ojos se posaron
sobre la sombra del animal. Era como la de la niña, iba en la dirección opuesta a las
demás, se alargaba hacia la luz. Eso le dio una idea de qué hacer.
Muy lentamente y sin dejar de mirar al perro, Álvaro dio un paso alejándose de la
niña. El animal siguió mirándole, pero el gruñido perdió algo de fuerza y su labio
superior descendió un poco cubriendo sus amenazadores colmillos. Al observar aquellos
detalles tan prometedores, Álvaro se apresuró a distanciarse todavía más.
El animal se relajó de inmediato.
―La madre que… ―exclamó Dante soltando todo el aire de sus pulmones de
golpe―. Joder con el chucho. ¡Casi me cago en los pantalones!
―Dímelo a mí ―dijo Álvaro apoyándose en el respaldo del sillón―. Sugiero que
nadie toque a esa niña.
―¿Y qué me decís del indigente? ―preguntó Dante, molesto―. Ni se ha movido
el tío. Sigue ahí, atontado con la nena. Ese tipo sabe algo.
―Pues claro que sé algo ―respondió Héctor sin volver el rostro―. Lo mismo que
vosotros. Si usarais el cerebro entenderíais qué está pasando. ¿Olvidáis quién es esta
niña y por qué estamos aquí?
Era un modo de pensar razonable y sensato, y Álvaro descubrió que había lógica
en las palabras de Héctor, pero aún así, resultaba muy raro. No era natural conservar la
calma de esa manera ante la súbita aparición de un animal como ese, por más que
supieran qué hacían allí. Si de verdad Héctor era capaz de controlar sus emociones de
ese modo, tendría que tener mucho cuidado con él, más que con Dante. Su primera
impresión había sido errónea. Se había dejado influenciar por la roñosa indumentaria
que llevaba y por el leve atisbo de imbecilidad que se apreciaba en su mirada. Pero en
realidad, no era eso, más bien debía de tratarse de indiferencia. Sería preciso averiguar
más sobre Héctor o no podría manipularle debidamente.
�―Héctor tiene razón ―dijo Álvaro en tono conciliador―. Eres muy observador.
Te importa que te pregunte…
―¡Zeta! ―gritó la niña, entusiasmada.
El enorme perro negro trotó alegremente hasta la pequeña. ¡Era tan alto como ella
estando a cuatro patas! La niña le abrazó en cuanto estuvo a su lado a pesar de que
apenas pudo rodear su cuello con los dos brazos. Zeta entrecerró los ojos y soportó con
una expresión de felicidad todas las travesuras a que le sometió la chiquilla. El perro
aguantó dócilmente mientras ella le retorcía las orejas y le daba golpes por todo el
cuerpo, incitándolo a pelear. Afortunadamente, Zeta no aceptó la invitación. Luego la
niña agarró un cojín y empezó a empujar al perro con él. Álvaro dio un salto atrás
involuntariamente cuando el perro mordió el cojín y empezó a forcejear con su
compañera de juegos. De nuevo se escuchó su gruñido mientras daba minúsculos
tirones al cojín. La niña reía descontrolada y sujetaba el otro extremo con dificultad. El
espectáculo era inefable. Álvaro fue una vez al circo, de pequeño, y cuando vio a un
domador meter la cabeza dentro de las fauces de un león, pensó que nunca contemplaría
algo semejante. Se equivocó. Este juego entre Zeta y la niña le puso mil veces más
tenso. Si el animal se enfurecía, podría tragarse a la cría entera de un bocado.
Pasados unos minutos, la niña soltó el cojín. Entonces, Zeta se acercó a la silla, se
sentó en el suelo y posó el hocico sobre el asiento. La chiquilla se acercó hasta él y
trepó por su lomo hasta alcanzar la silla, no sin algún esfuerzo.
―Ya sabemos quién es Zeta ―dijo Dante regresando a su asiento―. Hola, bonito
―le dijo al perro al pasar junto a él.
Zeta ni se inmutó. Por el contrario, se tumbó junto a su amita.
―¡Quiero jugar! ―dijo la niña en tono jovial.
Estaba de pie sobre la silla, apoyada contra la mesa. Agarró unas piezas de plástico
de diversas formas y empezó a jugar con ellas, apilándolas unas sobre otras. Había
cubos, pirámides, esferas y muchas otras formas que la pequeña combinaba muy
entretenida.
―Creo que debemos imitarla ―dijo Álvaro―. Es obvio que nuestra pequeña
anfitriona no va a dirigirse a nosotros directamente.
―Eso creo yo ―dijo Judith.
Álvaro casi se cae al suelo al ver a Judith levantarse del sofá. No había reparado en
que su cuerpo había estado oculto por Héctor y por el alto respaldo del sillón. Pero
ahora que la observaba en su totalidad no daba crédito. Judith era delgada, como se
�apreciaba por sus brazos, y parecía frágil y delicada. Por una parte, Álvaro tuvo el
impulso de protegerla, de cuidar de ella. Pero luego le asaltó un pequeño acceso de
pánico. Vio cómo Judith sujetaba su vientre al incorporarse y comprendió que estaba
embarazada un segundo antes de que su abultada tripa quedase a la vista. Tenía que ser
un error. ¿Cómo era posible que una mujer embarazada estuviese allí aquella noche?
―N-No lo entiendo. Estás… ―A Álvaro le costaba decirlo en voz alta.
―Embarazada, sí ―dijo Judith caminando hacia la mesa―. No es asunto tuyo.
Ahora entendía perfectamente la expresión de tristeza que ensombrecía su rostro.
Álvaro deseó preguntarle un montón de cosas. La primera de todas, ¿qué diablos hacía
allí en su estado? Pero no lo hizo. Ella tenía razón, no era de su incumbencia. La ayudó
a tomar asiento. Judith aceptó el favor evitando mirarle directamente a los ojos, como si
estuviese avergonzada.
―Yo pensé lo mismo que tú ―dijo Dante―. Está como una cabra, pero así son
las mujeres. Y nosotros la necesitamos para que esto tenga algo de gracia. No te hagas
el galante con ella y céntrate en lo que hemos venido a hacer.
Álvaro estuvo a punto de gritarle. Le hubiera gustado explicarle a ese viejo calvo y
barrigón dónde podía meterse sus consejos, pero se contuvo.
―Desde luego ―dijo forzando una sonrisa. Ocupó el lugar que quedaba vacío y
tomó el paquete que estaba en el centro de la mesa―. Bien, pues empecemos. ―Rasgó
el envoltorio, sacó las cartas de su caja de madera y empezó a barajar―. Juguemos al
póquer.
*****
CAPÍTULO 3
―¿Por qué empiezas repartiendo tú? ―preguntó Dante―. ¿No deberíamos
decidirlo a la carta más alta?
Álvaro sonrió, intuyendo el motivo de Dante para quejarse. Pretendía demostrar su
fuerza, establecer desde el inicio una imagen autoritaria y seria para intimidar a los
�demás. Era una actitud bastante frecuente entre jugadores. Ya había tratado con tipos
así.
―Naturalmente ―contestó Álvaro―. Llevas toda la razón. Estoy algo nervioso,
eso es todo. Te agradezco que llames mi atención sobre ese detalle. Todos queremos
una partida limpia y correcta.
Acercó el mazo de cartas a Dante. El viejo cortó por la mitad. Álvaro completó el
mazo y lo arrastró al centro de la mesa. Invitó a todos a coger una carta con un elegante
gesto de su mano derecha.
Dante fue el primero. Tomó la primera carta y destapó un rey de corazones. Judith
alargó el brazo; le costó llegar hasta el mazo, su tripa topaba con el borde de la mesa.
Álvaro se apresuró a acercarle las cartas para que no tuviese que esforzarse. Se la veía
tan débil y desprotegida… Sacó un siete de diamantes.
―¡Eh, tú! ―gritó Dante, malhumorado―. ¿Qué tal si prestas atención a la
partida? ―Héctor no dio muestras de haberle oído. Seguía embelesado contemplando a
la niña―. Dile algo al guarro ese ―le dijo a Álvaro―. Si no quiere jugar…
Héctor extendió el brazo sin dejar de mirar a la pequeña. Alcanzó el mazo de
cartas y levantó la primera. Ni siquiera le echó un vistazo. Era un cinco de picas. Álvaro
hizo uso de su turno y sacó otro cinco. Luego recogió las cartas y se las tendió a Dante
con mucha amabilidad.
―Empiezas tú.
Dante empezó a barajar. Álvaro y Judith estudiaron un momento sus respectivos
montones de fichas. Estaban compuestos por piezas circulares de plástico de tres colores
diferentes: rojo, verde y amarillo. Las fichas rojas eran con diferencia las más
numerosas y las amarillas las más escasas.
―Entiendo que las rojas son las de menor valor ―dijo Judith pensando en voz
alta.
Álvaro terminó de colocar las suyas y miró a Judith con curiosidad.
―En efecto, y las amarillas las que más valen.
No sabía por qué había llegado a esa conclusión, pero era una certeza indiscutible.
El valor de cada pieza era evidente para él, como si llevase jugando al póquer toda la
vida con aquel juego de fichas. Le resultaba imposible confundir sus respectivos
valores. Al pensar en ello reconoció la misma sensación que había tenido al leer la
invitación en el quirófano, cuando le había invadido la necesidad de acudir a la partida
inmediatamente. No dudaba que a los demás les estaba ocurriendo lo mismo.
�―Empieza la primera mano ―anunció Dante repartiendo las cartas.
―Suerte a todos ―dijo Álvaro alegremente.
Nadie le correspondió. Dante terminó de repartir con mucha rapidez, como si
estuviese ansioso por comenzar. Álvaro levantó sus cartas pero no les hizo el menor
caso. Fingió estudiarlas mientras deslizaba discretas miradas a sus adversarios.
Comprobó con gran satisfacción que ninguno de ellos era un profesional. Le bastó con
observar cómo sujetaban las cartas. Álvaro llevaba más de diez años jugando al póquer,
había estado sentado en mesas de mucha categoría con gente muy buena, en un par de
ocasiones con campeones internacionales, y podía reconocer a un jugador consumado
por el modo de sostener los naipes. No era el caso de Dante ni de Judith, el primero
mantenía el rostro demasiado tirante, se notaba que intentaba esconder sus emociones.
Judith estaba claramente nerviosa, sus finos dedos vibraban ligeramente.
Con Héctor era más complicado, sobre todo porque ni siquiera había tocado sus
cartas. Álvaro se preguntó un instante por esa fascinación hacia la niña. Sin duda se
trataba de un acontecimiento excepcional, pero todos sabían a qué habían venido y
quién era su diminuta anfitriona, ya debería habérsele pasado la fijación. Puede que
fuese por las sombras. Tal vez Héctor no le quitaba ojo intentando descubrir cómo era
posible que la sombra de la niña y su mascota se proyectasen en el sentido opuesto a las
demás.
―Paso ―dijo Héctor cuando le llegó su turno.
Continuaba sin haber tocado sus cartas. Álvaro no entendía a qué estaba jugando.
Esta no era una partida de la que uno se pudiera desentender. Y ahí estaba Héctor, sin
mostrar el menor interés. Álvaro empezó a preocuparse. Si no desvelaba el misterio que
envolvía a Héctor, no podría descifrar sus emociones y anticiparse a sus jugadas. Nunca
se había topado con un rival tan enigmático. Y luego estaba su aspecto sucio y
andrajoso. ¿Sería parte de una estrategia para desorientar a sus rivales? De ser así estaba
funcionando. Álvaro estaba acostumbrado a ver más allá del aspecto físico, a dar con la
personalidad de fondo que impulsaba cada acción en una partida de póquer, pero no
terminaba de definir a la clase de jugador que ocultaba esa apariencia de vagabundo.
―Aún no hemos contado por qué estamos aquí ―dijo Álvaro con aire
despreocupado―. Yo soy cirujano y lo cierto es que no tengo los detalles de por qué
recibí mi invitación. Nuestra pequeña amiga no me los reveló.
―¿En serio? ―preguntó Judith, interesada―. ¡Qué raro! Entonces se tratará de un
accidente, supongo.
�Álvaro imaginaba lo mismo. Por su modo de responder, dedujo que Judith sí
contaba con toda la información de su propio caso. Seguramente esa era la situación de
todos ellos. Ahora sólo necesitaba que Héctor hablase.
―Muy interesante ―interrumpió Dante―. Pero, ¿qué tal si juegas?
―Por supuesto ―dijo Álvaro―. Voy. ―Echó un par de fichas al montón―. ¿Qué
hay de ti Héctor? Puedes contarnos algo para amenizar un poco la noche.
―Y puedo no contaros nada ―repuso Héctor. Por primera vez desde que se
sentaron dejó de mirar a la niña―. Tu charla no me interesa. La de ninguno de vosotros
en realidad.
―Era solo para entretenernos ―se defendió Álvaro.
―Hay que ver cómo se pone el desharrapado por una pregunta de nada ―dijo
Dante. Héctor permaneció impasible―. Ni que le hubiésemos preguntado cuánto hace
que no se cambia de ropa.
―No te metas con él ―amenazó Judith. Su voz era demasiado suave para
transmitir autoridad. A Álvaro le costaba imaginar un rostro tan dulce enfadado, pero su
expresión era seria―. Si no quiere contar nada es cosa suya, no puedes obligarle. ¿Por
qué no hablas tú?
―No hace falta que nos enfademos ―dijo Álvaro, conciliador―. Podemos
empezar por nuestras profesiones. Yo ya he dicho la mía. ¿Dante?
Dante no respondió enseguida. Tomó el mazo de cartas y repartió de acuerdo a los
descartes, excepto a Héctor, que había pasado esa mano.
―Soy un hombre de negocios, un inversor.
―Lo que me faltaba por oír ―dijo Héctor despectivamente―. ¿De verdad no
sabes quién es este impresentable? ―le preguntó a Álvaro. El cirujano se sintió
repentinamente avergonzado. De nuevo le invadió la sensación de conocer a Dante de
algo―. Es un ladrón de la peor calaña. El típico especulador corrupto que…
―¿Qué has dicho, piojoso? ―gruñó Dante levantándose de la silla.
Álvaro juzgó la envergadura de Dante como imponente. A pesar de contar con
unos veinte años más que Héctor, de producirse un enfrentamiento entre ellos, Álvaro
apostaría por Dante. El sesentón era puro nervio, mientras que Héctor parecía débil y
demasiado delgado, a la par que despreocupado. Ni se inmutó ante la actitud
amenazadora de Dante; nada le perturbaba.
Dante dio un paso hacia Héctor y se quedó paralizado con un pie en el aire. Un
gruñido retumbó rebotando de una pared a otra y todos se callaron. Zeta estaba plantado
�ante él con las enormes patas flexionadas, listo para dar un gran salto. Tenía el lomo
erizado y los colmillos a la vista.
―Jugar ―dijo la niña con una sonrisa. Seguía entretenida construyendo una casa
con las piezas que tenía―. Quiero jugar más. ¿Es bonito? ―preguntó dando palmadas a
ambos lados de una especie de castillo que había construido con las piezas.
―M-Muy bonito ―dijo Judith intentando no alterar a la niña.
―Yo volvería a sentarme ―aconsejó Álvaro a Dante―. Haz lo que diga la niña.
Si Zeta se abalanzaba sobre Dante le despedazaría en medio segundo. El animal
era enorme, casi parecía un león negro.
―¿No jugamos más? ―preguntó la niña con tristeza. Dejó escapar un par de
sollozos―. Yo quería jugar… Más… ―Rompió a llorar y derribó los bloques que
estaba apilando, desperdigándolos sobre la mesa.
Dante reaccionó y volvió a su sitio a toda velocidad. El perro regresó junto a la
chiquilla.
―Por si no lo habéis entendido ―dijo Judith―, la niña no va a permitir que os
peleéis. Lo ha dicho bien claro, quiere que juguemos. Y yo no pondría a prueba lo que
ese perro es capaz de hacer.
Dante se sentó en una postura particular que disparó una conexión en la memoria
de Álvaro. Su expresión ya la había visto antes, pero ¿dónde? Y de repente, se acordó.
Lo había visto en la televisión, en las noticias para ser exacto, asociado a un escándalo
inmobiliario.
―Tú eres el especulador que traficó con influencias para inflar el precio del
terreno ―dijo Álvaro, más para comprobar que estaba en lo cierto que para recriminarle
nada a Dante―. Te acusaron de robar millones y…
―No pudieron probar nada ―le cortó Dante.
―Pero todo el mundo sabe que eres culpable ―apuntó Héctor―. Y eso es sólo
uno de los miles de chanchullos en los que habrás estado metido.
A pesar del tono neutro de la voz de Héctor, Álvaro detectó un profundo desprecio
en sus palabras, y no era para menos. De ser ciertos los rumores, Dante era un
multimillonario que había levantado su imperio con todo tipo de actividades ilegales.
Sobornos, extorsión, tráfico de influencias… La lista era interminable. Le habían
acusado de incontables delitos, pero siempre terminaba por librarse. Si no recordaba
mal, hacía unos años le condenaron por algún delito de corrupción, pero no llegó a ir a
la cárcel. La mitad del país se había indignado ante el modo de proceder de la justicia,
�que le permitía conservar su libertad. Solo le habían cobrado una multa astronómica,
que por otro lado no debía suponer demasiado para la fortuna de Dante.
Álvaro se sintió mejor. Ahora se hacía una idea mucho más precisa de cómo era
Dante; de poco le servirían sus influencias en esta partida. Seguramente por eso su
actitud era tan hostil, no estaba acostumbrado a enfrentarse a nadie sin partir de una
posición ventajosa, apoyada en su riqueza. Allí no podría sobornar a nadie para ganar.
―Bueno, no creo que nos corresponda juzgar el pasado de nadie ―dijo Álvaro
aparentando normalidad―. Hemos venido a jugar después de todo.
Y siguieron jugando. La primera mano la ganó Judith. Recogió las fichas y
empezó a barajar. Álvaro notó como le temblaban las manos. Estaba nerviosa, y eso se
hizo evidente cuando, al hacer un mal movimiento, se le cayó el mazo y las cartas se
desparramaron sobre la mesa.
―No te preocupes ―dijo Álvaro ayudándola a recoger―. Le puede pasar a
cualquiera.
Menos a él, por supuesto, aunque eso no lo dijo en voz alta. Álvaro era un
profesional y debía evitar que los demás se dieran cuenta de ello. Y Judith empezaba a
convertirse en el mayor de los peligros de un modo que jamás hubiese sospechado. Su
expresión apenada desarmaba a Álvaro cada vez que ella le dedicaba una tímida sonrisa.
No lo podía evitar, sentía la necesidad de ofrecerle su protección, se la veía tan
desvalida, tan vulnerable, y era tan… atractiva, sí. Álvaro reconoció para sí mismo que
Judith era una chica muy bonita, un poco delgada, pero bien proporcionada. Todo en
ella le atraía y, sencillamente, eso no podía ser. Tenía que librarse desesperadamente de
esa mezcla de compasión y deseo que Judith despertaba en él. Era una enemiga, todos lo
eran en aquella mesa, y tenía que permanecer concentrado.
Héctor tampoco miró sus cartas en la nueva mano. Se limitó a arrojar una ficha al
montón y cuando alguien subió, anunció que no iba. Dante le dedicó una mueca de
desaprobación, pero ganó la ronda y pareció contento de arrastrar las fichas desde el
centro hacia su rincón.
La niña había empezado de nuevo a colocar bloques cuadrados formando una
pared y se la veía muy contenta. De vez en cuando dejaba escapar una leve carcajada,
como si le hubiesen contado un chiste de su agrado. Sus coletas botaban con los
pequeños saltitos que daba sobre la silla, excitada. Daba la impresión de ser inagotable.
Zeta permanecía en todo momento tumbado a sus pies, con la cabeza sobre el suelo y
los ojos cerrados. Pero Álvaro no se dejaba engañar, el perro no estaba dormido. Sólo
�era necesario un detalle minúsculo que molestase a la pequeña y el animal estaría de
nuevo en pie, resuelto a poner orden.
Era su turno de repartir. Álvaro tomo el mazo y barajó, poniendo cuidado de
emplear movimientos vulgares y corrientes que disfrazasen la habilidad de sus ágiles
dedos. Esbozó una sonrisa inocente y repasó a sus adversarios. Ninguno le observaba
con excesiva atención.
―¿Vas a pasarte la noche barajando? ―gruñó Dante―. Reparte de una vez.
―Ahora mismo ―contestó Álvaro.
No merecía la pena esperar otra ronda a que le volviese a tocar. Ya era hora de
comprobar con quién se estaba enfrentando y, lo más importante de todo, si la niña
interferiría o no en sus planes. De ser así, mejor saberlo cuanto antes.
Empezó a distribuir las cartas y decidió que había llegado el momento de hacer la
primera trampa. Todo iría bien, se había preparado a conciencia, y su técnica era
perfecta.
*****
CAPÍTULO 4
Su trampa funcionó a la perfección. Álvaro había manipulado las cartas y había
entregado una jugada concreta a cada uno de ellos, con el fin de estudiar su
comportamiento.
Tal y como había sospechado, la niña no había interferido. Fue muy tranquilizador
comprobar que no tenía que vérselas con Zeta.
El único problema continuaba siendo que Héctor se mantenía al margen del juego.
Álvaro empezaba a desesperarse con él, no conseguía entenderle. En esta ocasión, el
misterioso personaje tampoco tocó sus cartas, depositó la primera ficha y, en cuanto
subieron la apuesta, abandonó con desinterés.
―Subo ―dijo Álvaro mirando a Dante, y lanzó cinco fichas rojas, las de menor
valor―. A ver si tengo algo de suerte.
�Dante dedicó unos segundos a repasar sus cartas y luego le devolvió una mirada
desafiante, cargada de arrogancia.
―Hagámoslo más emocionante.
Igualó la apuesta de Álvaro y la aumentó con una ficha verde, la primera que se
utilizaba en la partida. Era el montón más grande hasta el momento. No es que fuese
una cantidad enorme, pero era un bocado jugoso.
―No voy ―dijo Judith tirando las cartas.
Bastante prudente. Álvaro sabía que ella tenía dobles parejas de damas y cincos,
una jugada decente, pero tampoco nada del otro mundo, y juzgó su actuación como
propia de un jugador comedido que no arriesga demasiado. Una decisión correcta,
aunque tal vez demasiado precavida.
―Yo voy a subir un poco más. ―Álvaro puso una ficha verde y luego añadió tres
fichas rojas.
La reacción de Dante fue mucho más reveladora que la de Judith.
―No seas tacaño, cirujano ―dijo Dante sonriendo―. Vamos a ver hasta dónde
eres capaz de llegar.
Sin dejar de mirar a Álvaro ni un instante, Dante agarró una ficha amarilla, la más
valiosa de todas y la llevó pausadamente hasta el centro de la mesa.
Fue todo un espectáculo, muy instructivo para Álvaro, que sabía la jugada que
Dante tenía entre sus arrugadas manos. Era una triste pareja de cincos. Con todo, Álvaro
admiró el pequeño teatro de su oponente. Dante estaba representando su papel de fuerte
con mucha dedicación, y no lo hacía nada mal. Su expresión era decidida y no mostraba
signos evidentes de nerviosismo. Álvaro dudó si hubiese picado el anzuelo de no saber
qué llevaba en realidad, pero lo sabía, y podía ganarle dado que él contaba con un trío
de ochos.
Sin embargo prefirió ceder esta vez y alimentar el ego de su adversario.
―Demasiado para mí ―dijo arrojando las cartas.
Y se guardó la valiosa información que acababa de recabar para futuras jugadas.
Ya podía identificar los faroles de Dante sin demasiado esfuerzo por su parte. Sólo tenía
que esperar a cazarle en una mano en la que no fuese él quien repartiese, para no
levantar sospechas.
―Ha sido muy sencillo ―se regodeó Dante, recogiendo el botín de su farol―. No
sé por qué pensaba que tenías más huevos.
�―Bueno, la verdad es que necesitaba unas cartas mejores para acompañar a mis
huevos. ¿Qué llevabas?
―Ah, ah... Tendrías que haber ido para descubrir mi jugada. No querrás que
desvele mi juego, ¿verdad?
No le hacía falta. Dante era un caso clásico. Le costaba disimular su entusiasmo
por haber vencido con una jugada inferior. El placer de derrotar a un oponente con un
farol bien acometido era toda una inyección de autoestima, uno se vanagloriaba
internamente de haber ganado contra una jugada mejor. Era como sentirse invencible.
Se notaba que Dante se moría de ganas de decir que llevaba dos simples cincos y
reforzar todavía más su gran talento.
Álvaro prefirió no contestar a Dante. En la siguiente mano recibió unas cartas
realmente malas y pasó. Héctor hizo lo mismo una vez más. Como no iba a jugar,
Álvaro decidió ignorar esa ronda y tratar de franquear el muro de indiferencia de su
enigmático oponente.
―No pareces muy preocupado por la partida ―comentó en tono casual. Héctor no
respondió; se limitó a observar a la niña―. No alcanzo a entender cómo es que no
juegas ninguna mano, si estás aquí es por una razón. Imagino, por tu apariencia, que ya
has descuidado muchos aspectos de tu vida. Puede que…
―No te canses ―le cortó Héctor―. Mis motivos son asunto mío y no voy a
compartirlos contigo.
―¿Qué mal puede hacerte? Al fin y al cabo, nuestra situación es la misma. ¿Por
qué te niegas a hablar?
―Porque no me interesa tu opinión. Ahí tienes a otros dos a los que dar la paliza
con tu labia. ¿Por qué no acosas un rato a la chica, que se nota que te gusta?
¿Tan evidente era? Álvaro no lo creía posible. Y sin embargo, Héctor se había
dado cuenta, lo que significaba que era un observador muy perspicaz. Eso no era nada
bueno. Y no parecía posible hacerle hablar de sí mismo, lo que era mucho peor. Álvaro
se sintió desconcertado con él. ¿Por qué una persona que se descuidaba tanto estaba en
la partida? No era un indigente, de eso no había duda. Álvaro había tratado en urgencias
a muchas personas sin hogar y Héctor no era como ellos. Compartía algunos rasgos
superficiales, pero sus ojos brillaban de modo distinto, ocultaban algo. Y no sabía por
qué, pero Álvaro presentía que aquellas frías pupilas encerraban una fuerte
determinación. Héctor tenía muy claro cuál era su propósito en la partida y nada más le
importaba. Esa era la fuente de su inquebrantable despreocupación.
�La niña era la clave. Héctor apenas había despegado los ojos de ella desde que
había aparecido. ¿Qué buscaba en la pequeña? Todos sabían quién era, por lo tanto no
era su identidad lo que acaparaba la atención de Héctor. Tal vez se tratase del hecho de
que fuese una niña, y también de su singular mascota. Álvaro recordó que había
elucubrado que su anfitriona sería una mujer, así que toparse con aquella chiquilla de
expresión dulce le había descolocado inicialmente. Aun así, no entendía la fascinación
de Héctor por ella. Se fijó en él una vez más. De nuevo estaba observando a la pequeña,
sus manos concretamente. La niña cogía los pequeños bloques de su juego personal y
los apilaba formando un castillo, o tal vez una casa. De pronto, Álvaro reparó en un
detalle y se quedó mudo de asombro. La orientación de la sombra de los bloques de
plástico cambiaba cuando la chiquilla los tocaba, pero cuando los soltaba, la sombra
volvía a su posición original. Todo era bastante confuso. Álvaro tomo nota mental de no
tocar a la pequeña, no le apetecía lo más mínimo experimentar en sus propias carnes
ese…
―¡Has hecho trampas, niñata! ―rugió Dante. Álvaro se sobresaltó y se centró de
nuevo en la partida. Por un segundo había olvidado dónde se hallaba―. A mí no me
engañas con esa pinta de no haber roto un plato en tu vida.
―Eres un embustero ―se defendió Judith, recogiendo las fichas―. Si crees que
he hecho trampas, demuéstralo o déjame en paz.
Dante dio un sonoro puñetazo sobre la mesa.
―No lo creo, estoy seguro. Aunque no pueda probarlo…
Álvaro se levantó de la silla y dio un paso hacia Dante.
―Más te vale controlar esa bocaza que tienes y dejar de meterte con ella.
Aquello era demasiado. Amedrentar de esa manera a una pobre chica embarazada.
No le importaba a qué estuviese acostumbrado Dante en el mundo corrupto en el que
vivía normalmente. Puede que allí controlase a la gente con su dinero y actuase como le
viniese en gana, pero aquí no iba a asustar a Judith con su actitud de matón, no lo
consentiría.
―¿Qué piensas hacer, doctor? ―preguntó Dante―. Ya no estás tan cordial y
amable. ¿A qué viene tanta preocupación por la princesa?
―A que no vas a ponerte así de gallito cada vez que pierdas. Sé un hombre por
una vez y no te excuses en las trampas. Si ella ha jugado mejor que tú, acéptalo.
Judith intentó defenderse sola con su débil voz.
―Si hubiese hecho trampas, la niña no me lo habría permitido.
�―Ahí lo tienes ―dijo Álvaro apoyando a Judith, a pesar de saber muy bien que
estaba mintiendo. La niña no había intervenido cuando él había hecho trampas.
―Tú no has seguido la partida, doctor ―declaró Dante ignorando a Judith
descaradamente―. Yo, sí. Y te digo que esa arpía de aspecto angelical es una sucia
manipuladora…
―¡Calla! ¡Eres muy malo! ―gritó la niña de repente. Todos se quedaron en
silencio. El pánico asomó al rostro de Dante, que no se atrevió a mover un solo
músculo―. ¡Muy mal! Quiero jugar más. ¡Para o tendré que castigarte!
La niña estaba de pie sobre su silla, inclinada ligeramente hacia el suelo, y
señalaba insistentemente con el dedo a su mascota. Zeta la miraba con expresión
sumisa, tenía las orejas colgando hacia abajo y el rabo entre las piernas. El enorme
animal no movía uno solo de sus pelos negros, y soportaba la reprimenda sin sostener
más de un par de segundos la mirada de la pequeña.
―¿Me lo ha dicho a mí o al chucho? ―preguntó Dante con la voz temblorosa.
―No te mira a ti ―dijo Héctor muy tranquilo―. Pero yo me lo tomaría como una
advertencia. ¿Cuántas veces hay que decirte que la niña no nos habla directamente?
Ninguna más. A todos les quedó bastante claro. Álvaro regresó a su asiento con
mucha calma y los demás le imitaron sin decir nada. Era impresionante ver a la niña
imponiéndose sobre un perro que abarcaba fácilmente cuatro veces más que ella.
También notó cómo les afectaba a ellos y a la partida. Hasta que la pequeña no empezó
a jugar de nuevo sobre la mesa con sus juguetes, ellos no se relajaron lo suficiente para
seguir. La niña controlaba cuanto sucedía de esa forma tan peculiar. El mensaje estaba
claro. No toleraría peleas. Lo curioso era que no interviniese con las trampas, dado que
Álvaro no albergaba la menor duda de que ella estaba al tanto de cuanto sucedía en la
partida.
Judith recogió las fichas del centro y barajó. Luego repartió para continuar con el
juego.
Álvaro empezó a sentir un profundo desprecio por Héctor. La curiosidad que
sentía era tan fuerte que, unida a la frustración de no averiguar nada de él, comenzó a
transformarse en repulsión, casi en asco. Estaba harto de ese impresentable que
rezumaba frialdad e indiferencia, y que se negaba siquiera a cruzar unas palabras con
los demás, por no hablar de su aspecto repugnante.
La siguiente mano la ganó Dante con una pareja de reyes. No se llevó demasiado.
�En conjunto, Judith era la que más progresaba. Su montón de fichas había crecido
sensiblemente. Héctor había perdido algunas, como consecuencia exclusiva de ir
depositando una ficha roja en cada mano para luego retirarse automáticamente. Dante y
Álvaro habían perdido un poco, pero nada preocupante.
Era el turno de repartir de Héctor. Lo hizo distraído, sin prisas, arrojando las cartas
de un modo casi despectivo. Álvaro se contuvo para no decirle nada.
Todos formularon una apuesta inicial.
―Un poco más por favor ―dijo Dante incrementando la apuesta.
Lanzó dos nuevas fichas al montón y, cómo no, Héctor anunció que se retiraba.
Judith y Álvaro igualaron la apuesta. Se descartaron y recogieron sus nuevas cartas.
―Voy con tres fichas más ―dijo tímidamente Judith.
―Y yo ―anunció Álvaro.
Ambos pusieron las fichas a la vez y sus manos chocaron involuntariamente en el
montón. Judith la retiró a toda prisa bajando la vista, avergonzada.
―A este ritmo, podemos pasarnos aquí una semana ―dijo Dante hinchando su
amplio pecho―. No seáis cobardes y animemos esto un poco ―añadió dejando caer
sobre el montón una cantidad considerable de fichas, la más grande hasta el momento.
Álvaro se quedó muy sorprendido por su suerte. Dante volvía a ir de farol y él lo
sabía. Detectó la misma vibración en la voz y sus pupilas estaban igual de dilatadas. La
postura corporal, el modo de pavonearse…, todo lo delataba. Era su oportunidad de
darle un buen golpe, y sin tener que recurrir a las trampas de nuevo. Aún así, convenía
asegurarse. Pudiera ser que Dante estuviese fingiendo, aunque eso implicaría unas dotes
de actuación extraordinarias.
―No voy ―dijo Judith.
Dante resopló con desdén.
―Has apostado mucho ―observó Álvaro pacientemente―. Y nos has llamado
cobardes. Veamos lo valiente que eres. Subo.
Y dobló la cantidad de Dante. Judith dejó escapar un suspiro involuntario.
―Por fin nos vemos las caras, doctor ―sonrió Dante. Su expresión de felicidad
parecía levemente forzada, coincidiendo con las sospechas de Álvaro de que se trataba
de un farol―. No quiero desaprovechar esta ocasión de darte tu merecido. Vuelvo a
subir.
Dante separó sus fichas, quedándose con solo unas pocas, y empujó el resto al
centro de la mesa. Álvaro tragó saliva. ¿Y si estaba equivocado respecto a las cartas de
�su oponente? A Dante no le había temblado la mano ni un ápice y estaban ante una
apuesta importante. Quien perdiese quedaría relegado a una posición muy incómoda,
con escasas posibilidades de alzarse con la victoria final. Por otro lado, no podía
abandonar. Si no seguía su instinto, ¿de qué le servirían sus conocimientos de póquer?
Si no confiaba en su intuición, forjada a base de innumerables partidas a lo largo de los
años, sería como un jugador novato.
Miró de reojo a la niña en un intento desesperado de captar algún detalle que le
ayudase a decidirse. La pequeña no le devolvió la mirada. Se la veía muy entretenida en
su propio juego.
Álvaro se reprendió a sí mismo por su debilidad, por no ser más decidido. Ya
debería haberse lanzado sobre la yugular de Dante, aprovechando su olfato para los
faroles. Sólo tenía que arrancarle sus últimas fichas, subiendo la apuesta de nuevo, y se
libraría de uno de los jugadores, de quien peor le caía por añadidura. Sin embargo, su
miedo le frenó con la advertencia de que Dante podía esconder en realidad una jugada
superior a su pareja de ases. Se lo había dicho a sí mismo infinidad de veces antes de
llegar a la casa. Tenía que comportarse como si fuese una partida normal y corriente, o
no ganaría. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Al menos no iba a abandonar, así que
optó por un término medio.
―Lo veo ―anunció Álvaro.
La decisión estaba tomada. No subiría más pero tampoco se retiraría. Separó sus
fichas y las añadió al botín del centro. Era el momento de comprobar si había sabido
juzgar la situación debidamente o Dante le había engañado como a un principiante.
―¡Qué divertido! ―aplaudió la niña con entusiasmo mientras acariciaba a Zeta.
El perro sonrió y le dio tal lametazo a la pequeña que casi la tira de la silla.
Álvaro ni se inmutó en esta ocasión. Estaba ante un momento decisivo y sólo
quería conocer el desenlace de esta mano. Descubrió su pareja de ases.
―Bien, veamos qué tienes ahí.
*****
CAPÍTULO 5
�Álvaro contuvo la respiración sin ser consciente de ello. Judith le dedicó una
mirada imprecisa, difícil de descifrar, y creyó captar un destello de apoyo en sus frágiles
ojos, de ánimo incluso, como si ella le transmitiese que deseaba su victoria, o tal vez la
derrota de Dante.
―¡Cabrón con suerte! ―rugió Dante tirando las cartas.
Álvaro se tranquilizó de golpe, soltando el aire de sus pulmones, y procedió a
recoger el fruto de su triunfo sin apenas escuchar los insultos de Dante. Acababa de
reafirmar sus aptitudes como jugador y no volvería a atravesar una crisis de confianza
como la de antes, cosa que era de mucho más valor que el sustancioso puñado de fichas
que ahora le pertenecían. Se sintió bien, más que bien. Era un jugador excepcional y
siempre lo había sabido. Nadie podía engañarle.
―La suerte nunca viene mal ―dijo Álvaro ―. Esta vez he ido y tampoco me has
dejado ver tus cartas. Tienes mal perder.
―¿Qué más da? ―gruñó Dante―. Si no las enseño es porque no superan las
tuyas, con eso te basta. No voy a dejar que te cachondees de mí.
A Álvaro le hubiese encantado hacerlo. El señor millonario, que había amenazado
a una chica embarazada hacía unos momentos, estaba ahora prácticamente acabado. Ya
no era tan prepotente. Ni con todo su dinero…
Una idea irrumpió en la cabeza de Álvaro sesgando el hilo de sus pensamientos y
proporcionándole una imagen curiosa. Merecía la pena probar.
―Apenas te quedan fichas, grandullón ―dijo Álvaro―. No me gustaría estar en
tu pellejo.
―Aún no estoy vencido ―repuso Dante―. Y no te pongas tan chulo o
averiguaremos si el chucho de la niña puede detenerme antes de que salte sobre ti.
―No deberías ser tan violento ―continuó Álvaro―. Después de todo, voy a
ofrecerte un trato para recuperar parte de tus fichas. Tengo entendido que eres un gran
hombre de negocios. ¿Te interesa escuchar mi propuesta?
―Si es una broma…
―No lo es.
―Entonces te escucho, aunque no veo qué puedes querer de mí. Nosotros cuatro
sabemos que lo único importante ahora son esas fichas. Puede que el piojoso, no. Ese
tipo raro a saber qué piensa, pero los demás somos razonablemente normales. Así que
dime, ¿qué quieres?
�―Dinero, naturalmente. Algo que a ti te sobra.
―¿Me tomas el pelo? Dinero… ¡Es absurdo! Es lo último que puedes querer en
estas circunstancias. No me lo creo.
―No es para mí. Mi hermano y su mujer pasan por serias dificultades económicas
que no voy a detallar. Si quieres recuperar este montón ―Álvaro separó la mitad de las
fichas que le había ganado―, sólo tienes que transferirles tres millones de euros. Tú
decides.
―Vaya con el médico ―dijo Dante―. Así que tienes corazón después de todo. El
precio es un poco exagerado.
―Yo no lo veo así ―repuso Álvaro―. Es una suma considerable, pero nada
comparada con la que has robado a lo largo de los años con tus trapicheos ilegales. Si
prefieres continuar la partida en tu posición actual puedes hacerlo.
―Empiezas a caerme bien ―dijo Dante―. Eres bueno con las cartas. Adivinaste
perfectamente mi farol de antes, pero tratándose de negocios eres más bien patético.
Podría negarme y rápidamente bajarías a un millón, o a medio, con tal de ayudar al
muerto de hambre de tu hermano. Pero como no tenemos tiempo y el dinero es lo menos
importante para nosotros, acepto.
―¡No lo hagas! ―pidió Judith. Se sujetó la barriga con delicadeza y extendió el
brazo sobre la mesa hasta apoyar su mano sobre la de Álvaro―. Vas a darle la
oportunidad de ganar, ahora que está casi derrotado.
A Álvaro le dolió en el alma entristecer a Judith.
―Tengo que hacerlo. Es mi oportunidad de ayudar a mi familia y sacar algo
positivo de todo esto.
―Conmovedor. ¿Cerramos el trato? ―preguntó Dante tendiéndole la mano.
―De acuerdo ―dijo Álvaro―. Llamarás ahora mismo a tu contable y le dirás que
haga el ingreso. Entonces te daré las fichas. Estoy convencido de que a nuestra pequeña
amiga no le importará.
―No tan deprisa ―intervino Héctor―. Vas a enviar otros tres millones a otra
cuenta que te voy a dar yo.
―El harapiento alucina ―dijo Dante―. Anda, sigue embobado con la niña y no
nos molestes. Estabas muy bien calladito.
―Díselo ―le pidió Héctor a Álvaro―. Exígele que pague también lo mío.
Álvaro se sorprendió mucho. Héctor acababa de abandonar su habitual
despreocupación para dotar a su voz de un matiz apasionado y dramático. Estaba
�nervioso y se deshacía por conseguir esa bonita suma de euros. Era muy extraño. Lo
último que hubiese pensado que interesaba a Héctor era el dinero.
―No estoy seguro. ¿Por qué debería ayudarte? Creía que no querías hablar
conmigo, ni te importaba mi opinión.
―No te hagas la víctima ―le acusó Héctor―. Tienes la ocasión de hacer algo
bueno con el dinero de ese delincuente. Aprovéchala.
―Mi oferta no se extiende al indigente ―dijo Dante―. Te lo advierto.
―Puede que tengas razón, Héctor ―dijo Álvaro―. Pero yo quiero algo a cambio.
Las fichas son mías y tienes que pagar por ellas.
―¿Cómo quieres que te pague?
―Con información ―contestó Álvaro. Era la primera oportunidad que se le
presentaba de averiguar algo acerca de Héctor, no la desaprovecharía―. Vas a contarme
para quién es ese dinero y por qué estás aquí. ¿Entendido?
―No necesitas saber nada de mí para superarme en la partida.
La respuesta descolocó un poco a Álvaro. No se la esperaba.
―Eso lo decido yo. Son mis fichas y tendrás que ganártelas. Sinceramente, no has
hecho más que mostrarme desprecio. Así que o hablas o haz lo que ha dicho Dante,
sigue mirando a la niña y no molestes.
Héctor se mordió el labio inferior con tanta fuerza que se tornó blanco. Estaba
claro que lo había entendido. Tardó varios segundos en responder.
―El dinero es para una mujer y para su hijo ―comenzó a relatar Héctor con los
ojos desenfocados―. El niño tiene once años y le falta una pierna. Utiliza una prótesis,
pero no puede evitar cojear y nunca podrá correr... Su madre es viuda. Sufrieron un
accidente de tráfico hace cuatro años. Un conductor borracho les embistió tras saltarse
un semáforo en rojo... ―La voz de Héctor sonaba muy débil y hacía muchas pausas.
Los demás escuchaban con atención sin interrumpir el visible esfuerzo que Héctor
realizaba para seguir hablando―. Venían del cine los tres juntos. No había razón para
que algo así sucediese... La colisión bue brutal... El coche dio dos vueltas de campana.
La mujer perdió el sentido y la pierna del chico quedo atrapada bajo un amasijo de
hierros... El crío gritó mucho, con todas sus fuerzas. Dos mujeres trataron de salvarle
pero no pudieron. Cuando llegaron los bomberos el padre ya estaba muerto. Se ahogó
en su propia sangre y el chico lo vio todo... Al final le rescataron junto a su madre, pero
no pudieron salvarle la pierna y tuvieron que amputársela.
―Es una historia horrible ―dijo Judith, comprensiva―. Lo siento.
�―¿Son familiares tuyos? ―preguntó Álvaro―. ¿Por qué te interesan tanto?
―Porque yo era el conductor que les destrozó la vida.
Aquello explicaba bastantes cosas. Álvaro meditó un poco sobre el efecto que
aquel accidente había causado en Héctor y no pudo evitar un brote de compasión en su
interior. Debía de ser terrible soportar la carga de haber destruido una familia. Y el
modo en que se había expresado indicaba claramente que asumía toda la
responsabilidad.
―Fue un accidente ―dijo Judith―. No puedes atormentarte de ese modo. Su
padre no resucitará ni al chico le crecerá una pierna nueva si te derrumbas.
Héctor se volvió hacia ella y habló despacio, con una voz devastadora.
―¿Crees que no lo he pensado? ¿Acaso imaginas que puedes pronunciar palabras
que no me hayan dicho miles de veces mis psiquiatras o yo mismo? No te molestes. Yo
estuve allí, tú no. El padre y la pierna del chico no fueron lo único que murió o salió
gravemente herido de aquel accidente.
―Págale ―le dijo Álvaro a Dante, impasible―. Otro millón a la cuenta que
Héctor diga o no hay trato.
―¿Qué? Esto no es asunto suyo ―replicó Dante―. Podría haberse inventado esa
historia apelando al bobalicón que llevas dentro. No hay que ser un genio para darse
cuenta de lo blando que eres.
―Es posible que sea un blando, pero para tu desgracia voy a ser inflexible en esto.
O pagas o continúas la partida sin estas fichas y observas cómo te destrozo.
―Muy bien, doctor, pagaré, pero sólo para poder venceros y hacerte tragar ese
buen corazón que tienes. En el fondo, me estás dando otra oportunidad de enfrentarme
con vosotros.
Dante agarró de mala manera las fichas de Álvaro y le arrebató las
correspondientes al trato. Luego sacó su teléfono móvil y llamó a su contable.
―Es el momento de hacer un descanso ―dijo Álvaro.
Miró a la niña para comprobar si estaba de acuerdo o quería que siguiesen
jugando. La silla estaba vacía. Con la discusión, ni se había dado cuenta de que se había
bajado. La encontró en una esquina de la estancia con su amigo inseparable. Lanzaba
una pelota de tenis, que rodaba sorprendentemente lejos dado su diminuto brazo, y Zeta
salía disparado tras ella. El perro la cogía entre sus afilados dientes y regresaba junto a
la niña una y otra vez. Era muy silencioso para ser tan grande, y nunca chocaba con
ningún mueble.
�Álvaro le dio un papel a Dante con la cuenta en la que quería el ingreso y luego se
alejó de la mesa. Le apetecía estar solo un rato y reflexionar sobre los últimos
acontecimientos y el curso que estaba tomando la partida. El misterio de Héctor sólo se
había desvelado en parte. Ahora podía comprender mejor la clase de persona a la que se
enfrentaba. Alguien abatido por una tragedia personal debería ser un rival fácil de
superar, ni siquiera debería considerarle un rival. Aún así, allí había mucho más, y
prueba indiscutible de ello era que Héctor no jugaba. ¿Sería parte de un plan? ¿Estaría
esperando un momento favorable? Desde luego a él le despistaba y eso era peligroso.
Luego meditó sobre las palabras de Dante respecto del supuesto fingimiento de Héctor.
Repasó su triste historia y sus expresiones al contarla, y concluyó que no era probable.
Ni el mejor de los actores podría reflejar tanto dolor a tan corta distancia. Y no dudaría
de nuevo de sus dotes de observación. No, Héctor no mentía. Sólo restaba averiguar…
―Has sido muy generoso ―dijo Judith.
Álvaro no la había oído acercarse, absorto como estaba en sus cavilaciones. La
joven estaba de pie frente al sofá que él ocupaba.
―Pensé que no te gustaba que Dante siguiera en la partida.
―Y no me gusta ―dijo ella―. Pero entiendo por qué lo has hecho. Eres una
persona generosa, probablemente el mejor de todos nosotros.
Las palabras de Judith desataron un gran alivio en su interior. A Álvaro le encantó
escuchar el buen concepto que ella tenía de él. Fue plenamente consciente del esfuerzo
tan desmesurado que le suponía mantener a raya sus emociones al estar próximo a ella.
Eso no era bueno para el juego. Debería aislarse, descartar sus sentimientos como malas
cartas que no le servían de nada y conservar la mente fría. Lo juicioso sería irse, recurrir
a una excusa educada y regresar con los demás. Sin embargo, era absolutamente incapaz
de hacerlo.
―¿Quieres sentarte? ―dijo apartando un par de cojines.
Judith le dio las gracias, se acercó y se puso de espaldas al sofá. Con una mano se
sujetó la tripa mientras con la otra se apoyaba contra el respaldo y controlaba el
descenso de su cuerpo.
―Permite que te ayude ―se ofreció Álvaro, y se acercó resuelto a sujetarla para
facilitarle la tarea.
―¡No! ―gritó ella, alarmada―. Puedo yo sola. ―Álvaro volvió a sentarse
sobresaltado―. Perdóname, es que me pongo muy nerviosa con mi pequeño.
―No te preocupes, te entiendo.
�―De verdad que lo lamento. No sé por qué, pero no me gusta que me toquen.
―Instinto de protección. Eso me lleva a pensar…
―En cómo estoy aquí si voy a ser madre. ¿Me equivoco?
―No te equivocas. La verdad es que me resulta difícil de comprender. Los
beneficios para ti y para tu hijo son evidentes si ganas, pero estás arriesgando…
―Me violaron ―dijo Judith enterrando el rostro entre sus manos―. Ocurrió
cuando regresaba a mi casa. Un hombre enorme saltó sobre mí y me arrastró a un
callejón aislado. Le golpeé todo lo fuerte que pude pero no sirvió de nada. Abusó de mí,
me utilizó y luego se marchó, sin prisa… Casi me muero del susto cuando descubrí que
estaba embarazada… Y cuando por fin lo asimilé, me enteré de que tengo un aneurisma
en el cerebro y dos años como máximo. Entonces me hablaron de esta partida y supe
que era mi única esperanza. Rompí con mi novio por si perdía y dejé todos mis asuntos
en orden. Discúlpame este arranque. Es que yo… necesitaba hablar de ello y pensé que
tú podías comprenderme.
―Lo siento mucho. Yo no tengo hijos, ni demasiada experiencia preocupándome
por los demás, pero creo que de estar en tu posición actuaría de la misma manera. ―No
se le ocurrió nada mejor para reconfortar a aquella joven asustada. Imaginó por un
segundo a un hombre inmenso violando aquel cuerpo delicado y le invadió una ola de
rabia. También sintió que debía corresponder a la sinceridad de Judith con su propia
historia―. Mi caso es infinitamente más sencillo. Estoy sano como una rosa, así que
entiendo que dentro de dos años sufriré un accidente de algún tipo. Me temo que no hay
nada más que saber de mí.
En el fondo, Álvaro consideraba que su vida estaba vacía, sin ningún contacto
humano importante, ni siquiera con su familia, y con un trabajo que había dejado de
apasionarle hacía mucho tiempo. En su opinión, una persona sin pasión, sin ilusiones,
no debería tener la vida de otros en sus manos. Jugar a las cartas había sido lo único a lo
que había dedicado tiempo y esfuerzo, demasiado a decir verdad. El resumen de su vida
había sido una dejadez progresiva de todo cuanto merecía la pena por la avaricia de
ganar dinero con el póquer. Era bastante patético y no consideró que a Judith le
agradase conocer ese aspecto de él.
―Yo casi lo preferiría ―dijo Judith, pensativa―. Es mejor no saber qué será.
Bastante malo es saber cuándo.
―No estoy seguro. He pasado muchas noches pensando en ese accidente,
intentando averiguar si será doloroso, por ejemplo.
�―Al menos ya no tienes que preocuparte por eso.
―¿A qué te refieres?
―Al accidente. No ocurrirá, por eso estamos aquí.
Álvaro torció el cuello y miró a la niña. Seguía jugando felizmente con Zeta.
―Tienes razón. Es un alivio saber que no moriré dentro de dos años.
*****
CAPÍTULO 6
―Esta es la cuenta en la que tienes que ingresar el millón ―dijo Héctor con
aspereza. Había usado el móvil para llamar a la mujer y pedirle sus datos bancarios.
Dante cogió el papel y asintió.
―Muy bien, ya puedes irte. Puedo hacerlo yo solito.
―Quiero asegurarme de que cumples tu palabra.
Dante se encogió de hombros. Desdobló el papel y repitió los números a su
contable por el móvil. Luego le dio instrucciones precisas para realizar las
transferencias inmediatamente.
Héctor no le quitó ojo ni un segundo. Permaneció a su lado en todo momento.
―No tengo por qué darte explicaciones ―gruñó Dante―. Es mi dinero y lo harás
sin rechistar. Mañana hablaremos y si no está hecho ya puedes ir buscando otro empleo.
―Colgó el teléfono algo irritado―. Ya está todo arreglado. ¿Contento?
―Mucho ―respondió Héctor.
Y se dio la vuelta para irse.
―Espera un momento ―dijo Dante agarrándole por el brazo―. Tengo algo que
proponerte. Podemos ayudarnos mutuamente.
―No me interesa.
―Pero si ni siquiera sabes qué te quiero decir. Mira, acabo de gastar una fortuna
en ti, por lo menos escucha mi propuesta. ―Héctor se quedó quieto sin decir nada―.
Podemos ayudarnos en el juego, vamos a por el médico y la chica, y luego nos
�repartimos las fichas. A la niña no le importará, ya ves que nos permite hacer todo tipo
de tratos.
―No me interesa.
―¿Por qué?
―Porque me da igual. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Además, eres una de
las personas que más asco me dan. Por gente como tú, este mundo es la basura que es.
Esto es solo un ejemplo de cómo eres incapaz de cumplir unas simples normas. Siempre
conspirando para aprovecharte de los demás. Lo repito: me das asco.
―Eres un pobre idiota, harapiento. ¿Qué importa el mundo ahora? Somos nosotros
cuatro los que estamos jugando, nadie más. ¡Nuestra vida está sobre el tapete! No sé
para qué me molesto, no entiendes nada.
Dante no lograba comprender a Héctor. ¿Por qué iba alguien a negarse a recibir
ayuda en la partida? Carecía de sentido. Ganando, podría resolver sus problemas con el
mundo. Le dio un par de vueltas y cuando se sentó de nuevo a la mesa estaba
firmemente convencido de que Héctor era un imbécil sin carácter que había sucumbido
a una desgracia terrible. No tenía el coraje de enfrentarse a ello y superarlo, era débil.
Por eso el mundo lo dirigía gente como él y no como Héctor, un lamentable despojo de
lo que un día fue un ser humano.
―¡Zeta, mesa! ―gritó la niña―. Quiero ir a la mesa. ¡Corre! ¡Deprisa!
El perro cruzó la estancia a toda velocidad con la niña sobre su lomo. La pequeña
se agarraba con fuerza de las orejas y soltaba largas carcajadas, mientras su pequeño
cuerpo botaba sobre el lomo de Zeta. La fiel mascota se detuvo junto a la silla y la
chiquilla adoptó rápidamente su postura habitual y empezó a jugar, apilando los
pequeños cubos unos sobre otros.
―Creo que tenemos que proseguir con la partida ―dijo Álvaro.
Judith se levantó y regresaron a la mesa.
―Ya estamos todos de nuevo ―dijo Dante.
―¿Impaciente por terminar? ―preguntó Álvaro.
―¿Tú no? ―repuso Dante―. Ya es hora de ver quién es el mejor.
Judith acomodó su tripa y empezó a repartir evitando cruzar la mirada con Dante.
Héctor retomó su embelesamiento exclusivo por la niña y Álvaro se preparó para
realizar la trampa perfecta cuando llegara su turno.
―Voy a empezar con tres ―dijo Dante apostando las fichas.
�Siguiendo la tónica habitual, Héctor anunció que no iba, y Álvaro y Judith lo
vieron. A estas alturas, estaban acostumbrados a jugar ellos tres, sin contar con Héctor.
Dante subió la apuesta y todos la vieron.
―¿Cuántas fichas hay? ―preguntó Dante antes de levantar sus cartas.
―Treinta ―dijo Álvaro.
―Curioso. Un mes exacto ―reflexionó Dante―. Me vendrá muy bien para
arruinar un par de empresas en ese tiempo.
Enseñó una escalera y ganó la mano.
―Ya perderás de nuevo ―aventuró Judith.
―Seguro, pero de momento es mío y os he ganado diez días a ti y al doctor. ¿No
te molesta?
―Más de lo que imaginas. No puede haber un destino peor para mi tiempo que
alargar tu vida.
―No dejes que te provoque ―dijo Álvaro―. Sólo quiere alterarte para que
juegues peor.
―Ya habló el experto ―declaró Dante―. La encarnación del bien en un médico
ludópata que sabe tanto de póquer por las miles de partidas en las que habrá tomado
parte. ¿Cuál es tu tragedia, doctor? ¿Te arruinaste en una timba? Apuesto a que sí. Y
seguro que pediste dinero a tu hermano. ¡Claro, eso es! ―Dante chasqueó los dedos y
sus ojos brillaron con la expresión de alguien que está muy contento porque acaba de
resolver un complicado acertijo―. Ahora lo veo claro. No solo perdiste tu dinero sino
también el de tu familia. Por eso dijiste que no nos explicarías las dificultades
económicas de tu hermano. Tú eres esas dificultades. ¿Me equivoco?
Álvaro no contestó. Tensó involuntariamente las mandíbulas y se esforzó al
máximo en ocultar sus emociones. Héctor no parecía escuchar la conversación, pero
Judith sí. Y su expresión delataba su anhelo de conocer la respuesta. Álvaro no podía
consentirlo y no le daría a Dante la satisfacción de saber que había acertado en todo.
Odió a Dante con mucha fuerza. En aquel instante era incapaz de pensar en alguien a
quien profesase mayor odio que a ese viejo corrupto. Y en parte era por haber
demostrado inteligencia. Internamente, Álvaro tenía que concederle una gran intuición,
y supuso que nadie podía forjar un imperio económico como el de Dante sólo mediante
actos delictivos. Hacía falta cerebro.
―No aciertas ―mintió Álvaro―. Se nota que estás acostumbrado a pensar sólo en
el lado malo de las personas.
�―Ya. Seguro que sí ―repuso Dante poco convencido―. Y tú eres justo al revés.
Yo soy el malo y tú el bueno. ¿A qué eso es lo que crees? Por eso te portas así con los
demás. Es como lo de tu hermano. Te sientes culpable. Menuda pieza debes de ser bajo
esa máscara de bonachón. Y por eso defiendes a la princesa. ¿Qué más te da si la pongo
nerviosa? Que ella juegue mal nos viene bien a todos.
―Que juegue como quiera ―repuso Álvaro―. Pero no tienes por qué meterte con
ella.
―Lo que te molesta es que os estoy ganando gracias a ti. Si no me hubieses dado
tus fichas, estaría perdido, pero como me devolviste mi tiempo voy a ganaros a todos.
Estos diez días que la princesa ha perdido para que yo los gane han sido por tu culpa.
¿Qué se siente?
―Estás muy seguro de tu victoria ―repuso Álvaro―. Ya te vencí una vez y lo
volveré a hacer. Disfrutaré pensando qué haré en los dos años que voy a arrebatarte.
Además, aún no has recuperado todas tus fichas. ¿Cuánto tienes ahí? ―Álvaro echó una
ojeada rápida al montón de Dante y frunció los labios con desgana―. Calculo que no
más de un año y dos o tres meses. Eso significa que has perdido unos diez meses de tu
precioso tiempo. No es para estar contento, la verdad.
Dante iba a replicar algo, pero Héctor empezó a repartir y cuando terminó hizo
algo que sorprendió a todos por igual. Miró sus cartas. Era la primera vez que las
recogía del tapete para estudiar su jugada.
―Voy ―dijo Héctor, y dejó dos fichas sobre la mesa.
Los demás intercambiaron miradas de interrogación. Se descartaron y apostaron
rápidamente para comprobar qué hacía Héctor.
―Subo ―anunció. Contó las fichas y las dejó en el centro―. Ahí van dos meses,
si no he interpretado mal la correspondencia de las fichas.
No lo había hecho, el cálculo era correcto. Álvaro tenía un trío de ases, una mano
muy buena. Así que decidió mantener viva la apuesta. Era la primera ocasión que se le
presentaba de analizar el juego de Héctor.
―Lo veo y subo otros tres meses.
―Esto se anima ―dijo Dante―. Muy bien, perdedores, yo también lo veo. Cinco
mesecitos… Uhmmm, qué ricos.
Igualó la apuesta. Judith abandonó en ese momento. Álvaro observó que seguía sin
arriesgar, nunca se mezclaba en las apuestas fuertes.
Héctor repasó sus fichas con atención.
�―Bien, esto cubre tus tres meses… Y ahora pongo… seis meses más.
Álvaro se quedó asombrado. No tenía ni idea de qué pensar de Héctor. Su voz no
temblaba, su respiración era normal y su aspecto general era reposado, como si
estuviese a punto de irse a dormir. Sus tres ases eran muy tentadores, pero la apuesta era
muy alta, demasiado para medirse con un jugador del que no sabía nada. Esa era la
primera vez que Héctor intervenía, y sus expresiones revelaban que estaba
prácticamente en coma. Un buen jugador reconoce el riesgo. Saber cuándo retirarse es
tan importante como saber cuándo apostar.
―Demasiado para mí ―dijo Álvaro―. No voy.
―Ni yo ―dijo Dante―. Vaya con el roñoso. La primera vez que juega y nos
despluma a todos.
―¡Maldita sea! ―gritó Héctor. Tiró las cartas sobre la mesa y dejó a la vista una
pareja de cuatros―. Menudos jugadores estáis hechos. ¡No tenéis ni puta idea!... No me
lo puedo creer.
El estallido de Héctor cogió a Álvaro totalmente desprevenido. Acababa de ganar
una mano excelente. Y con una pareja de cuatros, nada menos. Era motivo para estar
orgulloso de haberles derrotado con una jugada tan floja. Muy al contrario, Héctor
estaba completamente enfurecido. Gesticulaba deprisa y su cara estaba deformada por
una mueca de sufrimiento bastante desagradable.
―Has ganado ―dijo Álvaro―. ¿Cuál es el problema?
―¡Tú! ¡Vosotros sois el problema!
―Sin gritos ―dijo la niña dando palmadas―. Jugar. Zeta quiere jugar.
―Yo me relajaría o ya sabes qué pasará ―le advirtió Álvaro.
Héctor le atravesó con una mirada de rabia.
―¿Qué? ¡Eh! ¿Qué me va a pasar?
―Dejadle en paz ―dijo Dante, divertido―. Veamos cómo la niña pone al
andrajoso en su sitio. Será divertido.
―No lo hagas ―suplicó Judith―. La niña te matará.
Héctor dio una patada a su silla y se levantó. Zeta se plantó entre él y la niña, y su
gruñido hizo vibrar toda la estancia. Héctor no le hizo el menor caso y no dio muestras
de asustarse. Apoyó los brazos en la mesa y mirando a Judith fijamente dijo:
―Para eso he venido, ignorantes... Mi único propósito es irme con ella ―añadió
señalando a la niña.
�*****
CAPÍTULO 7
Esa era la respuesta al gran misterio. Álvaro se maldijo a sí mismo por no haberlo
deducido cuando relató su historia. Héctor era un suicida, todo encajaba con
desconcertante facilidad. De ahí la armadura imperturbable que le recubría. Ya había
decidido su destino y el mundo carecía de importancia para él.
―Entonces ―dijo Álvaro pensando en voz alta―. Antes no estabas tirándote un
farol, querías perder.
―Qué gran deducción ―contestó Héctor con desprecio. Se volvió a sentar y el
perro volvió junto a la niña―. Tenía que habéroslo dicho explícitamente. No sabía que
eráis tan malos a esto del póquer. Yo habré jugado tres partidas en toda mi vida.
―Si quieres deshacerte de tus fichas ―dijo Dante―, yo las aceptaré con mucho
gusto.
―A ti no te regalaría ni un solo día de los que me quedan. Podías haberlo ganado
jugando, ahora me ponéis en una posición incómoda.
―¿Qué posición es esa? ―preguntó Judith―. Si buscas suicidarte no veo cuál es
el problema, ni tampoco por qué no lo has hecho ya.
Álvaro también quería conocer la respuesta al comentario de Judith.
―Antes quería conocerla a ella ―explicó Héctor refiriéndose a la niña―. Verla
en este mundo antes de ir al suyo. También pensé que de este modo entregaría mi
tiempo a alguien que lo mereciese. Estuve a punto de suicidarme sin más, pero esta
partida me brindaba la ocasión de hacerlo regalándole mi tiempo a otra persona. No
imaginé que la muerte sería una niña. Supongo que esperaba ver algo en ella que hiciese
flaquear mi determinación, que me devolviese las ganas de vivir, pero no ha sido así.
―¿Y esa posición incómoda a la que te has referido antes? ―preguntó Álvaro.
―Las fichas ―dijo Héctor―. Intentaba decidir a quién dárselas, a quién me
gustaría regalarle mis dos años de tiempo. Desde luego al delincuente no, eso está claro.
�―No me ofendes, indigente ―replicó Dante―. Aplaudo tu decisión de acabar con
tu apestosa vida. Aunque con lo guarro que eres, no sé si la niña querrá llevarte con ella.
Yo no lo haría.
―Luego estabas tú, Judith ―continuó Héctor sin inmutarse―. Pero la verdad es
que me horroriza que una madre se preste a este juego. Si pierdes morirás, y tu hijo no
llegará a nacer. Veo por dónde vas. Pretendes hacerte con nuestros dos años, para
disponer de un total de ocho que pasar junto a tu hijo. Un deseo muy noble,
probablemente el mejor para sentarse a esta mesa, si no fuese porque arriesgas también
la vida de tu hijo.
―Tú no sabes nada de mí, ni de mi hijo ―repuso Judith entre sollozos.
Álvaro era el único que sabía a qué se refería ella, pero no podía decirlo delante de
todos.
―Y por último está el doctor ―dijo Héctor―. En apariencia una gran persona que
se preocupa por los demás. No me lo trago. De ser así, no estaría sentado junto a la
muerte, peleando por robarle el poco tiempo que le queda de vida a una mujer
embarazada, de la que está enamorado, para más cachondeo. No, trama algo y no sé qué
es ni me importa, pero no me gusta. Tal vez la deducción de Dante era cierta.
Álvaro iba a replicar, pero Dante se le adelantó.
―Una disertación bastante aburrida. ¿Por qué no repartimos tus fichas y te tiras
por la ventana? Seguro que a la nena no le importa.
―Me lo jugaré como yo decida ―declaró Héctor―. Tú sigue despertando
simpatías.
―Como si eso importase ―dijo Dante―. Os ponéis místicos porque se acerca el
final. Todos somos basura. Os resulta más fácil proyectar vuestro odio en mí por cuatro
titulares que habéis leído. Os sentís mejor pensando que yo soy el diablo y que los
demás sois todos ángeles, pero no es cierto. Yo he creado miles de puestos de trabajo
que han dado de comer a otras tantas familias. Más de lo que podríais imaginar. Y luego
miraos a vosotros mismos. Dais pena. Un suicida, una asesina de bebés y un perdedor
que ha fracasado en la vida, arrastrando a su familia en su caída, cuando seguro que lo
tenía todo, empezando por un buen trabajo. A mí me iba a devorar el cáncer en dos
años, así que espero ganar y vivir seis años más. Os los quitaré a vosotros para que no
los desperdiciéis en vuestras penosas vidas.
―Eres el que menos merece vivir de nosotros ―dijo Judith―. Si hubiese justicia
perderías. La niña debería echarte de la mesa.
�―Pero no lo hará ―repuso Dante―, porque tú opinión no importa. Ni aunque
fuese cierto que no lo merezco y tú sí. Por si no lo has notado, lo único que cuenta son
las cartas. Va a vivir ocho años el que gane la partida. No el que a tu juicio sea
merecedor de la vida.
―Es la primera vez que estoy de acuerdo con este energúmeno ―dijo Héctor―.
Si la niña lo permite está muy claro. La muerte es neutral, no entra en valoraciones. Si
lo hiciese viviría quien ella decidiese, pero no es así. Nos ha concedido la oportunidad
de jugarnos el tiempo que nos queda, luego no va a intervenir a favor de nadie. Las
cartas decidirán al ganador. Excepto en mi caso, que ya he decidido yo.
Se quedaron un rato en silencio. Álvaro recapacitó unos segundos y no supo qué
pensar. Desde luego la niña era neutral, en eso estaba de acuerdo. Hasta le permitía
hacer trampas sin descubrirle. Luego se sintió algo inquieto por lo que había dicho
Judith. No se le había ocurrido pensar en quién merecía ganar. Le dio un poco de
vergüenza darse cuenta de que él pensaba como Dante, que viviría el que ganase la
partida. No tenía nada que ver con la bondad o la maldad. Sin embargo ahora meditaba
si eso era lo correcto. ¿Debería ganar la mejor persona o el mejor jugador? No estaba
seguro. En todo caso, él apostaba porque ganase el que mejor hiciera las trampas.
―¿Te gusta? ―preguntó la niña.
Les miraba a todos con una gran sonrisa mientras sus coletas oscilaban a ambos
lados de su cabecita. Frente a ella tenía una construcción imposible. Había una pieza de
plástico en forma de pirámide, sobre su punta descansaba una pelota de tenis, sobre ella
un bloque rectangular y, por último, una estrella coronaba la pila de objetos.
―Es impresionante ―dijo Álvaro―. ¿Cómo es posible que no se caiga? Debería
desmoronarse, pero se mantiene a la perfección.
―Es la mejor representación del equilibrio que he visto nunca ―dijo Héctor
fascinado.
Judith fue la que antes captó su significado.
―Está dándonos la respuesta a nuestra conversación: el equilibrio. La muerte se
va cobrar nuestras vidas, y no va alterar su duración. Mantiene el equilibrio aunque nos
conceda un pequeño margen para alargar una y acortar las otras. Eso simboliza lo que
ha apilado la niña.
―¿Y no puede decirlo sin más? ―protestó Dante―. La niña habla. Todos la
oímos. ¿A qué viene ese estúpido modo de expresarse?
�―Es la Muerte ―replicó Judith―. No podemos entender por qué se expresa de
ese modo. Igual que no podemos saber por qué nos permite jugar con el resto de
nuestras vidas, pero si lo hace será por una buena razón. No podemos entenderlo todo.
―Dante desde luego que no puede ―dijo Héctor con cierto desprecio―. ¿Te
sorprende? ―añadió mirando a Judith.
―Muy bien, listillo ―dijo Dante en tono jactancioso―. ¿Por qué no lo explicas
tú? Seguro que lo sabes.
Héctor se rascó la barbilla con gesto reflexivo.
―No puedo saberlo a ciencia cierta, pero creo que busca una mayor efectividad en
su mensaje.
―No te sigo, mugriento. Habla claro.
―Si la Muerte se limitase a decir que es una cuestión de equilibrio, hasta tú lo
entenderías ―le dijo Héctor a Dante―. Pero levantando esa pila de juguetes de un
modo imposible consigue toda nuestra atención.
Álvaro sintió algo de lástima por Héctor. Era una persona inteligente, con grandes
dotes de observación. Una pena que fuese un suicida.
―Te refieres a que nunca olvidaremos el mensaje por ser algo excepcional, ¿no?
Héctor asintió sin mirar a Álvaro.
―¿Crees que se te olvidará esa imagen mientras vivas?
―No ―admitió Álvaro―. No la olvidaré.
―¿Y a la niña y su sombra? ¿O a su mascota?
―Tampoco lo olvidaré ―contestó Álvaro.
Héctor prosiguió su argumentación. Se le veía cada vez más convencido de sí
mismo, casi se podía captar algo de emoción en su voz.
―Sin embargo, si ella se expresara directamente sí que podrías olvidar el mensaje.
El troglodita lo comprendería ―dijo refiriéndose a Dante―, pero sería menos efectivo.
―Qué estupidez ―intervino Dante con una mueca de desaprobación―. Entonces,
según tú, se trata de ser original. ¿Es eso?
―Lo simplificas demasiado ―repuso Héctor―. Se trata de ser contundente. La
Muerte ha hablado de un modo categórico. No necesitará repetir ese argumento jamás.
―Olvidas que nos queda muy poco tiempo de vida, al menos a tres de nosotros.
―Al parecer Dante no aceptaba el razonamiento de Héctor―. Con lo que no es
necesario tanta historia para que algo no se nos olvide, y me parece muy rebuscado todo
ese rollo que has soltado, roñas. Sigo pensando que es más fácil hablar con nosotros que
�con un chucho gigante. La razón es otra. Se está divirtiendo con nosotros. Se parte de
risa, y más aún al ver las paridas que se te ocurren.
―Es posible. Nunca lo sabremos, así que poco importa. Nada importa, en realidad.
Álvaro iba a rebatir esa última frase, pero lo pensó mejor. No podría convencer a
alguien que está resuelto a morir, y para bien o para mal ya era hora de acabar con todo
esto. Le tocaba repartir cartas y el momento para el que se había estado preparando
había llegado. Le recorrió un escalofrío.
Para lograr su propósito necesitaba que Judith no se retirase de la partida, así que
había colocado las cartas para que le tocase una jugada excelente: póquer de reyes. A
Dante le daría un póquer más bajo y a Héctor un simple trío, con eso bastaría. Él no
querría quedarse al margen ya que buscaba perder. Distrajo la atención general con un
comentario sobre la niña y cambió el mazo de cartas sin que se dieran cuenta por uno
que tenía preparado. Luego empezó a repartir.
―Voy a empezar con una semanita, perdedores ―dijo Dante.
Judith y Héctor igualaron la apuesta y Álvaro hizo lo mismo, era mejor subir más
adelante. Se descartaron como cabía esperar. La preparación era perfecta y todo iba
saliendo bien. Con mantener la calma y no cometer ninguna estupidez se llevaría un
buen pellizco de un simple golpe. Después sólo tendría que recoger los restos
tranquilamente.
―¿Qué tal si empezamos poniendo otra semanita para calentar? ―dijo Dante.
―Mejor un mes ―dijo Judith.
Héctor aceptó la apuesta. Aquello iba cogiendo ritmo por sí solo. Álvaro decidió
subir pero no de manera descarada.
―Ya que es la primera vez que jugamos los cuatro, subamos a dos meses.
―Muy bien, doctor ―dijo Dante―. Intentas que nos sintamos cómodos, ¿verdad?
No hace falta que uses ese tono tan agradable. La verdad es que me produce náuseas y
es mejor ser claro con quien está luchando para robarte la corta vida que te queda. Veo
esa apuesta tan lamentable que has hecho y subo a seis meses. A ver si vuelves
hablarme con tanta amabilidad.
―Antes hablo yo ―le interrumpió Judith―. Y voy a aceptar esa apuesta. Me
encantará quedarme con seis meses tuyos.
Álvaro hubiera preferido que Judith hubiese incrementado la apuesta, pero era
condenadamente cauta. Al menos no se había retirado. Era imposible llevando póquer
de reyes.
�―Yo apuesto todo ―dijo Héctor ―. Ahí tenéis cuanto me quedaba, deben de ser
un año y diez meses. Yo ya no los quiero.
Arrojó las cartas y se reclinó sobre la silla. Álvaro le observó con curiosidad.
Realmente estaba decidido a morir, no le temblaba ni un solo pelo. Pero había elevado
la apuesta al máximo. Una ventaja inesperada con la que no contaba. Ahora su escalera
de color barrería a los demás y sería el ganador. Gracias a las trampas, pero nadie es
perfecto.
―Pues yo no voy a renunciar a esos dos años. Voy con todo.
Y seguro que Dante haría lo mismo. Álvaro le había analizado muy bien y sabía
que el viejo empresario no se contendría ante la posibilidad de vencer con un póquer en
las manos.
―Sí que lo harás, doctor ―dijo Dante―. No tendrás más remedio que renunciar
cuando yo me lo lleve todo. Ahí van todas mis fichas, perdedores. ―Las empujó con el
brazo y luego se volvió hacia Judith―. Solo quedas tú, princesa.
Judith tardó en reaccionar. Le temblaba la mano con la que sujetaba las cartas y
estudiaba su jugada concienzudamente, evaluando sus posibilidades. Hasta que
finalmente se decidió.
―Al parecer este es el final de la partida. ―Empujó todas sus fichas hasta el
centro―. Yo también lo veo.
En cuanto oyó esas palabras, Álvaro supo que ya era demasiado tarde. Hasta una
milésima de segundo antes, había estado tentado de detener a Judith, de advertirle que
no apostase porque iba a perder. Era un impulso que provenía de muy dentro, de lugares
de su mente que probablemente no conocía. Aún así, no había llegado a hablar, le había
dejado apostar su propia vida y caer en la red que había tejido con sus trampas.
―No tiene sentido retrasar más el momento ―dijo Judith―. Póquer de reyes
―anunció descubriendo sus cartas.
―La madre que… ―se atragantó Dante. Sus ojos se abrieron al límite y se dio
fuertes tirones del escaso pelo que tenía―. No puede ser… ¡Esto es una puta mierda!
Tiene que ser un error… ―Tiró las cartas al suelo―. Maldita, zorra…
―Ya está bien, delincuente ―intervino Héctor―. Pierde con un poco de dignidad.
¡Compórtate, imbécil! ¿O quieres que el chucho te recuerde las normas de conducta?
Mira, sería un buen espectáculo para finalizar.
Dante apoyó las dos manos sobre la mesa. Parecía mareado. El perro se sentó a su
lado y le miró fijamente.
�―Solo quedamos tú y yo ―dijo Judith―. ¿Qué tienes?
Álvaro tuvo miedo… La habitación dio vueltas a su alrededor. Todo había
terminado, lo único que debía hacer era destapar sus cartas. Pero no quería hacerlo.
Deseó que sucediese algo, cualquier cosa que retrasara el momento de quitarle la vida a
Judith. Debería sentirse bien, feliz. Se había preparado a conciencia, había practicado
las trampas durante semanas enteras y las había ejecutado a la perfección. Había pasado
de saber que iba a morir dentro de dos años, a disponer de casi una década más. Y ahora
su hermano era rico. Una mejoría notable.
Lo único que no había calculado era lo ruin que se sentía por robarle la vida a una
pobre madre… y a su hijo. Se había aprovechado de ella como un vulgar timador.
Héctor y Dante no le preocupaban lo más mínimo, pero Judith… No podía ni mirarle a
los ojos. Ella era la única que merecía vivir, que tenía una autentica razón para seguir
adelante. ¿Cómo podía arrancarle la vida a una madre?
Supo que todo había cambiado para él, algo se había resquebrajado en su interior.
No podría disfrutar de sus ocho años sabiendo cómo los había obtenido, nunca olvidaría
a Judith. Su recuerdo le atormentaría durante el resto de su corta vida.
―Enhorabuena ―dijo Álvaro mirando a Judith―. Has ganado.
Y mezcló sus cartas con las demás para que nadie pudiese comprobar su jugada.
Judith no pudo contener su alegría y dejó escapar una sonrisa inmensa. Álvaro se sintió
aliviado, y también feliz. Ni siquiera entendía por qué, pero experimentaba una
sensación reconfortante que le decía que había obrado bien, que eso era lo correcto y
que hacía falta valor para tomar una decisión de esa envergadura. No albergaba tristeza
en su interior. Sin lugar a dudas, era el mejor desenlace posible.
―Lo que me faltaba por ver ―dijo Dante en tono abatido―. Si hasta pareces
contento y todo. Sabía que eras un idiota, doctor… Bueno, ya todo da igual, ahora
somos como el Harapos. Nada nos importa porque estamos a punto de...
―¡Cállate de una vez! ―le gritó Álvaro―. Me alegro de que haya ganado ella. Sí.
Va a ser madre y es la que más lo merece. Es lo correcto.
―Mira que eres necio. Estás contento porque se te cae la baba. Ella decidió jugar a
pesar de estar embarazada. Podría haber rechazado la partida y garantizar la vida de su
hijo pero prefirió jugar. Es como todos nosotros. Menos el apestoso, claro.
―¡Eso es mentira! No somos todos iguales. Yo no soy como tú. Y tampoco como
ese condenado suicida a quien nada ni nadie le importa.
Héctor entrecerró los ojos y atravesó a Álvaro con una mirada de hielo.
�―¡Ya! ―dijo Dante―. Tú te crees el mejor ―comentó divertido―. ¿A que sí,
doctor?
―Mejor que vosotros. No lo dudes...
―No lo eres ―sentenció Héctor muy firme.
―¿Qué sabrás tú? ―escupió Álvaro.
―Más de lo que crees ―repuso Héctor―. Te crees mejor por tu sacrificio, pero
no es así.
―¿Qué sacrificio? ―preguntó Dante repentinamente interesado.
―¿Lo sabes? ―preguntó Álvaro, perplejo.
―¿Saber qué, maldita sea? ―dijo Dante alternando la mirada entre Héctor y
Álvaro sin saber en cuál detenerse.
Héctor asintió lentamente.
―Desde la primera vez que ganaste a Dante.
Dante empezaba a desesperarse. No entendía nada y eso lo enfurecía.
―Como no me expliquéis de qué coño habláis os juro que...
―¿Por qué no dijiste nada? ―preguntó Álvaro.
―Ya te dije que la partida no me interesaba ―aclaró Héctor.
Dante golpeó la mesa.
―¡Hablad claro, joder!
―El doctor se cree mejor que nosotros ―explicó Héctor―, porque podía haber
ganado la partida pero prefirió retirarse y dejar que Judith venciese.
―¿Y tú cómo sabes eso, roñas?
―Porque le vi hacer trampas.
―¿Qué? ―Dante se atragantó e hizo todo tipo de gestos grotescos durante varios
segundos. Le costó aceptar las implicaciones de las palabras de Héctor―. Ya no sé cuál
me da más asco de los dos. Ni siquiera sé si alguien me ha dado más asco en toda mi
vida. Primero, tú no dices nada, ya hay que ser anormal... Y tú, tramposo de mierda, vas
y te dejas ganar, ¡y encima me das lecciones morales! Espero poder verte al otro lado,
porque te vas enterar, estúpido.
―Es cierto que no soy una persona decente ―admitió Álvaro―. He hecho
trampas, pero ha sido por una buena causa. He ayudado a mi hermano y a una madre
embarazada.
―Has robado, maldito tramposo ―dijo Dante―. Y no olvides que si has ayudado
a tu hermano es porque tú mismo, con tu talento para el juego, le metiste en un lío.
�―Sigo pensando que soy mil veces mejor que tú. A saber a cuántas personas
habrás arruinado la vida.
―Y a cuántas habré ayudado. No te olvides de lo que te conviene... Bien, pues yo
sigo pensando que si tengo la ocasión, cuando estemos al otro lado, pienso hacerte
tragar tus ideas morales de mierda. Vas a lamentar haber jugado conmigo.
A Álvaro no le preocupó la amenaza, por lo que no vio necesario responder. Lo
hecho, hecho estaba y ahora iban a morir. Sin embargo, seguía convencido de que había
obrado bien. Le reconfortaba saber que Judith y su hijo vivirían, y eso le llenaba de
felicidad.
―Terminado ―dijo la niña. Se puso de pie sobre la mesa y caminó a pequeños
saltos hasta llegar frente a Judith―. Tú ganas. Muy bien jugado. ¿Un besito?
La niña extendió los brazos y miró a la ganadora con un deslumbrante brillo en los
ojos. Judith se inclinó y dio un beso a la niña en la mejilla. Mientras sus labios tocaron
la piel de la pequeña, la sombra de Judith cambió de dirección.
Una ola de debilidad recorrió el cuerpo de Álvaro ahuyentando todo deseo de
moverse. Vio a Dante regresar mansamente a su asiento y entendió que era una artimaña
de la niña, que los estaba manipulando para que permaneciesen quietos mientras
pagaban su deuda. El final se aproximaba.
―Judith ―dijo Álvaro. Quería despedirse mientras pudiese―. Me alegro de que
hayas ganado tú. Aprovecha bien estos ocho años.
―No te preocupes, lo haré.
―Y-Yo… no te olvidaré ―dijo Álvaro.
―Yo a ti tampoco ―contestó ella.
Entonces se metió la mano por debajo del amplio vestido que llevaba y empezó a
removerse de un modo extraño. Luego palpó su espalda unos segundos y dio un fuerte
tirón. Se escuchó el sonido del velcro al despegarse.
A Álvaro casi se le para el corazón cuando vio caer al suelo una especie de
almohadón que imitaba la forma de los pechos y la tripa de una mujer embarazada.
Judith le dio una patada y se irguió, dejando a la vista una silueta delgada de vientre
completamente liso. El mundo dejó de tener sentido para Álvaro. Su esquema de
convicciones se derrumbó por completo, junto con su propia cordura.
―La muy zorra ―escupió Dante―. Si me prestasen cinco minutos se iba a
enterar. ¿Aún te alegras de que ganase ella, doctor? Vaya tres con los que me ha tocado
jugar...
�Álvaro no le escuchaba. Su mente estaba colapsada por el monumental engaño al
que había sucumbido. Todo eran imágenes confusas y sonidos incomprensibles. Lo
último que se grabó en su cerebro fue la cara de una niña que se acercaba a su boca y le
susurraba:
―¿Un besito?
*****
EPÍLOGO
A Alberto le dolía la rodilla derecha desde hacía más de diez años. Caminaba
despacio, ayudado por un bastón, y el primer miércoles de cada mes, sin falta, acudía al
banco a cobrar su pensión.
Se lo tomaba con calma, sobre todo cuando hacía buen tiempo, y disfrutaba de un
agradable paseo bajo los cálidos rayos del sol. A veces se detenía en el parque y se
sentaba en un banco durante un rato largo a reposar sus cansados huesos.
Aquel miércoles hacía una temperatura ideal, el cielo estaba despejado y una suave
brisa mantenía a raya el exceso de calor. Sin embargo, Alberto pasó de largo el banco en
el que solía descansar y continuó caminando con paso regular. Por primera vez desde
que se jubiló, hacía ya ocho años, tenía prisa y estaba nervioso. Se acercaba un
momento largamente esperado para el que había trabajado mucho y ardía en deseos de
regresar a su casa lo antes posible.
Alberto entró en el banco con el rostro dividido por una sonrisa arrugada y fue a
sentarse frente a una mesa en la que había una delgadísima pantalla de ordenador. Un
rostro joven, impecablemente peinado, asomó desde detrás del monitor y le devolvió la
sonrisa.
―Buenos días, Alberto ―saludó el cajero del banco―. ¿Todo bien?
Alberto acomodó el bastón entre sus piernas con cuidado de no ejercer presión en
su dolorida rodilla derecha.
―Estupendamente. Luce un día magnífico.
El joven cajero asintió y dejó escapar un breve suspiro.
�―Debería estar disfrutando de él en vez trabajar aquí dentro ―se lamentó―. Es
usted afortunado que puede aprovechar el sol con lo que le gusta.
―El trabajo es salud, muchacho. A tu edad yo trabajaba de sol a sol y daba
gracias.
―Estoy seguro ―dijo el joven con una sonrisa―. Eso es porque usted es un
hombre fuerte. No hay más que ver lo bien que se conserva.
A Alberto le gustaba aquel chico. Era una persona agradable que mostraba respeto
por la gente mayor. Tenía una conversación agradable y educada, y Alberto a veces se
quedaba hablando con él durante un buen rato, si la clientela escaseaba, naturalmente.
Pero aquel día no. Tenía algo más urgente que hacer.
―En fin, seguro que ya sabes a qué he venido.
―A recoger su pensión, como todos los meses. ¿De verdad que nunca va a probar
a usar un cajero automático? Un hombre como usted no debería temer a una simple
máquina.
―Por más veces que lo intentes, nunca me convencerás y lo sabes ―repuso
Alberto con firmeza―. No me fío de esos cacharros y no los necesito. Además, si lo
hiciera tendríamos que renunciar a nuestra charla mensual.
―Eso es verdad ―convino el cajero―. No lo había visto de eso modo. ¡Que se
pudran esas máquinas del infierno! Deme un segundo.
El cajero desapareció detrás de una puerta y regresó poco después con un sobre
naranja con el membrete del banco. Alberto lo contó sin poder disimular su ansiedad.
Estaba todo, como siempre.
―Muchas gracias, muchacho ―dijo Alberto haciendo amago de levantarse.
―Un segundo, Alberto ―pidió el cajero―. Se le olvida firmar el recibo. ¿Tiene
prisa hoy? ―preguntó extrañado.
―La verdad es que sí. Menudo despiste el mío.
El joven deslizó los dedos con gran rapidez sobre el teclado y la impresora expulsó
una hoja con el recibo de la entrega en efectivo. Alberto cogió un bolígrafo y estampó
su firma.
El cajero enarcó una ceja al ver que la mano de Alberto temblaba ligeramente.
―¿Su señora está bien?
―Tan guapa como el primer día en que nos conocimos ―contestó el anciano
empujando el recibo hacia él―. La voy a llevar de viaje sorpresa ―dijo agitando el
sobre que contenía la pensión en alto―. Llevo más de tres años guardando un poco de
�cada pago para poder llevarla a un crucero. Es su ilusión de toda la vida. Esta era la
última mensualidad que necesitaba.
―Hace usted muy bien ―dijo el cajero con un gesto de aprobación. Ahora
entendía la excitación que rodeaba al anciano―. Me encantaría ver la cara que pondrá
su mujer cuando le dé los billetes del crucero.
Alberto pensaba exactamente lo mismo. Se había cuidado mucho de que su esposa
no pudiese albergar ninguna sospecha al respecto, cosa que había resultado complicada.
Con su modesta pensión, a él mismo le costaba creer que hubiese podido reunir el
dinero suficiente para pagar el viaje. Pero su esfuerzo y constancia habían dado su fruto.
Su mujer se llevaría una de las mayores sorpresas de su vida.
―Ya te lo contaré ―dijo con los ojos brillantes de expectación―. Estoy seguro de
que se le iluminará el rostro y estará todavía más guapa.
―Apuesto a que sí. Debería habérmelo contado, Alberto. Le hubiese conseguido
un crédito o un anticipo de algún tipo para que no hubiese tenido que esperar tanto.
―De ningún modo ―repuso el anciano recobrando algo de seriedad―. Todo sabe
mejor cuando es el fruto de tu propio esfuerzo. Recuérdalo, es un gran consejo.
―No lo olvidaré.
Alberto se levantó con ayuda de su bastón.
―Nos veremos el mes que viene.
―Recuerde que ha prometido contármelo. Pásenlo bien en el mar.
―Lo mejor para mi preciosa mujer ―dijo Alberto despidiéndose con un gesto de
la mano.
Se guardó el sobre en el interior de la chaqueta y salió del banco. Caminó con paso
firme por una calle de acera ancha hasta llegar al paso de cebra. El semáforo estaba en
rojo y Alberto se detuvo pacientemente junto con una pequeña multitud que aguardaba
al color verde. Mientras esperaba reparó en un sonido rítmico a su espalda. Alberto se
volvió y vio a una ciega que se acercaba en su dirección. Era una chica delgada con
gafas de sol que golpeaba el suelo por delante de ella con un fino bastón blanco. Cuando
estaba cerca del paso de cebra, la ciega tropezó con una papelera y a punto estuvo de
caer al suelo.
Alberto se apresuró a correr junto a ella.
―Permítame ayudarla, señorita.
La mujer sacudió la cabeza, desorientada.
―Muy amable. ¿Me ayudaría a cruzar?
�―Faltaría más.
Alberto extendió el brazo hacia la chica para que lo tomara, pero ella no lo vio. Se
sintió muy torpe de repente y dudó si debía retirarlo o decirle que lo agarrara.
―Es usted todo un caballero ―dijo la ciega.
―Nada de eso ―repuso Alberto acercando más el brazo―. ¿Quién dudaría en
ayudar a una chica tan bonita? Tome mi brazo y todos nos envidiará cuando nos vean.
La ciega estiró la mano y Alberto bajó el brazo para situarlo en la trayectoria del
de ella. La chica se agarró al codo de Alberto y caminaron hasta el semáforo.
―Un día espléndido ―manifestó la chica.
―Sí que lo es ―dijo Alberto con tono de aprobación―. Así deberían ser todos.
El semáforo se puso en verde y los peatones empezaron a cruzar la calle.
―Vamos allá ―dijo la chica.
Y anduvieron a su ritmo, pegados el uno al otro, rodeados por un pequeño torrente
humano de personas que parecían empeñadas en llegar al otro extremo lo antes posible.
―Deberías comer más ―señaló Alberto observando el delgado brazo de la
ciega―. Una chica tan joven y tan guapa no tendría que estar tan delgada.
―Lo tomaré como un cumplido ―dijo ella.
―Lo es.
―No se estará insinuando a una pobre ciega, ¿verdad?
―Si tuviese cincuenta años menos, no dude que lo haría. ―Llegaron a la otra
acera y se pararon tras dar unos pocos pasos―. Pero no se preocupe, está usted a salvo,
jovencita. Mi dulce esposa me espera en casa.
―Pues dígale de mi parte que tiene un marido encantador. Muchas gracias por
todo.
―¿Puedo hacer algo más por usted?
―No hace falta. Ya ha hecho mucho más de lo que debería. Mi casa está cerca y
puedo ir sola. Salude a su mujer.
―Encantado y cuídese.
A Alberto le costó apartar los ojos de ella por alguna razón indeterminada. La
siguió con la vista hasta que dobló una esquina y desapareció, y entonces prosiguió su
camino.
La chica dio unos pasos más y paró delante de una papelera. Tiró las gafas de sol y
el bastón y siguió andando hasta su coche, que estaba aparcado un poco más adelante.
�Subió y sacó el sobre naranja con el membrete del banco. Pasó el dedo por el borde de
los billetes haciéndose una idea aproximada del importe total. Sonrió.
Poco después entró por la puerta de su casa. Judith dejó el sobre con la pensión de
Alberto sobre la mesa del recibidor y se miró en el espejo. Entonces cayó en la cuenta
de que había otro sobre que no había visto al principio.
Era un sobre negro con los bordes blancos.
Judith lo sostuvo ante ella con el ceño fruncido. ¿Ya era la hora de nuevo? Se
dispuso a abrirlo para cerciorarse cuando el sonido de algo rebotando contra el suelo le
sorprendió. Judith fue al salón y encontró la respuesta frente a la chimenea.
La Muerte estaba sonriendo en dirección al otro extremo de la estancia. El colosal
perro trotó hasta ella, se sentó sobre sus patas traseras y dejó en el suelo un cojín que
había traído entre sus dientes. Zeta miró a la niña con expectación.
Judith entró y arrojó el sobre negro sobre el sofá. Ya no necesitaba leer su
contenido.
―Vaya, esta vez casi se me había olvidado. ¿Ya han pasado seis años?
La niña soltó una carcajada descontrolada mientras sus coletas negras oscilaban
alrededor de su cabecita. Zeta gruñó y dejó escapar un grave ladrido, como exigiendo
algo a la pequeña. La niña se rió son más fuerza.
―Vamos a jugar de nuevo muy pronto ―dijo acercando su rostro al de Zeta y
poniendo sus diminutas manos entorno al gigantesco hocico del animal―. Pero aún no.
―Sin problemas ―dijo Judith, desafiante―. Como si no supiese a estas alturas de
qué va la cosa...
La niña hizo un gesto con la mano y Zeta se puso detrás de ella. Luego avanzó
dando pequeños saltos y pasó delante de Judith, sin dedicarle una mirada, en dirección a
la puerta de salida. El perro la seguía dócilmente.
Judith les contempló sin el menor asomo de miedo.
―No me atraparás nunca. Ya te he esquivado durante más de veinte años y pienso
seguir haciéndolo. Yo siempre gano.
De improviso, Zeta se sentó en el suelo y se negó a continuar. La niña se volvió
hacia él y señaló la puerta con el dedo. El perro siguió sentado sin mover uno solo de
sus negros pelos.
―Muy mal ―le reprendió la niña con dureza―. Sabes que es inútil resistirse.
Sólo retrasas lo inevitable y cuanto más me enfades más dura será la reprimenda.
�Como si lo hubiese entendido a la perfección, el perro se levantó y se acercó a la
niña en actitud sumisa. La Muerte le acarició con ternura y luego sonrió a Judith durante
unos segundos, antes de darse la vuelta y marcharse dando alegres saltitos.
*****
Otras obras del autor:
Blanco y negro (ebook):
http://www.smashwords.com/books/view/20801
http://www.amazon.com/dp/B003YL4G02/
A continuación el primer capítulo de muestra.
El secreto del tío Óscar (ebook):
https://www.amazon.com/dp/B003R0LXRO
http://www.smashwords.com/books/view/16583
A continuación el primer capítulo de muestra.
Juego de alas (impreso):
http://juegodealas.mundosepicos.es/
Para contactar con el autor:
Visita su blog en: http://eldesvandeteddytodd.blogspot.com/
O envíale un correo a: nandoynuba@gmail.com
*****
�BLANCO Y NEGRO
*****
PRÓLOGO
Únicamente alguien que ya está muerto por dentro puede encargarse de ultimar los
preparativos de su propio funeral sin sentir siquiera un leve estremecimiento. Wilfred
Gord arrojó el catálogo de ataúdes tan lejos como pudo, apenas metro y medio, y se
recostó en la cama con gesto reflexivo. Aún no había descartado definitivamente la
incineración. La idea de que su cuerpo se pudriese dentro de una caja no terminaba de
convencerle.
De acuerdo con algunos estudios, los setenta años estaban dentro de la esperanza
media de vida para los hombres. Sin embargo, esto no le servía de consuelo a Wilfred.
En realidad, nada en absoluto le servía de consuelo.
Su vida había transcurrido con demasiada velocidad. Había logrado lo que tantos
sueñan y apenas unos pocos consiguen. Había creado un imperio económico con sus
propias manos, partiendo de cero, y se había convertido en el poderoso dueño de un
grupo de empresas que abarcaban todas las actividades imaginables. Prácticamente, no
existía oficio que no desempeñase alguno de los empleados de Wilfred. Pero a pesar de
los incontables éxitos alcanzados a lo largo de su vida, y de los increíbles retos que
había superado, ahora se veía irremediablemente derrotado por un temible enemigo que
se cobraría su vida: el cáncer.
Su mansión era una de las más espectaculares de Londres. La cuidad en la que
siempre había vivido, y en la que pronto iba a morir.
―No he podido venir antes ―dijo Ethan asomándose por la puerta de la
habitación.
Los dos formidables guardaespaldas que siempre estaban apostados junto a la
entrada le cerraron el paso un instante, para luego dejarle continuar, una vez hubieron
verificado su identidad. Ethan les lanzó una fugaz mirada que hubiese sido de enfado de
ser otras las circunstancias. Se acercó a la cama donde descansaba Wilfred y se sentó
�junto a él con la soltura de movimientos propia de un cuerpo que no ha superado los
veinte años. Su rostro de piel tersa, sin mácula, y su abundante mata de pelo castaño
contrastaban con la cabeza calva de Wilfred y su cara surcada por profundas arrugas.
Ambos tenían los ojos marrones; los de Ethan brillaban con la intensidad de la juventud,
los de Wilfred estaban apagados y hundidos en sus cuencas.
―Al parecer ya no importa ―dijo el anciano con una voz tan débil que apenas era
un susurro. Giró lentamente el cuello para poder mirar a Ethan a los ojos. Su expresión
de profundo dolor seguía allí, ensombreciendo su juvenil rostro―. Ni uno solo de mis
médicos piensa que pueda vivir más de dos o tres meses.
―Ellos no saben lo que yo sé ―dijo Ethan tomando la delgada mano de
Wilfred―. Aún hay esperanza. Creo haber encontrado el modo.
Los párpados de Wilfred se elevaron casi imperceptiblemente.
―Dijiste que no me podías revelar el secreto ―murmuró con dificultad.
―Recuerda lo primero que te expliqué. Hay reglas. No puedo hablar delante de
nadie más. Ya me arriesgo demasiado. Piensa en el mayor peligro que puedas imaginar;
te aseguro que yo me enfrento a algo mil veces peor.
Tras un considerable esfuerzo, Wilfred consiguió alzar lo suficiente su mano
izquierda, hasta asomar por debajo de la sábana. Los guardaespaldas captaron el gesto y
abandonaron la estancia, tal y como les habían instruido.
Wilfred aún no sabía qué pensar de Ethan. Por más pruebas indiscutibles que le
presentase de su identidad, siempre le quedaría un resquicio de duda en lo más profundo
de su ser. Ni sus siete décadas, ni el maldito cáncer habían mermado su capacidad para
razonar, de eso estaba completamente seguro, y por muy atractivo que pudiese sonar,
esquivar a la muerte era sencillamente imposible. Con todo, no perdía nada por escuchar
la sugerencia de Ethan, pese a que tenía otros asuntos que atender. Además, no podía
negar que en su interior deseaba oír cualquier cosa que ofreciese una nueva esperanza,
por absurda que esta fuese.
Ethan esperó a que la puerta se cerrase antes de volverse hacia el anciano.
―Bien, debes prestar atención a lo poco que puedo contarte ―dijo con un tono de
voz mucho más bajo que el que había empleado antes―. No estoy seguro, pero lo más
probable es que no pueda volver a verte, así que es muy importante que recuerdes todo
lo que te voy a decir. ¿Podrás hacerlo?
�Wilfred asintió y arrugó la cara, con la esperanza de que aquel insolente entendiese
que ese gesto era lo único que sus mermadas fuerzas le permitían para expresar que no
era ningún idiota y que su memoria funcionaba mejor que la suya.
―Excelente ―repuso Ethan, sin dar muestras de haberse molestado―. Lo primero
es que nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, menciones mi nombre. Ni siquiera sé
si así lo conseguirás, pero es mejor no añadir obstáculos innecesarios.
―¿Por qué no puedo nombrarte? ―preguntó Wilfred en un susurro.
―No puedo decírtelo. Si todo sale bien, lo sabrás en su momento ―contestó el
joven. Wilfred arrugó de nuevo la cara―. Tienes que confiar en mí. Limítate a seguir
mis instrucciones y vivirás muchos años, más de los que imaginas. ¿Qué puedes perder?
―El poco tiempo que me queda… Nadie puede vencer a mi enfermedad… Tal vez
deberías asumirlo tú también.
―¡Maldición! ¿Es que no te basta con saber quién soy? Tienes que creerme. Estoy
haciendo todo esto por ti. Si mi identidad no es suficiente para convencerte de que es
posible, no sé qué otra cosa lo será.
El joven rostro de Ethan se contrajo por la desesperación. Apretó los ojos hasta
que le dolieron y una lágrima resbaló por su mejilla.
El recuerdo de la vez que Ethan le había revelado quién era atravesó a Wilfred con
la rapidez de un rayo. Nunca antes había tenido la sensación de estar hablando con un
auténtico loco. Su historia era tan disparatada que sólo una mente desprovista de todo
contacto con la realidad habría podido idear algo semejante. A pesar de todo, uno tras
otro, los detalles fueron encajando con desconcertante facilidad. Wilfred exigió una
prueba de ADN y todo lo que se le ocurrió para cerciorarse de que no se trataba de una
broma pesada. Finalmente, sus propias creencias flaquearon lo suficiente como para
permitirle aceptar la certeza que arrojaban las pruebas.
―Te creo… ―musitó Wilfred―. Habla… Lo recordaré y haré lo que me
indiques.
―Hazlo por favor, es tu única posibilidad. ―Ethan había abierto los ojos y volvía
a mirarle―. Estoy arriesgando mucho más que mi vida por ayudarte.
―¿Más que tu vida?... ¿A qué te refieres?
―Eso da igual. Acuérdate de este nombre. Aidan Zack. Es un policía. Tienes que
encontrarlo.
―¿Un policía puede curarme?
�―No, pero él es parte de la solución, aunque no lo sabe. Ni siquiera sospecha lo
que se le viene encima.
―¿Qué le digo cuando dé con él?
―Ya no puedo revelarte nada más sin romper las normas. Por muy extraño que
pueda parecerte todo lo que va a suceder a partir de ahora, no olvides que hay unas
reglas que antes o después aprenderás. Todo sigue una lógica y todo tiene
consecuencias. No lo olvides.
―Está bien ―dijo el anciano sin estar muy convencido siquiera de haber
entendido lo que debía hacer―. Encontraré a ese tal Aidan… Luego tendré que
improvisar, me temo.
―Debo irme. ―Ethan se levantó bruscamente y se inclinó sobre el anciano, que se
removió ligeramente sobre la cama―. Ojalá pudiese contarte más. Espero que llegues a
comprender de qué va realmente este asunto antes de que sea demasiado tarde. ―El
joven acercó sus labios a la calva de Wilfred y depositó un beso cuidadosamente, al
tiempo que su mano acariciaba la envejecida piel de su rostro―. Cuídate, hijo mío.
Siempre velaré por ti.
Ethan se giró para ocultar el pesar que afloraba en su semblante. Se alejó resuelto a
abandonar la habitación cuanto antes para evitar derrumbarse allí mismo.
―Adiós, padre ―dijo Wilfred tan alto como pudo―. Encontraré a ese policía.
Un escalofrío recorrió a Wilfred de una punta a otra de su cuerpo moribundo.
Nunca se acostumbraría a que su padre tuviese cincuenta años menos que él.
*****
EL SECRETO DEL TÍO ÓSCAR
*****
CAPÍTULO 1
�Lucas dio un pequeño salto al oír su nombre en el testamento. Fue un acto
involuntario, no se lo esperaba. Tampoco el resto de la familia. Uno a uno, sus parientes
fueron volviendo los rostros hacia él, salvo su abuela, que se había quedado medio
sorda, la pobre, y no había oído una sola de las palabras, serias y aburridas, con las que
el abogado había procedido a leer el reparto de bienes.
Lucas notó que la tensión se iba concentrando en su persona, sobre sus hombros.
Era una sensación agobiante y pesada, y su nerviosismo aumentó. Parecía que él era el
único que no había prestado atención al discurso del abogado, cuya voz no había sido
más que un murmullo de fondo hasta que pronunció su nombre. En ese instante, Lucas
dejó de observar a los perros a través del amplio ventanal que daba al jardín y se giró
hacia el interior del salón.
Había acudido allí para apoyar a su padre y al resto de la familia, pero en ningún
momento se le había pasado por la cabeza que su tío Óscar le hubiese dejado nada en
herencia. A juzgar por las miradas que le arrojaban sus parientes, no era el único que
pensaba de ese modo. Lucas intentó disimular su vergüenza por haber sido sorprendido
de espaldas al resto de la familia. Buscó ayuda en su padre, pero se sorprendió al
encontrar sus ojos apuntándole de un modo extraño debajo de un ceño fruncido. Se
apartó de la ventana rezando para que algo sucediese. Cualquier cosa, con tal de que
acaparase el interés general.
―¿Puede repetir ese último punto? ―preguntó Sergio al abogado con una nota de
irritación en la voz.
Sergio era el mayor de los hijos del difunto Óscar. Tenía veintidós años, tres más
que Lucas, y era un niño mimado que acostumbraba a abrir la boca y soltar lo primero
que se le ocurriese sin considerar las consecuencias. A Lucas no se le había pasado por
alto la fugaz mueca de desprecio que su primo le había dedicado al dirigirse al abogado.
Era evidente que estaba enfadado. Mal asunto. Con todo, agradeció la pregunta que
había hecho. Así podría enterarse del motivo de que todos estuviesen pendientes de él.
―Por supuesto ―dijo el abogado, indiferente. Su calma estaba forjada por la
experiencia de innumerables situaciones legales en las que se habían producido
confrontaciones familiares. Su misión era dejar perfectamente claro el reparto de los
bienes que había dispuesto el difunto. Las disputas que se originasen no le incumbían―.
Veamos… Por último, cedo mi Volkswagen Escarabajo del ochenta y uno a mi sobrino
�Lucas ―leyó esforzándose en vocalizar adecuadamente.
De nuevo la familia atravesó con los ojos al favorecido sobrino. Lucas se encogió
de hombros. Estaba tan asombrado como el resto, tal vez incluso más. Su relación con
su tío Óscar siempre había sido bastante superficial. En los últimos años, solo habían
coincidido en reuniones familiares y apenas habían intercambiado un frío saludo. No
tenían casi nada en común, ni siquiera la pasión por los coches, lo que acrecentaba el
misterio en torno al inesperado legado.
Todos los miembros de la familia habían oído alguna historia de aquel coche.
Lucas no era una excepción, aunque nunca había mostrado mucho interés por el tema.
Era un clásico o algo así. Un modelo de hace casi treinta años sobre el que su tío había
volcado una respetable cantidad de su limitado tiempo libre. El valor sentimental que se
adivinaba en el Escarabajo era incalculable, lo que llevó a Lucas a reflexionar sobre otro
detalle, mucho más importante.
Óscar era un hombre inmensamente rico, que contaba con varias empresas y
propiedades de enorme valor. Ahí debería de haber recaído toda la atención, en el
dinero, no en un coche. Eso es lo natural.
―¡Es imposible! ―estalló Sergio―. Tiene que ser un error.
Lucas estaba de acuerdo con su primo. Entendía que a Sergio le indignase que algo
que su padre apreciaba tanto no fuese para un hijo. Tuvo el impulso de acercarse al
abogado y preguntarle si podía renunciar al Escarabajo, pero su primo se levantó
bruscamente y dio un paso hacia él con gesto amenazador. No cabía duda de que estaba
furioso. Habría pelea.
El hermano de Sergio, Rubén, se apresuró a intervenir. Se interpuso en su camino
y le sujetó por los hombros. Varios familiares se levantaron y se arremolinaron
alrededor de Sergio.
Lucas perdió de vista a su primo entre el revuelo de cuerpos y las voces
apaciguadoras. Sacudió la cabeza sin comprender nada. ¿Tanto suponía el Escarabajo
para Sergio? Debía de haber algo más. Puede que el reparto del resto del patrimonio de
Óscar también hubiese estado salpicado de imprevistos y su primo se hubiese ido
cargando de rabia poco a poco. El Escarabajo no podía medirse con el imperio
económico de su tío. En cualquier caso, Lucas registró mentalmente la lectura de un
testamento como una actividad potencialmente peligrosa y se juró que nunca volvería a
distraerse.
La calma se fue restableciendo poco a poco. Sergio abandonó el salón y los demás
�fueron volviendo perezosamente a sus asientos. Los cuchicheos brotaron de grupos
aislados de dos o tres personas que comentaban ansiosos sus impresiones respecto de la
herencia.
A Lucas no le apetecía hablar. Se quedó junto a su padre, quien le resumió los
detalles del reparto de bienes. Prácticamente todo había recaído en los hijos de Óscar,
Sergio y Rubén, y en Claudia, su mujer y hermana del padre de Lucas. El hermano de
Óscar también había recibido una parte considerable de la empresa. A Lucas todo
aquello le pareció muy razonable y muy esclarecedor al mismo tiempo.
―¿Nadie más ha recibido nada? ―preguntó algo alarmado.
―Sólo tú ―contestó su padre, confirmando sus temores.
Lucas era el único que había obtenido algo sin ser un familiar directo. Ni siquiera
los hijos de Jaime, el hermano de Óscar, que sí contaban con un lazo de sangre con el
difunto, se habían llevado algo. Era todo muy confuso.
Sintió el repentino impulso de largarse de allí cuanto antes. Pronto dejarían de
limitarse a observarle y empezarían a hostigarle con todo tipo de preguntas indiscretas.
En la familia había verdaderos especialistas en insinuaciones y dobles sentidos.
Además, en el fondo, Lucas no sentía dolor por la muerte de su tío. Sí le apenaba ver a
la familia abatida, sobre todo a su padre, quien sufría por su hermana Claudia, ahora
convertida en viuda. Hasta cierto punto, era normal que no acusara una tristeza tan
profunda como la de sus primos, por ejemplo, dado que apenas mantuvo relación alguna
con Óscar en vida… ¿O es que él era un ser frío y distante que no albergaba emociones
para un familiar que acababa de fallecer? Examinó su interior en busca de una aflicción
más intensa, algo más acorde con los rostros sombríos de sus parientes que le permitiese
sentirse más próximo a ellos. No encontró nada.
Óscar había muerto en un accidente de tráfico a la edad de cincuenta y dos años.
Se salió de su carril y colisionó con un autobús que circulaba en sentido opuesto. La
tragedia de la muerte y su juventud habían desatado la desolación de la familia.
El abogado consideró que ya era hora de volver al trabajo y requirió con mucha
educación una firma por parte de los herederos. Lucas esperó cuanto pudo y finalmente
se acercó a la mesa intentando actuar con normalidad. Firmó a toda prisa donde el
abogado le indicó. Sólo quería volver junto a su padre y dejar de ser el centro de
atención.
―Un momento, por favor. No tan rápido ―pidió el abogado. Lucas se detuvo y se
giró hacia él―. Esto es suyo, señor. ―Lucas tomó un juego de llaves que le tendía
�amablemente el abogado―. Puede recoger el vehículo en el garaje.
―Gracias ―murmuró Lucas con algo de esfuerzo.
Regresó a su silla y fingió no darse cuenta de que hubiese alguien más allí. Cuando
las voces formaron de nuevo un murmullo general, Lucas se levantó y fue a calentar sus
manos en la chimenea.
El salón del lujoso chalé de Óscar y Claudia estaba muy concurrido. Los
numerosos parientes revoloteaban de un lado a otro admirando la decoración y dejando
caer comentarios cargados de envidia, que se estrellaban contra el suelo como si fuesen
bombas. La onda expansiva de varios de ellos llegó hasta los oídos de Lucas mientras el
joven luchaba por ignorarlos. No estaba interesado en la valoración de la herencia que
sus parientes iban a descuartizar sin piedad con sus afiladas opiniones.
Lucas cogió el atizador y empezó a remover las brasas, distraído. Notó un golpe en
la pierna, por detrás de la rodilla.
―Mil perdones, caballero ―dijo una voz.
Lucas vio un bastón negro rebotando torpemente entre sus rodillas. Dio un paso
atrás y reconoció a su dueño. Era un anciano bajito que se hacía llamar Tedd. Lucas no
sabía su apellido, juraría que nunca lo había escuchado. Su padre se lo había presentado
hacía unos años como un amigo de la familia. Tenía el pelo blanco y muy largo, y
siempre lo llevaba sujeto en una coleta. Un velo blanquecino cubría sus dos ojos,
privándole de la vista, de ahí su inseparable bastón. Si no recordaba mal, Tedd
acostumbraba a negar su ceguera, y no le gustaba que se mencionara en voz alta. Era
todo un personaje. Había sido un gran maestro del ajedrez en sus tiempos, o eso le
habían dicho a Lucas, pero esos tiempos debían de ser muy lejanos a juzgar por las
profundas arrugas que surcaban su rostro.
―No ha sido nada ―contestó Lucas haciéndose a un lado.
Tedd se acercó a la chimenea. Lucas dudó si brindarle su ayuda.
―Un coche magnífico, muchacho ―dijo el anciano.
―Eso creo ―dijo Lucas―. No lo he visto, pero he oído hablar de él. Tengo
entendido que Óscar lo apreciaba mucho.
―Más de lo que puedas imaginar ―confirmó Tedd―. Apuesto a que era su
posesión más preciada ―añadió en un susurro, en tono conspirador―. Todavía
recuerdo cómo se iluminó su cara cuando lo vio por primera vez.
―¿Estaba usted con él?
Tedd afirmó con la cabeza.
�―Naturalmente. Fui yo quien se lo regaló.
Luego dio un paso y tropezó con un tronco que estaba tirado en el suelo. Lucas le
agarró por el brazo para evitar que se cayese. Entonces reparó en un fabuloso reloj de
pulsera que llevaba en la muñeca. ¿Para qué querría un ciego un reloj?
Lo olvidó y se centró en lo último que había dicho Tedd.
―Siendo sincero, estoy muy sorprendido ―dijo Lucas sintiendo que no le
correspondía quedarse el Escarabajo. Era evidente que algún abogado había metido la
pata con el papeleo y el coche había ido a parar a sus manos erróneamente―. Puede que
deba quedarse usted con el coche si era suyo. No entiendo por qué Óscar querría
entregármelo a mí.
―Yo tampoco, pero sus razones tendría. Nunca he dudado de Óscar. Si él quería
que tú tuvieses el Escarabajo, así debe ser. Que nadie te haga pensar de otro modo,
muchacho ―afirmó el anciano con mucha seguridad.
Lucas asintió poco convencido. Tedd inclinó levemente la cabeza apuntando con
los ojos hacia una posición indeterminada y se fue tras un camarero que cargaba con
una bandeja llena de bebidas. Lucas le vio sortear dos sillas por el camino sin que su
bastón llegara a detectarlas y luego chocar de lleno con su prima Elena, que era tan
ancha como una mesa de billar.
El servicio estaba distribuyendo todo tipo de aperitivos. En pocos minutos las
conversaciones subieron de tono y el ambiente se impregnó de los matices propios de
una fiesta. El padre de Lucas mantenía una conversación agitada con un primo de Óscar
y una mujer que Lucas no conocía, pero que imaginaba era su esposa por el modo en
que estaba enroscada al brazo de su acompañante.
Media hora más tarde, y después de un incómodo interrogatorio acerca del coche
por parte de uno de sus primos lejanos, Lucas tropezó mentalmente con la escapatoria
que estaba buscando. Era increíblemente sencillo: el Escarabajo. Ahora tenía coche
propio. No necesitaba esperar a su padre para marcharse de allí y, de todos modos, tenía
que llevarse el Escarabajo. Se despidió rápidamente de su padre, que seguía charlando
con el primo de Óscar. Luego se deslizó intentando pasar inadvertido entre la gente
hasta dar con su tía Claudia.
No podía irse sin despedirse de la viuda. Claudia estaba sentada en un sofá con su
hijo Rubén. Había perdido algo de peso, o eso le pareció a Lucas. Sus ojos miraban
desenfocados a su alrededor y sus movimientos eran demasiado lentos. Aún así, a Lucas
le pareció que aguantaba razonablemente bien, dadas las circunstancias. Verla allí, sin
�terminar de derrumbarse, hizo que se sintiese mal por sus deseos de largarse cuanto
antes. Seguramente ella era la primera que prefería marcharse y tumbarse en la cama,
pero permanecía donde debía, sin rechistar. Por lo menos a Sergio no se le veía por
ninguna parte.
Lucas dio un abrazo sincero a su tía, que terminó con un fuerte beso en la mejilla.
Después, estrechó la mano de Rubén. Su primo le dijo que no se preocupara por Sergio,
que todo había sido una bobada provocada por los nervios y la tensión. Lucas asintió
satisfecho y les transmitió sus mejores deseos.
El mayordomo de la familia condujo a Lucas al garaje. Era un tipo alto, vestido
con un traje impecable y con la espalda más recta que Lucas había visto hasta el
momento. Se había dirigido a él con un refinado «Si el señor tiene la bondad de
seguirme». Lucas no estaba acostumbrado a unos modales tan exquisitos.
Al abrir la puerta del garaje, Lucas se quedó impactado con su herencia. Era difícil
creer que aquel coche contase con casi tres décadas. ¡Estaba mejor cuidado que el de su
padre! Se había imaginado algún cacharro antiguo, de línea cuadrada, y medio oxidado,
en el que su tío invertía su tiempo para conseguir que arrancase de nuevo, como un reto
personal. La fabulosa estampa que tenía ante sus ojos no podía distar más de esa idea.
El Escarabajo era una preciosidad de color negro que cautivó a Lucas inmediatamente
con su línea suave y redondeada. Estaba lleno de personalidad. Lucas vio un rostro
magníficamente esculpido en el diseño del frontal. Sus ojos, perfectamente redondos, le
contemplaban con una fuerza sobrecogedora, magnética.
Se acercó lentamente al Escarabajo, como si tuviese miedo de espantarlo y que
huyese. Saboreó con la vista cada una de las curvas que adornaban su silueta mientras lo
rodeaba para verlo por detrás.
No llegó a completar el círculo alrededor del coche.
Había algo tirado al otro lado... ¡Eran dos piernas! Lucas rebasó el Escarabajo y
encontró a su primo Sergio en el suelo, inconsciente.
―¡Busca ayuda! ―le gritó al mayordomo.
Lucas no sabía qué hacer. Se puso muy nervioso. Le vino a la cabeza la idea de
que no era bueno mover a un herido. Claro que no sabía qué le había pasado a Sergio,
tal vez no estaba herido. Se agachó junto a él e intentó averiguar en qué estado se
encontraba su primo. No había sangre en el suelo. El pecho se movía, respiraba.
Antes de que tuviese que decidir qué más hacer, el mayordomo regresó con ayuda.
Claudia, Rubén y su padre entraron en el garaje apresuradamente. Lucas explicó que
�habían encontrado así a Sergio, pero el mayordomo ya se había ocupado de informarles.
Su padre palpó el cuerpo de Sergio en varios puntos, en una especie de examen físico
rudimentario.
―No encuentro nada anormal, salvo que está inconsciente ―concluyó―. No tiene
nada roto. Respira y tiene pulso.
―¿Lo ves? Está bien, mamá ―observó Rubén abrazando a su madre para intentar
que se calmase―. Deberíamos llevarle dentro.
Claudia se deshacía en sollozos en los brazos de Rubén. Sus manos temblaban y
miraba a Sergio con los ojos muy abiertos.
―Es lo mejor ―dijo el padre de Lucas―. Habrá sido la tensión acumulada.
Llevémosle a la cama y que descanse. Llamaré a un médico para que venga a verle por
si acaso, aunque seguro que no hace falta ―añadió mirando a su hermana.
Levantaron a Sergio y se lo llevaron. Lucas acompañó a Claudia, que cada vez
parecía más frágil. Al cruzar la cocina les envolvió una nube de familiares preocupados,
que les costó un poco atravesar. Dejaron a Sergio en su cuarto y Lucas vio a su padre
intentando consolar a Claudia.
Ya no había nada que pudiese hacer de utilidad, así que Lucas decidió irse.
Regresó al garaje y se metió en el Escarabajo a toda velocidad, como si temiese que
algo más pudiese retrasar su partida.
El interior del vehículo estaba impecable. La tapicería era de cuero. Óscar tenía
que haber trabajado muy duro para conservarlo en ese estado. ¡Hasta olía a nuevo!
Lucas admiró unos segundos el Escarabajo desde dentro. La palanca de cambios era un
tubo negro coronado por una bola del mismo color. El salpicadero era sencillo
comparado con los de los vehículos modernos, pero aun así, le resultó agradable y
cálido. Definitivamente, era mucho más de lo que había esperado. Introdujo la llave y
giró el contacto.
El motor arrancó a la primera. Lucas posó el pie delicadamente sobre el pedal del
acelerador y el Escarabajo contestó con un suave ronroneo. Salió del garaje y disfrutó
de su nueva adquisición conduciendo por las calles de la Moraleja. Escudado en aquella
virguería, Lucas ya no desentonaba con aquel lujoso barrio del norte de Madrid.
###
�Sergio despertó en una cama que tardó en reconocer como la suya. Se removió
bajo el edredón y se dio cuenta de que había alguien en la habitación con él. Le dolía la
cabeza y sus oídos zumbaban de un modo muy molesto.
―¿Qué tal estás? ―preguntó Claudia dándole un abrazo.
Sergio asintió pesadamente. Intentó librarse del abrazo de su madre pero era más
fuerte de lo que había supuesto, o él estaba muy débil.
―No le agobies, mamá ―dijo Rubén―. Acaba de despertarse.
―¿Qué ha pasado? ―preguntó Sergio sentándose al borde de la cama con muchas
dificultades. Se mareó un poco―. Me va a estallar la cabeza. Necesito una aspirina.
Su madre se la dio con un vaso de agua.
―Toma, cariño ―Sergio se metió la aspirina en la boca y se bebió el vaso de
golpe―. Verás que enseguida te encuentras mejor.
―¿No recuerdas qué te ocurrió? ―preguntó Rubén―. Te encontramos tirado en el
garaje, sin sentido.
Sergio se frotó la frente. Pensar suponía más esfuerzo que de costumbre.
―¿Cuánto tiempo llevo inconsciente?
―Algo más de una hora, una siestecita de nada ―contestó su hermano intentando
sonar despreocupado. Claudia tomó la mano de su hijo y se quedó observándole con
gesto protector―. El médico te examinó y encontró un buen chichón en ese melón que
tienes sobre los hombros. Poca cosa. ¿Cómo te lo hiciste?
Ahora Sergio tenía el ceño fruncido y se estaba palpando la cabeza. Los recuerdos
comenzaron a emerger del torbellino de confusión que era su mente.
―Me dieron en la cabeza…
―¿Cómo que te dieron? ―preguntó Rubén, alarmado―. ¿Te refieres a otra
persona? ¿Seguro que no resbalaste o algo parecido?
―Eh…, dos veces ―prosiguió Sergio con los ojos desenfocados, esforzándose en
recordar―. Me caí al suelo con el primer golpe… y me volvieron a dar.
―¿Quién fue? ¿Quién te atacó?
―Yo… fui al Escarabajo. No pude abrir la puerta, entonces acerqué la cabeza para
mirar a través del cristal. Estaba vacío. De repente, sentí el primer golpe en la frente y
caí al suelo de rodillas. Apoyé las manos y empecé a levantarme cuando otro porrazo
mucho más fuerte me tumbó de nuevo.
―¡¿Pero quién fue?!
�―La puerta se abrió sola y se estrelló contra mi cabeza… dos veces. Fue el coche
―razonó Sergio―. El Escarabajo me atacó.
*****
�
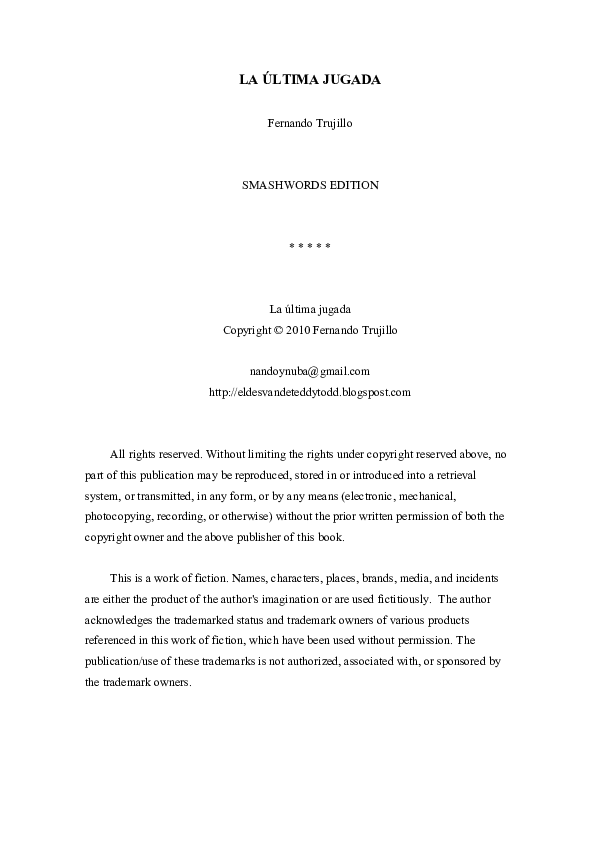
 david torres
david torres