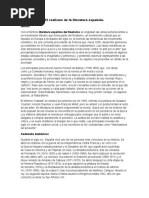Guerra Civil Española y Literatura
Guerra Civil Española y Literatura
Cargado por
Lu GarcíaCopyright:
Formatos disponibles
Guerra Civil Española y Literatura
Guerra Civil Española y Literatura
Cargado por
Lu GarcíaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Copyright:
Formatos disponibles
Guerra Civil Española y Literatura
Guerra Civil Española y Literatura
Cargado por
Lu GarcíaCopyright:
Formatos disponibles
Diario Co Latino
MS DE UN SIGLO DE CREDIBILIDAD
www.diariocolatino.com
Director: Francisco Valencia. Coordinador: Mauricio Vallejo Mrquez. Sub coordinadora: Lya Ayala. NO. 1071/ Sbado 16/ octubre/ 2010 SECCIN DEL SUPLEMENTO CULTURAL TRES MIL, FUNDADO EL 24 DE MARZO DE 1990
aula abierta
PRIMER AO DE BACHILLERATO
UNIDAD
FOTO: GUERRACIVIL.COM.
El final de la guerra civil. 1939 supone una ruptura cultural, una gran corte intelectual. Se crean dos literaturas: la del exilio e interior.
Las letras espaolas tras la guerra civil
MAURICIO VALLEJO MRQUEZ/ BIAGGIO ARBUL BAQUEDANO
a literatura de la posguerra espaola se vio inundada de denuncia y de una mayor depuracin. Los escritores que vivieron la guerra civil, la generacin del 27, no se conform con ver las injusticias del nuevo rgimen, sino que luch hasta el cansancio. Federico Garca Lorca fue fusilado y tras este acontecimiento muchos de sus congneres tuvieron que huir de Espaa. Durante esta poca se observ en la literatura un esplendor en el gnero narrativo, que en la actualidad es el gnero de mayor auge: la publicacin de novelas, cuentos, relatos y biografas se generaliz, segn lo confirman la proliferacin de reseas y entrevistas a escritores en medios grficos y audiovisuales. Se observa tambin la gran cantidad de premios literarios que se otorgan, la difusin masiva de novedades. Incluso los ibricos ahora son ms amantes de las novelas que de la poesa, aunque esta siempre es motivo de estudio.
Tras la llegada al poder de Francisco Franco los escritores espaoles vivieron una lucha ms intensa, llena de persecuciones, algo que era contestado con ms denuncia, algunos desde el exilio y otros desde su terruo.
Tras el conflicto armado Espaa viva una poca de crisis, la literatura de la posguerra reflejaba ese caos, y lo que hicieron los literatos fue corregir a travs de su literatura a su Espaa, para que vuelva a ser la Espaa gloriosa, aquella heredera de los aos de conquista, aunque sin la idea belicista, as como tambin esa Espaa repblicana que la Falange junto a Franco se encarg de erradicar, aunque no del todo pues el republicanismo sobrevivi incluso al franquismo. Las primeras dcadas Representada por la comedia de Alejandro Casona por la novela tremendista de Camilo Jos de Cela. El fin de la guerra civil, 1939, supone una ruptura cultural, una gran corte intelectual. A partir de entonces en Espaa se crean dos literaturas: al del exilio y la del interior, que prcticamente vivirn incomunicadas casi hasta los aos sesenta. La poesa es quien mas sufre esta ruptura ya que exista, como hemos visto, un grupo de poetas los del veintisiete que ya haban publicado importantes libros y casi todos ellos eligen el exilio.
Es curioso constatar cmo algunos de los fenmenos que aparecen en la post guerra ya se daban en los aos anteriores a la contienda: adopcin de formas mtricas tradicionales, como el soneto (Lorca, Alberti, Gerardo Diego, Luis Rosales), o la aparicin de la poesa religiosa (recordemos la revista alicantina El Gallo Crisis, donde empez a escribir Miguel Hernandez). A partir de 1939 se produce un empobrecimiento de esta rica tradicin potica y la poesa de esos aos podemos caracterizarla por la aparicin de temas sacros o heroicos y por el alejamiento de las corrientes extranjeras, tan presente hasta entonces. Los hitos ms importantes son la aparicin de la revista Garcilaso (1943), que defiende una poesa neoclsica, intimista y nacionalista aunque encontramos en ella dos tendencias, una que aboga por la poesa pura, el arte por el arte y otra que apoya una poesa lrica. La revista se caracteriz por su retrica trasnochada y por su insistencia en formas clsicas, como el soneto. El miembro ms representativo de este grupo fue Jos Agustn Goytisolo vio as a estos garcilasistas:
Es la hora, dijeron, de cantar los asuntos maravillosamente insustanciales, es decir, el momento de olvidarnos de todo lo ocurrido y componer hermosos versos, vacos, s, pero, sonoros, melodiosos como el lad, que adormezcan, que transfiguren, que apacigen los nimos, qu barbaridad!
sta es la historia, caballeros, de los poetas celestiales, historia clara y verdadera, y cuyo ejemplo no han seguido los poetas locos que, perdidos en el tumulto callejero, cantan al hombre, satirizan o aman al reino de los hombres, tan pasajero, tan falaz, y en su locura lanzan gritos, pidiendo paz, pidiendo patria, pidiendo aire verdadero. En 1944, un ao importante porque Vicente Aleixandre publica Sombra del paraso, Luis Cernuda Como quien espera el alba y Dmaso Alonso Hijos de la ira. Libro de poesa existencial y de crtica social, antecedentes de la posterior poesa comprometida. Con poemas tan
/Sigue en pgina 2
PG. 2
SUPLEMENTO CULTURAL TRESMIL
AULA ABIERTA
Sbado 16 / octubre / 2010
PRIMER AO DE BACHILLERATO
Viene de pgina 1/
importantes como el inicial Insomnio. Madrid es una ciudad de ms de un milln de cadveres (segn las ultimas estadsticas) familiares desquiciados por la contienda. As como sus intentos de evasin, al relacionarse con sus compaeros de estudios, lo que nos muestra un contraste de vidas y la final insatisfaccin de la protagonista, Andrea. Esta obra habra que vincularse tanto al Existencialismo como al Neorrealismo, tan en boga en aquellos aos en Europa. Otra novela interesante es El camino, de Miguel Delibes, publicada en 1950. En ella aparece un lenguaje nuevo y narra los recuerdos de infancia de un nio, Daniel, en un pequeo pueblo castellano. Novela costumbrista y con un final con mensaje conservador, pues, en la disyuntiva que se le ofrece al protagonista de ir a estudiar a la ciudad o seguir el oficio de su padre, quesero, el cura del pueblo responde con esta frase: La felicidad no est, en realidad, en lo ms alto, en lo ms grande, en lo ms apetitoso, en lo ms excelso; est en acomodar nuestros pasos al camino que el Seor nos ha sealado en la Tierra. Aunque sea humilde. Novela, de todas las formas, de muy agradable lectura y con episodios realmente, graciosos. Al comienzo de los aos cincuenta aparecen cuatro preciosas novelas. En 1951, Rafael Snchez Mazas publica La vida nueva de Pedrito de Anda, que narra los aos escolares y los amores infantiles de un hijo de la burguesa vasca de comienzos de siglo. Ese mismo ao su hijo Rafael Snchez Ferlosio publica Alfanhu, una extraa novela llena de imaginacin y fantasa. Y un ao de estante tradicin nacional. Tres aspectos de esta novela pasaron luego a incorporarse a la novela social: la concentracin del tiempo (dos das y una maana), la reduccin del espacio (Madrid, el caf) y el protagonista colectivo. HACIA LOS SESENTA En los aos cincuenta y sesenta empiezan a publicar un grupo de poetas que nos proporcionarn los mejores versos de estos ltimos aos: ngel Gonzles, Jos M. Caballero Bonald, Alfonso Costafreda, Jos Mara Valverde, Carlos Barral, Jos Agustn Goytisolo, Jaime Gil de Biedma, Jos ngel Valente, Francisco Brines y Carlos Rodrguez. Casi todo ellos empezaran escribiendo poesa social y pasaran, pronto, a escribir unos versos ms irnicos, ms esteticistas. Son poetas con una gran formacin cultural. En la novela, 1961 es un ao importante, pues aparece Tiempo de silencio, de Luis Martn Santos. Esta cierra el camino de la tendencia socialrealista y abre nuevos rumbos. Partiendo de una concepcin novelesca barojiana, Pedro, el protagonista, intelectual e investigador, renuncia a una actividad con cierto futuro y se refugia en la autodestruccin. En esta obra encontramos una desmitificacin sistemtica de la realidad y una subversin de los valores utilizados por la novela social para producir una versin esperpntica y descoyuntada. Todo esto narrado en un lenguaje innovador lleno de neologismos, cultismos, perfrasis, interpolaciones ensaysticas. El mayor valor de esta novela radica en haber logrado armonizar diversos hallazgos anteriores, con el fin de encontrar unas nuevas formas de expresin ms acorde con la realidad del momento. Otras novelas interesantes son La saga fuga de J.B. (1972), de Gonzalo Torrente Ballester, que transcurre en un ambiente fantstico y est escrita en un tono pardico.
UNIDAD
Cela
>El narrador.
Camilo Jos Cela es uno de los escritores espaoles ms respetados de los ltimos aos, su novela La familia de Pascual Duarte es uno de los libros que ms impacto ha causado en el mundo. Cela vivi la guerra civil espaola y la post guerra, siendo uno de los pocos favorecidos al conocer la muerte del dictador Francisco Franco.
Mujer con alcuza : Adnde va esa mujer, arrastrndose por la acera, ahora que ya es casi de noche, con la alcuza en la mano?
En la novela, los vencedores rompen con la tradicin anterior. Podemos considerar que la historia de la Novela Espaola de la post guerra se inicia en 1942 con la publicacin de La familia de Pascual Duarte, de Jos Cela. Al igual que Hijos de la ira, dicha novela pone de manifiesto lo ms srdido de la sociedad espaola del momento. Es una narracin con reminiscencia clsicas en su estructura y procedimientos narrativos y tiene una clara relacin con la picaresca. La obra cuenta facilita su existencia. Esta novela fue calificada de tremendista, trmino que invent Antonio de Zubiaurre y que designaba al nuevo estilo realista que acentuaba las tintas negras, la violencia y el crimen truculento, episodios crudos y a veces repulsivos, zonas sombras de la existencia respecto al lenguaje desgarro, crudeza y, en alguna ocasin, una cierta complacencia en lo soez. En 1945, Carmen Laforet obtiene con Nada el primer Premio Nadal. La crtica de la poca lo elogi mucho (Ignacio Agust: un gran libro, un libro oportuno, de una oportunidad asombrosa). La novela cuenta las andanzas de una joven, estudiante en la Universidad de Barcelona, en los primeros aos de la post guerra, que convive con unos
De vita beata de Jaime Gil de Biedman En un viejo pas ineficiente, algo as como Espaa entre dos guerras civiles, en un pueblo junto al mar, poseer un casa y poca hacienda y memoria ninguna. No leer, no sufrir, no escribir, no pagar cuentas, vivir como un noble arruinado entre las ruinas de mi inteligencia. Se t mi lmite Jos ngel Valente Tu cuerpo puede llenar mi vida, como puede tu risa volar el muro opaco de la tristeza. Una sola palabra tuya quiebra la ciega soledad en mil pedazos. Si t acercas tu boca inagotable hasta la ma bebo sin cesar la raz de mi propia existencia. Pero t ignoras cunto La cercana de tu cuerpo Me hace vivir o cunto Su distancia me aleja de m mismo, Me reduce a la sombra.
/Sigue en pgina 3
Vicente Aleixandre (al centro) fue uno de los mximos representantes de la poesa en la postguerra civil espaola.
SUPLEMENTO CULTURAL TRESMIL AULA ABIERTA Sbado 16 / octubre / 2010
PG. 3
PRIMER AO DE BACHILLERATO
UNIDAD
REPRESENTANTES DE LOS GNEROS LITERARIOS DE LA POSGUERRA
os poetas de post-guerra fueron aquellos que, en pleno desarrollo de la Guerra de abril de 1965 y durante la primera dcada que sigui a sta, pusieron la protesta en primer plano y asumieron el compromiso histrico de repudiar incondicionalmente la segunda intervencin norteamericana a la Repblica Dominicana al tiempo que intentaron, a travs de su canto, de sepultar para siempre el espritu diablico de la tirana trujillista, rechazando toda posibilidad de supresin de las libertades individuales. Los Poetas de postguerra hay que dividirlos en dos categoras: poetas escogidos y poetas excluidos 42. Los escogidos fueron aquellos que encontraron proteccin y apoyo en las pginas del suplemento literario Aqu, del peridico La Noticia, bajo la direccin de Mateo Morrison, uno de los principales representantes de dicha promocin. Entre los que disfrutaron el privilegio de figurar entre los escogidos estaban: Norberto James Rawlings, Enriquillo Snchez,
La muerte de Franco marc una nueva era en Espaa.
en dos bloques antagnicos: el capitalista, encabezado por Estados Unidos, y el comunista, por la Unin Sovitica. La dcada de los cuarenta estuvo marcada por las consecuencias de la guerra civil y por la segunda Guerra Mundial. La derrota de las potencias ideolgicamente afines al gobierno de Franco trajo aparejado el aislamiento internacional de Espaa y la existencia de graves problemas econmicos. A causa de la represin franquista, muchos espaoles, entre ellos intelectuales destacados, se vieron obligados a exiliarse en otros pases. En los aos cincuenta, Estados Unidos firm un tratado de ayuda militar con Espaa; al poco tiempo se acept el ingreso de Espaa a la ONU. Esto se explica porque tanto Franco como Estados Unidos combatan las ideologas de izquierda; el primero desde la dictadura y el segundo desde la democracia capitalista. En este contexto, Cuba se independiz del sometimiento norteamericano en 1958. El reconocimiento internacional al rgimen de Franco implic mejoras en lo econmico, sobre todo en la dcada siguiente. Adems, se flexibiliz un poco la censura y se logr entrar en contacto con las novedades culturales que se produjeron en el extranjero. El fin del mileno A partir de 1975, tras la muerte de Franco, accedi a la jefatura del Estado, con el ttulo de rey, Juan Carlos I. Bajo el gobierno del primer ministro Adolfo Surez, en 1977 se celebraron las primeras elecciones, tras casi cuarenta aos de dictadura. En 1982, en las elecciones generales, el PSOE (Partido Socialista Obrero Espaol) alcanz la mayora absoluta y asumi el gobierno Felipe Gonzlez, que fue reelecto tres veces. Con la democracia, se inici una nueva etapa de la historia espaola en la que se logr la normalizacin democrtica, que trajo aparejadas la
Viene de pgina 2/
La verdad sobre el caso Savolta (1975), de Eduardo Mendoza, que es una mezcla de subgneros (novelas de aventuras, erticas, policaca) escrita con una tcnica clsica, la de la picaresca, novela de muy agradable lectura. LTIMAS TENDENCIAS Tras la muerte de Franco se pone de moda la literatura de gnero: de aventuras, policaca, ertica, femenina, etc., quiz porque el lector estaba cansado de la narrativa estructuralista y empachado de obras de tipo poltico. El gusto por los relatos con argumento, donde se narra aventuras y sucesos, predominar durante estos aos de la transicin; as, se traduce profusamente a autores como Stevenson, Melville, Konrad y London. La literatura policaca vuelve a reverdecer, y a las versiones de Hammett y Chandler, entre otros, se unirn autores nacionales como Vzquez Montalbn (La soledad del manager, 1977; Los Mares del Sur, 1979; Asesinato en el Comit Central, 1981; Los pjaros de Bangkok, 1983; La rosa de alejandra, 1984, y El pianista). La guerra civil sumi a Espaa en una grave depresin econmica, poltica y cultural de la que se fue recuperando con lentitud. Y tras la guerra, hubo que iniciar un camino sembrado de dificultades. Los aos comprendidos entre el final de la guerra civil (1939) y la muerte de Franco (1975) constituyeron una etapa de bsqueda, en la que sucesivas generaciones de novelistas, poetas y dramaturgos configuraron un particular paisaje literario, caracterizado por la vacilacin entre el esteticismo y la denuncia social. En todo el resto de Europa se produca una nueva fractura: la Segunda Guerra Mundial (1939 1945). Esta guerra no slo destruy el continente, sino que tuvo como consecuencia la divisin del mundo
Andrs L. Mateo, Alexis Gmez Rosa, Enrique Eusebio, Federico Jvine Bermdez, Tony Raful, Jos Molinaza, Soledad Alvarez, Miguel Anbal Perdomo y Luis Manuel Ledesma. Los excluidos nunca o muy escasas veces tuvieron acceso a las pginas de Aqu, el medio que difundi ms ampliamente la produccin literaria de entonces. Entre los principales excluidos se destacan: Jos Enrique Garca, Josefina de la Cruz, Ren Rodrguez Soriano, Pedro Pablo Fernndez Toms Modesto Galn, Radhams Reyes Vsquez, Wilfredo Lozano, Domingo de los Santos y Chiqui Vicioso. A partir de 1965 aparecieron varias agrupaciones literarias que funcionaban como pequeos talleres literarios. En ellas se reunan los Independientes del 48, los poetas de la Generacin del 60 y los Poetas post-guerra. El orden de aparicin de estas agrupaciones es como sigue: El Puo (1966), en la que militaban Ivn Garca, Miguel Alfonseca, Enriquillo Snchez, Ren del Risco
/Sigue en pgina 4
BSQUEDA
>FINAL. de la guerra civil (1939) y la muerte de Franco (1975)es una etapa de bsqueda, en la que generaciones de novelistas, poetas y dramaturgos configuraron un particular paisaje literario.
legalizacin de los partidos polticos y la desaparicin de la censura, as como la incorporacin de Espaa en la poltica europea e internacional. En la actualidad, la narrativa es el gnero de mayor auge: la publicacin de novelas, cuentos, relatos y biografas se generaliz, segn lo confirman la proliferacin de reseas y entrevistas a escritores en medio grficos y audiovisuales, la gran cantidad de premios literarios que se otorgan, la difusin masiva de novedades. En Espaa, una vez superada la censura impuesta por la dictadura, las producciones aumentaron. Si la narrativa posmoderna haba comenzado por ser una narrativa sin historia, se produce en estos aos una vuelta a la narratividad, al gusto por contar historias.
Miguel Delibs, novelista costumbrista. Muri recientemente dejando una extensa y rica obra para Espaa.
Leamos salvadoreos, un pas que lee crece
PG. 4
SUPLEMENTO CULTURAL TRESMIL
AULA ABIERTA
Sbado 16 / octubre / 2010
PRIMER AO DE BACHILLERATO
Viene de pgina 3/
Bermdez, Ramn Francisco y Marcio Veloz Maggiolo; La isla (1967), integrada por Antonio Lockward Artiles, Wilfredo Lozano, Norberto James Rawlings, Andrs L. Mateo y Fernando Snchez Martnez; La antorcha (1967), que agrupaba a Mateo Morrison, Soledad Al-varez, Alexis Gmez Rosa, Enrique Eusebio y Rafael Abreu Meja; La mscara (1968), compuesto por Aquiles Azar, Hctor Daz Polanco y Lourdes Billini43. Al mismo tiempo funcionaba el Movimiento Cultural Universitario (MCU), que reuna en sus secciones sabatinas de literatura a casi todos los grupos antes mencionados, ms los poetas y escritores que provenan de los clubes culturales localizados en los barrios marginados de Santo Domingo y que no pertenecan a ninguna parcela literaria. El impulso logrado por las letras nacionales inmediatamente despus de la Guerra de abril de 1965 no se limit slo a la ciudad de Santo Domingo. En varias provincias del pas se formaron crculos literarios, casi siempre ignorados por los intelectuales de la capital, que sirvieron para estimular a jvenes provincianos cuyos escritos no tenan cabida en los escasos me-dios de difusin existentes. De esa forma se sumaron a la bibliografa literaria dominicana los nombres de Manuel Mora Serrano y Francisco Nolasco Cordero, fundadores del Grupo Amidado, en sus diferentes etapas: Manuel Mora Serrano, Francisco Nolasco Cordero, Alberto Pea Lebrn, Hctor Amarante, Cayo Claudio Espinal, Jos Enrique Garca, Elpidio Guilln Pea, Orlando Morel, Pedro Pompeyo Rosario, Pedro Jos Gris, Emelda Ramos, Rafael Castillo y Sally Rodrguez. La publicacin de poemarios fue escasa entre 1965 y 1970, los medios ms utilizados por los poetas para divulgar sus obras fueron los recitales y lecturas en clubes culturales, parques, estadios deportivos y otros lugares pblicos. En la dcada de los 70, especialmente los cuatro primeros aos, la publicacin de poemarios se redujo considerablemente. Entre 1971 y 1973 se publicaron los siguientes poemarios: Imperio del grito (Radhams Reyes Vsquez, 1971), La luz abre un parntesis (Rafael Abreu Meja, 1971), Races de la hora (Domingo de los Santos, 1971), Los poemas del ferrocarril central (Lockward Artiles, 1971), Juegos reunidos (Pedro Vergs, 1971), La provincia sublevada (Norberto James Rawlings, 1972), Frmulas para combatir el miedo (Jeannette Miller, 1972), El diario acontecer (Pedro Caro, 1972), La poesa y el tiempo (Tony Raful, 1972), Poemas decididamente fuones (Apolinar Nez, 1972), Oficio de post-muerte, (Alexis Gmez Rosa, 1973), Desde la presencia del mar hasta el centro de la vida (Enrique Eusebio, 1973), Ultimo universo (Jos Molinaza, 1973), La esperanza y el yunque (Wilfredo Lozano, 1973), La muerte en el combate (Radhams Reyes Vsquez, 1973), Canto a mi pueblo sufrido (Franklin Gutirrez, 1973), Gestin de alborada (Tony Raful, 1973), Aniversario del dolor (Mateo Morrison, 1973) y Poemas sorpresivos (Apolinar Nez, 1973). Los ttulos de dichos poemarios sugieren el tipo de discurso potico
UNIDAD
mundo) y Norberto James Rawlings (Los inmigrantes), son buenos ejemplos de poesa social porque su valor esttico y su planteamiento de la problemtica poltica los distancia del resto de la produccin de esos aos. Sin embargo, una hojeada a la poesa mexicana (Jos Carlos Becerra, 1936-1970 y Jos Emilio Pacheco, 1939); peruana (Antonio Cisneros, 1942); cubana (Luis Rogelio Nogueras, 1944); colombiana (Gustavo Cobo Borda, 1948); chilena (Ral Barrientos, 1948) de las dcadas de los 60 y 70, sirve para desautorizar las afirmaciones de Alberto Baeza Flores. Los poetas de la Generacin del 60 y de Post-guerra perseguan ideales comunes, luchaban por las mismas causas y se alimentaron de las mismas vivencias y de los mismos re-cuerdos. Pero el tono excesivamente poltico y combativo de su poesa, encauz su produccin por una ruta que se acercaba ms a un proyecto blico que a un proyecto literario. Los poetas de la Generacin del 60, en sus dos perodos, no supieron, en la mayora de los casos, distinguir entre lo artstico y lo poltico y llevaron la poesa a tal grado de compromiso con la realidad que su obra, en muchos casos, adquiri categora de panfleto. Ello explica el que la produccin potica dominicana del perodo 1961-1978 se acerque ms al documento histrico que a la obra literaria. Los poetas de dicho perodo dejaron un testimonio valioso de la situacin poltica y del descontento social que vivi el pas durante esos aos; pero les negaron a la literatura nacional una poesa capaz de representar artsticamente las razones histricas que la motivaron. Declaracin de los artistas El arte vive dentro de un compromiso contrado ineludiblemente con la sociedad y el tiempo que lo crean. Los artistas dominicanos, conscientes en todo momento de esta responsabilidad, hemos participado en la lucha desarrollada heroicamente por el pueblo de la Repblica Dominicana. Y seguimos participando en su firme decisin de mantener en la mesa de conferencias los principios fundamentales de esta lucha. El arte, integrado como actividad colateral a la lucha armada, ha constituido una fuente de impulso al espritu indomable que mantuvo en la trinchera vivo el herosmo e inagotable la fuerza. Nuestra sociedad es sta y ste es nuestro tiempo. Los artistas no hemos vacilado en acatar este designio histrico y, yendo ms all, realizamos aportes de inestimables valor al martirologio de la revolucin. Hoy, cuando se busca por los caminos de la paz la solucin real al conflicto que llev al pueblo a las armas, consideramos como un deber ineludible alzar nuestras voces para que el mundo sepa que hemos estado junto al pueblo y que como siempre estaremos dispuestos a combatir con el arte como arma y escudo. Los artistas dominicanos hemos padecido con indignacin en la sangre el atropello incalificable contra la Soberana Nacional que una potencia extranjera, por la razn de su fuerza, ha perpetrado con la Repblica.
El cine espaol result influenciado tras la caida de Franco y surgi la figura de Almdobar.
practicado por los Poetas de postguerra para testimoniar el estado de descomposicin del pueblo dominicano. Fue una poesa en la que coexistieron la sangre y el dolor; en la que la situacin poltica reinante predomin por encima de todo y en la que, adems, no importaba mucho la expresin artstica, sino la comunicacin directa con la colectividad. En 1975 se inici, repentinamente, una etapa de aletargamiento que afect la produccin de muchos de esos poetas. Algunos redujeron de forma notable su trabajo creativo y otros desaparecieron del ambiente literario sometindose a un proceso de autorreflexin que se extendi hasta 1980, ao a partir del cual varios de ellos (Pedro Vergs, Tony Raful, Andrs L. Mateo, Franklin Gutirrez, Radhams Reyes Vsquez, Jeannette Miller y otros), dieron a la publicidad nuevos poemarios y comenzaron a cultivar otros gneros, especialmente la novela, el cuento y el ensayo crtico. Al referirse a la poesa escrita en el pas entre 1961 y 1978, el poeta Vctor Villegas dice: Independientemente de que cada promocin careci, ostensiblemente, de un liderazgo firme y continuado, lo que no sucedi con sus antecesores inmediatos, no hubo, en sentido general, en aquellos jvenes poetas, plena conciencia de la esencia y naturaleza verdadera de la poesa, lo que explica, por dems, su desvinculacin con el pasado, sobre todo con la obra potica realizada en el pas a partir del Postumismo. Pasado poltico y pasado literario no fueron separados por ellos, y en un afn de borrar esos vestigios se emprendi la tarea de crear una poesa desde cero, con la sola aceptacin de obras y autores dominicanos que recin llegaban del exilio46. Interesado en defender lo que l llama Generacin del 65, Alberto Baeza Flores, insina que la produccin de los poetas de la Generacin del 60, especialmente
Muchos artstas se pronunciaron en contra de la cada de la Repblica y realizaron diferentes actividades en apoyo a esta y denunciaron los atropellos del gobierno de Franco.
los de Post-guerra, motivada e influenciada por la poesa de Pablo Neruda, Nicanor Parra, Ernesto Cardenal, Roberto Juarroz y Roque Dalton, mantuvo la misma calidad y altura de la poesa que se escriba en el resto de Latinoamrica en aquel momento. Es indudable que algunos textos de Miguel Alfonseca (La guerra y los cantos), Jacques Viaux (Nada permanece tanto como el llanto), Ren del Risco (El viento fro) y otros de Andrs L. Mateo (Portal de un
/Sigue en pgina 5
SUPLEMENTO CULTURAL TRESMIL AULA ABIERTA Sbado 16/ octubre / 2010
PG. 5
PRIMER AO DE BACHILLERATO
Viene de pgina 4/
Y en defensa de esa soberana nos lanzamos al combate. Los artistas dominicanos hemos visto con amargas lgrimas en los ojos el asiento descarado de la tropa extranjera para con-sumar la violacin flagrante no slo a la Soberana Nacional sino a la Libre Determinacin que como pueblo tiene la patria muy bien ganada. Y en defensa de esa soberana y de ese inalienable derecho de auto determinacin estamos dispuestos a continuar combatiendo en los campos honrosos de la negociacin. Hemos cumplido con nuestro deber y seguiremos cumpliendo. Por- que el arte, cuando no es fiel expresin de las agonas y de las esperanzas del pueblo que a travs de su propia existencia lo sugiere, abandona por completo su raz esencialmente humana y humanitaria. Los artistas dominicanos, conscientes de haber cumplido con nuestro deber y conscientes tambin de la autoridad y responsabilidad que debemos asumir en estos momentos, no vacilamos en ofrecer al Gobierno Constitucional un amplio voto de apoyo y reconocimiento, tanto por su posicin en las horas dramticas de la guerra como por su posicin en los momentos difciles de las negociaciones pacficas. Presente, pues, hemos dicho los artistas dominicanos en esta lucha por la libertad, por la justicia social, por la democracia. En los aos cuarenta hubo dos corrientes poticas: la poesa arraigada y la poesa desarraigada. La poesa arraigada propuso volver al modelo tradicional y clsico y, por lo tanto, a sus gneros: romances, sonetos, dcimas. No tenia por tema la circunstancia histrica. Por eso, algunos poetas posteriores acusaron a los arraigados de haber sostenido una potica conformista, que defenda los valores de la vida familiar, la tranquilidad de la conciencia y un discurso religioso convencional. Algunos poetas de esta corriente fueron Luis Rosales, Leopoldo Panero y Jos Garca Nieto. La poesa desarraigada conceba la existencia como algo doloroso e incierto. Bases de esta mirada, fueron dos libros publicados en 1944: Hijos de la ira, de Dmaso Alonso y Sombra del paraso, de Vicente Aleixandre. Ambos coincidieron en el rechazo al mundo. En los aos cincuenta se consolida la tendencia a la rehumanizacin que estaba ya presente en los poetas desarraigados. La poesa social triunfa en 1955, ao en que se publican dos obras muy importantes de esta corriente : Caminos iberos, de Gabriel Celaya y Pido la paz y la palabra, de Blas de Otero. Mas adelante, por los aos sesenta se produce una reaccin contra la instrumentalizacin de la poesa como vehculo para la propagacin de mensajes sociales y contra la consiguiente prdida de calidad artstica. Muy influyentes son las obras de Jaime Gil de Biedma, Compaeros de viaje, Moralidades y Poemas pstumos. Ya por los aos setenta aparece una promocin de poetas cuyo denominador comn es su alejamiento definitivo del realismo. Son figuras importantes Pere Gimferrer, Flix de Aza y Luis Antonio de Villena, que promueven una esttica influida por los medios de comunicacin de masas. El Teatro En los aos de la posguerra se impuso un teatro cuyo objetivo era entretener, hacer olvidar el trauma social que signific la guerra civil. Mas adelante, fueron surgiendo otras tendencias en el teatro. Estas son las principales : Teatro social. Es el centrado en el compromiso poltico, en la denuncia de las injusticias y de la hipocresa de la sociedad. El mejor dramaturgo de esta vertiente fue Antonio Buero Vallejo. Teatro potico. Intent superar la realidad por medio de la poesa, de la ilusin y de la fantasa. El mejor dramaturgo de esta vertiente fue Alejandro Casona. Teatro humorstico. Fue el teatro de mayor calidad. Tiene el propsito de renovar la risa. Los dramaturgos, cansados ya del humor fcil, ofrecen una nueva forma de interpretar la realidad. No en vano los crticos han visto en sus obras un humor intelectual, prximo al de las comedias del absurdo. Sus principales representantes fueron Enrique Jardiel Poncela y Miguel Mihura. La Narrativa En la dcada de los cuarenta, la narrativa espaola se dedic a hacer propaganda y a exaltar al bando vencedor en la guerra civil. En general, era una narrativa convencional, que no tenia encuentra las innovaciones que ya existan en la literatura europea y americana. Sin embargo, la primera novela de Camilo Jos Cela , La familia de Pascual Duarte, marca la inauguracin de una corriente narrativa llamada tremendismo , caracterizada por tomar los aspectos ms brutales de la realidad para efectuar una reflexin profunda sobre la condicin humana. En los aos cincuenta, la novela se aleja de los conflictos existenciales de personajes aislados para afrontar planteamientos ms comprometidos con la sociedad en su conjunto. Se inicia el realismo social en el que la novela se centra en la denuncia de la injusticia como resultado del compromiso poltico y moral del autor. Entre los autores que destacan estn Camilo Jos Cela, Juan Goytisolo y Carmen Martn Gaite. Ya por los setenta, las innovaciones de la novela europea y la brillantez de la narrativa latinoamericana hacen que los novelistas espaoles se interesen ms por los aspectos formales. La novela ms influyente de este periodo es Tiempo de silencio, de Luis Martn Santos. Es necesario mencionar a los escritores Luis Goytisolo, Miguel Delibes, Juan Benet y Gonzalo Torrente Ballester. La narrativa de las ltimas dcadas retorna a la subjetividad, al mbito de lo intimo por encima del anlisis del mundo externo, de la sociedad. Respecto a las tcnicas narrativas, no hay una tendencia homognea entre los escritores, ni tampoco es frecuente el uso exclusivo de una de ellas en cada escritor, sino que abunda el eclecticismo, la mezcla de tcnicas tradicionales y vanguardistas. La experimentacin formal es mucho ms moderna que en las novelas de los aos sesenta. Las obras son ms asequibles, y los argumentos vuelven a tener relevancia. Todo ello ha redundado en una amplia difusin entre el publico. Son autores de esta ltima generacin Manuel Vzquez Montalbn, Eduardo Mendoza, Juan Jos Mills, Javier Maras, Antonio Muoz Molina y Arturo Prez Reverte.
UNIDAD
GOTAS DE ORTOGRAFA
| 31
Profesora especializada en la enseanza de Lenguaje y Literatura
Josefina Pineda de Mrquez
jopima9@hotmail.com
Qu hermosa emocin! El hombre salva al hombre. Y ya no, por favor, el hombre es el lobo del hombre. La extraccin de las profundidades de la tierra de treinta y tres hermanos de nuestra especie HOMBRE, tiene que transformar consciencias. Si podemos demostrar amor, Por qu esas muestras de acabar la vida con las mil veces malditas armas? S, estoy en otra cosa. No podemos apartarnos del momento que estamos viviendo: El rescate de los treinta y tres mineros en Chile. Vamos con nuestra ortografa. De Canto General del chileno Pablo Neruda, Premio Nobel en 1971, los siguientes versos: Yo escuch una voz que vena desde el fondo estrecho del pique como de un tero infernal, Y se me dijo: Adonde vayas, habla t de estos tormentos habla t, hermano, de tu hermano que vive abajo del infierno. OBSERVE: La palabra en negrita en los versos y estas otras: Hermana hermoso hernia Ahora vayamos a ejemplos en oraciones: - Hernn Cortez, el conquistador de Mxico, era pelirrojo. - Miguel Hernndez escribi el poema gauchesco Martn Fierro. - Los trabajadores vean en el poeta Neruda a un hermano. - El rey fue cautivado por una hermosa persa. - El hermetismo en temas sobre el crimen organizado es necesario. REGLA: Las palabras que empiezan con herm y hern se escriben con h. Excepto: ermita, ermitao Ernesto, Ernestina. Nuestro poeta Alfredo Espino escribi un poema que los salvadoreos de otros tiempos y ahora respetables personas mayores repetamos de memoria: Es porque un pajarito de la montaa ha hecho, en el hueco de un rbol su nido matinal que el rbol amanece con msica en el pecho como si tuviera corazn musical. Bonito, verdad? OBSERVEN: La palabra en negrita y estas otras: Huevo hielo hueso hiedra Ejemplos en oraciones:: - El poeta expresa: Hay hiel en su sonrisa. - Tu cabello huele muy bien. - Est unida a l como hiedra a la pared. - Te volviste de hielo? - Tuviste que huir ante semejante amenaza. REGLA: Antes de los diptongos ue, ie, ui se escribe h. Con el permiso de ustedes ahora voy a seguir informndome sobre la vuelta a la vida de los treinta y tres mineros sepultados en una montaa de Chile. Hasta pronto.
huir.
Arturo Prez Reverte es uno de los referentes de Espaa.
PG. 6
SUPLEMENTO CULTURAL TRESMIL
AULA ABIERTA
Sbado 16 / octubre / 2010 UNIDAD
SEGUNDO AO DE BACHILLERATO
Existieron dos grupos de escritores durante la guerra, adems de la Generacin Olvidada. Unos, decidieron encarar la guerra en nuestro pas a pesar de las balas y, otros, fueron obligados al exilio. Sin embargo, ambos nos han brindado excelentes piezas literarias
MAURICIO VALLEJO MRQUEZ
unque los muertos y la tristeza crecieron junto a la guerra, los literatos tambin aumentaron. Eran aos de locura e inseguridad, ya la muerte de la Generacin Olvidada serva de referencia para saber que dedicarse a la poesa era algo peligroso. Sin embargo, la pasin puede ser ms fuerte que el miedo. Los literatos en vez de cesar, siguieron apareciendo. Algunos vivieron en nuestro pas, con la necesidad de hacer algo por l y denunciar las atrocidades del Gobierno; otros, trabajaron en silencio sus obras, pero al igual que los anteriores fueron labrando un nombre en el mundo de las letras. Y hubo un grupo que tuvo que partir, slo que no fueron viajes temporales como algunos exiliados que volvieron a la patria an con la guerra en curso, sino que fueron obligados a hacer sus vidas fuera de nuestras fronteras. Unos contados volvieron con el tiempo y se sintieron fuera de lugar, a otros les cost integrarse. Estos fueron los que vivieron La Dispora, fenmeno comn de los latinoamericanos, sobre todo de los salvadoreos. Este grupo, al igual que la Generacin Olvidada, vivi bajo la sombra de la Generacin Comprometida, no por la calidad literaria de sus trabajos, puesto que muchos de sus autores tienen una obra respetable; sino porque sus nombres no figuraron en los planes de educacin y fue, justamente, con stos escritores que los espacios editoriales menguaron, hasta volverse nulos para las siguientes generaciones. De igual forma la prensa escrita cerr los espacios para que publicaran en sus pginas. A pesar de que las publicaciones escaseaban, un buen nmero de estos autores estuvo presente en las colecciones de la Direccin de Publicaciones e Impresos (DPI), sobre todo en el perodo que fue dirigida por el poeta Miguel Huezo Mixco, despus de esta direccin fue cada vez menor la difusin de libros de las siguientes generaciones. Durante el apogeo de la guerra civil resalta un literato, Ricardo Lindo (1947), que ya haba publicado dos libros en la dcada de 1970: XXX, cuentos (1970) y Rara Avis (1972) que marcaron profundamente a muchos de las generaciones que le predecedieron. Fue precisamente en la dcada de 1980 que habit en San Salvador tras varios aos de desempearse en la embajada salvadorea en Ginebra, as como observ hacerlo a su padre Hugo Lindo (1917-1985) los aos de su infancia. Don Ricardo cultiva la poesa, el cuento, la novela, el teatro y la pintura. Su poesa es excelente, muy atractiva y se acerca al lector como un murmullo que crece como la aurora. Su obra muestra una evolucin en la que expresa una mayor libertad para plasmar su
Grupo alterno a la Generacin Olvidada
naturaleza, sus sentimientos y su forma de ver la vida. Un autor digno de ser estudiado con dedicacin y cuidado. Por su personalidad afable, adems de su buen juicio literario, muchos escritores lo buscan para que los aconseje. Lindo es uno de los grandes autores que an nos acompaa. El Salvador En la radio Farabundo del Frente Popular de Liberacin (FPL) colabor Miguel Huezo Mixco (1954), poeta que ha presentado interesantes propuestas. Su poesa es limpia, de lenguaje sencillo y muestra imgenes complejas que desarrolla en un verso minimalista. Mixco sali de la montaa con los acuerdos de paz y labor para la DPI, mientras aportaba escritos para la revista Tendencias, justo en esos aos (1999) obtuvo el Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinn de Panam con la obra Comarcas. Entre las tierras de Chalatenango y Tonacatepeque habita Andr Cruchaga (1957) que ha sido traducido a innumerables idiomas. Por su gran carga existencial bajo una estructura de vanguardia que pretende universalizar lo ntimo. Es uno de los poetas ms interesantes de este grupo. Otra digna representante es Carmen Gonzlez Huguet (1958), ganadora de varios premios internacionales, su poesa se basa en el arte mtrico. Tambin escriben versos Mario Noel Rodrguez (1955), Maura Echeverra (1935) y Claudia Herodier (1950). Estas dos ltimas formaron el grupo Poesa y Ms junto a otras escritoras. Es en estos aos que la narrativa despunta en el grupo que vive en la dispora, pero en San Salvador encontramos a un mdico llamado Melitn Barba (1925-2001) que muestra historias acerca de la realidad de nuestro pas, pero no polticas, sino de esencia: la madre soltera, la vida de una prostituta, as como otras prosas dignas de recordarse. Aunque existen otros autores que tambin cultivan la prosa no son narradores habituales como fue Barba. El teatro tuvo bastante actividad durante este perodo, cuando an no haban emigrado los actores de Sol del ro y otros. Es en estos aos que surgen autores como Miguel ngel Chinchilla (1956) y Carlos Velis (1956). Chinchilla con un tono jocoso muestra las pasiones de los seres humanos y sus vicios pretendiendo no caer en la decadencia, as como un profundo deseo de rescatar nuestras tradiciones como se ve en su novela La Codorniz en el Paraso. Este autor tambin cultiva la narrativa y la poesa. Chinchilla tiene el mrito de ser el nico autor que promociona cuentos de su autora y otros autores en lenguaje radiofnico. Velis ha escrito libros de teatro, siendo uno de los referentes de la dramaturgia infantil. Ha ganado los Juegos Florales de Quezaltenango en la modalidad de teatro. Tambin se desempea como actor y editor. Velis
La dispora y El Salvador,
dos vertientes literarias durante la guerra civil
Los artistas salvadoreos vivieron una encrucijada entre quedarse o partir.
tambin tuvo que huir en tiempos de guerra, pero vivi la mayor parte del tiempo en San Salvador por lo que lo incluimos dentro de este grupo. Producto del conflicto un buen nmero de artistas tuvo que salir del pas y estos a la distancia mostraron su obra. La dispora Mxico, Estados Unidos, Espaa y Canad fueron las naciones donde se refugiaron varios de los escritores que tuvieron que emigrar. Con tesn se dieron un lugar en las letras de esos pases y esa fuerza lleg hasta nuestras fronteras donde es imposible dejar de mencionarlos. La poesa muestra una diferencia sustancial en cuanto a estilo y a temas, mientras que los que habitan en San Salvador pretenden mundos ntimos y las estampas de la guerra, estos autores insinan la guerra slo como parte de la ambientacin potica, algo que vemos con profundidad en Carlos Santos (1957) autor de La Casa en marcha (1999), hasta la fecha nico libro del poeta, en donde nos muestra una poesa llena de imgenes literarias en las que el vate se presenta como un
POESA
Del diario de a bordo
>Miguel Huezo Mixco
Marzo 24 El mar barcos y velas y una dudosa serenidad El mar arponeado La bella isla Sandorini besada por las aguas La caricia del remo El chasquido de una lengua Y la tormenta mar adentro.
narrador omnisciente de su propia vida, mostrndose imparcial a sus propios hechos. Lenguaje que mantiene hasta el final de su obra y promete hacerlo en la continuacin de su libro que an prepara. Santos vivi en Mxico y Canad, durante algunos aos habit en San Salvador, pero desde el 2001 volvi a Canad donde reside junto a su familia. El caso de Manuel Luna (1955) es diferente al de Santos pues se vuelve su propio cantor, en palabras llanas y un ritmo ms claro nos propone su
/Sigue en pgina 7
SUPLEMENTO CULTURAL TRESMIL
AULA ABIERTA Sbado 16 / octubre / 2010
PG. 7
SEGUNDO AO DE BACHILLERATO
Viene de pgina 6/
pensamiento como su vida que se va difuminando ante la misma ambientacin inconciente, dndonos la impresin de que esta presente en El Salvador, aunque est lejos. Desde el otro lado del ocano Atlntico, Carlos Ernesto Garca (1960), es otro poeta de la dispora quien reside en Barcelona, Espaa. Su obra muestra la dureza de la guerra junto con otros elementos con ritmo pausado y tranquilo, pero mostrndonos imgenes interesantes. Su poesa a pesar de que trata mucho de la guerra lo hace desde una ptica ms actual. Tambin escribe poesa Roberto Lanez (1957), aunque no en la misma forma que los citados con anterioridad, su fuerte es la mtrica clsica, en especial el soneto. La narrativa tiene varios exponentes, quiz el grupo ms grande en la historia literaria de El Salvador, donde apreciamos la figura de Jos Rutilio Quezada (1930), autor que sigue la tradicin de los Comprometidos al denunciar lo trgico del conflicto armado y lo expone en dos novelas Dolor de Patria (1984) y La ltima Guinda (1988), en las que la guerra se aprecia desde dos puntos de vista: la ciudadana y la guerrilla. Puntos de vista que al final terminan siendo el mismo: el sufrimiento de toda una nacin ante la injusticia del Gobierno. Actualmente vive en los Estados Unidos. En Mxico se desarroll la figura del novelista Rafael Menjivar Ochoa (1959), hijo de Rafael Menjivar, ex rector de la Universidad de El Salvador. Menjivar colabor en un principio con las FPL y labora como escritor de historietas en ese pas para sobrevivir. Organiza su tiempo para escribir novelas y cuentos. Es precisamente en sus aos de juventud cuando tiene el acercamiento con el periodismo. En la actualidad habita en San Salvador. Su prosa es muy delicada y elegante, ofrece un ritmo muy musical. Menjivar adems de narrador estudi msica y se desempe como director de la Casa del Escritor de El Salvador. Tambin escribe novelas David Hernndez (1955), quien se desarroll por varias dcadas en Alemania, hasta la fecha es el nico salvadoreo que ha sido publicado por Alfaguara. En tanto el escritor ms exitoso de este grupo es Horacio Castellanos Moya (1957), quien naci en Tegucigalpa, Honduras, hijo de salvadoreos y quien radic durante sus primeras dcadas en El Salvador. Su obra El Asco es una referencia antropolgica de la realidad que viven muchos salvadoreos que han tenido que dejar el pas y regresan para encontrar un mundo subdesarrollado y lejano a la realidad que viven. Entre sus obras podemos mencionar Perfil del Prfugo , El arma en el hombre, El otro Robocop, Baile con serpientes, La diabla en el espejo, El pozo en el pecho, El gran masturbador, Con la congoja de la pasada tormenta y La dispora. Tambin ha cultivado el ensayo. Mario Bencastro (1949) es otro de los narradores que debe marcharse y tras instalarse funda su hogar en los Estados Unidos. La temtica de su obra se basa en la migracin. La narradora del grupo es Jacinta Escudos (1961) cuya fina prosa es muy apreciada por la crtica. Actualmente dirige la Casa del Escritor. El estudio y el ensayo tienen en Rafael Lara-Martnez (1952) su principal exponente. Hasta la fecha no existe un intelectual en nuestro pas, que haya escrito tanto sobre la realidad antropolgica del pas como este autor. Sus temas varan desde la literatura, la historia, la antropologa y la sociologa. LaraMartnez es un acucioso investigador y un referente de la historia de nuestro pas. A pesar de habitar en el extranjero se encuentra ms enterado de nuestros anales que muchos de los que residen en El Salvador. Geovani Galeas (1961) quien ha escrito dramaturgia, crnica y ensayo. Galeas estuvo involucrado con el Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), pero se desencant y huy rumbo a Mxico donde comenz a trabajar para la revista Correo escnico y, posteriormente, para el suplemento La Jornada Semanal. Tras los Acuerdos de Paz decide regresar a El Salvador donde publica el libro La Espuma de los sueos (1999), en este agrupa una serie de crnicas y artculos que ha publicado con anterioridad. Ofrece una faceta que slo ha sido cultivada por Arturo Ambrogi y Rolando Elas. En los ltimos aos escribi la biografa de Roberto dAbuisson. A este grupo se suma Csar Alberto Ramrez quien firma Caralv (1955), este se desempea como columnista de Diario Co Latino y fue fundador del Suplemento Cultural Tres Mil, junto a Gabriel Otero en 1990. Caralv estuvo exiliado en Mxico, all estudi antropologa. Escribe artculo y cuento. Estos autores fueron los sucesores de la generacin Olvidada, aunque son sus contemporneos, algunos en edad otros en obra publicada. Este grupo de literatos pudo desarrollarse y difundir su obra para alcanzar el nivel que ahora tienen; algo que no fue posible para Jaime Surez Queman, Alfonso Hernndez, Lil Milagro Ramrez, Delfy Gchez, Mauricio Vallejo, Nelson Brizuela y Rigoberto Gngora. El perodo de la guerra nos permiti apreciar importantes referentes de las letras, el caso de Lindo, que an pueden brindarnos ms libros. Varios exponentes de este grupo de escritores han continuado la tradicin de denuncia, algunos de forma implcita y otros como una insinuacin. Dejan en evidencia que la guerra les cal hondo y aunque lograron sobrevivir a esta, hay una parte de ellos que muri en esos aos. La siguiente generacin en cambio siguieron los pasos de la Generacin olvidada ofrendando sus vidas aos antes del cese de la guerra.
UNIDAD CUENTO
Una voz profunda como todos los mares
>RAFAEL MENJVAR OCHOA
Quin es? pregunt el ngel. No haca falta preguntar; saba perfectamente quin tocaba la puerta. Pero as pasa cuando las cosas de los humanos echan races en el Alma. (Alguna vez fue slo Alma.) Abre oy que deca, desde el otro lado, una voz profunda como todos los mares, a la vez suave como todas las caricias. Se acab. Al diablo, susurr sin darse cuenta. En la invocacin encontr la fuerza que no haba encontrado en sus tantos ayeres. Apag el cigarro, camin dejando a su paso un tenue rastro en la gruesa capa de polvo que cubra el piso y vio cmo su mano se extenda hacia el picaporte. Temblaba. Abri. Bien dijo el Anciano antes de entrar, aqu termina todo. S dijo el ngel. Aqu termina. Le dio la espalda. No quera ver de frente al Anciano. Todava no. El espejo estaba sucio, lleno de manchas amarillentas. En algunas partes el azogue se haba desprendido. Quiz por eso el reflejo del Anciano se vea as, tan inestable: a veces pequeo y endeble, con una sonrisa dulce; a veces ms grande que toda la habitacin y en su boca una mueca perversa, ms terrible que cualquier cosa que hubiera visto en el Cielo, en la Tierra o en eso que los humanos llamaban Infierno. (Deb quedarme all, pens con tristeza. Nada como la brisa suave que susurraba entre las rocas, el crepitar de la lava, el canto de los Condenados, sus hermanos.) Se volvi lentamente hacia el Anciano. S, debi ser el espejo. As, frente a frente, se vea como siempre se haba visto y como siempre haba sido: un anciano, nada ms que un anciano. Nada de sonrisas dulces o perversas: slo un anciano como tantos que haba visto durante todos los siglos y siglos de la Huida. Si tan slo sus ojos no hubieran sido tan oscuros y profundos como todos los Abismos Quiso hablar, pero no supo qu decir. Haba preparado, en las noches ms fras y en los das ms desesperantes, las palabras que le dira cuando por fin se encontraran. Eran palabras de desesperanza, pero sobre todo de orgullo. Revis en la memoria y se dio cuenta de que las haba olvidado. Varias veces haba escrito lo que tena que decirle, porque saba que en el momento de la Verdad vacilara y su cabeza quedara en blanco. En la Huida haba perdido papeles y sonrisas. Haba perdido tambin el orgullo y, si alguna vez la tuvo, la Esperanza. En realidad no tena nada que decir. Te hemos extraado dijo frente a l una voz atronadora que, sin embargo, era como el soplo de las alas de un colibr. El ngel se encogi de hombros. Has cumplido tu papel como nadie ms lo hubiera hecho sigui diciendo el Anciano. Me siento orgulloso de ti. Siempre fuiste el mejor y el ms fuerte. Me gustara decir que tambin el ms bello, pero el Tiempo no ha tenido clemencia. El ngel se vio las manos. Estaban arrugadas y sucias. Bajo las uas haba manchas blancas, y en los bordes un hilillo de tierra que se haba convertido en parte de su esencia. T y yo nacimos el mismo da dijo el ngel, no supo si para disculparse. Puede ser dijo el Anciano. A quin le importa? Debe existir alguien a quien le importe. A ti? No dijo el ngel. El Anciano tendi la mano con la palma hacia arriba. Haba en ella una fruta que, a primera vista, recordaba una manzana. Pero no era una manzana. Lo recuerdas? pregunt el Anciano. El rbol susurr el ngel, como repitiendo una leccin muy antigua . Cre que ya no exista. Ya no existe. Sabas que moriran si coman de l. Que moriramos todos. Tambin t. El ngel se encogi nuevamente de hombros. Lo intent dijo, y tendi la mano. La suavidad de la piel del Fruto no se pareca a nada, ni siquiera a la piel de los prpados de las antiguas Vestales. Ni siquiera a la piel nueva de aquella Primera Mujer a la que mostr el Conocimiento a orillas de un ro de aguas tan claras como los ojos de un recin nacido. Ni siquiera la brisa cuando canta entre las cavernas del Infierno. Mordi el Fruto. Su sabor era amargo. Ya est dijo el Anciano. Qu hars? dijo el ngel despus de la tercera o cuarta mordida; su cuerpo frgil haba comenzado a temblar. Qu hars sin m? Nada dijo el Anciano. No importa. Era cierto: no importaba. Con esa idea se hundi en un lugar ms definitivo que la Muerte. El Anciano trat en vano de no llorar. Mientras caminaba hacia la calle fue dejando caer pequeas gotas que brillaban como diamantes en el aire y, cuando caan, al mezclarse con el polvo que cubra el piso del edificio abandonado, se convertan en lodo. Siempre el polvo. Siempre el lodo. En la calle un mendigo le pidi una limosna. Cre de la Nada una moneda de baja denominacin y se la dio. El mendigo lo insult. Un gato maull en alguna parte, como en el Quinto Da.
La guerra provoc la dispora y la zozobra en nuestro pas, pero tambin inspir a decenas de prosistas y poetas salvadoreos que an deben de conocerse para tener un mayor panorama de las letras de El Salvador
FOTO: HISTORIADEELSALVADOR
Los cuerpos de seguridad consideraban sospechoso cualquier escrito.
PG. 8
SUPLEMENTO CULTURAL TRESMIL
AULA ABIERTA
Sbado 16 / octubre / 2010
SEGUNDO AO DE BACHILLERATO
UNIDAD TEATRO
Amantes
>CARLOS SANTOS
Pero nuestra arrogancia ha escrito sobre lo ms detestable de la noche, palabras para el olvido. Mientras un piquete de saurios asalta a los amantes y les vende los das a la fuerza, amenazndolos con sendos papeles escriturarios. Y los amantes bajo la sombra de una letra de cambio, escuchan los redobles del calendario cvico. Es el tiempo de las encaminaciones hacia el hueso. Los amantes se miran y caminan, comenzando a dudar de las constelaciones. Es el tiempo de los dolores en las coyunturas del presentimiento. Los amantes se quedan dormidos bajo las asechanzas, y no suean la una con el otro. As pasan, lustros, guerras, anales.
Carlos Velis es escritor de teatro y tambin acta.
La Conferencia
>GEOVANI GALEAS
VI El departamento est a oscuras. Slo el resplandor de un lejano nen se cuela, tenue, por la ventana entreabierta. Entran Marcos e Isabel tomados de la mano. Marcos enciende una vela y pone un disco: una meloda lenta. Bailan estrechamente, casi sin moverse. Van hacia la cama. MARCOS.-Soy el hombre ms feliz del mundo. ISABEL.-El mundo es este momento. MARCOS.-Este momento preado de esperanza y futuro. ISABEL.-No. Slo este momento. MARCOS.- El mundo seguir girando, la vida contina. El poema del universo es infinito ISABEL.- Y si llueve? (Esta frase repercute en ecos)
De prisa
>Maura Echeverra
Alguien me espera, es por eso mi prisa. Hay dos brazos que ren con mi contacto. Esperan que yo asome para cercarme de amor. Hay dos ojos que quiebran sus anhelos en los mos y cantan mi mejor cancin. Una boca ... S. Una boca que formula las mejores caricias y unas manos que buscan mi nombre al despertar. Alguien me espera, es por eso mi prisa. Me espera mi pequea con sus tres soles de edad.
Quezada, Jos Rutilio. LA LTIMA GUINDA.(El Final Escape) El Salvador: Clasicos Roxsil, 2001. 260 pag. ISBN: 84-89541-29-9 La novela de la guerra es un gnero que tuvo su auge en la reciente historia de la Literatura Salvadorea. En La ltima Guinda, escrita en 1988, Quezada utiliza como teln de fondo la amarga Guerra Civil de El Salvador de los 80 e inserta en l las vivencias de Margarita, una joven estudiante que se une a un grupo guerrillero. La narracin alterna los das de idealismo en la Universidad con las experiencias que la llevan a convertirse en guerrillera y finalmente a perder su vida, en su ltima guinda (la escapada final de las autoridades militares). Quezada brinda un detallado retrato de la vida en El Salvador durante la dcada de los 80 del siglo pasado (s. 20) de la dura realidad de los ms pobres a la labor diaria de la guerrilla. Tambien leemos descripciones de la vida universitaria e intelectual y de sus debates, por ejemplo se puede resaltar el de las diferencias entre el imperialismo ingls y el espaol. Quezada, que es un profesor de Biologa y ecologista. Analiza certeramente la desproteccin del medio ambiente causada por la Guerra Civil... tambin aborda el tema de la inmigracin, ya que ante la amenaza de los militares, Margarita y su madre huyen haca los EEUU. Se lee la angustiosa peripecia en su marcha hacia el Norte y como contratan a un coyote que las ayude a atravesar de forma ilegal la frontera mexicana. Es una novela cuya lectura proporciona un gran acervo cultural a los lectores, no obstante los profesores debieran tener en cuenta, frente a sus alumnos, las crudas descripciones de violencia sexual que aparecen en sus pginas. Es, en suma, un libro imprescindible para entender la historia reciente de El Salvador.
Fuente: Clsicos Roxil
MICRO CUENTO
Alguien ha visto al invisible?
Mire, yo en la guerra fui francotirador, a doscientos metros le pegaba a una hormiga, bueno, sigo teniendo buen ojo, ya no como antes, ve, porque ust sabe que los reflejos se van debilitando, los aos no pasan en balde, pero como le digo, me hubiera gustado participar alguna vez en los juegos olmpicos de tiro, fcil hubiera ganado un campeonato mundial, pero en fin, ve, lo que no es de uno ya ni modo. Despus de la guerra anduve vendiendo billetes de lotera, tambin fui cobrador de microbuses ah aprovech y saqu la licencia, despus salt a vendedor rutero, siempre en la rebusca, ve, ya luego conoc a la Claudia y cuando qued embarazada fue que un da me encontr con mi coronel que le digo, l se acord de m y me ofreci chance como supervisor en un negocio de seguridad privada que estaba poniendo. Por medio de mi coronel empec a conocer gente bien importante, diputados que salan en los diarios y en la televisin y tambin otros macizos chapines y mexicanos. La verd fue que yo me convert en su chaneque personal, iba con l a todos lados, cuidndolo, ve, si hasta me regal una Browning niquelada, una chulada de pistola, viera, si por billetes con mi coronel no haba tristezas. Con esa gente prob la coca coca, no la coca cola, en el negocio se le dice perica, harina, almidn o leche. Si viera ust con un par de narizazos
>MIGUEL CHINCHILLA
Los locos de abril
>RICARDO LINDO
Abril es suave, con manos antiguas, con grandes sombreros de flores con estatuas. Abril es dulce y hasta hermosa, pese a sus dientes muy pequeos y separados, a sus prpados plidos. Suele tener las manos manchadas de moho de sus cultivos. Los cultiva en grandes botes de cristal. Se llama alejo, Sergio y Eduardo. Alejo tiene una rosa en una jaula, a la cual d lecciones para que sea lo ms parecida posible a un canario, pues piensa que cuando la rosa cante le dar mucho dinero en el circo. Como la rosa suele ofrecer resistencia, Alejo saca su pistola y dispara. Sergio es ms romntico. Vive del recuerdo de una postal amarillenta de una mariposa disecada. Eduardo tiene una coleccin de ros en una cajita de cerillas. Cree todas las maanas en la existencia de Australia. Pero cuando llega el anochecer, y el cielo ms azul que el licor de los nenfares emborracha las ventanas, y apaga la luz. De este modo los mata cada noche.
uno se siente supermn nunca la ha probado? Bien seguido bamos a Guatemala, a veces en avioneta, y es que mi coronel tena varios negocios, entre ellos dos o tres lavanderas y una fabrica de jabones, aparte de la empresa de seguridad en la que yo le ayudaba. Mire, gracias a l en cosa de un ao compr dos carros, una casa preciosa con cochera y una finquita all en mi pueblo donde vivieron tranquilos mis viejitos sus ltimos das. En el fondo yo estaba conciente, ve, que todo aquello sobre el trfico de drogas estaba fuera de la ley, pero si la coca sirve me pona a reflexionar para que la gente se sienta feliz, entonces, qu de malo tena? Un compadre de mi coronel andaba metido en poltica, era diputado, y
parece que le estaba jugando chueco al grupo de este lado por lo cual un da me dieron la orden para ejecutarlo. Yo al principio aturr la cara, ve, pero tuve que ahuecar cuando uno de los mexicanos agarr a balazos la foto de mi mujer y mis hijos que no s cmo putas haba conseguido. Yo como le digo, haba matado en la guerra, ve, pero as a sangre fra era la primera vez, por lo cual pas algunos das bien jodido, pero como a lo hecho pecho, ni modo era cosa de hacerle huevos... Aqu, al noms pronunciar la palabra huevos se escucha una detonacin y la grabacin se corta de inmediato. Por cuestin de reserva judicial el juez blindado del tribunal donde se ventilaba hasta ayer el proceso contra la banda de narcotraficantes los sabelotodo, no permiti la presencia de periodistas en el interrogatorio que se le efectu al reo criteriado conocido por el alias de snif, por lo que este medio tuvo que enviar de incgnito a su reportero estrella el invisible, a quien desde ayer que sucedi el atentado en el dicho tribunal, nadie ha vuelto a ver. De forma misteriosa lleg esta maana a nuestra redaccin la cinta anteriormente transcrita, grabada supuestamente por el invisible, que Dios mediante no haya corrido la misma suerte que el Snif, los defensores, fiscales, policas y el mismo juez, a quien segn parece no le funcion el blindaje. Seguiremos informando.
También podría gustarte
- Solicitud o Formulario de Fianzas (Dominicana de Seguros)Documento1 páginaSolicitud o Formulario de Fianzas (Dominicana de Seguros)Epp InternationalAún no hay calificaciones
- La Desheredada de Benito Pérez Galdós: Una Crítica Social de La España Del Siglo XIXDocumento8 páginasLa Desheredada de Benito Pérez Galdós: Una Crítica Social de La España Del Siglo XIXAroa MartinAún no hay calificaciones
- La Evolución Poética Del 27Documento3 páginasLa Evolución Poética Del 27Luna Cipres100% (1)
- 02 Vol22 Carmen Laforet y Su Mundo NovelescoDocumento7 páginas02 Vol22 Carmen Laforet y Su Mundo NovelescoEva JersonskyAún no hay calificaciones
- Narrativas Latinoamericanas para El Sigl PDFDocumento4 páginasNarrativas Latinoamericanas para El Sigl PDFmimainerAún no hay calificaciones
- LOS QUE GANARON de Maristella SvampaDocumento6 páginasLOS QUE GANARON de Maristella SvampaMelisa GoddioAún no hay calificaciones
- La Narrativa Española Del Siglo XX Hasta 1939Documento3 páginasLa Narrativa Española Del Siglo XX Hasta 1939Rafael Jesús Gonzalez GarcíaAún no hay calificaciones
- Prólogo A Los Episodios Nacionales de Galdós - Rafael ChirbesDocumento20 páginasPrólogo A Los Episodios Nacionales de Galdós - Rafael ChirbesXerypolaAún no hay calificaciones
- La Iliada César BrieDocumento60 páginasLa Iliada César BrieLu GarcíaAún no hay calificaciones
- A vueltas con el exilio. (De Juan José Domenchina a Gerardo Deniz)De EverandA vueltas con el exilio. (De Juan José Domenchina a Gerardo Deniz)Aún no hay calificaciones
- El Realismo de La Literatura EspañolaDocumento8 páginasEl Realismo de La Literatura EspañolaMICHAEL GABRIEL CRUZ RODRIGUEZAún no hay calificaciones
- Metrica y Topicos Del Siglo de OroDocumento8 páginasMetrica y Topicos Del Siglo de OroCristóbal Ignacio Salamanca San Martín100% (1)
- Lección de Domingo, Una Instrucción Al Recuerdo.Documento9 páginasLección de Domingo, Una Instrucción Al Recuerdo.Jonathan André Arias LópezAún no hay calificaciones
- Examen Literatura Xviii XixDocumento21 páginasExamen Literatura Xviii XixEuvatar ValaAún no hay calificaciones
- Analisis Exhaustivo Del Soneto Xxiii de Garcilaso de La Vega 20231017045108zgy4Documento8 páginasAnalisis Exhaustivo Del Soneto Xxiii de Garcilaso de La Vega 20231017045108zgy4miryam31122007Aún no hay calificaciones
- Entre Lo Posible y Lo Imposible El Relato FantasticoDocumento15 páginasEntre Lo Posible y Lo Imposible El Relato FantasticoRene Antonio CeronAún no hay calificaciones
- La Muerta - Carmen LaforetDocumento67 páginasLa Muerta - Carmen LaforetCristina Abh100% (1)
- Literatura Española Posterior A La Guerra CivilDocumento7 páginasLiteratura Española Posterior A La Guerra CivilMar BlancAún no hay calificaciones
- La Narrativa HispanoamericanaDocumento5 páginasLa Narrativa HispanoamericanaCristina BeltránAún no hay calificaciones
- Resum Cinco Horas Con MarioDocumento5 páginasResum Cinco Horas Con MarioAlbert Masoliver PagèsAún no hay calificaciones
- Material de Trabajo para Jornada 19 de Mayo 2022Documento53 páginasMaterial de Trabajo para Jornada 19 de Mayo 2022Gerardo FerreiraAún no hay calificaciones
- La Novela y El Cuento Hispanoamericanos en La Seguna Mitad Del Siglo XX, Características, Autors y ObrasDocumento27 páginasLa Novela y El Cuento Hispanoamericanos en La Seguna Mitad Del Siglo XX, Características, Autors y Obrascristian longo viejoAún no hay calificaciones
- La Literatura Hispanoamericana en El Siglo XXDocumento1 páginaLa Literatura Hispanoamericana en El Siglo XXcovg100% (1)
- La Novela Desde Principios Del Siglo XX Hasta 1939Documento4 páginasLa Novela Desde Principios Del Siglo XX Hasta 1939Callefragata 12Aún no hay calificaciones
- Memoria Historica y Autoficcion en La Narrativa de Jordi Soler 877101 PDFDocumento316 páginasMemoria Historica y Autoficcion en La Narrativa de Jordi Soler 877101 PDFOrígenes RomeroAún no hay calificaciones
- Apuntes Machado AlumnosDocumento26 páginasApuntes Machado AlumnosHugo CossíoAún no hay calificaciones
- El Reloj y La Canción: Himmelweg de J. MayorgaDocumento29 páginasEl Reloj y La Canción: Himmelweg de J. MayorgaEnricoDiPastenaAún no hay calificaciones
- El Boom Post-Boom Novela TestimonialDocumento4 páginasEl Boom Post-Boom Novela Testimonialtony110200% (1)
- Romance Crónicas de IndiasDocumento8 páginasRomance Crónicas de Indiasnewton696Aún no hay calificaciones
- Escribir Acerca de La Muerte en La Literatura Trata de Responder A Una de Las Preguntas QueDocumento35 páginasEscribir Acerca de La Muerte en La Literatura Trata de Responder A Una de Las Preguntas QueAlejandra ZoppiAún no hay calificaciones
- NadaDocumento23 páginasNadaEva GurpeguiAún no hay calificaciones
- Silvina Ocampo - Los Lazos de La EscrituraDocumento9 páginasSilvina Ocampo - Los Lazos de La EscrituraValle81Aún no hay calificaciones
- Literatura Posterior A La GCDocumento8 páginasLiteratura Posterior A La GCMuerte XdAún no hay calificaciones
- Direcciones de La Novela Española de PostguerraDocumento0 páginasDirecciones de La Novela Española de PostguerraVppaAún no hay calificaciones
- La Muerte de Artemio CruzDocumento11 páginasLa Muerte de Artemio Cruzapi-478787622Aún no hay calificaciones
- La Narrativa Hispanoamericana (Resumen)Documento3 páginasLa Narrativa Hispanoamericana (Resumen)Antía Cajide GonzálezAún no hay calificaciones
- Apuntes LiteraturaDocumento7 páginasApuntes LiteraturaPolonio tantaloAún no hay calificaciones
- La Literatura Española Desde Finales Del Siglo Xix Hasta La Guerra Civil RDocumento31 páginasLa Literatura Española Desde Finales Del Siglo Xix Hasta La Guerra Civil RNoa SollaAún no hay calificaciones
- Prendimiento de Antoñito El Camborio en El CaminoDocumento9 páginasPrendimiento de Antoñito El Camborio en El Caminojaime serranoAún no hay calificaciones
- Análisis Pedro Páramo - CompressedDocumento24 páginasAnálisis Pedro Páramo - CompressedBastiánAún no hay calificaciones
- El Patrimonio Cultural Inmaterial Ámbito de La Tradición Oral y de Las Particularidades LingüísticasDocumento14 páginasEl Patrimonio Cultural Inmaterial Ámbito de La Tradición Oral y de Las Particularidades LingüísticaspavelbtAún no hay calificaciones
- Narrativa de 1940 A 1970Documento2 páginasNarrativa de 1940 A 1970soyyo8642100% (1)
- Literatura Universal La Ilustracion TEMA011 PDFDocumento22 páginasLiteratura Universal La Ilustracion TEMA011 PDFAnonymous 5n1qpOAún no hay calificaciones
- IntrahistoriaDocumento17 páginasIntrahistorianamdelgadoAún no hay calificaciones
- La Prosa BarrocaDocumento11 páginasLa Prosa BarrocaEva MorenoAún no hay calificaciones
- Literatura de PosguerraDocumento11 páginasLiteratura de PosguerraNuria Herreros PedrazAún no hay calificaciones
- Características de La Literatura Del Siglo XXDocumento2 páginasCaracterísticas de La Literatura Del Siglo XXlachiraespinozalucilabelenAún no hay calificaciones
- Síntesis Clases Romancero ViejoDocumento9 páginasSíntesis Clases Romancero ViejoDavid NavarroAún no hay calificaciones
- Memoria y Desencanto - Mimounen El Sistema Narrativo de Rafael ChirbesDocumento16 páginasMemoria y Desencanto - Mimounen El Sistema Narrativo de Rafael ChirbeswayraliaAún no hay calificaciones
- Apuntes Historia de La LenguaDocumento38 páginasApuntes Historia de La LenguaAna Maria MartinAún no hay calificaciones
- Tema 2. Morfologia GramaticalDocumento93 páginasTema 2. Morfologia Gramaticalyolandacort08Aún no hay calificaciones
- Dossier Cinco Horas Con MarioDocumento25 páginasDossier Cinco Horas Con MarioMARIAAún no hay calificaciones
- La Novela Desde 1975 A Nuestros DíasDocumento7 páginasLa Novela Desde 1975 A Nuestros DíasSelma LageAún no hay calificaciones
- Ud 3 El RomanceroDocumento9 páginasUd 3 El RomanceroJuani AránAún no hay calificaciones
- La Narrativa Hispanoamericana en El Siglo XXDocumento11 páginasLa Narrativa Hispanoamericana en El Siglo XXSilviohg100% (1)
- Resumen de La Generación Del 80Documento38 páginasResumen de La Generación Del 80Laetitia Mendieta Ruiz DíazAún no hay calificaciones
- Análisis Literario de Diferentes ObrasDocumento64 páginasAnálisis Literario de Diferentes ObrasamauriswerAún no hay calificaciones
- ENGELS, Friedrich. Carta A Margaret Harkness, Abril de 1888Documento5 páginasENGELS, Friedrich. Carta A Margaret Harkness, Abril de 1888Camila ConteAún no hay calificaciones
- Ficha El Cuarto de AtrásDocumento5 páginasFicha El Cuarto de AtrásJesud Pachon MoralesAún no hay calificaciones
- ANGEL VALBUENA PRAT - Lugones, Del Modernismo Al UltraDocumento43 páginasANGEL VALBUENA PRAT - Lugones, Del Modernismo Al UltraRLeicester100% (1)
- Michele Petit - ¿Construir LectoresDocumento4 páginasMichele Petit - ¿Construir LectoresLu García100% (1)
- 219 Altovalleesteii Villaregina Medio ComunDocumento206 páginas219 Altovalleesteii Villaregina Medio ComunLu GarcíaAún no hay calificaciones
- El Acontecimiento Como Categoría Del Cuento ContemporáneoDocumento348 páginasEl Acontecimiento Como Categoría Del Cuento ContemporáneoLu GarcíaAún no hay calificaciones
- Aristofanes Las RanasDocumento8 páginasAristofanes Las RanasLu GarcíaAún no hay calificaciones
- Grito de Alcorta Por César BrieDocumento8 páginasGrito de Alcorta Por César BrieLu GarcíaAún no hay calificaciones
- La Lectura y La Escritura en El Primer Ciclo 1 Material de Apoyo 2Documento37 páginasLa Lectura y La Escritura en El Primer Ciclo 1 Material de Apoyo 2marceaniAún no hay calificaciones
- Yourcenar, Marguerite - FuegosDocumento40 páginasYourcenar, Marguerite - FuegosLu GarcíaAún no hay calificaciones
- 100 HerramientasDocumento7 páginas100 HerramientasLu GarcíaAún no hay calificaciones
- Aira Cesar KafkaduchampDocumento4 páginasAira Cesar KafkaduchampLu GarcíaAún no hay calificaciones
- TESISDocumento186 páginasTESISJulián Lora100% (1)
- Parque Eolico Los CocosDocumento94 páginasParque Eolico Los CocosEnmanuel Medrano100% (2)
- Itinerario de MateriaDocumento12 páginasItinerario de MateriaMario Alberto Perez GilAún no hay calificaciones
- Guia TuristicaDocumento2 páginasGuia TuristicaStiven VasquezAún no hay calificaciones
- Ley No. 95 de 1967, Que Prohíbe La Exportación de Las Conchas de Carey en Su Estado Bruto o NaturalDocumento2 páginasLey No. 95 de 1967, Que Prohíbe La Exportación de Las Conchas de Carey en Su Estado Bruto o NaturalEscuela Nacional de la JudicaturaAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Formulación de Proyectos ModificadoDocumento40 páginasTrabajo Final Formulación de Proyectos ModificadoXiomury DiazAún no hay calificaciones
- Anexion de La RepublicaDocumento1 páginaAnexion de La RepublicaImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- Financiamiento de Los Partidos PoliticosDocumento13 páginasFinanciamiento de Los Partidos PoliticosElvis Rafael OrtizAún no hay calificaciones
- Edesur Transparencia Plan Operativo Anual 2020 Actualizado 25 02 2020Documento26 páginasEdesur Transparencia Plan Operativo Anual 2020 Actualizado 25 02 2020Carlito RiveraAún no hay calificaciones
- Libreto Acto "América Saluda A Chile"Documento6 páginasLibreto Acto "América Saluda A Chile"Clases ParticularesAún no hay calificaciones
- Acuerdo de Colaboracion Coopnapa y AnpaDocumento1 páginaAcuerdo de Colaboracion Coopnapa y AnpaAnpa AnpardAún no hay calificaciones
- 3er Parcial Cultura y CivismoDocumento5 páginas3er Parcial Cultura y CivismoYeremi Gonzalez100% (1)
- Lectura Comprensiva Texto Sobre La Arquitectura Republicana de RDDocumento6 páginasLectura Comprensiva Texto Sobre La Arquitectura Republicana de RDambar guzmanAún no hay calificaciones
- Parafrasis (La Educacion DominicanaDocumento8 páginasParafrasis (La Educacion DominicanaJulie VicenteAún no hay calificaciones
- Unidad VII. Los Derechos Econã Micos y SocialesDocumento4 páginasUnidad VII. Los Derechos Econã Micos y SocialesIsmarlin Guadalupe EstrellaAún no hay calificaciones
- Tarea 2.1 Realizar Un Ensayo TécnicoDocumento2 páginasTarea 2.1 Realizar Un Ensayo TécnicoLuis A. CruzAún no hay calificaciones
- Try 3Documento2 páginasTry 3Kristal Lora GervacioAún no hay calificaciones
- Canales de Distribucion Trabajo Final 2019Documento8 páginasCanales de Distribucion Trabajo Final 2019wilcelisAún no hay calificaciones
- Ley No. 89-05 Que Crea El Colegio Dominicano de Notarios, Del 24 de Febrero de 2005.Documento6 páginasLey No. 89-05 Que Crea El Colegio Dominicano de Notarios, Del 24 de Febrero de 2005.RamirezAún no hay calificaciones
- Historia de La EstadísticaDocumento4 páginasHistoria de La EstadísticaAngel Sanchez100% (1)
- Historia de La Educación FísicaDocumento7 páginasHistoria de La Educación FísicaHendy Rafael HernándezAún no hay calificaciones
- CarnavalDocumento15 páginasCarnavalcarlosjademasterAún no hay calificaciones
- Propaganda y Política Migratoria Dominicana en La Era de Trujillo (1930-1961)Documento25 páginasPropaganda y Política Migratoria Dominicana en La Era de Trujillo (1930-1961)Sebastian de los SantosAún no hay calificaciones
- Carta de Felicitación Del Presidente Danilo Medina A Carmen Isabel Muñoz Guzmán, Ganadora Del Concurso Miss República Dominicana Universo 2017Documento1 páginaCarta de Felicitación Del Presidente Danilo Medina A Carmen Isabel Muñoz Guzmán, Ganadora Del Concurso Miss República Dominicana Universo 2017Gobierno Danilo MedinaAún no hay calificaciones
- Esquema Proceso AdministrativosDocumento6 páginasEsquema Proceso Administrativosleannis sanchezAún no hay calificaciones
- 3er Parcial Cultura y Civismo 064Documento21 páginas3er Parcial Cultura y Civismo 064Nathali VasquezAún no hay calificaciones
- Acto de Comprobación Con Traslado de NotarioDocumento1 páginaActo de Comprobación Con Traslado de NotarioAngel Miguel Valdez Melendez100% (1)
- MODELO - Recibo de DescargoDocumento1 páginaMODELO - Recibo de Descargomagdelin100% (2)