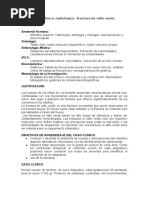100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
363 vistasIntroducción A La Ética PDF
Introducción A La Ética PDF
Cargado por
Melissa Flores MartinEste documento presenta un resumen del libro "Introducción a la ética médica" escrito por Arturo Bravo Gorena. El libro tiene como objetivo servir de apoyo para los talleres de ética profesional impartidos a estudiantes de medicina en la Facultad de Medicina de la UADY. Se divide en capítulos que cubren temas como la historia de la enseñanza de la ética médica, conceptos de ética y moral, principios éticos, propuestas de formación ética en la facultad, códigos de ética y respons
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Introducción A La Ética PDF
Introducción A La Ética PDF
Cargado por
Melissa Flores Martin100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
363 vistas137 páginasEste documento presenta un resumen del libro "Introducción a la ética médica" escrito por Arturo Bravo Gorena. El libro tiene como objetivo servir de apoyo para los talleres de ética profesional impartidos a estudiantes de medicina en la Facultad de Medicina de la UADY. Se divide en capítulos que cubren temas como la historia de la enseñanza de la ética médica, conceptos de ética y moral, principios éticos, propuestas de formación ética en la facultad, códigos de ética y respons
Título original
Introducción a la Ética.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Este documento presenta un resumen del libro "Introducción a la ética médica" escrito por Arturo Bravo Gorena. El libro tiene como objetivo servir de apoyo para los talleres de ética profesional impartidos a estudiantes de medicina en la Facultad de Medicina de la UADY. Se divide en capítulos que cubren temas como la historia de la enseñanza de la ética médica, conceptos de ética y moral, principios éticos, propuestas de formación ética en la facultad, códigos de ética y respons
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como pdf o txt
100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
363 vistas137 páginasIntroducción A La Ética PDF
Introducción A La Ética PDF
Cargado por
Melissa Flores MartinEste documento presenta un resumen del libro "Introducción a la ética médica" escrito por Arturo Bravo Gorena. El libro tiene como objetivo servir de apoyo para los talleres de ética profesional impartidos a estudiantes de medicina en la Facultad de Medicina de la UADY. Se divide en capítulos que cubren temas como la historia de la enseñanza de la ética médica, conceptos de ética y moral, principios éticos, propuestas de formación ética en la facultad, códigos de ética y respons
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 137
por Arturo Bravo Gorena
Facultad de Medicina Universidad Autnoma de Yucatn
2009
ndice
Introduccin
Cap 1. A manera de historia
Cap. 2. tica y Moral ..
Cap. 3. Norma vs Reflexin .
Cap. 4. tica mdica y biotica
Cap. 5. Propuesta de la Facultad
Cap. 6. Medicina socializada medicina privada
Cap. 7. Cdigos de tica .
Cap. 8. Las responsabilidades del estudiante .
Bibliografa ..
1
5
11
29
41
61
77
103
115
129
AGRADECIMIENTOS
Tengo muchas cosas y muchas razones para agradecerle a la vida, una de ellas es la
oportunidad de haber podido disfrutar de un ao sabtico (gracias a la Universidad
Autnoma de Yucatn y a la Facultad de Medicina) para poder plasmar estas ideas en un
texto. Como todos los placeres que para m valen la pena, el placer de escribir este libro,
implic un significativo esfuerzo, ya que no soy escritor ni filsofo y disto mucho de
tener dotes literarias.
Este libro no lo escrib solo, me acompaaron muchas personas que me han enseado a lo
largo de la vida una buena parte de lo que he plasmado aqu, algunas de ellas ya no estn
entre nosotros; otras, por fortuna an me permiten seguir disfrutando de su presencia
y de navegar juntos por esta vida.
Quiero agradecer especialmente a los revisores del texto: Marco Palma Sols, Enrique
Montalvo Ortega y Julia Prez Osorio. Los eleg por su capacidad intelectual, su
preparacin profesional de alto nivel y porque cada uno de ellos me ha demostrado a lo
largo de los aos, su posicin crtica y analtica as como su compromiso con la tica y
con las causas sociales. Sus comentarios enriquecieron el texto, ampliaron conceptos,
cuestionaron ideas e incluso me animaron a ir ms all en algunas propuestas. Las
discusiones con cada uno fueron un placer intelectual que dio buenos frutos.
Por ltimo agradezco a Graciela Viturro, mi compaera en la vida, por sus comentarios y
su ayuda en las correcciones del texto.
1
INTRODUCCIN
El qu y el para qu
De qu trata este libro?
Durante los aos -ms de veinte- que he trabajado como profesor en talleres de tica
mdica para estudiantes de medicina, frecuentemente encuentro que a los alumnos, se
les haca difcil leer textos de otras reas fuera de la biolgica, como filosofa,
psicologa o antropologa social. Afortunadamente los progresos en la manera de
estudiar y comprender al ser humano se han ido enriqueciendo a lo largo de las ltimas
dcadas y con ello la medicina; por lo tanto los estudios para llegar a ser mdico
tambin se han ampliado, incorporando otras reas del conocimiento como las citadas. El
terreno de la tica no ha sido la excepcin. Tradicionalmente los profesores de tica
mdica disertaban sobre los deberes de los mdicos, tal como otros profesores lo
hacan con sus materias. Los tiempos han cambiado, ahora la situacin es ms compleja,
alumnos y profesores necesitamos una preparacin integral, ms all de la biologa, para
comprender al ser humano, su modo de enfermarse y las alternativas para tratarlo. El
concepto de ser humano como ser biopsicosocial, ha revolucionado a la medicina y le
abre nuevos caminos para tratar los problemas de salud de una manera ms efectiva. La
prctica de la medicina plantea nuevos retos, derivados de los avances en el
conocimiento y la tecnologa y del hecho de tratar a pacientes ms conscientes de sus
derechos y mejor informados.
La Facultad de Medicina de la Universidad Autnoma de Yucatn, ha respondido a estas
nuevas exigencias reformando el plan de estudios de la licenciatura de mdico cirujano
de manera radical en 1989 y mantenindolo en una continua actualizacin. Como
prembulo de estos cambios, se incluy desde 1985 la formacin tica de los
estudiantes. Parte de esta formacin incluye un taller de Introduccin a la tica
mdica, el cual hemos venido trabajando de manera dinmica con la participacin activa
de los alumnos en las discusiones y anlisis de problemas ticos.
2
El qu y el para qu
La experiencia nos fue mostrando las ventajas de contar con un texto que expusiera el
enfoque tico que ha promovido la Facultad de Medicina de la UADY desde 1985 y que
de alguna manera forma parte esencial de su actual Proyecto Acadmico
1
.
Por otro lado, considerando las dificultades de los alumnos para abordar textos con
discurso filosfico, se trat en este texto de redactarlo de una manera sencilla y
comprensible incluso para aquellos que no estn habituados a leer este tipo de
literatura.
Ms que definiciones cerradas o dogmticas, manejaremos conceptos bsicos y
generales, que sean tiles para facilitar el acceso al complejo mundo de la filosofa y la
tica, aplicadas al terreno de la salud. Aqullos que necesiten mayor profundidad,
tendrn que buscar textos ms especficos. Este libro pretende ser un apoyo para
talleres de formacin en tica profesional -en el rea de la salud- a nivel bsico y
conjuntar en un solo texto la informacin necesaria para introducirse al terreno de la
tica mdica.
Estamos conscientes de que la formacin tica tiene que ver ms con la reflexin que
con la memoria, por ese motivo, consideramos que este texto es slo un apoyo, de
ninguna manera sustituye los ejercicios de anlisis y de razonamiento
De qu trata este libro?
Sus contenidos y su desarrollo estn basados en el programa que los profesores hemos
elaborado para el taller de Introduccin a la tica Mdica, el cual se imparte a los
alumnos del primer ao de la licenciatura de Mdico Cirujano
2
.
El texto sigue paso a paso los diferentes objetivos y temas, prcticamente con la misma
secuencia, para facilitar la construccin progresiva de los conceptos y del material para
las discusiones.
Comenzar relatando un poco de historia, para entender cmo surgi la idea de retomar
la enseanza de la tica mdica en esta Facultad. Destaco especialmente la
participacin de un grupo de alumnos, como los principales interesados y promotores de
1
Proyecto Acadmico de la Facultad de Medicina (2000). Documento de circulacin interna de la Facultad, elaborado por
un grupo de acadmicos, el cual sintetiza el ideario que fundamenta y orienta las funciones sustantivas de la Facultad, as
como las acciones que emprende en sus diferentes mbitos de competencia.
2
Programa de estudios del primer ao de la licenciatura de Mdico Cirujano, Facultad de Medicina, Universidad
Autnoma de Yucatn. Material de circulacin interna. Tambin puede ser consultado en www.medicina.uady.mx
3
reiniciar la enseanza de la tica, as como de unas autoridades abiertas al dilogo con
los estudiantes y conscientes de los cambios que la enseanza de la medicina necesita
para responder a las mayores exigencias de esta poca.
Seguidamente analizar los conceptos de tica y moral, haciendo nfasis en los
procesos para la construccin de las normas morales e invitando al lector a desarrollar
un pensamiento cientfico y a tener conciencia de s mismo.
Actualmente se ha popularizado el trmino de biotica y muchos lo estn confundiendo
con el concepto de tica mdica; se harn las aclaraciones necesarias para mostrar las
diferencias y se describirn los principios ticos de: beneficencia, no maleficencia,
autonoma y justicia. En este ltimo me extender un poco, debido a las repercusiones
que tiene la manera de conceptuarlo, en la atencin a la salud.
Posteriormente presentar la sntesis de las ideas que desde 1985 hemos estado
discutiendo diferentes grupos de profesores de la Facultad, acerca de los fundamentos
filosficos para una tica mdica y para una forma de abordar integralmente los
problemas de salud. Esta propuesta est relacionada con la conviccin de que la ciencia
necesita una direccin y esa debe ser el bienestar del ser humano.
En relacin a los problemas ticos en la medicina socializada y privada, describo las
condiciones adversas que existen en la actualidad para una prctica tica de la medicina,
particularmente en la medicina privada. Expongo la necesidad de que los cambios
sociales y econmicos generen nuevas condiciones para la vida en este pas y para el
ejercicio tico de la profesin.
Con respecto a los cdigos de tica, mencionar el de Hipcrates por su importancia a
travs del tiempo y por su popularidad y cuestionar algunas de sus propuestas. Por
otro lado inclu dos cdigos hechos en Mxico de manera participativa, lo cual les da un
valor especial, ya que reflejan parte de la problemtica que est viviendo nuestro pas
con respecto a la prctica mdica. Uno de ellos se refiere a los derechos de los
pacientes y el otro a los derechos de los mdicos. Para terminar, inclu una declaracin
internacional que reconoce los problemas ticos con honestidad y plantea alternativas
bastantes coherentes y factibles.
Al final del texto analizo el problema de la responsabilidad del estudiante de medicina
con respecto a s mismo, a su vida, a su formacin y a su futura prctica mdica.
Tambin sealo las responsabilidades que adquiere con la Universidad, con la sociedad y
4
particularmente con la solucin de los problemas de salud. Es una invitacin a la
reflexin personal y colectiva, acerca de los compromisos que podra asumir con
respecto a los puntos mencionados.
Espero que este documento, fruto del trabajo de muchas personas y de largos aos de
anlisis y discusiones, aporte algo a las futuras generaciones, quienes a su vez tendrn
la responsabilidad de continuar con el proyecto que heredamos de los que nos
precedieron, los cuales tambin lucharon por el futuro, es decir, por nosotros.
5
CAP 1
A MANERA DE HISTORIA
La educacin moral para la democracia tiene que asegurar
que el hombre sea el creador de sus propios valores
desde
la luz de la razn y el calor de las pasiones; las hermosas e
insoslayables pasiones que dan fuerza, contenido y sentido,
a nuestras vidas
3
Esperanza Guisn
Antecedentes
La peticin de los alumnos
La propuesta de la Comisin
Se puede ensear tica?
Qu ensear y cmo?
Antecedentes
Desde la perspectiva cientfica est demostrado que las ideas no surgen por iluminacin
ni por generacin espontnea, ms bien son resultado de su tiempo, de un proceso
histrico social, es decir de la manera como los pueblos se van organizando y van
construyendo su idea del mundo al intentar resolver sus mltiples contradicciones.
El texto que hoy nos ocupa es resultado de un proceso histrico, de una serie de
acontecimientos del pasado y del presente que se conjugan para generar el objeto
material y sobre todo para producir su contenido: las ideas. Lo expresado es la posicin
de hoy con respecto a una serie de problemas y resultado de mltiples discusiones; no
obstante las ideas aqu planteadas tendrn que ser cuestionadas, rebatidas y
sustituidas por otras mejores, se es el destino del conocimiento humano, ser puesto en
duda, replanteado, reconstruido y as sucesivamente.
Antes de entrar en materia me parece importante dar cuenta de algunos
acontecimientos que contribuyeron a que resurgiera la enseanza de la tica en esta
3
Guisn E. (1993) tica sin religin, Alianza, Madrid
6
Facultad y a que pudiera permanecer hasta el da de hoy. Entender cmo surgi algo tan
novedoso y significativo en ese tiempo, puede ser de ayuda para sugerir caminos en
nuestro andar de hoy.
A finales de los aos 70 y principios de los 80, en nuestra Facultad sucedieron algunos
eventos que generaron un ambiente propicio para la discusin y la participacin de
alumnos y profesores en la orientacin del desarrollo acadmico.
Alrededor de 1979, se haba iniciado un proyecto singular: el Programa Docente
Asistencial de Atencin Primaria a la Salud (PRODAAPS) que al parecer fue el primero
de su tipo en Amrica Latina. Este programa pretenda incluir una visin social para
analizar los problemas de salud en el terreno de la prctica, tratando de ir ms all de
la biologa. La medicina social ya haba demostrado la importancia que tienen los
factores sociales y econmicos en los problemas de salud, por lo cual se pretenda
incorporar al proceso educativo de los futuros mdicos, una experiencia directa
conjugando la mirada biologicista de la medicina dominante con la mirada social de los
problemas. Se trataba no slo de saber diagnosticar y curar diarreas, sino tambin de
entender y atender a las causas sociales como la pobreza y la marginacin, que
provocaban que este problema se diera ms en ciertos grupos sociales que en otros.
Esta experiencia gener inters entre profesores y alumnos, los cuales no slo
incorporaron a su formacin tradicional de corte biolgico los nuevos conceptos sociales,
sino que adems empezaron a reconocer el valor de situarse crticamente frente a la
realidad, lo cual implic un cambio de actitud en ellos. Se rompi con el tradicional
esquema del maestro que sabe y el alumno ignorante que se tiene que someter a ese
saber, construyndose un espacio para discutir abiertamente los problemas observados
y para proponer soluciones.
Este cambio en la actitud de algunos profesores y de muchos alumnos, fue propiciando a
su vez una participacin ms organizada y crtica de parte de ambos, lo cual desemboc
en primer lugar en la formacin de un Consejo de Alumnos, con representantes de cada
ao de la carrera, ello propici que la direccin de ese momento, hacindose cargo de la
iniciativa de los alumnos, propusiera y concretara la formacin de un Consejo Acadmico
Paritario en la Facultad de Medicina
4
que estuviera formado como su nombre lo
sugiere- por un representante profesor y un representante alumno por cada uno de los
6 aos de la licenciatura, los cuales fueron electos democrticamente por profesores y
alumnos de su respectivo ao. Este Consejo Acadmico, sustituy a lo que se llamaba
Consejo Tcnico y que estaba formado nicamente por profesores designados por la
direccin y por uno o dos alumnos, generalmente el presidente de la Sociedad de
4
Libro de Actas del Consejo Acadmico de la Facultad de Medicina de la UADY, sesin de noviembre de 1982, p 108.
7
Alumnos y el consejero alumno. Este nuevo Consejo que funcion como asesor de la
direccin, fue en ese momento el primero en su gnero en la Universidad de Yucatn
(an no era Autnoma). Gracias a la apertura de las autoridades logr consolidarse y
convertirse en un rgano fundamental de anlisis y produccin de propuestas para el
desarrollo de la Facultad. Tambin se convirti en un espacio para que los alumnos
pudieran expresar y discutir, a travs de sus representantes, sus inquietudes
acadmicas o problemas relacionados con la vida acadmica.
Fue precisamente en ese espacio democrtico donde surge la idea de que se incorporara
la enseanza de la tica al plan de estudios de la licenciatura de mdico cirujano.
Las nuevas ideas de incorporar lo social y ms adelante lo psicolgico en la mirada
tradicional de la medicina y de fomentar la participacin democrtica de alumnos y
profesores en las decisiones importantes para el devenir acadmico y poltico de la
Facultad, encontraron una fuerte oposicin. Algunos maestros secundados por alumnos,
se opusieron a estos cambios, pensando errneamente que tomar en cuenta estos
aspectos y permitir una participacin ms democrtica, podran desviar a la medicina y a
los mdicos, de sus intereses cientficos y clnicos. Por fortuna, la mayora de alumnos y
profesores decidieron, basados en los argumentos de unos y otros, por la opcin de
permitir el avance de las ideas y de la participacin, con el objetivo de promover un
pensamiento ms crtico, que favoreciera el ambiente cientfico y participativo en la
Facultad.
La peticin de los alumnos
En este contexto, un grupo de alumnos del cuarto ao que tenan experiencia
participativa y que haban ampliado su mirada a horizontes ms all de la biologa,
manifest en una de las discusiones sobre la relacin mdico paciente que tenamos
durante un curso de Psicologa Mdica, su inquietud por los problemas ticos que
estaban observando en la prctica mdica. La discusin nos condujo a reconocer la
necesidad de profundizar ms en estos temas. La inquietud y el inters de esos alumnos
los llev a presentar en el Consejo Acadmico
5
la peticin de que se incluyeran temas de
tica en el plan de estudios.
En ese entonces el Dr. Renn Alzina Lizama, quien funga como director de la Facultad,
respondi favorablemente a su peticin nombrando una comisin que analizara la
solicitud e hiciera una propuesta. La Comisin estuvo formada por maestros y alumnos
de la Facultad, la mayora miembros del Consejo Acadmico.
5
Ibd. Sesin del 4 de octubre de 1984, p 182
8
La respuesta de la Comisin
Despus de varias reuniones, la Comisin respondi al Consejo Acadmico
6
, que
consideraba no slo pertinente sino muy importante incorporar contenidos de tica en
la formacin de los estudiantes de medicina (esta opinin fue avalada por los miembros
del Consejo) adems propuso que la enseanza de la tica en nuestra Facultad debera
tener las siguientes caractersticas
7
:
Laica, plural y flexible,
Sus razonamientos y su orientacin estarn basados en la ciencia y en el
humanismo.
El objetivo de dicha enseanza ser promover la reflexin en los alumnos acerca
de los problemas ticos del rea de la salud y desarrollar en ellos las habilidades
necesarias para realizar anlisis objetivos en este terreno, en un marco de
respeto e inters hacia los pacientes y su familia, independientemente de su
idiosincrasia (creencias, cultura, estatus socioeconmico, etc.).
La formacin de los alumnos se desarrollar a lo largo de todo el plan de estudios
y con una enseanza activa a travs de talleres de anlisis y discusin y no de
clases tradicionales. La aprobacin del taller, estar sujeta al cumplimiento de los
requisitos: asistencia, participacin en las discusiones y elaboracin de ensayos.
Esta propuesta fue aprobada por el Consejo Acadmico de la Facultad
8
y a partir de
septiembre de 1985 incorporada al plan de estudios de la Licenciatura de Mdico
Cirujano ciclo escolar 1985-86.
La propuesta const de los siguientes elementos:
a) En el Curso Introductorio
9
para los aspirantes a ingresar a la licenciatura, se
incluyeron algunos temas de tica,
b) En el tercer ao, se incluy un taller de tica mdica, conteniendo temas
relacionados con los principios bsicos de la tica y con el inicio de la prctica clnica
(haciendo nfasis en la relacin mdico paciente),
c) En el quinto ao, se incluy otro taller, en el cual se analizaran temas ms
especficos de la prctica mdica, como la eutanasia, el embarazo no deseado, la
6
Ibd. Sesiones del 31 de mayo y 10 de junio 1985 p 217 y 223.
7
En otro captulo har una descripcin ms amplia acerca de la propuesta de esta Comisin, as como de los desarrollos
que a partir de ella se han realizado.
8
Actas del Consejo Acadmico de la Facultad de Medicina, sesin del 10 de junio de 1985. p 223
9
En aquellos aos, los aspirantes a ingresar a la Facultad participaban, previo a su examen de admisin, en un Curso
Introductorio relacionado con el estudio de la medicina y la prctica mdica.
9
anticoncepcin, el aborto, los transplantes de rganos y los problemas ticos en la
medicina liberal y en la medicina socializada,
d) En el 6 ao (internado rotatorio de pre-grado) se incluyeron ciclos de conferencias
relacionadas con los problemas ticos del ejercicio profesional.
Los talleres de 3 y 5 aos, fueron diseados para trabajar con pequeos grupos de
alumnos -no ms de quince- a cargo de dos profesores y con una duracin por sesin de
una hora y media a dos horas, a fin de que todos pudieran participar y dar sus opiniones.
Se puede ensear tica?, Qu ensear y cmo?
La formulacin de la primera pregunta est basada en la idea de que los alumnos que
ingresan a la licenciatura de medicina, ya cuentan con el bagaje moral para su
desempeo en la sociedad. Coincidimos con esa idea y aadimos que justamente esa
estructura moral es la base necesaria
10
para el aprendizaje de la tica, ya que la tica
es una reflexin crtica- sobre la moral.
El Dr. Chvez
11
, citado por Archiga
12
, sostena que sin la moral a secas, la que
llevamos dentrotodo intento de formular doctrinas de moral profesional (tica),
parara slo en la redaccin de un cdigo hueco; en palabrera intil en vez de un
concierto de voces rectoras; en ordenamientos hechos para ser violados, no para ser
cumplidos.
La estructura moral mencionada, es necesaria para la formacin tica, pero no parece
ser suficiente para manejar adecuadamente la compleja problemtica a la que se
enfrenta el mdico. Las buenas intenciones y el sentido comn no son suficientes
13
. Las
caractersticas de la profesin, conllevan a menudo a tener experiencias singulares que
no se presentan con frecuencia en la familia- y que involucran la vida ntima de los
pacientes. Estas experiencias pueden implicar decisiones tan importantes como la vida o
la muerte de alguien o acciones que van a tener consecuencias significativas para el
resto de sus vidas. El trabajar con la vida humana y con personas que estn sufriendo,
implica un grado de responsabilidad que no permite margen de error. Por otro lado, se
espera que el mdico pueda brindar sus servicios profesionales con la mejor calidad,
10
Cano Valle F. (1986) tica en la enseanza de la medicina. Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM,; (3)
marzo: 105-148.
11
Chvez I. (1978) La moral mdica frente a la medicina de nuestro tiempo. Ed. Humanismo mdico, educacin y cultura,
Mxico, El Colegio Nacional.
12
Archiga H. (2001) La biotica y la formacin cientfica del mdico. Gac Md Mx vol 137 n 4 p 375-386
13
Urzaiz C., Bravo A., (1990)La enseanza de la tica en la Facultad de Medicina de la UADY, Revista de la
Universidad Autnoma de Yucatn, N 174, 22-25,
10
independientemente de la ideologa, creencias, raza, preferencias sexuales, condicin
socioeconmica o gnero de los pacientes.
La propuesta de 1985
14
propona: desarrollar en los alumnos el inters y la capacidad
de reflexionar crticamente en los problemas ticos de la medicina, teniendo como
referentes bsicos la ciencia y el humanismo.
No se trataba de cambiar su estructura moral sino de fomentar en los alumnos la
capacidad para reconocer sus valores as como los valores de los otros y aprender a
respetarlos aunque fueran distintos a los suyos, aprendiendo a pensar crticamente y
tomando en cuenta las consecuencias de sus actos (teleologa). Por ello se descart la
posicin deontolgica que se basa en el aprendizaje de cdigos morales, lo cual no
propicia la reflexin ni el cuestionamiento.
Por ello para lograr conjugar adecuadamente las aportaciones de la ciencia y la
tecnologa, con la bsqueda del bienestar de los pacientes y sus familias es
imprescindible la reflexin sistematizada y crtica sobre los propios valores y sobre los
objetivos de la medicina. Justamente de eso se trata la tica.
A esas primeras ideas propuestas en 1985, sumaramos ahora la capacidad de convivir
armoniosamente con los dems a travs del establecimiento de dilogos y acuerdos, el
inters por el bienestar propio y el de los dems, el respeto por las autoridades y las
leyes legtimas, as como por las normas genuinamente establecidas para el bien comn.
Una reflexin crtica sobre los problemas reales en el trato con los pacientes y sus
familias, como la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la angustia o la muerte, provoca
cuestionamientos a los valores y normas. El anlisis crtico de la propia experiencia y el
escuchar y reflexionar sobre las opiniones de otros, posibilita tomar conciencia de la
posicin personal respecto a ciertos problemas y tambin elegir alternativas diferentes
despus de analizar los argumentos a favor o en contra. El uso del razonamiento y la
argumentacin enriquece los puntos de vista y ayuda a ser ms tolerantes con las
diferencias.
15
16
17
14
Op. Cit. Urziz C., Bravo A.
15
Rodrguez de R.A.C. 2000. Utopa o realidad Tiene sentido ensear tica mdica a los estudiantes de medicina?An.
Med. Asoc Med. Hosp. ABC vol 45: 45-50
16
Pardo A. 1995 La enseanza de la tica mdica. http://www.aceprensa.com/articulos/1995/jun
28/la_enseanza_de_la_etica_medica/
17
Franc T.O., Culver Ch. 1992. Propuesta para la enseanza de la tica mdica en Latinoamrica, Rev. Med. Uruguay v
8, p 174-179
11
CAP 2
TICA Y MORAL
Los conceptos
La conformacin de las normas morales
Para muchos (as) jvenes, tal vez para la mayora, la sola mencin de las palabras tica o
moral, resulta aburrida, lo cual es comprensible si pensamos en que la mayora de ellos
ha tenido que aguantar infinidad de horas escuchando sermones acerca de cmo deben
vivir y cmo deben comportarse. Pronto caen en la cuenta de que ese catlogo de
normas morales sobre lo que est bien y lo que est mal, no es tan til como
quisieran, ni lo cumplen muchos que lo predican, lo cual contribuye a generar en ellos (as)
indiferencia o rechazo hacia esos temas, lo cual no favorece el desarrollo de la
habilidad para tomar buenas decisiones
18
acerca de algunos aspectos fundamentales de
la vida.
Generalmente cuando se acerca la mayora de edad los y las jvenes se preguntan cules
de las normas que les han enseado o incluso obligado a cumplir, son vlidas para su vida
y cules no. Tienen un montn de dudas y no saben cmo resolverlas, a diario se les
presentan disyuntivas morales sobre las que tienen que decidir y con frecuencia no
cuentan con los elementos suficientes para hacerlo. Pues bien, de eso se trata
fundamentalmente la tica, de una reflexin sobre el propio bienestar y sobre el
bienestar colectivo, ya que ambos estn ntimamente ligados.
A menudo los jvenes se preguntan si deben levantarse para ir a la escuela, si deben
llegar a tiempo, si deben hacer sus tareas, si deben estudiar, o cmo deberan
comportarse con sus profesores y sus compaeros, si deben ser honestos y decir lo que
piensan o deben mentir para tratar de obtener ventajas, para quedar bien con quien
convenga, o incluso para eludir las consecuencias de sus actos. Si est bien decir
18
Una buena decisin es aquella que despus de haber sido meditada, se lleva a cabo y los resultados fueron buenos para
quien la tom, ya sea por estar satisfecho no slo en el momento, sino tiempo despus de haberla tomado.
12
chismes que afecten a otra persona, si lo mejor es ser leal con los amigos o buscar la
propia conveniencia sin importar los otros, si deben seguir obedeciendo a sus padres al
pie de la letra o sera mejor empezar a formarse una opinin propia de las cosas. Est
bien beber alcohol o fumar marihuana?, Estar bien masturbarse o tener relaciones
sexuales?, Estar bien engaar a otros para obtener un beneficio? (como hacen
algunos comerciantes y vendedores e incluso polticos), Estar bien copiar en los
exmenes para mejorar el promedio?, Estar bien desprestigiar a otro o adularlo para
obtener algn beneficio personal?
Con slo esta cantidad de disyuntivas que tienen que resolver cotidianamente, se
justifica que inviertan parte de su tiempo en aprender a tomar buenas decisiones,
particularmente considerando las consecuencias positivas o negativas que pueden tener
en su vida. Cuntas veces en la edad adulta quisiramos tener la oportunidad de vivir
nuevamente algunas experiencias de la juventud, para hacer las cosas de otro modo.
Aprender a reflexionar lo antes posible en los pros y contras de las acciones que
queremos llevar a cabo, as como en las probables consecuencias, puede contribuir
significativamente en nuestro bienestar.
Todo ello justifica que durante la formacin universitaria, se propicie una reflexin
profunda sobre estos temas, de tal manera que cada persona aprenda a decidir con
libertad y conciencia acerca de sus disyuntivas morales. Y para aquellos que han elegido
desarrollarse profesionalmente en el campo de la salud, esta reflexin es doblemente
necesaria ya que sus actitudes, conductas y decisiones, afectarn a muchos otros sus
pacientes- en su calidad de vida, su sexualidad, su reproduccin, su economa, e incluso
en la posibilidad de seguir viviendo o no; por tal motivo, el bagaje moral aprendido en el
contexto familiar, aunque es valioso y necesario, no es suficiente.
El ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud, involucra aspectos privados e
ntimos de las personas, as como situaciones muy complejas. Su manejo adecuado
amerita una slida formacin personal, profesional y tica, as como las habilidades de
ponerse en el lugar del otro, de reconocer y aceptar las diferencias culturales y de
aprender a respetar y a tomar en cuenta su punto de vista, particularmente cuando se
trata de su salud, de su calidad de vida o incluso de su vida.
Considerando que el propsito de este libro es ofrecer un acceso fcil y comprensible a
conceptos bsicos y necesarios para la reflexin moral de algunas acciones humanas, no
de un conocimiento exhaustivo sobre el tema, se expondrn los conceptos de la manera
ms sencilla posible, sin sacrificar los elementos necesarios para su comprensin.
13
Los conceptos
Moral es: el conjunto de principios, normas o ideas (valores)
19
de una poca y de una
sociedad dada, que determinan lo que est bien o lo que est mal en la conducta de los
seres humanos
20
.
Por ejemplo, en la sociedad yucateca y particularmente en la meridana, existen normas
morales que determinan algunos aspectos de las relaciones sexuales de los individuos
que la componen; dichas normas sealan que stas deben efectuarse slo entre los
cnyuges del matrimonio; los integrantes del matrimonio deben ser un hombre y una
mujer heterosexuales y de ciertas edades
21
.
Las normas morales, resultado de los usos y costumbres de una sociedad,
frecuentemente son interpretadas de maneras diferentes por los individuos y como
consecuencia, las conductas derivadas de ellas, pueden ser diferentes tambin. A las
conductas derivadas de las normas morales, les llamaremos actos morales. El anlisis de
un acto moral debe incluir: motivo, fin, medios, resultados y consecuencias
22
.
Existe una relacin estrecha entre la moral social y la de los individuos que la
conforman, ya que los seres humanos somos seres sociales y por lo tanto cada miembro
de una sociedad, incorpora muchos de los elementos culturales, ideolgicos y morales de
su sociedad.
La moral y por lo tanto los valores, van cambiando con el tiempo y de acuerdo a los
modos de funcionamiento de las sociedades. Cada pueblo y al interior de ellos, los
grupos con ms poder, van determinando las normas que favorecen el funcionamiento de
los mecanismos que han sido establecidos por esos grupos, para determinar las
conductas individuales y colectivas, as como los modos de relacionarse entre ellos.
Como ejemplos cmo cada poca privilegia ciertos valores tenemos los siguientes. En los
pueblos cuyos dirigentes privilegian la conquista de otros pueblos para someterlos, se
elogiaba a los guerreros que estaban dispuestos a morir en combate, los valores giraban
alrededor de la valenta y la lealtad a los soberanos a costa de todo. En culturas en
19
En trminos prcticos, las ideas a las que se refiere Snchez Vsquez son, entre otras cosas, los valores que sustentan a
las normas.
20
Snchez Vzquez A. (1969) tica (40 ed).Grijalbo, Mxico p 57
21
Cabe aclarar que en las sociedades con morales muy restrictivas como la nuestra, suele darse la doble moral, ya que
los promotores de la moral oficial y aquellos que se someten a ella, deben mostrar en lo pblico que la cumplen, aunque
en lo privado, con frecuencia acten en forma muy diferente. Este tipo de moral restrictiva, como veremos ms adelante,
es una forma de control y dominacin de quienes tienen el poder, sobre otros que no lo tienen.
22
Op.Cit. Snchez Vzquez A. p 40
14
donde se promueva el bienestar colectivo, las acciones a favor de la comunidad sern
altamente valoradas y las que vayan en contra, sern criticadas. En la actualidad la
forma de vida de nuestra sociedad, est determinada por la acumulacin del dinero a
travs de las leyes del mercado y del consumismo enajenado, se privilegia el bienestar
individual de unos cuantos, por encima del bienestar colectivo y se valora ms a aquellos
que lo poseen, aunque sea a costa de otros menos afortunados. Como se puede observar,
las normas morales y los valores estn condicionados por la forma de vida de cada
sociedad.
Si las normas morales son expresin de los valores morales,
23
Qu es un valor moral?
En el terreno de la moral, elegimos libremente la ms valiosa entre varias opciones, es
decir, la que consideramos mejor para nosotros, de acuerdo a nuestros objetivos en la
vida, de acuerdo a nuestra idea de bien. Una condicin necesaria para que algo tenga
valor, es que nosotros los humanos se lo demos. Nada tiene valor en s mismo sin la
participacin de los humanos. Lo que por alguna razn sea valioso para los humanos, ya
sean objetos o productos humanos, tendr valor. Los metales preciosos por ejemplo
tienen valor porque nosotros se lo hemos dado basndonos en sus caractersticas
fsicas. Al valorar de cierta manera esas caractersticas, les damos valor. Para
considerar algo valioso se necesitan dos condiciones, que el objeto o producto humano
tenga ciertas caractersticas y que stas a su vez sean apreciadas por los humanos. El
valor que los humanos les dan a las cosas o a las acciones, puede cambiar de una cultura
a otra o de una poca a otra. Si en un momento dado se habla de valores (morales)
universales, es porque existe un acuerdo entre las sociedades, de que ciertos valores
son deseables para toda la humanidad en ese momento de la historia, no porque hayan
sido producto de una iluminacin o de una revelacin. Los valores de libertad, igualdad y
respeto son un ejemplo de valores deseables para las sociedades y por lo tanto
declarados universales en 1948 a travs de la Declaracin de los Derechos Humanos
hecha por las Naciones Unidas poco despus de la Segunda Guerra Mundial, como una
estrategia para fomentar una convivencia pacfica y respetuosa entre los pases y
evitar, en la medida de lo posible, futuras guerras.
No existen valores en s sin la participacin humana y tampoco valores inmutables; los
valores estn sujetos a la humanidad y por lo tanto a su historia. No hay objeto valioso
sin sujeto, el objeto es valioso en funcin del sujeto que le da valor
24
.
23
Ibid p 57
15
Los valores morales son la valoracin de los actos y de los productos humanos, no de los
objetos. Esa valoracin individual, colectiva, o ambas, est basada en la idea de lo que es
bueno para uno, para los dems o para ambos. Lo ms bueno ser lo ms valioso de
acuerdo a lo que se establezca como bueno.
25
Pasemos ahora al concepto de tica.
Existen muchas maneras de entender la tica; no obstante, en este libro proponemos un
enfoque que tiene como bases los principios de ciencia y humanismo declarados en la
Propuesta para la enseanza de la tica mdica por la Facultad de Medicina en 1985. A
estas primeras proposiciones, le aadiremos algunos elementos que se han ido sumando
a travs de los aos como resultado de las continuas discusiones y aportaciones de
alumnos y profesores y con las nuevas aportaciones de los estudiosos del tema.
tica es
a) el estudio y el anlisis de la moral, en relacin a su evolucin histrica, a los valores y
principios que la orientan, a las condiciones que la determinan y a sus fundamentos
26
,
Coloquialmente podramos decir que es la reflexin acerca de lo que es bueno para cada
uno de nosotros, o para una colectividad determinada y de cmo disfrutar la vida y
convivir con lo dems en las mejores condiciones posibles.
Esta manera de entender la tica implica una reflexin crtica de las normas morales
establecidas, as como de los fundamentos que las sostienen, valorando si esas normas
tienden a favorecer el bienestar de uno y el de la sociedad. Esta reflexin, que puede
ser individual o colectiva, implica conocimientos cientficos, capacidad de analizar y
argumentar en forma lgica y ordenada, ser crtico y autocrtico as como escuchar y
respetar al otro.
La tica no es un catlogo de normas, es bsicamente una reflexin acerca de nuestro
bienestar y acerca de cmo podramos lograrlo. La idea de moral, es muy distinta pues
sta se refiere ms bien a la normatividad, la cual con frecuencia otros han construido
24
La Declaracin Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es una declaracin adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su Resolucin 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 en Paris, que recoge los derechos
humanosconsiderados bsicos. La unin de esta Declaracin y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos
comprende lo que se ha denominado la Carta Internacional de los Derechos Humanos.
25
Op.Cit. Snchez Vzquez A. p 127-146
26
Ibid
16
(gobiernos, iglesias, escuelas, medios de comunicacin y familia ) para determinar lo que
es bueno o malo para uno, en funcin de unos determinados valores y son esas distintas
instituciones quienes van a tratar que aceptemos sus valores y sus normas y las hagamos
nuestras.
Cuando uno se sita en el terreno de esa moral, es decir cuando uno adopta o acepta
como vlidas las normas que le fueron enseadas en su desarrollo o en su vida posterior,
sin la reflexin crtica suficiente, uno se ubica consciente o inconscientemente, en el
terreno del deber. Uno acta porque debe hacerlo, porque as est establecido y uno
debe obedecer, aunque no est muy de acuerdo. Esta situacin provoca a menudo el
surgimiento de la doble moral en las sociedades y en los individuos, es decir se acta
pblicamente de una manera y bajo el agua de otra, o se dice una cosa y se hace otra
muy diferente... En la posicin tica uno no determina su conducta porque as se lo han
impuesto las normas de la cultura dominante, sino porque despus de reflexionar est
convencido y quiere actuar de acuerdo a los valores que consciente y libremente ha
elegido. Existe una diferencia radical entre hacer las cosas, porque as debe ser y punto,
o porque despus de reflexionar, analtica y crticamente, uno est convencido
racionalmente y quiere hacerlas.
Llegados a este punto, se podra preguntar si los que han decidido el camino de la
reflexin tica cumplen con ciertas normas. Claro que s!, cumplen con aquellas que
despus de un cuidadoso anlisis, han decidido que concuerdan con los valores que han
elegido para orientar su vida y por lo tanto los conducirn a lo que quieren.
Tambin existe la alternativa de analizar las normas morales en su contexto (familiar,
escolar y social ) y valorar su pertinencia, tomando en cuenta no slo su posicin
personal, sino tambin la importancia de esas normas para la convivencia respetuosa y
pacfica entre los diferentes miembros de un grupo o de una sociedad. Esta reflexin
puede llevarlos a diferentes alternativas, una de ellas, como ya sealamos, es aceptarlas
libremente como han sido establecidas (aunque no sea lo ms cmodo o lo que produzca
un beneficio personal inmediato, pero que racional y libremente se considera necesario
que existan) otra alternativa sera, en caso necesario, proponer modificaciones a esas
normas o plantear nuevas normas y discutirlas racionalmente con los implicados.
Esta manera de entender la tica no desconoce a priori a la moral, ni descalifica de
antemano el valor de las normas, ms bien analiza los valores que las sostienen y si esos
valores contribuyen al bienestar de los sujetos y de las colectividades. Analiza la
17
racionalidad de las normas y si stas contribuyen realmente a realizar los valores que se
han elegido.
Examinemos un ejemplo de cmo una norma establecida puede propiciar una actitud
acrtica y por lo tanto adversa a la formacin de un pensamiento cientfico.
En muchas escuelas se promueve el respeto entre las personas como un valor
importante. De este valor se desprenden algunas normas morales como el respeto que
los alumnos deben tener hacia sus maestros, con lo cual estamos de acuerdo, sin
embargo ese respeto ha sido entendido a menudo como la renuncia del alumno a
cuestionar lo que su profesor pretende ensearle (conocimientos, normas, actitudes y
formas de ver el mundo). En los sistemas tradicionales de enseanza, cuando los
alumnos se atreven a cuestionar a su profesor en el terreno acadmico, con frecuencia
reciben amenazas de ste y a veces hasta son castigados por faltarle al respetoes
decir la norma establecida ms que de respeto parece ser una norma para someter a
quienes piensen diferente y lo expresen. Si el valor que se quiere propiciar es el
respeto, habra que pensar en qu consiste el respeto y a quines hay que respetar y
por qu. No se merecen el mismo respeto los alumnos que los profesores?, yo dira que
s y por lo tanto sus opiniones son igual de importantes que las del maestro, sobre todo
si estn bien fundamentadas. No por ser ms joven el alumno merece menos respeto.
Recientemente mientras coordinaba un taller de tica para jvenes estudiantes del
rea de la salud, algunas de ellas me comentaron que durante un congreso cientfico al
que asistieron, despus de la presentacin de una ponencia, una persona del pblico
cuestion a la ponente diciendo que en su exposicin haba algunas ideas errneas
acerca de las caractersticas del producto del que haba hablado (aparentemente
intentaba promoverlo para beneficio de la empresa fabricante), lo cual fundament con
argumentos. Quienes me comentaron este hecho, opinaron que no estaba bien hacer
pasar un mal rato a la persona que haba presentado su trabajo cientfico aunque haya
dado datos errneos y con una probable intencin comercial, argumentaron que la
persona que cuestion a la ponente, le haba faltado al respeto al ponerla en evidencia
delante de todos los presentes.
Cabra preguntarse si el significado de respeto en el contexto acadmico y cientfico
debe ser entendido como someterse al profesor, diga lo que diga o haga lo que haga y
aceptar sus palabras y sus argumentos sin cuestionarlos, aunque uno piense que est
equivocado y tenga los argumentos para demostrarlo. Ser bueno para uno y para la
ciencia someterse a esa forma de entender el respeto?
18
Y ustedes Qu posicin tomaran? Qu posicin contribuir a mejorar la calidad de la
enseanza y por lo tanto del aprendizaje y del futuro ejercicio profesional?,
cuestionar al maestro o a los compaeros a travs de presentar argumentos que
consideremos ms slidos, o aceptar silenciosamente las ideas aunque no estemos de
acuerdo?
Decidir qu posicin conviene ms para la formacin del pensamiento cientfico y el
desarrollo de la ciencia, implicar una reflexin acerca del respeto y de las normas que
se desprenden de ese valor. Una vez realizado ese anlisis crtico, se podr decidir qu
es lo ms conveniente y obrar en consecuencia.
Este pequeo ejemplo nos muestra la diferencia entre tica y moral, entre obedecer
pasivamente y pensar crticamente. Esta forma de reflexin nos ayuda a construir
normas ms racionales y adecuadas a los valores que elegimos consciente y libremente.
Realizar esta reflexin en forma colectiva con los profesores y con los compaeros,
ayudar a enriquecer la normatividad y a desarrollar un ambiente ms cientfico y
humanista.
En las instituciones que tienen como objetivo doblegar la voluntad crtica de las
personas y ensearlas a obedecer sin cuestionar lo establecido, a obedecer a quienes
detentan el poder por el slo hecho de tener poder, s les conviene que los alumnos
crean y acepten que respetar a sus profesores es entre otras cosas no cuestionar su
saber o su forma de ensear, no cuestionar si el profesor le falta al respeto a los
alumnos, ya sea por no preparar sus clases o por maltratarlos (por ejemplo burlndose
de ellos). Estudiantes obedientes, son deseables para quienes les interesa sacar
provecho de los dems sin encontrar mucha resistencia, por ejemplo a travs de la
explotacin laboral
27
. La prdida de los derechos a la salud, a la educacin o al trabajo
bien remunerado-, no slo no contribuye al bienestar colectivo sino todo lo contrario,
aumenta los niveles de violencia y de inseguridad en la sociedad, los cuales no pueden
ser resueltos con el aumento del poder policial, como lo demuestra la situacin actual de
nuestro pas, sino con mejores niveles de bienestar colectivo.
Las normas morales que no pasan por el tamiz del anlisis crtico corren el peligro de
dirigirse ms hacia una forma de dominacin de los unos (los que tienen poder) sobre los
otros (los que no lo tienen).
27
Contreras Carvajal J. (2007) La Universidad Pblica en los tiempos neoliberales, el gobierno de Fox. Sols de A. A.,
Ortega m., Maria F. A., Torres N., Balance del sexenio Foxista y perspectivas para los movimientos sociales, 193-214,
Mxico, Itaca p 190.
19
En el ejemplo del respeto, habra que preguntarse qu sucedera si los que pretenden
sostener y desarrollar el pensamiento y el conocimiento cientficos no pudieran ser
cuestionados y su palabra fuera siempre la verdad que habra que aceptar
Desde luego existen algunas normas cuyo cumplimiento o no, slo va a traer
consecuencias para uno mismo o casi exclusivamente para uno. Por ejemplo el que un
adolescente se masturbe o no, ser un asunto muy personal y privado, cuyas
consecuencias sern ms que nada para el sujeto en cuestin. Muy diferente sera el
impacto en un grupo, si se hablara abiertamente sobre las connotaciones morales de la
sexualidad, ya no sera un acto privado sino pblico.
Para sostener una posicin tica como la que proponemos, hace falta desarrollar varias
habilidades, entre ellas una disciplina racional y consistente. Racional porque la
disciplina no sera un fin en s misma sino un medio para conseguir algo, por lo tanto para
desarrollarla y sostenerla, hay que pensar y tener muy claro el para qu. Una disciplina
racional y decidida libremente no es una carga o una tarea, todo lo contrario son como
alas para volar, ya que nos pueden ayudar a llegar a donde queremos ir y como queremos
ir. Por ejemplo, ahora que ests iniciando tus estudios en medicina, si quieres obtener
buenos resultados, es decir una buena formacin, tendrs que examinar si tu disciplina
actual tiene las caractersticas necesarias para el logro de tus nuevos objetivos. T
decidirs, despus de revisarlo si tienes que hacer algunas modificaciones en tu forma
de vida actual o no.
Para entender un poco ms estas afirmaciones es necesario esclarecer cmo se
conforman las normas morales, quin o quines las proponen y cul es su papel.
Precisamente una de las diferencias que tenemos con los animales irracionales, es la
conciencia y la posibilidad de decidir cmo hacer algunas cosas. A diferencia de ellos, el
proceso de humanizacin a travs de la cultura y del uso de la razn, nos posibilita
librarnos de que sean los instintos
28
los que gobiernen toda nuestra vida.
La conformacin de las normas morales
La existencia de normas, por muchas razones, es absolutamente necesaria para la
existencia y el desarrollo de las sociedades humanas. Una de las ms importantes es
28
El Diccionario de la Real Academia Espaola (DRAE), en su XXII edicin (CD ROM 1.0) define instinto de la
siguiente manera: Estmulo interior que determina a los animales a una accin dirigida a su conservacin o
reproduccin. Es decir estamos hablando de acciones que tienen su origen bsicamente en la informacin gentica.
20
evitar, en la medida de lo posible, la violencia y la destruccin entre nosotros mismos. El
desarrollo humano se consigue, entre otros factores, gracias a un cierto orden y a que
ciertas normas posibilitan el pensamiento, la creatividad, la elaboracin de productos
que satisfagan nuestras necesidades, todo ello en sustitucin de las conductas
instintivas
29
, es decir a la informacin gentica que llevara a otros animales a actuar de
forma automtica, sin pensar. Funcionar en una sociedad humana, implica
necesariamente la existencia y el respeto a ciertas normas que pueden beneficiar a la
mayora, para lograr una vida ms pacfica y satisfactoria. Sin embargo, no siempre las
normas existentes son el resultado de un consenso, muchas veces son impuestas por los
ms poderosos y las instituyen para su beneficio. En muchas sociedades se
establecieron normas mediante las cuales una clase social, aunque fuera minoritaria,
tena todos los privilegios y las otras clases sociales, aunque fueran la mayora de la
sociedad, tenan todas las desventajas. Un ejemplo de esto han sido las monarquas, en
donde el rey le haca creer al pueblo que l y su familia eran superiores porque eran
designados por un ser superior -las coronaciones las haca generalmente algn jerarca
de alto nivel de la religin dominante- y que todos le deban respeto y obediencia. Esta
normatividad era reforzada frecuentemente por la religin oficial de esa sociedad. La
alianza de los grupos de poder -en nuestro ejemplo seran los reyes y los sacerdotes de
alta jerarqua y el ejrcito- fortaleca la imposicin de ciertas normas y la continuidad
de la dominacin de unos pocos sobre la mayora.
Un ejemplo ms cercano geogrficamente est en la historia de nuestra sociedad
yucateca. Cuando los colonizadores espaoles impusieron a sangre y fuego su cultura,
acabaron con las normas y valores del pueblo maya que no les convenan e impusieron las
que favorecan sus intereses de explotacin y sometimiento
30
. Se daba por hecho que un
blanco vala ms que un maya y eso se estableci como una norma, es decir se convirti
en algo normal llegando a aceptarse, an hoy, que as debe ser. A muchos les parece
natural que la pobreza, la desnutricin, el desempleo y la baja escolaridad, se den ms
entre los mayas que en los descendientes de los colonizadores. Parece ser que lo blanco
29
En la medida que aumenta la capacidad de aprendizaje en una especie, disminuye la influencia instintiva. En el camino
evolutivo hacia un aumento de la masa cerebral y por lo tanto a una adaptacin que us ms el pensamiento que las
habilidades fsicas, se fue perdiendo lo instintivo para ser sustituido por el uso del pensamiento simblico, de la razn, de
la capacidad de resolver problemas cada vez ms complejos. Con ello la especie humana prcticamente se ha adaptado
mejor que cualquier otra especie. Con el auxilio de la tecnologa, podemos volar, vivir en el espacio, en la tierra, bajo el
agua, en temperaturas muy bajas o muy altas. Podemos planear con mucha anticipacin ya que podemos predecir, usando
el conocimiento y la metodologa cientfica, muchos de los fenmenos que nos afectarn en el futuro. (Que algunos
grupos de poder no le hagan caso al conocimiento cientfico para evitar catstrofes, es otra cosa, es un problema tico)
30
Entre los mayas tambin existan clases sociales y unos cuantos tenan el poder y gobernaban de manera similar como
luego fueron gobernados por los espaoles.
21
vale ms que lo moreno o lo negro
31
. Muchos piensan, an hoy, que ser blanco es mejor
que ser maya. Hay mayas que blanquean sus apellidos originales traducindolos al
castellano para as borrar las huellas de sus ancestros y con ello negar cierta parte de
su identidad, nada menos que el nombre que los distingue de los otros...
Entonces si las normas son necesarias Cmo es que se pueden convertir en algo
perjudicial para el bienestar social? Precisamente porque algunos grupos privilegiados
que conocen muy bien las necesidades humanas, pretenden sacar partido de ellas y
ofrecen soluciones aparentemente buenas (aunque no lo sean) para la mayora y logran a
travs de diferentes medios (mitos, religiones, medios de comunicacin, enseanza
escolarizada y otros medios) imponerlas, aunque algunas veces sean evidentemente
contrarias al bienestar de la mayora.
Se podra pensar que es muy sencillo resolver este problema, pues en cuanto uno se d
cuenta de que cierta norma no conviene, pues se cambia y ya. Resulta que no es tan fcil
ni darse cuenta ni cambiarla Por qu?
Vamos a dividir el anlisis de este problema en dos partes, primero examinaremos su
vertiente social y despus su vertiente subjetiva, es decir individual. Trataremos de
examinar algunos puntos del proceso de construccin de las normas morales, para ver si
con ello logramos entender las dificultades para la reflexin tica y para la
reformulacin de algunas normas.
Aspectos sociales
En sociedades con graves desigualdades socioeconmicas como la nuestra, la gran
mayora de los habitantes acepta que hay una minora poderosa y que tiene los
privilegios y una mayora que son ellos que est en desventaja: menos derechos, menos
recursos, menos salud, menos calidad de vida; no obstante, es curioso que esa mayora, a
pesar de reconocer la desigualdad y la injusticia de la situacin, piensa que es natural
que sea as, que es natural que haya ricos y pobres y que los ms hbiles se
aprovechen de los que no lo son, que as ha sido y que as debe ser. Esta idea, propicia
que el sistema de desigualdad permanezca. Cmo es posible que se llegue a tomar como
natural una situacin que no proviene de la Naturaleza sino que es construida por el ser
31
Algunos lderes de los movimientos afro americanos en Estados Unidos de Norteamrica, empezaron a difundir la
reflexin de cmo en su cultura -y tambin en la nuestra- lo blanco se asocia ms a lo bueno y lo negro a lo malo. Lo
blanco se asocia generalmente a la pureza y lo negro a lo sucio.
En la cultura popular del Mxico de hoy, an se sigue apreciando ms la piel blanca y los cabellos rubios que la piel
morena.
22
humano y por lo tanto producto de sus pensamientos y acciones? Avancemos un poco
ms. Generalmente esa minora dominante, consigui su posicin por la fuerza, usando la
violencia incluso fsica, para lograr imponerse. La experiencia les fue mostrando que
tambin se poda dominar usando otros mecanismos, como la educacin o las religiones.
Es a travs de estos medios como se le va haciendo creer a las personas, que as son las
cosas y que as deben ser. Se construyen valores y normas adecuadas a los dominadores,
para someter a los dominados, ya no por la fuerza de las armas sino a travs de
hacerles creer que esas condiciones de existencia son las que les tocaron por
naturaleza, por designio de algn ser superior o porque no tienen la inteligencia o la
capacidad de ser diferentes.
Esa mayora en desventaja est convencida de que as son las cosas y hay que aceptarlas,
porque as debe ser. Los que tienen el poder, tienen la razn.
Por si acaso fallaran los mecanismos de convencimiento que mencionamos, tambin
existen las leyes, muchas ellas construidas o interpretadas de tal manera, que tambin
beneficien a los ms poderosos. Por ltimo si las normas, las leyes y la cultura
dominante no lograran someter a un sujeto o a una colectividad que se han tornado
crticos o rebeldes, queda la posibilidad de que usen instrumentos de coercin ms
directos como son el ejrcito y la polica, quienes frecuentemente estn a su servicio a
travs de diferentes mecanismos.
Todo ello quiere decir que cuando uno nace, inmediatamente comienza su entrenamiento
para que ocupe el lugar que le corresponde segn la ideologa dominante de la sociedad
en la que naci. Su lugar ya le fue asignado sin haberlo escogido y los mecanismos
operantes van a entrar en funcionamiento para lograr su cometido: aceptar las ideas
dominantes sin cuestionarlas.
Por tal motivo habra que preguntarse si todo lo aprendido corresponde a lo que
realmente sucede a nuestro alrededor (las ciencias y el pensamiento cientfico, ayudan
mucho en este proceso), si las normas que nos ensearon son las que nos convienen a la
mayora, si quiero ser lo que dicen que debo ser y si el mundo es como me dicen que es.
Las sociedades que no solamente basan su desarrollo en las aportaciones de la ciencia y
la tecnologa para procurar el bienestar de la sociedad en su conjunto, sino que adems
han establecido mecanismos realmente participativos para la elaboracin de sus leyes y
normas y por lo tanto son ms acordes con el bienestar colectivo y ms aceptadas por la
mayora, tienen menos necesidad de utilizar mecanismos de coercin para hacer cumplir
las normas y las leyes
32
. Desde luego por participacin no estamos entendiendo a las
32
Op.Cit. Snchez Vzquez A. p 192
23
votaciones inducidas a travs de anuncios pagados en la televisin que tratan de inducir
y manipular a las personas, sino de contar con una informacin objetiva y comprensible
y con los espacios y tiempos necesarios para opinar y escuchar opiniones y a partir de
ah plantear propuestas razonadas
33
.
Adems del bienestar material en un marco de justicia social
34
(empleo, vivienda y
seguridad social), los niveles de educacin son muy importantes para que las sociedades
puedan entender y aceptar la necesidad de ciertos valores y normas que les ayuden a
convivir armoniosamente entre ellos y con otras sociedades
35
. Por otro lado las
estructuras sociales que permiten la participacin activa de los ciudadanos para opinar
sobre todas aquellas decisiones que los van a afectar significativamente, ayudan mucho
al crecimiento de la calidad moral de la sociedad y sus individuos, ya que el hacer
acuerdos consensuados y respetarlos, genera un clima de confianza en las instituciones
y entre los individuos.
Aspectos subjetivos y emocionales
Revisemos ahora la integracin de la normatividad social en cada uno de los sujetos que
la conforman. Cuando un nio-a nace, si bien ya trae toda la informacin gentica de
nuestra especie, necesita de la estimulacin simblica
36
y afectiva para que se convierta
en un humano completo, es decir que adquiera la capacidad de razonar. Si un recin
nacido no llegase a recibir la estimulacin simblica suficiente dentro de cierto perodo
de su crecimiento, el desarrollo de su capacidad de pensar podra sufrir considerables
daos.
Esta estimulacin simblica, en el desarrollo de un infante, generalmente se acompaa
de afecto y se trasmite sobre todo a travs del lenguaje verbal y corporal de las
personas que lo rodean, especialmente de las que se encargan de su cuidado. Durante
este complejo proceso el cerebro va desarrollndose a la par que el lenguaje y el
pensamiento simblicos, dependiendo de la calidad y cantidad de la estimulacin y
afecto.
33
Guisn E. 1993, tica sin religin, Alianza, Madrid, p 148-9
34
Merkel W., Kuck M. (2005) Justicia social y democracia: en bsqueda de una relacin. (trad. Beck U.)
http://virtud.academia.cl/mod/forum/discuss.php?d=208
35
Op.Cit. Guisn E. p 149
36
Estimulacin simblica es la estimulacin realizada con elementos simblicos. Los elementos simblicos como las
palabras, son la representacin de las cosas y las ideas. Por ejemplo cuando el nio pronuncia la palabra mam para
llamar a la mujer que lo cuida y que lo pari, est en el campo de lo simblico, pues la est representando a travs de esa
palabra. Las palabras dichas o escritas, son representaciones de las cosas, no son la cosa en s. Se ha comprobado que la
maduracin cerebral tiene relacin con la calidad y cantidad de la estimulacin simblica.
24
Desde el inicio de este proceso de crecimiento y desarrollo, las tendencias innatas del
infante son satisfacer sus necesidades y disfrutar todo lo que pueda, de acuerdo a su
capacidad neurolgica y psicolgica de percibir sensaciones. Durante esta etapa todava
no ha incorporado ninguna norma, ni existe una conciencia moral que le diga lo que est
bien y lo que est mal, eso se lo van enseando los adultos. Por eso, al principio, el nio
no sabe poner lmites a sus ganas de disfrutar y lo quiere hacer continuamente sin
medir consecuencia, busca satisfacciones inmediatas y si no las encuentra sufre. Sus
impulsos estn a flor de piel y sin mucho control; son los adultos y las experiencias
dolorosas, los que le ensean poco a poco la necesidad de poner lmites a ciertas
satisfacciones inmediatas para evitar sufrimiento o dao. De hecho la incorporacin de
la normatividad al modo de ser de cada sujeto, es decir la conformacin de la conciencia
moral (supery
37
), de algn modo est al servicio del placer, ya que gracias a la
existencia de normas en el sujeto y por lo tanto a la incorporacin de lmites en su
bsqueda del placer, podr disfrutar de muchas satisfacciones ms duraderas.
Paradjicamente el placer est ms asociado a los lmites que a los excesos. Por ejemplo
si un nio come dulces en exceso, aunque tenga una satisfaccin inmediata al hacerlo,
las consecuencias negativas como dolor, vmito, diarrea, pueden durar horas. Este
pequeo ejemplo nos da una idea de la necesidad imperiosa de los lmites y las normas.
El nio va aprendiendo que a veces las renuncias a satisfacciones inmediatas, aunque
pueden ser incmodas o molestas, son recompensadas con satisfacciones ms profundas
o duraderas o por lo menos evitan sufrimiento o dao. Este lento y a veces doloroso
aprendizaje de renunciar a ciertas satisfacciones inmediatas o de renunciar a
conductas fsicas agresivas, va conformando esa estructura psquica a la que el
psicoanlisis le ha llamado supery. Esta estructura es un elemento esencial del aparato
psquico
38
, ya que gracias a su existencia y funcionamiento interno, cada sujeto tiene en
s mismo incorporadas las normas de su cultura, en particular las trasmitidas por su
familia, de manera tal, que una vez desarrollado, actuar en buena medida guiado por
esas normas y valores incorporados, los cuales siente como propios y que determinan su
manera de ver el mundo, de ser, de sentir y de actuar.
Este punto es muy importante, pues los humanos hacemos nuestras muchas de las
normas que nos fueron enseadas y que no pasaron por un anlisis previo que nos
permitiera elegir, simplemente as nos fueron dadas y as las incorporamos, por eso
decimos que el modo de ver el mundo, de sentir las cosas, de relacionarnos y muchas de
37
El supery es la parte del aparato psquico que ha incorporado las normas, prohibiciones y modelos a seguir
socialmente que determinan la conducta del sujeto, ya sea conciente o inconscientemente.
38
As se le ha llamado en psicoanlisis a la estructura psquica que consta de diferentes elementos concientes e
inconscientes y que determinan el modo de ser de los sujetos.
25
las normas que determinan nuestra vida, en un principio, nosotros no las elegimos. Lo
cual sugiere que muchos de los elementos que determinan nuestra vida y su rumbo, no
han sido libremente decididos por nosotros.
Cmo es posible que obedezcamos normas que no elegimos libremente? Mediante qu
mecanismos opera esta situacin?
Dos de los mecanismos ms poderosos que nos influyen a actuar de esa manera y que
pueden restringir nuestra libertad son: el sentimiento de culpa y la necesidad de ser
reconocidos y aceptados por los dems.
El sentimiento de culpa, deca Freud
39
, es necesario para que el desarrollo de la cultura;
gracias a l podemos comportarnos de una cierta manera con los dems. Uno hace o deja
de hacer ciertas cosas con tal de no sentirse culpable, eso puede ayudar a la
convivencia pacfica y respetuosa entre los seres humanos. Este sentimiento es
resultado de la educacin y uno lo va aprendiendo poco a poco hasta llegar a
incorporarlo, cada uno de acuerdo a lo que le ensearon de palabra y sobre todo con el
ejemplo. Este sentimiento surge como una forma de evitar el castigo fsico, psquico o
ambos, sin embargo cuando la normatividad incorporada por cierto tipo de educacin
genera un frecuente sentimiento de culpa, produce en los sujetos una inhibicin de su
ser y significativas consecuencias negativas en su modo de ser. En sntesis, el
sentimiento de culpa es un elemento necesario para vivir, sin embargo una dosis
excesiva de normatividad y de culpa, pueden ser perjudiciales para el sujeto. Por
ejemplo a un nio que educan de una manera muy estricta, no lo dejan jugar, lo
presionan para que slo estudie, haga su tarea y cumpla los deberes domsticos, se
puede volver un nio muy inhibido y al mismo tiempo con una alta dosis de rencor interno
que puede explotar en cualquier momento, contra l mismo o contra los otros, adems
de que es muy probable que al tener pocas satisfacciones sea una persona frustrada.
Y qu pasa cuando un sujeto incorpora pocas normas y demasiado poco sentimiento de
culpa? Tambin tiene consecuencias negativas importantes. Un sujeto as, carece de la
disciplina necesaria para lograr tareas complejas o que requieran cierto esfuerzo. No
tiene la capacidad de soportar las frustraciones y sufre mucho cuando no puede
obtener satisfacciones inmediatas, funciona como nio en cuanto a sus necesidades y
sus capacidades emocionales. Cuando ya ha crecido cronolgicamente -aunque no
emocionalmente- la carencia de normas interiorizadas le lleva a quebrantar de una
39
Freud Sigmund, 1976 (trabajo original en alemn, 1930) El Malestar en la Cultura, Obras completas, vol 21, Amorrortu,
Buenos Aires.
26
manera visceral, sin reflexionar, las normas y las leyes establecidas por la sociedad con
todas las consecuencias que ello acarrea. Tiene problemas frecuentes con la ley y con la
autoridad. Cabe aclarar que es muy diferente alguien que tiene una estructura moral y
por lo tanto normativa ya interiorizada y que a partir de sus reflexiones decide
libremente algunos cambios en su conducta moral, a un individuo que carece de una
normatividad interna y que por ello transgrede las normas sociales sin importarle lo ms
mnimo las consecuencias.
Examinemos ahora la necesidad de reconocimiento y aceptacin que tenemos los seres
humanos. La satisfaccin de esa necesidad juega un papel muy importante en la vida,
pues si no contamos con ella durante la infancia y la adolescencia, es muy probable que
existan serias consecuencias negativas, como por ejemplo ser alguien muy inseguro y
temeroso.
Cada quien necesita ocupar un sitio para los dems, ya que nos constituimos como
sujetos en la medida en que vivimos en sociedad. Somos seres sociales. Lo que somos,
depende significativamente de la sociedad en la que nos desarrollamos y la manera como
nuestros cuidadores, nuestra familia, nos educ. Nuestra familia es la primera en
atribuirnos un lugar en la vida, despus al continuar creciendo, ser necesario lograr
ese reconocimiento fuera de la familia, digamos que al lograrlo comenzamos como un
segundo nacimiento, nuestro nacimiento como sujetos diferenciados, hasta cierto punto,
del bloque familiar. Pues bien, en la medida de ese crecimiento, nos vamos percatando
que la sociedad admira ms a cierto tipo de personas que cumplen el o los modelos de
persona que esa sociedad determinada est proponiendo. Estos modelos ideales, son
promovidos particularmente a travs de la educacin, las religiones o los medios de
comunicacin. En la medida en que algunos ciudadanos siguen esos modelos, son
reconocidos, aceptados y aplaudidos por la sociedad. Este reconocimiento social, suele
ser tan importante y satisfactorio para muchas personas, que son capaces de enormes
renuncias con tal de conseguirlo. En muchos aspectos se le da un trato especial a quien
dedica su vida al cuidado de los dems, sobre todo cuando ello ha implicado o implica
renunciar a cierto tipo de comodidades y largos perodos de preparacin para
desempear esa funcin. La existencia de estos modelos, ha contribuido a que muchas
personas renuncien a satisfacciones ms inmediatas, con tal de obtener la satisfaccin
de ser reconocido por la sociedad como alguien valioso. Este es el caso del personal de
salud, en particular el del mdico, quien a los ojos de la sociedad adems de dedicar su
vida al alivio del sufrimiento y a la bsqueda del bienestar de los dems, tambin es
admirado por su conocimiento y por su renuncia a ciertas comodidades durante su
entrenamiento y muchas veces tambin durante su prctica profesional. En esta
27
bsqueda de cierto reconocimiento tambin puede haber excesos y consecuencias
negativas para algunos sujetos, que por sentirse poca cosa estn dispuestos a sacrificar
su vida personal por servir a los dems con tal de tener un poco su atencin, su cario o
su reconocimiento.
En sntesis podramos decir que a pesar de que muchas de las normas aprendidas pueden
incomodar a las personas, puesto que ellas no las eligieron, los mecanismos sociales y
personales que las conforman y las reproducen, hacen difcil su cuestionamiento y su
reestructuracin. Hay una fuerte oposicin interna y social a los cambios de las normas
establecidas. Y si bien es necesario que las normas tengan una cierta vigencia para que
contribuyan a la interaccin social, tambin es importante adecuarlas cada vez que las
necesidades personales y sociales lo requieran.
Llegados a este punto podramos volver a formularnos la pregunta:
Ser que todas las normas y valores que nos ensearon y que hemos adoptado como
propios, son convenientes para nuestra vida?
Todo ello obliga a una seria reflexin pues algunas de esas normas podran estar
obstaculizando nuestro desarrollo como seres humanos pensantes, nuestra calidad de
vida y las buenas relaciones con los dems. Una persona dogmtica podra estar
descalificando a los que no coincidan con sus ideas o dogmas. Esto ha llegado a ser tan
grave, que a lo largo de la historia se han desatado guerras en nombre de ciertas
creencias y se ha asesinado a los que pensaban diferente. Cuando se privilegia el
fanatismo y se abandona la razn, pueden suscitarse graves problemas en las relaciones
humanas, ya sea entre los sujetos o entre los pueblos. El fanatismo tambin puede
afectar gravemente el desempeo profesional del mdico al limitar sus posibilidades de
brindar los beneficios de la ciencia a todos aquellos que sea posible.
La reflexin que proponemos no est exenta de sobresaltos; resulta ser que la
normatividad aprendida, frecuentemente est cargada de afectos y de tal manera
integrada a nuestro ser que aunque nuestros razonamientos y nuestra lgica nos
conduzcan a ciertas conclusiones distintas a las que nos han enseado, la culpa y el
miedo pueden hacernos retroceder o al menos dificultarnos algunos cambios. Los
mecanismos de convencimiento ideolgico que hemos comentado (educacin, TV,
religiones y peridicos, entre otros) estn operando continuamente y buscando la
manera de que nadie se salga del camino establecido y aquellos que se atreven a pensar
y a actuar diferente, aunque sean racionales, lgicos y bien fundamentados, pueden ser
28
calificados de raros, rebeldes, conflictivos, subversivos, revoltosos, herejes y hasta
peligrosos- Por lo tanto los mecanismos psicolgicos conscientes e inconscientes y los
mecanismos sociales generalmente se oponen a que existan cambios significativos en
las normas que determinan lo que est bien o mal y se oponen an ms a que sujetos y
colectividades se atrevan a tener autonoma de pensamiento y alternativas morales
distintas a las que convienen a los intereses de los grupos dominantes. Veremos que las
mismas dificultades se pueden presentar en aquellos que quieren desarrollar un
pensamiento cientfico.
Si no fuera por los significativos beneficios que podemos obtener con el
replanteamiento de las normas personales y las colectivas y del pensamiento cientfico,
sera muy difcil llevar a cabo semejantes cambios.
Entonces si existen tantos obstculos internos y externos Ser posible rehacer un
poco nuestra conciencia moral, nuestro supery?, o Estaremos fatalmente condenados
a vivir con lo que nos toc? Ser que debamos someternos pasivamente a las normas
establecidas o nos convendra analizarlas crticamente y decidir libre y autnomamente?
29
CAP 3
TICA: NORMA vs REFLEXIN
Pensamiento cientfico
Autoconciencia
Libertad
Autonoma
A partir de lo ya expuesto, podemos afirmar que lo que somos, el lenguaje que hablamos,
nuestra manera de ver el mundo y de sentirlo, nuestras creencias y valores, as como
muchas de nuestras actitudes, proceden de la educacin que hemos recibido de parte
de todos aquellos que han contribuido directa o indirectamente en nuestro cuidado y en
nuestra educacin formal e informal. Somos, de alguna manera lo que esos otros han
determinado que seamos, ya que hasta antes de la adolescencia y an estando en ella,
prcticamente somos receptores pasivos de formacin e informacin. Muy
probablemente la mayora de lo que hemos recibido en el terreno de lo moral, de parte
de nuestros padres y educadores, es muy valioso y nos va a ser muy til para vivir, pero
tal vez, por el slo hecho de que muchas costumbres van cambiando conforme pasa el
tiempo, probablemente lo que para nuestros padres fue muy bueno, tal vez para
nosotros necesita ser actualizado, ya que algunas circunstancias han cambiado. Por
ejemplo hace algunos aos era mal visto que una joven, incluso mayor de edad, saliera de
paseo con su novio o enamorado, sin la compaa de una tercera persona, de preferencia
adulta. Ahora probablemente sera mal visto lo contrario. No hace mucho era incorrecto
en esta sociedad que una mujer bailara sola, es decir sin la compaa de un hombre. Hoy
eso ha cambiado mucho. Los modos de vida van cambiando y las costumbres y normas
tambin, por ello necesitamos pensar cules principios morales son necesarios y
conservarlos y cules hay que actualizar.
Por otro lado, las personas tenemos ciertas caractersticas individuales que nos
distinguen de los otros. Hay diferencias importantes entre las personas, en su manera
30
de ver el mundo y muchas veces tambin en sus costumbres, por lo tanto tambin en la
manera de conducirse an con los mismos principios morales que otros.
Por ltimo, adems de todas estas cuestiones personales mencionadas y que son
suficientes para justificar una reflexin, nos encontramos que los cambios en las
costumbres y en los principios tambin se estn dando en el ejercicio de las profesiones,
las cuales son un reflejo de la cultura representada por una sociedad de consumo y
sometida a las leyes del mercado. El ejercicio profesional est cada vez ms orientado
bajo esta ptica y las profesiones del rea de la salud, que tradicionalmente eran de
servicio y con un sello humanista, actualmente, en la medida en que la salud se est
convirtiendo en una mercanca y las clnicas privadas en un negocio muy lucrativo, se ven
arrastradas en esa direccin. Por ello, tambin se justifica un anlisis crtico no slo de
los aspectos personales, sino tambin de las prcticas profesionales, a fin de evitar la
sustitucin definitiva del humanismo por un mercantilismo que ya est afectando a los
servicios de salud, disminuyendo su calidad y desvindolo de su orientacin social.
Para poder ser uno mismo, es necesario pasar de la posicin pasiva de recibir, aceptar y
obrar en consecuencia, a una posicin activa, crtica, analtica y propositiva, que nos
permita discernir cules de los valores y normas que hemos recibido y forman parte de
nosotros, queremos conservar y cules queremos sustituir por otros ms adecuados. De
no darse una reflexin profunda sobre lo que somos y sobre lo que queremos como
personas y como futuros profesionales de la salud, es probable que slo seamos
repetidores de lo que otros dicen y hacen, sin saber a ciencia cierta hasta qu punto
nosotros realmente estamos de acuerdo con eso y por qu.
Cabe aclarar que estas breves palabras slo pretenden ser un estmulo y sugerir algunos
posibles caminos para pensar y que de ninguna manera son la solucin para ese problema
tan complejo como es el de nuestra libertad. Por otro lado, para aquellos que inicien por
primera vez este tipo de reflexiones crticas, es bueno que sepan que ser crtico y ser
libre, es algo que se construye cotidianamente y con mucho esfuerzo ya que la cultura
dominante nos invita a actuar automticamente, sin pensar, nos induce a repetir lo que a
otros les conviene, a dejarnos llevar por lo ms fcil, aunque no sea lo mejor para
convertirnos en sujetos autnomos, conscientes de nuestras decisiones y satisfechos
con nosotros mismos.
Si bien describir algunas ideas para desarrollar esa posibilidad de ser crtico en el
terreno tico, lo ms importante es ejercitarlo, ponerlo en prctica, analizar los dilemas
de la vida cotidiana desde otras perspectivas, escuchar otras opiniones, someter
31
nuestros puntos de vista a cuestionamiento, aprender a razonar, a argumentar y
finalmente a fundamentar nuestros valores y nuestra posicin moral.
PENSAMIENTO CIENTFICO
Desde 1985 la Facultad declar, que la ciencia sera uno de los pilares en donde se
apoyara la formacin tica del alumno. Examinemos un poco ms en detalle el por qu.
Para empezar, la educacin en Mxico y particularmente la educacin pblica, estn
regidas por el artculo 3 fracciones I y II, en donde se plantea que la educacin ser
laica y que estar orientada por los resultados del progreso cientfico
40
. Sin embargo,
ms all del mandato constitucional, los acadmicos que elaboraron la propuesta y
despus los que la analizaron y aprobaron en el Consejo Acadmico de la Facultad en
aquellos das, estuvieron convencidos de la necesidad de comprometerse con la ciencia y
con el pensamiento cientfico para propiciar una educacin integral (junto al humanismo)
de los futuros profesionales y para garantizar un desarrollo genuinamente universitario
de la Facultad.
De qu manera contribuyen la ciencia y el pensamiento cientfico con la tica y la
formacin tica de las personas y de los futuros profesionales de la salud?
Comencemos diciendo que la ciencia es una manera de pensar, ms que un cmulo de
conocimientos. La ciencia la construyen los seres humanos, buscando modos de
razonamiento y de investigacin, que les permitan explicarse, cada vez con ms certeza,
algunos aspectos de la realidad. La ciencia no es perfecta, ya que los seres humanos no
lo somos. Por lo tanto los procesos de razonamiento en este terreno, debe tener ciertas
caractersticas que posibiliten disminuir los errores y librarse de los prejuicios. Ser
cientfico implica desarrollar y comprometerse con una serie de habilidades y actitudes.
En la Facultad hemos propuesto como caractersticas esenciales del pensamiento
cientfico las siguientes: que sea lgico, sistematizado, creativo, crtico y autocrtico y
que est comprometido a explicar con la mayor certeza posible los fenmenos de la
realidad.
A travs del desarrollo de estas habilidades y actitudes, pretendemos contribuir a la
formacin cientfica de los futuros profesionales, ya que la memorizacin de los
conocimientos cientficos, aunque sean actualizados, no es suficiente para un ejercicio
profesional de calidad. El uso de esos conocimientos debe tener un criterio para su
40
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos 2004 Porra, (148 ed) p 8 y 9.
32
aplicacin. Cada paciente es una entidad individual, su manera de enfermarse y de
curarse, son individuales, por lo tanto cada uno necesita una atencin y una aplicacin de
la teora en forma particular.
Cada una de las caractersticas mencionadas para el pensamiento cientfico, aportan
elementos para el razonamiento en el terreno de la tica, ya que a la hora de hacer
juicios sobre situaciones particulares, habr que usar el razonamiento lgico y algunas
veces tambin sistematizar la informacin que vamos a analizar. La crtica y la
autocrtica, como ya hemos expuesto anteriormente, son fundamentales para discernir
la esencia de los problemas que vamos a analizar. Comenzando con el hecho de que la
autocrtica nos puede ayudar a conocernos mejor y a reconocer cules son nuestros
prejuicios, nuestras contradicciones, a tomar conciencia de los principios que
determinan nuestros juicios y opiniones y de las contradicciones entre lo que decimos y
lo que hacemos, a asumir los principios con los que estamos dispuestos a
comprometernos y a rechazar aquellos que no coincidan con nuestros intereses
personales o de la colectividad. Por ltimo, ser autocrtico contribuye a darnos cuenta
de que existen los otros y que son diferentes, lo cual es fundamental para la tica.
El ser crtico, el dudar sistemticamente y cuestionar lo que se suele dar por cierto,
ayuda a poder analizar cules pueden ser los principios que sostienen ciertas normas y a
partir de ah valorar si estamos de acuerdo con esos principios o no y por qu. Usando la
informacin que los diferentes campos de la ciencia nos han aportado, podemos tomar
mejores decisiones. Por ejemplo en el ejercicio de la medicina no podemos separar la
tica de la calidad del desempeo profesional. Un profesional de la salud que no tenga
una slida formacin cientfica, si slo tiene buenas intenciones de ayudar, aunque trate
muy bien a sus pacientes, no estara cumpliendo con la parte cientfica de la profesin y
por lo tanto la ayuda que pueda prestar ser nula o casi nula, ya que las buenas
intenciones no son suficientes para un ejercicio profesional de calidad. Con las mejores
intenciones de aliviar el sufrimiento de un paciente, un profesional de la salud puede
hacer mucho dao si no tiene una buena preparacin cientfica.
Examinemos un ejemplo.
Cuando an no se conoca la existencia de las bacterias, un mdico hngaro con espritu
cientfico (Ignacio Felipe Semmelweis, 1818-1865)
41
, que realizaba observaciones
sistematizadas y las registraba- en sus pacientes obsttricas, se dio cuenta de que las
parturientas que atenda, llegaban al hospital sin infeccin en el tero y que despus de
41
Lan Entralgo, P. 1978, Historia Universal de la Medicina, Barcelona, Salvat, Tomo III, p. 318-320, citado en
Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/ignacio_felipe_semmelweis
33
parir, se infectaban, muriendo muchas de ellas por esa causa. En aquella poca, los
mdicos no usaban guantes ni se lavaban las manos despus de examinar a cada paciente,
(ni despus de hacer las necropsias) independientemente de que sta tuviera infeccin
o no, por lo tanto, sin saberlo, los mismos mdicos infectaban una y otra vez a sus
pacientes parturientas sanas, con funestas consecuencias. Semmelweis decidi empezar
a desinfectarse las manos despus de examinar a cada paciente, ya que pensaba que la
enfermedad la transmitan los propios mdicos a travs de los fluidos corporales. Su
experiencia personal, no slo le posibilit llegar a intuir el origen del problema, a travs
de la observacin sistematizada, antes de que Pasteur (1822-1895) descubriera las
bacterias, sino que adems demostr mediante la comparacin de sus registros- que
lavarse las manos antes de examinar a cada paciente, disminua la cantidad de fiebre
puerperal, logrando con ello salvar a muchas mujeres de la muerte.
Desafortunadamente, las ideas revolucionarias de Semmelweis no fueron aceptadas a
pesar de estar fundamentadas en sus registros. Fue descalificado por otros mdicos
menos cientficos que l, pero con ms poder, quienes a pesar de sus buenas intenciones,
siguieron infectando pacientes durante aos, con trgicas consecuencias.
Ser creativo, permite encontrar nuevas alternativas a los dilemas que se plantean
durante la formacin y el ejercicio profesional, e incluso en nuestra vida personal.
Atreverse a pensar otros caminos para hacer las cosas, ha posibilitado que la humanidad
pueda seguir avanzando.
La ltima caracterstica del pensamiento cientfico que hemos propuesto, es estar
comprometido con explicar los fenmenos de la realidad con la mayor certeza posible.
Esta actitud no slo requiere usar de un razonamiento lgico y sistematizado y de una
capacidad y una actitud crtica y autocrtica, sino que tambin implica un compromiso
con el conocimiento actualizado y con su adecuada aplicacin para explicar la realidad.
Por ello en el terreno cientfico se revisan continuamente las teoras y los
procedimientos para generar nuevos conocimientos. En los estudios cientficos donde
sea posible, se habla de niveles de confiabilidad, es decir, se declara abiertamente que
de acuerdo a los procedimientos utilizados tanto en los estudios de campo como en el
proceso de datos, qu nivel de confiabilidad puede tener la informacin que se est
brindando.
De aqu se desprende que el personal de salud, ya sea en formacin o en su ejercicio
profesional, necesita estar actualizado en el terreno que se desempea. Necesita
contar con los elementos cuya certeza ha sido probada, para apoyarse en bases slidas
y brindar con ello el mejor servicio posible a la comunidad. Esta ltima caracterstica
34
como veremos, adems ayudar mucho a informar a los pacientes, acerca de su
padecimiento, de los tratamientos posibles y del pronstico probable, ya que con ello
podrn tomar las mejores decisiones (consentimiento informado).
AUTOCONCIENCIA
Otro elemento importante para desarrollarse ticamente, es la conciencia y la
autoconciencia. Examinemos un poco estos trminos. Segn el DRAE
42
,
Conciencia (del latn constciencia) es: 1. La propiedad del espritu humano de
reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en s mismo
experimenta. 2. Conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que
debemos evitar. 3. Conocimiento exacto y reflexivo de las cosas.
Consciente (del latn consciens entis) significa: 1. Adj. Que siente, piensa, quiere y
obra con conocimiento de lo que hace. 2. Dcese de lo que se hace en estas condiciones.
3. Con pleno uso de los sentidos y Facultades.
El prefijo auto significa: propio o por uno mismo. Todo ello nos conduce a pensar que
estar consciente, implica saber qu sentimos, qu pensamos, qu queremos y obrar con
el conocimiento de lo que estamos haciendo. El prefijo de auto, es como un nfasis en la
conciencia de s mismo. Ahora desglosemos una a una estas caractersticas del estar
consciente y tratemos de aplicarlas a la vida cotidiana,
Por qu es importante saber qu sentimos? Porque nuestros sentimientos no estn
bajo el control de la voluntad. No podemos controlar en forma directa nuestros
sentimientos. Los sentimientos influyen significativamente en nuestras acciones. De
hecho nuestro aprendizaje, nuestros razonamientos y nuestras acciones cotidianas,
estn impregnadas de ellos. Aprendemos ms fcilmente con un maestro o maestra que
nos es ms simptico, que nos es agradable que con alguien que por una u otra razn nos
resulta aburrido o antiptico.
Tenemos la tendencia a favorecer a quien nos cae bien y a descalificar o a hacer a un
lado a quien no nos cae bien. Por ello, estar conscientes de nuestros sentimientos ayuda
a saber cmo pueden estar influyendo en nuestras decisiones y nuestras acciones. Si
alguien est molesto con otra persona y no lo ha podido reconocer, puede ser que su
trato hacia l, sin darse cuenta, sea rudo y esto dae la relacin. Si alguien siente una
particular atraccin o admiracin por otro, puede llegar a distorsionar sus juicios hasta
42
Op. Cit. Diccionario de la Lengua Espaola
35
tal punto que niegue los aspectos negativos de esa persona, aunque sean evidentes para
todos. Por eso dice el dicho popular que el amor es ciego. Cuando uno se siente as, suele
distorsionar de tal manera la realidad, que uno ve lo que quiere ver del otro y no lo que
realmente es. En el terreno de la tica, esto puede afectar tanto la parte humanista
como la cientfica, sobre todo si nos dejamos guiar slo por nuestros sentimientos de
simpata o antipata. Es probable que uno sienta simpata por aquellas ideas o personas
que coinciden con lo que uno piensa y antipata cuando son opuestas a uno. En el terreno
de la tica es muy importante estar consciente de esto, para poder pensar lo ms
objetivamente posible y tambin para brindar un trato interesado y respetuoso a todos
por igual.
Por qu es importante saber qu pensamos?
Conocer a fondo nuestros principios, nuestra manera de ver el mundo, nuestra identidad,
nos ayuda a ubicarnos y a ubicar las diferencias con los otros. Saber que nuestra
manera de pensar est orientando nuestros juicios, ayuda a ubicar qu tan objetivos
somos en un momento dado.
Por qu es importante saber qu queremos? Por qu es importante obrar con el
conocimiento de lo que estamos haciendo?
Precisamente porque eso determina qu decisiones tomamos, qu cosas hacemos en
nuestra vida y cmo las hacemos. Podramos decir que nadie lleg de casualidad al punto
en donde est, ms bien lleg ah como resultado de sus decisiones conscientes o
inconscientes, buenas o malas. Muchas de las personas que dicen tener mala suerte y
por eso las cosas no les salen bien, tienen poca conciencia de s mismas, de lo que
quieren, de sus contradicciones y de sus limitaciones y suelen emprender proyectos con
una idea distorsionada de lo que quieren, de cmo lo quieren y de lo que es necesarios
hacer para realizarlo. Por ejemplo, hemos observado que los estudiantes que recin
ingresan a la licenciatura de medicina, siguen estudiando como si an estuvieran en la
preparatoria, es decir, no estudian a diario y esperan los exmenes para dar una leda a
los textos. Cada ao pasa lo mismo, una mayora de estudiantes, que incluso tenan
buenos promedios en la preparatoria, reprueban o sacan muy bajas notas. Los que estn
conscientes de lo que quieren y de que estudiar medicina exige ms esfuerzo y
dedicacin, logran superar el tropiezo sin dificultad, pero los que no saben lo que
quieren y no pueden aceptar que ellos son los responsables de esos resultados, les
costar mucho ms trabajo adaptarse a las nuevas condiciones.
Por ejemplo, si alguien entr a estudiar medicina simplemente porque crea que le
gustaba, sin haberse tomado el tiempo para reflexionar, por qu este camino y no otro y
36
de reflexionar en qu consiste estudiar y ejercer la medicina, as como las
consecuencias inmediatas y a largo plazo de esa decisin, es muy probable que haya
tomado una decisin poco consciente. Ello le podra acarrear una serie de
consecuencias como por ejemplo que no se sienta bien con sus actividades acadmicas,
que las clases le resulten pesadas y aburridas, que sienta que el estudio le quita mucho
tiempo para divertirse. Si lo siente as es probable que debido a su pobre inters en lo
que hace, no lo haya elegido consciente y libremente y ello podra afectar su
rendimiento acadmico. En cambio alguien que elija conscientemente y que razone
cuidadosamente lo que quiere y las consecuencias de su eleccin, tal vez va a disfrutar
ms sus actividades acadmicas, pues sern la realizacin de lo que quiere, as como el
proceso de aprendizaje a travs del estudio o de las actividades complementarias.
No existe un mundo perfecto ni tampoco un plan de estudios perfecto, finalmente
somos los complejos y contradictorios seres humanos quienes hacemos las cosas, unas
veces mejor que otras. Frente a las vicisitudes del aprendizaje una persona que sabe lo
que quiere, manejar mejor las dificultades que una que no lo sabe. sta ltima
probablemente responsabilizar a los dems de su mediocre rendimiento, lo cual
tampoco lo ayudar a salir adelante.
Un acto con connotacin moral implica conciencia y libertad
43
, implica tener
conocimiento de lo que uno est haciendo y la posibilidad de elegir entre varias opciones,
sin coercin de por medio (ni interna ni externa). Esas mismas condiciones contribuyen a
tomar en nuestras manos las riendas de nuestra vida e influir en ella y a hacernos
responsables de nuestras decisiones y de nuestros actos. Libertad y responsabilidad
van de la mano.
A menudo observo que muchas personas responsabilizan a otros o a las circunstancias,
de que no les vaya bien, de que no les salgan bien las cosas. Indudablemente que la vida
es difcil y compleja (sobre todo para los que tienen limitaciones de algn tipo) y que la
ley del ms fuerte sigue prevaleciendo con demasiada frecuencia. Sin embargo, cuando
no se reconoce que lo que nos sucede tambin tiene que ver con las propias decisiones y
con lo que se siembra, se est renunciando a tener las riendas sobre la propia vida.
Por ejemplo, cuando un alumno antes de hacer un examen honesto de su desempeo
acadmico, responsabiliza a su profesor de su bajo rendimiento escolar, se est
negando la posibilidad de saber cmo podra contribuir a mejorar su rendimiento,
incluso a pesar del profesor (en el caso de que ste realmente tenga deficiencias). Si el
43
Op. Cit. Snchez Vzquez A. p 57
37
alumno niega su responsabilidad en los resultados no podr influir conscientemente en
su desempeo. En cambio si la reconoce tendr los elementos necesarios para
incrementar su desempeo. Ser ms consciente y ms libre y por lo tanto ms
responsable y ms dueo de sus actos.
LIBERTAD
Libertad es la capacidad y la posibilidad de los seres humanos, de tomar decisiones y de
obrar de una manera u otra o de no obrar.
Es decir, para poder ser libres, necesitamos desarrollar esa capacidad en nosotros
mismos y adems necesitamos contar con condiciones adecuadas para llevar a cabo
nuestras decisiones.
La libertad no es absoluta, los seres humanos somos resultado de nuestra historia y
nuestras capacidades y posibilidades tambin dependen del momento histrico en el que
nos encontremos y de las caractersticas de la sociedad en la que vivamos. La libertad
individual y colectiva depende mucho de los logros sociales de generaciones anteriores.
Por ejemplo en nuestro pas, la separacin de la Iglesia y el Estado a partir de Benito
Jurez y luego nuestra Constitucin Poltica, han posibilitado significativos espacios de
libertad que antes de eso no existan. Los seres humanos somos libres de acuerdo a las
condiciones de nuestro tiempo y partiendo de esa base podemos tambin desarrollar
cierta libertad individual.
Una comunidad ms consciente y responsable de sus decisiones y actos, es una
comunidad ms libre, ya que participa de una manera ms activa y democrtica en la
construccin de las normas de convivencia y las decisiones sobre el rumbo de su
desarrollo.
Cules seran las caractersticas bsicas que necesitamos desarrollar para incrementar
nuestra libertad?
En primer lugar el conocimiento de nosotros mismos. A mayor conocimiento de los
elementos internos o externos que nos hacen actuar de una u otra manera, podremos
tener una influencia sobre ellos. Si caemos en la cuenta que ciertas ideas o ciertos
sentimientos nos estn conduciendo a actuar en contra de nosotros mismos, al
conocerlos tendremos la posibilidad de hacer algo con ellos. De aqu la importancia de
conocer nuestra historia personal, familiar y social, ya que todo ello est influyendo,
muchas veces sin darnos cuenta, en nuestras decisiones y en nuestros actos.
En la medida en que nuestro conocimiento sobre lo que vamos a decidir sea ms
38
completo y objetivo, tomaremos decisiones ms acertadas, libres y responsables.
Podemos afirmar que el uso del pensamiento cientfico incrementa nuestra libertad. La
historia contempornea nos ensea que a mayor conocimiento (cientfico) y aplicacin
racional del mismo sobre la realidad, existen ms posibilidades de transformarla a
nuestro favor. Finalmente la verdadera libertad se concreta en las acciones, no slo en
el conocer.
No podemos dejar de mencionar que la libertad, adems de tener como opositores a
todos aquellos que les conviene tener sometidos a otros seres humanos para
aprovecharse de ellos, tambin tiene otra oposicin muy frrea: nuestro miedo a ser
libres
44
. Muchos autores han demostrado que los seres humanos tienen la tendencia a
preferir el menor esfuerzo para hacer las cosas, aunque ello no les traiga tan buenos
resultados. Tambin comentan que los seres humanos tenemos la tendencia a negar
aquello que nos da miedo, que nos hace evidentes nuestra fragilidad o nuestra
mortalidad. Con frecuencia ante estos sentimientos se tiende a creer en cosas
sobrenaturales para sentir que los problemas podran ser resueltos por seres o energas
superiores, sin mucho esfuerzo y dedicacin de nuestra parte. Esta posicin implica una
renuncia al conocimiento de nuestra realidad y por lo tanto una renuncia a nuestra
libertad ya que someterse a seres superiores, implica cumplir con lo que ellos mandan.
AUTONOMA
Si bien nos vamos a referir a la autonoma de la persona, cabe aclarar desde un principio
que la autonoma no se da en forma aislada, generalmente es resultado de un ambiente
propicio y va a depender de condiciones sociales de respeto y de libertad.
Un ser autnomo es alguien que es capaz de gobernarse a s mismo. No depende de que
otros le digan lo que tiene que hacer con su vida y sus cosas o cmo lo tiene que hacer.
La autonoma depende del desarrollo de una disciplina personal para llevar a cabo los
objetivos que se propone. En el terreno de la tica una persona con autonoma es alguien
que tiene un criterio propio y que no se deja llevar fcilmente por lo que est de moda o
por lo que diga una mayora no pensante. Un sujeto autnomo escucha las diferentes
opiniones sobre lo que se est analizando, procede con el rigor necesario para realizar
sus juicios, pero stos no dependen tanto de la influencia que otros quieran tener sobre
su opinin. Se basa ms en el conocimiento y en el juicio crtico que en lo que opina una
mayora acrtica.
44
Fromm, E. 1974, Miedo a la libertad, Paids, Argentina. Fromm desarroll teoras muy interesantes para explicar la
conducta humana, a partir de conjugar en sus anlisis las aportaciones del psicoanlisis y de la sociologa.
39
Sin embargo, el contexto en el que se pretenda ser autnomo es muy importante. Hay
condiciones que favorecen la autonoma y otras que la afectan gravemente.
Cuando una sociedad privilegia la participacin efectiva de sus integrantes en el
conocimiento, anlisis y solucin de los problemas, suele valorar el pensamiento crtico,
autnomo y propositivo. En cambio en las sociedades gobernadas por pequeos grupos
polticos, econmicos o mediticos- con mucho poder, el pensamiento autnomo es
perseguido y descalificado a travs de los medios de comunicacin o de leyes
persecutorias, lo cual influye de tal manera en la sociedad, que se puede generar un
clima de temor a expresar opiniones crticas que podran ser muy importantes para
resolver los problemas de la comunidad.
La creacin de la autonoma universitaria ha sido un elemento fundamental para la
existencia de un pensamiento crtico en nuestro pas. Avalada por la Constitucin
Mexicana
45
, en su artculo 3 fraccin 7, el Estado le confiere a la Universidad, la
Facultad de gobernarse a s misma con el compromiso de educar, investigar y difundir la
cultura en un marco cientfico y humanista, respetando la libertad de ctedra y la libre
discusin de las ideas. Esta autonoma ha permitido formar profesionales crticos,
cientficos y humanistas, que slo ha sido posible en ese ambiente de autonoma y de
respeto a la expresin de las ideas. La posibilidad del pensamiento autnomo, estar
determinada tambin por las condiciones sociales de respeto a las ideas fundamentadas
en el conocimiento cientfico o con slidos fundamentos filosficos.
Podemos concluir que desarrollar una posicin tica personal implica aprender a
reflexionar crticamente sobre nosotros mismos y sobre la realidad que nos rodea,
incluidas las normas, los valores y las ideas establecidas, apoyndonos en el pensamiento
y en el conocimiento cientfico. Tambin implicar desarrollar una conciencia y un
esfuerzo personal y colectivo para generar condiciones de libertad.
45
Op.Cit. Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos
40
41
CAP 4
ETICA MDICA Y BIOTICA
Beneficencia
No maleficencia
Autonoma
Justicia
La prctica profesional de la medicina, ha sido motivo de reflexiones morales y de
normativizacin desde pocas muy remotas. Uno de los cdigos ticos ms conocidos en
Occidente, es el cdigo de la escuela Hipocrtica
46
, en el cual se describen a travs de
una serie de normas, cmo deben comportarse los mdicos entre s, con sus pacientes y
con sus maestros. Muchas otras civilizaciones antiguas tambin han tenido su medicina y
sus respectivos cdigos. Normar la prctica de la medicina ha sido una costumbre muy
antigua y por lo visto necesaria.
Como ya hemos comentado, tanto la prctica mdica como las normas que la regulan, han
ido variando con el tiempo y de acuerdo con los cambios producidos en las estructuras
econmicas y polticas a travs de la historia. La medicina como una actividad humana,
est sometida y es reflejo de la ideologa dominante de su poca. En las diferentes
maneras de practicar la medicina, podemos observar tambin las ideas que prevalecan
en una sociedad determinada. Por ejemplo en la Grecia antigua, durante el apogeo de la
renombrada Escuela Hipocrtica, nadie cuestionaba el hecho de que a los llamados
hombre libres y ricos, se les brindara la mejor atencin mdica, tambin por mdicos
libres y a los artesanos no ricos, aunque hombres libres tambin, los atendiera otra
categora de mdicos y por ltimo, a los esclavos, que no tenan ningn derecho y que
con su trabajo sostenan a los hombres libres, slo los podan atender otros esclavos.
46
Siglo IV a.C.
42
Para analizar el desempeo tico en la prctica mdica de una sociedad dada, no es
suficiente adentrarse en los usos y costumbres de esa prctica, tambin es necesario
conocer y analizar la estructura social, la ideologa dominante y cmo sta opera en la
prctica mdica. La calidad del desempeo profesional no slo depende de la buena
voluntad y las buenas intenciones de los mdicos, tambin depende de la cultura y los
determinantes sociales. Cuando examinemos los problemas actuales en la medicina
privada y en la socializada
47
, observaremos que son un claro reflejo de la sociedad
capitalista y consumista en la que vivimos. La medicina, como una prctica humana ms,
reproduce lo que sucede en otras esferas sociales. El sentido de proponer una
formacin tica a los futuros profesionales, es entre otros, brindarles las herramientas
para tomar conciencia de esta situacin y a partir de estar conscientes y contar con los
elementos de anlisis, puedan ser propositivos en sus ideas y acciones, a fin seguir
defendiendo el bienestar de los pacientes y de la colectividad, como el fin ms
importante de su prctica y no se conviertan en reproductores de la ideologa
mercantilista dominante.
Podramos decir que as como la medicina ha evolucionado los ltimos aos de manera
sorprendente, el pensamiento acerca de cmo ejercerla tambin ha tenido que
evolucionar. Desafortunadamente la ciencia y la tecnologa guiadas por los intereses
econmicos y de poder, avanzan ms rpido en una direccin que no es precisamente la
que favorece ms a la mayora. Por ejemplo, el descubrimiento de la energa atmica
primero se us para construir la bomba que mat a miles de personas e hiri
gravemente a otras tantas y despus se iniciaron las reflexiones acerca del uso pacfico
de la energa nuclear. La tica crtica, es un intento de regular las acciones de aquellos
que actan slo en funcin de sus intereses personales o gremiales y que al no tomar en
cuenta a los dems, producen graves daos al medio ambiente y/o a las personas.
Conforme fue avanzando la ciencia en sus diferentes campos y modificando la prctica
de la medicina, al aportarle nuevos y ms amplios conocimientos acerca del
funcionamiento del ser humano, del origen de las enfermedades y de sus posibles
tratamientos, tambin se fueron modificando las ideas de cmo debera llevarse a cabo
el ejercicio profesional. En el ejemplo que mencionamos de Semmelweis y su intento
fallido de instituir la asepsia como una prctica imprescindible en las maniobras
obsttricas, comentamos que algunos mdicos de ms jerarqua de la clnica vienesa
donde trabajaba, se burlaron de l y se negaron a reconocer sus aportes cientficos,
47
Por medicina privada vamos a entender aquel ejercicio liberal de la profesin, es decir el realizado por cuenta propia.
La medicina socializada es la que el Estado desarrolla con el objetivo de dar atencin a la mayor cantidad posible de la
poblacin y los mdicos son asalariados. En Mxico contamos con el IMSS, el ISSSTE y la SSA e instituciones similares.
43
provocando con su actitud muertes de mujeres que haban confiado en ellos. En su
tiempo este evento no fue visto como un problema moral; no obstante, hoy sera
considerado como una grave negligencia.
Los descubrimientos en el campo de la biologa y la capacidad que actualmente tenemos
para intervenir y modificar los diferentes procesos de la vida, particularmente en el
campo de la gentica y la reproduccin, han motivado que se rebasen los lmites de la
prctica mdica y se abarquen otros aspectos de las relaciones del ser humano con la
vida en general, incluidas la animal y la vegetal. Tambin los graves daos provocados al
medio ambiente y las preocupaciones por detener la destruccin progresiva de la vida
en el planeta, han generado una nueva corriente tica en donde se incluyen todos estos
aspectos relacionados con la vida; esta nueva disciplina se ha llamado biotica y es
definida por el DRAE
48
como la aplicacin de la tica a las ciencias de la vida. Es
evidente que la biotica entendida de esta manera, rebasa con mucho el campo de la
salud. A pesar de ello este trmino introducido en la literatura por V.R. Potter en
1971
49
ha ido tomando fuerza, al grado de ser errneamente utilizado como sinnimo de
tica mdica por muchos autores.
La biotica incluye a todas las ciencias de la vida, como la biologa y la ecologa, en
cambio la tica mdica es conceptuada como el estudio y anlisis de los valores,
principios morales y acciones relevantes del personal responsable de la salud dirigidos a
cumplir con los objetivos de la medicina. La tica mdica se refiere especficamente a
la salud del ser humano. Por tal motivo, en este texto vamos a seguir usando el trmino
de tica mdica cuando nos refiramos a los problemas morales del rea de la salud
humana, en particular los de la medicina y usaremos el trmino biotica cuando incluya
tambin a las ciencias de la vida en general. Algunos autores coinciden con esta
propuesta
50
51
52
.
Para facilitar la comprensin de los diferentes conceptos relacionado con la tica que
hemos mencionando hasta ahora, los enlistar a continuacin:
a) Moral: conjunto de principios, valores y normas que califican la bondad o malicia
de las acciones humanas.
48
Op.Cit., Diccionario de la Lengua Espaola.
49
Potter V.R.: Bioethics, 1971, Bridge to the Future. Prentice Hall, Englewood Cliffs.
50
Prez Tamayo R. (2002), tica Mdica Laica, Mxico, Fondo Cultura Econmica y Colegio Nacional.
51
Scholle Connor S, Fuenzalida-Puelma H. 1990, Introduccin. Biotica: Temas y Perspectivas. Boletn de la Oficina
Sanitaria Panamericana v.108, n 5-6-
52
Rivero Serrano O., Paredes Sierra R., 2006. tica en el ejercicio de la Medicina, Mxico, Panamericana, p 80
44
b) tica: estudio y anlisis acerca de la moral, sus principios, sus valores y sus
normas.
c) Biotica: aplicacin de la tica a las ciencias de la vida.
d) tica mdica: estudio y anlisis de los valores, principios morales y acciones
relevantes del personal responsable de la salud dirigidos a cumplir con los
objetivos de la medicina.
Los desarrollos ms recientes en el campo de la tica mdica, han aportado elementos
muy valiosos para aclarar y facilitar el anlisis de la construccin de la moralidad, en
relacin con el cuidado de la salud. De todos ellos eleg los ms convenientes, tomando
en cuenta que uno de los principales propsitos de este texto es facilitar el acceso, la
comprensin y la aplicacin de los conceptos bsicos para quienes se inician en este
campo.
Si bien existe un acuerdo generalizado en que el objetivo de la medicina es contribuir
en la medida de lo posible a lograr el bienestar del paciente, comprometerse con esto y
aplicarlo, no es tan sencillo. Los principios que voy a describir a continuacin pretenden
ser un apoyo para el anlisis desde la perspectiva tica de los problemas morales
relacionados con la salud y especialmente con la prctica mdica. Voy a usar la palabra
principio en el sentido que le da el diccionario de la Real Academia Espaola
53
, en su
tercera acepcin: base, origen, razn fundamental sobre la cual se procede en cualquier
materia.
Los principios que voy a describir: beneficencia, no maleficencia, autonoma y justicia,
se proponen como puntos de referencia para el anlisis de los problemas morales
relacionados con la atencin a la salud, ya que a lo largo de los ltimos aos han
demostrado su utilidad. Cabe aclarar que estos puntos de referencia son slo eso y de
ninguna manera dan respuesta a cada uno de los problemas, aunque s facilitan
enormemente la tarea.
Estos principios son la sntesis de varias propuestas
54
, entre las principales se
encuentran el Informe Belmont (1978) elaborado por la National Comisin for the
Proteccion on Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research y los trabajos de
Beuchamps T.L. y de Childress J.F
55
-ambos filsofos y miembros de esa comisin-
quienes en un primer momento propusieron los principios de beneficencia, no
maleficencia, autonoma y justicia y posteriormente el mismo Beauchamps en
53
Op.Cit., Diccionario de la Lengua Espaola,
54
Outomuro, D. 2004, Manual de Fundamentos de Biotica, Bs. As. Argentina Magster Eos .
55
Beauchamp, T.L., Childress J.F. (1999): Principios de tica biomdica. Masson, Barcelona. La edicin en ingls es de
1979.
45
colaboracin con McCullough
56
incluyeron el de no maleficencia en el de beneficencia.
Estos dos ltimos autores, en su libro tica Mdica, las responsabilidades morales de
los mdicos
57
proponen a la beneficencia y a la autonoma como modelos de anlisis y no
como principios. Cabe aclarar que en este texto los vamos a tratar como principios y no
como modelos de anlisis, con el objetivo de que aquellos que se inician en el terreno de
la formacin en tica profesional, tengan la posibilidad de conocer primero las ideas
bsicas y a partir de ah, comenzar a construir sus propios modelos de anlisis. De todas
maneras, recomiendo ampliamente los trabajos de estos autores para todos aquellos que
quieran profundizar en el conocimiento del modelo completo.
Estos principios: beneficencia, no maleficencia, autonoma y justicia, expresan lo
deseable en el desempeo de los profesionales de la medicina y de las instituciones de
salud
58
. De ellos se desprenden algunas normas que por su importancia, tambin
mencionaremos, ellas son: el consentimiento informado, la privacidad y la
confidencialidad.
Antes de describir con ms detalle los principios mencionados, cabe aclarar que la tica
mdica de cada momento de la historia, refleja precisamente el pensamiento de una
poca y de una sociedad determinada. Examinemos un poco el surgimiento y la evolucin
de estos principios.
El principio ms antiguo y que ha existido durante siglos en la prctica de la medicina es
el de beneficencia. Este principio consiste en que el mdico busca el beneficio del
paciente pero desde la perspectiva mdica, actuando segn considere conveniente, de
acuerdo a sus conocimientos y a su manera de pensar. Desde esta posicin, la opinin del
paciente y de su familia, queda prcticamente excluida o relegada a un segundo plano.
Esta posicin propici el fortalecimiento del paternalismo que consiste en que el mdico
funcione como un padre protector y a veces autoritario, dando por un hecho que sus
pacientes no saben bien lo que les conviene y son hasta cierto punto incapaces de
saberlo y por lo tanto de tomar buenas decisiones para su bienestar.
56
Beauchamp T.L., McCullough L.B. tica Mdica, las responsabilidades morales de los mdicos, edicin en castellano
por Editorial Labor, 1987, Barcelona.
57
Ibid p 25 y sig
58
Op.Cit. Scholle Connor S, Fuenzalida-Puelma H. Introduccin. Nmero especial: Biotica: Temas y Perspectivas, del
Boletn de la Oficina Sanitaria Panamericana
46
Cmo surge esta situacin?
Desde tiempos muy remotos, los seres humanos han buscado a alguien que les pueda
aliviar sus sufrimientos. En un principio atribuyeron sus padecimientos a castigos
divinos e inventaron maneras de congraciarse a travs de rituales religiosos, con esos
dioses malhumorados que les mandaban tantas calamidades. En ese contexto,
atribuyeron a ciertos personajes de sus comunidades, la posibilidad de comunicarse con
los seres superiores y de conseguir su perdn o sus favores con el fin de obtener el
alivio de sus males. Estos personajes han ocupado un lugar muy especial a lo largo de la
historia y han ejercido su poder sobre la vida y la conducta de quienes los rodeaban.
Incluso los jefes de las tribus o los reyes, segn el caso, teman su poder y los
respetaban con tal de estar bien con los seres superiores. Es importante hacer notar
que ese poder que han tenido los chamanes, los sacerdotes y desde hace mucho los
mdicos, est relacionado con los miedos y las necesidades de aliviar los sufrimientos
de la humanidad. Incluso hoy muchas personas se someten a la autoridad de los mdicos
(o de los sacerdotes), con tal de que les alivien sus sufrimientos. Desde entonces hasta
hoy, el paternalismo ha estado presente en la medicina.
En relacin al principio de no maleficencia, que consiste en no hacer dao al paciente,
en algunas culturas de la antigedad, ya se sancionaba a los mdicos que cometan algn
error tal es el caso de lo encontrado en el cdigo de Hammurabi
59
y que data de 1700
a.C. en el cual se sealan los castigos o multas que debe recibir un mdico de acuerdo a
su error. En el Juramento Hipocrtico
60
, en un apartado dice Usar medidas dietticas
para el beneficio de los enfermos de acuerdo con mi capacidad y juicio; los proteger del
dao y la injusticia. Tambin en el libro sobre Las Epidemias de la misma escuela
hipocrtica est presente la consigna de no perjudicar
61
. A pesar de todo ello, en los
siguientes siglos no se le dio tanta importancia explcita a este aspecto.
El principio de autonoma es la capacidad de un sujeto o de una comunidad de
gobernarse a s mismo. Es relativamente reciente y surgi por un lado como una
reaccin contra paternalismo y autoritarismo mdico y por el otro como resultado del
incremento de los derechos de las personas. Tuvieron que acontecer varias revoluciones
y cambiar las estructuras sociales para que empezara a surgir cierta autonoma en los
sujetos. Hubo muchas batallas y muchas vctimas, antes de que cambiaran las
sociedades monrquicas en las que la voluntad del rey se impona por encima de todo
59
Op. Cit. Prez Tamayo R. p 19
60
Ibid, p 25
61
Op.Cit. Outomuro D. p 83
47
su pueblo, por otras que representaran un poco ms la voluntad y las necesidades de
los ciudadanos, como fue el caso de la Revolucin Francesa, en la que una vez destituido
el rey, se proclamaron la libertad, la igualdad y la fraternidad, tratando de construir
una nueva forma de convivencia que posibilitara los mismos derechos para todos. Tiempo
despus y con mucho esfuerzo, esos derechos han ido ganando terreno lentamente en
los diferentes mbitos de la vida cotidiana y finalmente han comenzado a hacer su
aparicin en la prctica mdica. Los pacientes han luchado para ser tomados en cuenta
en las decisiones que afectan su salud y su vida y poco a poco los mdicos van aceptando
este derecho. El incremento del respeto a los derechos humanos y de los niveles
educativos de la poblacin general, tambin han contribuido significativamente al
surgimiento de la autonoma. En la medida en que el Estado reconozca los derechos de
las personas y los haga efectivos y que los mdicos a su vez, reconozcan los derechos de
los pacientes, su singularidad y la capacidad para tomar decisiones informadas,
favorecern su autonoma. Por otro lado los ciudadanos con mayores libertades, con
mejor educacin e informacin, tendrn ms posibilidades de autonoma y la podrn
ejercer tambin en la relacin mdico paciente.
El ltimo principio en surgir ha sido el principio de justicia, el cual plantea que la salud
tambin es un derecho. Existen muchas maneras de interpretar esta afirmacin y por lo
tanto de traducirla a la prctica. En nuestra Constitucin
62
est claramente plasmado
en el artculo 4 constitucional, que toda persona tiene derecho a la proteccin de la
salud, por lo tanto el Estado a travs de diferentes instituciones, debe brindar
cobertura de salud a todos los ciudadanos por igual, sin distincin de clase social, raza,
religin, ideas polticas, edad, gnero, preferencia sexual, situacin econmica o laboral.
Desde luego que este principio de justicia referido a la salud, necesita estar
complementado por una justicia social y econmica ms amplia.
En sntesis, la prctica mdica ha ido evolucionando desde una posicin paternalista y
autoritaria, en la que el mdico decida todo, hacia una relacin en la que el paciente va
incrementando su autonoma frente a l y con ello la posibilidad de tomar decisiones.
Por ltimo, la tica mdica trasciende el campo de la relacin mdico paciente e
involucra a la sociedad, a travs de reclamar una atencin ms justa para todos.
A continuacin vamos a examinar cada uno de los principios con un poco ms de detalle y
a describir cmo se estn entendiendo hoy.
62
Op.Cit. Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos
48
PRINCIPIO DE BENEFICENCIA
Como hemos sealado, este principio coincide con los objetivos de la medicina y consiste
en que los mdicos pongan todos sus recursos tcnicos, cientficos y humanistas, al
servicio de los pacientes, para el alivio del dolor y del sufrimiento, para la curacin y la
prevencin de las enfermedades y por ltimo para la promocin de la salud y la
prolongacin de una vida digna.
Con frecuencia los mdicos entienden el bienestar de los pacientes, slo desde la
perspectiva biolgica
63
lo cual tiene efectos negativos en la relacin mdico-paciente
64
y en el diagnstico y tratamiento del problema de salud, pues si la ciencia ya demostr
que el ser humano es un ente biopsicosocial, seguir mirndolo slo desde lo biolgico es
ir perdiendo calidad cientfica y por lo tanto ser menos objetivo y efectivo a la hora de
diagnosticar y tratar los problemas de salud. Por ello la aportacin de la medicina desde
la perspectiva de la beneficencia, tiene que tomar en cuenta esta concepcin y abordar
de manera integral los problemas de salud y sus soluciones
65
.
Para procurar el bienestar integral del paciente, el mdico necesita tener un slido
entrenamiento cientfico, lo que incluye no slo contar con los conocimientos
actualizados en el rea de la medicina en la que se desempee, sino que adems necesita
desarrollar un pensamiento cientfico que le permita interpretar y aplicar esos
conocimientos en forma adecuada, ser crtico y autocrtico e incluso ser capaz de
generar nuevos conocimientos.
Tambin deber tener una actitud humanista que incluir, ser sensible al sufrimiento de
los otros, poseer habilidad para relacionarse y para comunicarse adecuadamente con sus
pacientes y con las personas en general.
Ante los problemas de salud de sus pacientes, el mdico debe saber hacer un
diagnstico integral de la situacin y explicarle a cada paciente, en un lenguaje
comprensible, qu le est sucediendo y cules son las alternativas de solucin
66
. Si es
necesario realizar procedimientos diagnsticos, debe explicarle en qu consisten y si
tienen algn riesgo, valorando siempre el costo beneficio de dichos procedimientos. Una
63
Tradicionalmente el mdico saba slo de los cuerpos (anatoma, fisiologa, patologa, etc.) y centraba su atencin en
ellos, pues ah encontr las primeras causas del origen de las enfermedades. El descubrimiento de las bacterias confirm
que el cuerpo se enfermaba porque otros organismos lo atacaban, sin embargo este descubrimiento tan importante y que
marc el surgimiento de la medicina cientfica contempornea, pronto se mostr insuficiente para explicar muchos de los
problemas de salud. Adems de la biologa, fue necesario que la sociologa y la psicologa hicieran sus contribuciones
para poder llegar a la concepcin bio-psico-social actual.
64
Los pacientes esperan ser tratados como personas con sentimientos, temores, creencias, y no como cuerpos enfermos.
65
Op.Cit. Prez Tamayo R. p 89
66
Tena Tamayo C., Jurez Daz G. N. 2003, Error y conflicto en el acto mdico. Rev. Med. IMSS; 41 (6): 461-463
49
vez obtenidos los estudios pertinentes, le explicar los resultados en funcin de su
padecimiento. En cuanto a las alternativas de solucin, comentar con el detalle que
amerite la situacin, en qu consisten las posibles intervenciones as como sus riesgos y
beneficios. Si se trata de farmacoterapia, aclarar qu le est prescribiendo y para qu,
as como los riesgos ms importantes -cuando stos existan- de ingerir esas substancias.
De ser posible, el mdico ampliar el conocimiento del paciente en cuanto a las causas
del padecimiento diagnosticado as como la manera de prevenirlo o de controlarlo. Debe
cerciorarse de que sus pacientes y/o la familia estn comprendiendo sus explicaciones,
para as poder tomar buenas decisiones cuando as lo amerite el caso.
En sntesis, el mdico y el estudiante- comprometidos con el principio de beneficencia
estn comprometidos con aplicar la ciencia con un sentido humanista y ser humanistas
con bases cientficas, todo ello a fin de brindar una atencin integral
67
a sus pacientes
68
.
Veamos un ejemplo de la aplicacin de este principio. Un gineclogo puede llegar a la
conclusin de que una paciente necesita una histerectoma. Una vez confirmado el
diagnstico (a travs de los procedimientos que haya juzgado convenientes), ser
necesario que explique a su paciente con datos concretos y un lenguaje comprensible,
cules son las razones para proponer esa ciruga y por qu considera que es lo mejor
para la salud de la paciente, a pesar de los riesgos y o consecuencias que entraa esa
intervencin, los cuales tambin deber comentar con ella. Es importante que el mdico
escuche todas las dudas, preocupaciones y preguntas que su paciente le plantee y trate
de resolverlas con la mayor claridad posible.
La relacin mdico paciente jugar un papel muy importante, de ella depende la
confianza que la paciente pueda sentir para exteriorizar sus sentimientos, sus dudas y
sus temores. El mdico necesita conocer adems del funcionamiento del aparato
reproductor de la mujer y las tcnicas quirrgicas para intervenir (aspecto biolgico),
tambin la idiosincrasia femenina (aspecto social) y en particular el modo de ser de su
paciente (aspecto psicolgico), para poder ayudarla a tomar una buena decisin con
respecto al tratamiento que le propone, as como a superar los posibles efectos
psicolgicos que pueda tener esa intervencin.
En este caso, apegarse al principio de beneficencia consiste en poner al servicio de la
paciente todo lo que la ciencia puede brindarle para su beneficio, no slo desde la
perspectiva biolgica, sino desde una perspectiva integral, tomando en cuenta todos los
mbitos. En este caso, el mdico tiene que valorar qu puede beneficiar ms a su
paciente, si intentar conservar el tero todo el tiempo posible, para evitar los riesgos
67
Por atencin integral entendemos aquella que toma en cuenta los aspectos biolgicos, psicolgicos y sociales de las
personas y no las reduce a un mero problema biolgico, desconociendo con ello su subjetividad y su cultura.
68
. En el captulo sobre la Propuesta tica de la Facultad, ampliar algunas de las caractersticas anteriormente descritas.
50
de una ciruga y los efectos posteriores negativos, o realizar una intervencin. Es
importante que cuente con todos los elementos cientficos y con todos los datos
necesarios del caso en particular, para poder proponer con fundamentos, por qu
sugiere una opcin en vez de otra o por qu una alternativa producir ms beneficio que
otra. Eso permitir que la paciente, con ayuda de su mdico, pueda tomar una buena
decisin (autonoma) con respecto al tratamiento a seguir.
PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA
Este principio consiste en evitar hacer dao al paciente y a su familia. Esta idea
generalmente se ha referido a un dao en el cuerpo del paciente, es decir al mbito
biolgico; no obstante, hay autores con los que estamos de acuerdo- que al reconocerle
al paciente la categora de ser biopsicosocial, reconocen que el dao tambin puede ser
en cualquiera de esos tres aspectos
69
. Se puede daar al paciente en su cuerpo, en sus
emociones o socialmente. De tal manera que para la aplicacin cabal de este principio es
imprescindible reconocer al paciente como persona y tratarla como tal. Es decir, la
medicina no slo es procurar el bien del paciente, sino tambin no aumentar sus males,
por ejemplo con una mala decisin en el manejo de un problema, por deficiencia en los
conocimientos o en las destrezas o por un mal trato. Todo ello puede ser perjudicial
para los pacientes y agravar su situacin personal.
Los profesionales en formacin, debern estar muy atentos a este principio de no hacer
dao. El estudiante dadas sus limitaciones naturales, debe capacitarse lo mejor que le
sea posible en cuanto a la adquisicin de los conocimientos y de las destrezas clnicas
necesarias. Las escuelas que forman profesionales para la salud, tienen un grado
importante de responsabilidad en este rengln. No slo brindando una slida formacin
cientfica y humanista, sino tambin tcnica. Afortunadamente las escuelas de medicina
cuentan cada vez con ms recursos tcnicos como maniques y otros aparatos que
permiten al alumno practicar cuantas veces sea necesario diversas destrezas, lo cual
ahorra molestias a los pacientes y les evita riesgos innecesarios.
En algunas escuelas se promueve que los estudiantes practiquen entre ellos algunas
habilidades como hacer entrevistas e historias clnicas, realizar exploraciones fsicas,
inyectar, poner catteres, frulas, etc., todo lo cual tiene varias ventajas, pues adems
de aprender las destrezas, tambin aprenden a reconocer cmo se puede llegar a sentir
un paciente al ser explorado. Ponerse en el lugar del paciente, les ayuda a tomarlo ms
en cuenta y ser ms cuidadosos.
69
Op.Cit. Outomuro D., p 84
51
Todas las deficiencias que pudiera tener un profesional en formacin, aumentan los
riesgos para aquellos pacientes que estn en sus manos. De ah la importancia de que los
estudiantes adems de estar continuamente supervisados en su desempeo con los
pacientes, tambin deben estar sujetos a una tica y a una serie de responsabilidades,
brindndoles con ello la mejor atencin integral posible.
PRINCIPIO DE AUTONOMA
Este principio consiste fundamentalmente en que el personal de salud y especialmente
los mdicos, reconozcan y acepten que los pacientes son personas capaces de
gobernarse a s mismas y por lo tanto de decidir acerca de su salud y de su vida. Este
principio surgi como una respuesta al paternalismo mdico que negaba al paciente y a
su familia, la capacidad y la oportunidad de tomar decisiones sobre s mismos. El mdico
asuma la responsabilidad de decidir por el paciente, independientemente de lo que ste
quisiera. El avance en el reconocimiento social de los derechos, ha permitido que en el
contexto de la relacin mdico paciente se empiece a pensar en los derechos de los
pacientes. Sin embargo, ms all de la existencia de los derechos legales o de los
cdigos establecidos sobre el tema, un mdico humanista reconoce su propia
subjetividad y la de sus pacientes. Es decir reconoce que l mismo tiene una manera de
ser particular, que incluye entre otras cosas su cultura, sus creencias, su manera de ver
el mundo y su manera de sentir el dolor y por lo tanto sus pacientes tambin tendrn
sus particularidades las cules deber tomar en cuenta para el manejo integral de su
problemtica de salud. El mdico juega un papel fundamental en el respeto y promocin
de la autonoma de los pacientes,
Para ayudar a dilucidar con mayor claridad qu actitudes y acciones pueden propiciar el
cumplimiento de este principio por parte del personal de salud, mencionemos algunos de
los derechos ms elementales de los pacientes
70
:
Derecho a que los profesionales que le brinden atencin mdica le otorguen un trato
conforme a su dignidad humana, respetando en todo momento sus convicciones personales y
morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales.
Derecho a recibir una informacin suficiente, clara, oportuna y veraz.
Derecho a decidir libremente sobre su atencin.
Derecho a otorgar su consentimiento vlidamente informado.
Derecho a obtener una segunda opinin.
70
Tena Tamayo C. et al. 2002. Derechos de los pacientes en Mxico, Rev Med IMSS; 40 (6): 523-529
52
Esto implica que los pacientes tienen derecho a solicitar toda la informacin que
requieran sobre su padecimiento, sobre los procedimientos diagnsticos o teraputicos
que se pretendan efectuar, acerca de su pronstico, de los costos, de los riesgos, del
pronstico, etc. Tambin tiene derecho a pedir otras opiniones y a que el mdico
tratante le extienda un resumen de lo realizado por l, a fin de facilitarles a otros
mdicos la informacin de lo que ya se le ha hecho. El paciente tiene derecho a negarse
a recibir un tratamiento determinado, aunque esto vaya en contra de la opinin de su
mdico tratante.
Considerando todo lo anterior, cabra preguntarse qu es lo que podran hacer los
profesionales de la salud para contribuir a la autonoma de sus pacientes. En primer
lugar, establecer una buena relacin mdico paciente basada en el respeto, una buena
comunicacin y un genuino inters por el bienestar del paciente. Esta buena relacin
ser clave para todas las fases de la atencin. Lo que el mdico pueda hacer para
lograrlo, redundar en beneficio del paciente y la satisfaccin del mdico.
Si la autonoma de los pacientes tiene que ver con la toma de decisiones, ello implicar
que el paciente est muy bien informado acerca de aquello que tenga que decidir. En
esto el mdico juega un papel muy importante, ya que espontneamente debe mantener
informado al paciente -incluso antes de que ste le pregunte- acerca de su diagnstico,
de las posibles causas de su padecimiento, de los procedimientos diagnsticos y
teraputicos, as como de sus posibles riesgos, de su pronstico y de todo aquello que el
paciente pueda hacer para contribuir a resolver su problema y de ser posible, a evitar
que le suceda nuevamente.
El hecho de que el mdico tome la iniciativa de explicar estos puntos, con lenguaje
sencillo y cerciorndose de que el paciente est comprendiendo, propiciar que ste
confe ms en l y que sea ms honesto, lo cual redundar en beneficio de ambos y
sobre todo del paciente
71
.
Una vez recibida la informacin suficiente y en forma clara, oportuna y veraz, el
paciente tendr la oportunidad de decidir con mayor libertad. El mdico ayudar mucho
a la autonoma de su paciente, si puede disipar sus dudas, escuchar sus temores y
preocupaciones y darle el tiempo suficiente -en la medida de lo posible- para que tome
sus decisiones. Muchas veces los temores de los pacientes estn causados por
prejuicios, desinformacin o exceso de informacin. La paciencia e inters del mdico,
ayudarn a despejar algunos temores. Mostrar una actitud respetuosa frente a los
71
Op.Cit. Tamayo C., Jurez Daz G. N. Error y conflicto en el acto mdico p 463
53
cuestionamientos de sus pacientes, as como a su necesidad de pedir otra opinin,
tambin contribuir a la autonoma y a la tranquilidad de ambos.
La popularizacin del conocimiento cientfico y el fcil acceso a la informacin a travs
de internet o de revistas de divulgacin, ha contribuido a que las personas se informen
cada vez ms acerca de los usos y efectos secundarios de los frmacos que les
prescriben e incluso acerca de la propia enfermedad, su pronstico, sus posibles
tratamientos y complicaciones. De tal modo que muchos pacientes ya cuentan con la
informacin suficiente como para analizar con su mdico el tratamiento ms
conveniente para un padecimiento dado. Esto no ha sido bien recibido por aquellos
mdicos que basaban su prestigio y su poder en la ignorancia de sus pacientes. Ello no
sucede as para aquellos bien preparados y con una buena relacin con sus pacientes, ya
que ello les da la oportunidad de contribuir a que sus pacientes, a travs del
conocimiento adquirido, aprendan a cuidarse mejor a s mismos. Debido a que no toda la
informacin disponible en internet es confiable cientficamente, el mdico puede ayudar
al paciente a aclarar las dudas o la desinformacin que esto pueda generar. Por otro
lado, las decisiones tomadas por un paciente bien informado, ayudarn a compartir las
responsabilidades, ya que sabr los pros y los contras de los procedimientos
diagnsticos o de los tratamientos y podr asumir los riesgos y las consecuencias de sus
decisiones. Por otro lado, esta situacin puede contribuir a que las personas se hagan
cada vez ms responsables de s mismas y de su salud.
Este principio, puede perfectamente complementar al de beneficencia, si el mdico
brinda sus mejores recursos para la atencin integral del paciente y al mismo tiempo
comparte con ste las decisiones acerca de lo que es mejor para l.
Todo lo que hemos planteado anteriormente con respecto a la autonoma, implica que el
paciente sea libre y est bien informado, es decir cuente con la capacidad para tomar
buenas decisiones con respecto a s mismo y a su salud. Sin embargo, hay situaciones en
que esta capacidad puede estar severamente disminuida o ausente. A veces para el
mdico es difcil valorar la capacidad que tiene su paciente para decidir. Hay diversos
factores biolgicos (infecciones, traumatismos, intoxicaciones) y psicolgicos
(depresiones profundas, psicosis, creencias, prejuicios, etc.) que pueden alterar la
capacidad de juicio de las personas y por lo tanto su capacidad de decidir. En esos casos
es importante apoyarse en otros profesionales, para cerciorarse si realmente esta
capacidad est disminuida a un grado que imposibilite a la persona tomar decisiones. Si
el caso llegara a presentarse, el mdico tiene que tomar decisiones a favor de la vida de
su paciente, mientras ste recupera la capacidad de decidir por s mismo. Por ejemplo
54
en algunos casos de intento de suicidio, la persona puede tener gravemente alterado el
juicio, de ser as, puede llegar a ser necesario actuar, aunque el paciente no est de
acuerdo, a fin de preservarle la vida y darle la oportunidad de que tome sus decisiones
en mejores condiciones mentales y anmicas. Con frecuencia los motivos del suicida,
pueden tener solucin si ste se da el tiempo y pone el inters necesario para
resolverlos y para ello necesita estar vivo. Por estas razones, la intervencin mdica en
un paciente con el juicio alterado, puede estar justificada cuando es a favor de su vida.
Procurar en ese momento la conservacin de la integridad y de la vida, abre la
posibilidad de que el paciente pueda replantearse algunas cosas cuando est en mejores
condiciones para hacerlo.
Para ejemplificar este principio, tomemos el caso que mencionamos anteriormente de la
mujer a la que su mdico le propone histerectoma.
Con frecuencia los mdicos que tienen una mirada marcadamente biologicista, tienen la
idea de que si un tero est dando problemas a una mujer que ya tuvo hijos y que ya no
est en posibilidad de tener ms, o no quiere tenerlos, lo mejor es extirparlo, para
evitar posibles problemas en el futuro. Por otro lado, si escuchamos la opinin de las
mujeres, podramos encontrar la idea de que el tero es parte de ellas mismas y que de
alguna manera est relacionado con su ser mujer y por lo tanto perder su tero es
perder no slo una parte de su cuerpo, sino algo ms, por lo que preferiran que no se
efectuara la ciruga, a menos de que fuera absolutamente necesario. En este caso, el
mdico basado en una manera de interpretar el principio de beneficencia, considera que
lo mejor es la histerectoma, pero si consideramos el principio de autonoma, la mujer
basndose en sus sentimientos y en cierto conocimiento de su cuerpo, prefiere hacer
uso de ella y negarse a la ciruga. Qu hacer? Son estos principios excluyentes entre
s? Es la relacin mdico paciente una lucha por el poder?
Si bien cada situacin tiene sus particularidades y se maneja de acuerdo a ellas, es
importante tener claro que finalmente la decisin del paciente es la que va a determinar
si se realiza o no la ciruga, siempre y cuando el o la paciente est en condiciones de
decidir. El mdico tiene la obligacin de brindar lo mejor de s y de la ciencia, pero es el
paciente el que decide si acepta o no un tratamiento o una intervencin determinada.
PRINCIPIO DE JUSTICIA
En trminos generales, este principio consiste en procurar una calidad de atencin igual
para todos, por lo que se relaciona ms directamente con las polticas sanitarias y con la
justicia distributiva que el Estado promueva, que directamente con la relacin mdico-
paciente.
55
Este principio es interpretado de maneras diferentes segn el sistema econmico-social
de que se trate. Lo cual pone en evidencia una vez ms que la moral tiene determinantes
sociales.
Para entender mejor la importancia de estas diferencias, as como el papel que juega el
Estado en su desarrollo y cumplimiento, recordemos algunos aspectos bsicos de la
manera de entender el principio de justicia. Diego Gracia
72
propone cuatro maneras de
interpretar el principio de justicia y de aplicarla a los servicios de salud:
a) Como proporcionalidad natural. Todo tiene su lugar natural y es justo que
permanezca en l, es decir las cosas son como son y as se deben quedar Por lo
tanto a cada uno le corresponde lo que le toc. Es natural que haya
desigualdades
b) Como libertad contractual. Cada uno accede a la atencin que puede pagar, el
Estado y la sociedad no tienen obligacin con los que no tienen, aunque podran
mostrarse caritativos.
c) Como igualdad social. El Estado debe dar a cada cual de acuerdo a sus
necesidades y tiene la obligacin de cubrir gratuitamente la asistencia sanitaria
de todos los ciudadanos.
d) Como bienestar colectivo. Esta mezcla de democracia liberal y Estado social,
introduce los derechos econmicos, sociales, culturales y sanitarios; la salud pasa
de ser un asunto privado a ser un asunto pblico, poltico; el Estado debe velar
entre otras cosas por la salud y la seguridad social.
De las diferentes formas de estructura econmica y organizacin social, se desprenden
diferentes formas de entender y poner en prctica la justicia. Para un pas con un
proyecto que se dirija a promover el bienestar colectivo, a travs de incrementar la
calidad de vida de todos sus ciudadanos y no slo los de grupos privilegiados, la justicia
tomar el camino de promover oportunidades para todos, promover que los que tienen
ms capacidades fsicas, intelectuales, econmicas y sociales, apoyen a los que tienen
menos -ya sea por edad, enfermedad, vejez o invalidez- a travs de los diferentes
mecanismos que la propia sociedad decida. El Estado promover la educacin gratuita, la
atencin a la salud, la seguridad social, la vivienda digna, el empleo, etc., como una
manera de redistribuir los beneficios entre todos. Un proyecto de este tipo estara
72
Gracia D. 1990 Qu es un sistema justo de servicios de salud? Principios para la asignacin de recursos. Nmero
especial: Biotica: Temas y Perspectivas, del Boletn de la Oficina Sanitaria Panamericana v.108, n 5-6- Washington. p
187-201
56
relacionado con un desarrollo integral de los seres humanos en colectividad, no slo
individualmente.
En las sociedades que privilegian el bienestar individual (capitalistas, neoliberales) por
encima del bienestar de la colectividad, imperar la ley del ms fuerte, del que tenga
ms poder -ms capacidades-, para imponer a los otros sus propios intereses. En este
tipo de pases, la cultura dominante es que cada quien vea por s mismo y que los ms
fuertes conserven sus ventajas sobre los ms dbiles. En esas sociedades, la salud, as
como la educacin, son asuntos privados, no son responsabilidad del Estado. Cada quien
debe pagarse la atencin a su salud, su educacin, etc., de acuerdo a sus posibilidades.
En este caso el Estado slo intervendra para prestar algunos servicios elementales a
los ms necesitados.
Otro aspecto a considerar en un proyecto de salud colectiva que incluya polticas
sociales para la promocin de la calidad de vida, es la prevencin la cual juega un papel
importantsimo, no slo para evitar enfermedades y preservar la salud y por lo tanto la
capacidad de los seres humanos de ser autosuficientes y disfrutar la vida, sino que
tambin es mucho menos costosa que la atencin privada, curativa e individual. La
ciencia ha demostrado que prevenir es mucho ms barato que curar y rehabilitar. As
que al mismo tiempo que se promueve el desarrollo integral del ser humano, se ahorra
mucho dinero. Lo cual no es un asunto banal, ya que los recursos para la salud siempre
son limitados tomando en cuenta la enorme cantidad de necesidades por atender.
Considerando que el objetivo de la medicina es la procuracin de salud y bienestar para
el ser humano, habra qu ver cul de las maneras de entender la justicia es la que nos
podra conducir a cumplirlo cabalmente. Todo parece indicar que las opciones a y b,
dejaran fuera a muchas personas de recursos limitados o escasos, de los beneficios de
la atencin a su salud como sucede en los Estados capitalistas. Las opciones c y d,
coinciden ms con el objetivo de justicia (con el humanismo). La opcin c ha sido
desarrollada en los pases comunistas y la d en las democracias socialistas o con
marcada orientacin social.
Veamos que ha sucedido en nuestro pas.
La lucha por lograr estas aspiraciones, ha sido larga y ha costado enormes esfuerzos
para aquellos que nos precedieron e incluso dieron sus vidas con tal de mejorar sus
condiciones y las de generaciones futuras. Para entender cmo llegamos a la situacin
actual en el mbito de la salud, recordaremos algunos momentos claves de nuestra
historia.
Despus de trescientos aos de colonialismo, el pas se libr a travs de la Guerra de
Independencia (1810) del peso econmico y poltico que significaba ser colonia de
57
Espaa; medio siglo despus, a mediados del siglo XIX, las Leyes de Reforma libraron al
estado de la ingerencia de la Iglesia Catlica en la vida pblica y econmica del pas. Por
ltimo, a principios del siglo XX se produjo una encarnizada lucha de las clases
populares contra la burguesa encabezada por el dictador Porfirio Daz. Esa lucha social
llamada Revolucin Mexicana (1910), logr importantes cambios estructurales en el pas,
que propiciaron un avance en los derechos de las personas, los cuales se vieron
reflejados en la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917
73
. En
ella se plasmaron los anhelos de conseguir mejores condiciones de vida para toda la
nacin, particularmente al declarar: la prohibicin de la esclavitud, el reconocimiento de
los pueblos indgenas y de su libertad para desarrollarse y gobernarse, el derecho a la
educacin (laica y cientfica), el derecho a la proteccin de la salud, el derecho a
vivienda y a prestaciones laborales y sociales
74
, etc.
Asa C. Laurell en su libro sobre la Seguridad Social en Mxico
75
, comenta:
Estos derechos surgen de la nocin, con trasfondo valorativo y normativo de que hay un conjunto de
necesidades humanas cuya satisfaccin es requisito del bienestar individual y colectivo y aade,
la importancia de estos derechos es que implican, por un lado, que todo ciudadano, por el slo hecho
de serlo, debe gozar de ellos y por el otro, que es un compromiso de la sociedad garantizarlos a
travs de un conjunto de acciones e instituciones.
Esa lucha social buscaba desarrollar mejores condiciones de vida a travs de construir
un proyecto de nacin ms participativo, ms justo y con una visin social. El Estado se
erigi en un actor importante, al ser el responsable de hacer cumplir el espritu social
de la Constitucin, promoviendo leyes, decretos y proyectos que incrementaran la
calidad de vida, tratando de disminuir, a travs de su criterio de justicia distributiva,
las profundas desigualdades sociales en cuanto a economa, educacin, acceso a la
atencin mdica, seguridad laboral, salarios, prestaciones sociales, etc.
De todas estas maneras de entender la justicia, el pueblo mexicano, despus de la
Revolucin, a travs de sus gobiernos y legisladores, se inclin ms por la opcin d), la
del bienestar colectivo, la cual introduce los derechos econmicos, sociales y culturales;
la salud pasa de ser un asunto privado a ser un asunto pblico, poltico, el Estado debe
velar entre otras cosas por la salud y la seguridad social.
Para ello se fue generando progresivamente la implementacin de leyes e instituciones
que procuraran seguridad social, salud, educacin, vivienda y condiciones laborales
73
Op.Cit.Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
74
Ibd.. ver art 1,2,3,4,27 y 123
75
Laurell Asa C.( 2001) Mexicanos en defensa de la salud y la seguridad social. Planeta Mexicana. p 19
58
adecuadas para trabajadores asalariados. En el artculo 4 de nuestra Constitucin
76
dice, en uno de sus prrafos, que toda persona tiene derecho a la proteccin a la salud.
Como consecuencia de ello, en 1943 se fund el Instituto Mexicano del Seguro Social
77
78
para dar atencin a la salud y seguridad social a los trabajadores asalariados de las
empresas privadas y luego en 1960 se concreta la Ley del ISSSTE
79
(tambin se
implementaron servicios de salud para los empleados de PEMEX y de ferrocarrileros,
cuando eran empresa paraestatal) que le da servicios similares a los trabajadores del
Estado. No obstante, estos significativos avances en materia de salud, no cubran a
toda la poblacin, pues dejaban fuera a todas las personas que no estaban afiliadas a
ninguna de esas instituciones, muchos de los cuales eran personas desempleadas y por lo
tanto ms vulnerables, cuyas necesidades de salud y seguridad social quedaban
descubiertas. Este grupo importante de poblacin desempleada y de escasos recursos,
ha sido atendida precariamente por la Secretara de Salubridad y Asistencia, con
condiciones muy por debajo de las del IMSS y el ISSSTE. Por otro lado la clase social
con ms recursos paga directamente su atencin o contrata seguros privados, todo ello
a mayor costo que en las instituciones de seguridad social.
Actualmente
80
estos logros empiezan a deteriorarse. Observamos cmo el proyecto
neoliberal de los ltimos gobiernos (a partir de los aos 80), est tratando por todos los
medios de dar marcha atrs a ese enfoque social de mayor equidad y justicia, a fin de
dar cabida a proyectos econmicos ms afines con el las leyes del mercado, cuyo
objetivo es convertir a la salud en una mercanca, a pesar de las graves consecuencias
que esto puede generar en la atencin de los problemas de salud de la mayora de los
mexicanos
81
.
En sntesis, la manera de interpretar este principio, depender mucho del proyecto de
nacin que quiera impulsar el estado. Si el proyecto es favorecer a los que tienen ms,
sin importar mucho los que tienen menos (proyecto neoliberal actual), la tendencia de la
atencin ser a privatizar y a terminar de transformar a la medicina en un negocio ms,
transformando a la salud en una mercanca en vez de un derecho como haba sido hasta
ahora.
76
Op.Cit. p. 10
77
www.imss.gob.mx Historia del IMSS
78
Curiosamente la fundacin del IMSS tuvo una fuerte oposicin de parte de grupos que vieron afectados sus intereses,
particularmente mdicos privados y aseguradoras. Los medios de comunicacin hicieron eco de estas protestas, sin
embargo, a pesar de todo se logr su fundacin para beneficio de la clase trabajadora asalariada.
79
www.issste.gob.mx Historia del ISSSTE
80
En el captulo de Medicina Socializada y Medicina Liberal, se tratar este tema con ms amplitud.
81
Algunas de las cuales examinaremos en el captulo 6.
59
Si el proyecto de nacin es tratar de disminuir las desigualdades entre los grupos
sociales, dando ms oportunidad a los que menos tienen, mejorando su educacin y su
salud, entonces habra que fortalecer un sistema de salud de cobertura universal e
incrementar su calidad a partir del reconocimiento de los graves problemas que en este
momento existen y la propuesta de soluciones efectivas. Esto implicara una
distribucin de recursos diferente a la actual ya que si la poltica sanitaria se basa en el
principio de justicia, ser ms justa en la medida en que consiga una mayor igualdad de
oportunidades para compensar las desigualdades.
Y en la relacin directa de los mdicos con los pacientes habra alguna aplicacin de
este principio? Desde luego que s. Tratar por igual a todos los pacientes,
independientemente de su condicin socio-econmica, gnero, preferencia sexual,
nacionalidad, etc., ya sea en la medicina socializada o en la liberal; todos se merecen la
misma calidad de trato, a pesar de las posibles condiciones adversas de algunas
instituciones.
Por otro lado, el dar a conocer y apoyar las ventajas de la medicina socializada y de un
sistema de salud universal de calidad, o el hacer nuevas propuestas de atencin con ese
enfoque social, ya sea como profesionales o como asociaciones de profesionales, puede
ser un factor importante para preservar y mejorar nuestro actual sistema de salud.
Algunas normas ticas
Hemos estado planteando la pertinencia de reflexionar sobre las normas establecidas y
decidir racionalmente si son vlidas o no. Te invito a que analices las normas que a
continuacin describir. Cada una de ellas ha sido aceptada ampliamente, en la prctica
actual de la medicina, sin embargo merecen nuestra atencin. En caso de estar de
acuerdo con ellas, habra que pensar cmo ponerlas en prctica incluso desde los
primeros aos de la formacin profesional.
Consentimiento informado.
Situacin en la cual un paciente o su familia -en caso de que ste no se encuentre en
condiciones- deciden libremente, es decir estando bien informados y sin coercin alguna,
aceptar o no algn tipo de tratamiento o de intervencin mdica que les haya sido
propuesta. Es muy importante que pacientes y/o familiares sean informados con
objetividad, con datos actualizados, en forma respetuosa y con la actitud de aclarar sus
dudas y de estar abierto a que soliciten una segunda opinin. Es necesario, siempre y
cuando sea posible, darle al paciente, o a la familia, tiempo para pensar y no
presionarlos mediante informacin sesgada o falsa, para que decida lo que el mdico
quiere.
60
Confidencialidad.
La confidencialidad implica que toda la informacin proporcionada por un paciente y su
familia, as como toda la relacionada con su caso, es confidencial, es decir es una
informacin revelada en un espacio de confianza (confidencial y confianza vienen de la
misma raz) y por lo tanto secreta. No debe ser revelada a nadie ms, excepto en
aquellos casos que marque la ley
82
. Incluso los estudiantes que asisten a los servicios de
salud y se enteran de las intimidades de las personas, estn obligados a no revelar sus
nombres o cualquier cosa que pudiera permitir que puedan ser identificados.
Con frecuencia los mdicos necesitan usar los datos obtenidos de sus pacientes, lo cual
contribuye al avance del conocimiento y es absolutamente necesario para la medicina,
sin embargo, deben respetar siempre la confidencialidad y manejar de tal manera la
informacin que la identidad de sus pacientes no sea revelada sin su consentimiento.
El uso actual de expedientes digitales, est planteando nuevos problemas para el
manejo de este aspecto. Esta modalidad tiene muchas ventajas para el manejo de la
informacin pero ser necesario tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar
la confidencialidad.
Privacidad.
Los mdicos y los estudiantes deben respetar el pudor de los pacientes as como sus
intimidades, tanto corporales como verbales.
En las instituciones de medicina socializada, es decir en aquellas instituciones de salud
que brindan una atencin a derechohabientes o a personas de escasos recursos, es
frecuente que tambin asistan estudiantes de pregrado y de posgrado y que pasen
visita en grupo o que asistan a ciertas exploraciones, algunas de ellas de partes ntimas
de las personas. Es muy importante en estos casos, que tanto profesores como alumnos,
cuiden la privacidad y el pudor de sus pacientes (hombres y mujeres), ya que aunque no
cuenten con los recursos para ser atendidos en la medicina privada, tambin tienen la
misma dignidad y los mismos derechos.
82
Ley General de Salud, 2004, Carbonell M., Porra, Mxico. Art 136
61
CAP 5
PROPUESTA PARA LA FORMACIN TICA EN
LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UADY
El problema
La peticin
El proceso
Conclusiones
Efectos
Cmo surge la propuesta?
Lo que voy a describir a continuacin, se basa fundamentalmente, en los principios
planteados en la Propuesta para la Enseanza de la tica Mdica, aprobada por el
Consejo Acadmico de la Facultad
83
en 1985, cuya sntesis fue publicada
posteriormente en un artculo de Urzis y Bravo
84
, del cual tomar las ideas bsicas.
Tambin incluir material de otros documentos que expresan los fundamentos
filosficos que sustentan el quehacer de la Facultad de Medicina, estos documentos
son: El Perfil del Egresado de la Licenciatura de Mdico Cirujano
85
y El Proyecto
Acadmico de la Facultad de Medicina
86
, todos ellos son resultado del trabajo de
grupos de acadmicos de la Facultad.
83
El Consejo Acadmico de la Facultad de Medicina de la UADY, es un cuerpo acadmico colegiado que entre otras
cosas evala y determina el desarrollo acadmico de la Facultad. Tambin es un rgano asesor de la direccin. Est
formado por la Junta Directiva as como por representantes de los maestros y de los alumnos.
84
Op.Cit. Urzaiz C., Bravo A.
85
Perfil Profesional del egresado de la licenciatura de Mdico Cirujano (1989). Documento que orient la elaboracin de
un nuevo plan de estudios para esa licenciatura.(Ver Programa de estudios para los estudiantes del primer ao de la
licenciatura de Mdico Cirujano, UADY, ciclo escolar 1989-90).
86
Op. Cit. Proyecto Acadmico de la Facultad de Medicina.
62
Como podr observarse por las fechas de los documentos, la construccin de las ideas y
su evolucin estn sujetas a un proceso histrico. La propuesta que se describe en este
libro y particularmente en este captulo, es resultado de un incesante proceso de
reflexiones, razonamientos, cuestionamientos, reconocimiento y anlisis de las
contradicciones y as sucesivamente. Cada discusin de los mismos problemas o de los
nuevos, puede encontrar nuevas aportaciones y por lo tanto enriquecer nuestra mirada.
El problema
El proyecto de tica de la Facultad, surge como respuesta a los mltiples problemas que
se observan en la prctica mdica, unos causados directamente por deficiencias en el
desempeo tcnico-cientfico o por anteponer intereses personales por encima del
bienestar del paciente y todo ello propiciado por un ambiente social y laboral que cada
vez se muestra ms adverso a una prctica tica de la medicina. La formacin tica es
fundamental para un buen desempeo profesional, adems de un ambiente social y
laboral propicio de equidad, libertad y justicia- el mdico necesita tener una formacin
integral, es decir cientfica y humanista, no slo tcnica, como tradicionalmente se
haca hasta hace muy poco en las Facultades de medicina. Por ello las ideas incluidas en
este proyecto de tica evolucionaron hacia una modificacin del Plan de Estudios de la
Licenciatura de Medicina y posteriormente a la elaboracin de un Proyecto Acadmico
que involucr a toda la institucin.
Los seres humanos aprendemos muchas cosas por imitacin, hacemos como hacen los
dems, nos acostumbramos a repetir lo que otros hacen. En eso consiste mucho de lo
que uno aprende y la educacin universitaria no es la excepcin. Los alumnos se fijan
cmo actan sus maestros y los imitan (ms a unos que a otros) no slo en las maniobras
que usualmente ejecutan -los mdicos en nuestro caso- sino tambin en la manera como
tratan a las personas y manejan los problemas. El aprendizaje del comportamiento
mdico se da en gran medida de esa manera, por imitacin. Para contrarrestar algunos
aspectos negativos de esta situacin se propone una enseanza que promueva la crtica
de lo observado y plantee alternativas de solucin. En varios talleres del rea cientfica
y sobre todo de la humanista, se invita a los estudiantes a pensar crticamente sobre lo
que observan, tratando de promover otro tipo de aprendizaje. Sin embargo los
estudiantes y los mdicos ms jvenes, observan a sus mayores en accin y con
frecuencia por respeto mal entendido o por temor, repiten sin pensar lo que ellos hacen
y algunas costumbres negativas permanecen. Los alumnos conscientes de esta situacin
comparten sus experiencias, tanto aquellas en las que lograron pensar y no repetir sino
obrar de acuerdo a su criterio tico, como cuando no lo consiguieron, como sucedi en el
63
siguiente ejemplo que nos relat en un taller de tica un estudiante del quinto ao que
realizaba sus prcticas en una unidad de gineco-obstetricia: No me pareci la manera
como el mdico le inform a una paciente muy joven, con secuelas de aborto, que le
extirparan el tero y que nunca ms podra tener hijos, lo hizo en tono de regao yo
no saba qu hacer, ni mis compaeros, nos sentamos mal, finalmente aunque la
paciente lloraba desconsolada, nadie le haca caso, yo tampoco me acerqu a decirle algo,
no saba qu hacer El alumno aadi que no era la forma de decrselo y que l
consideraba que era necesario consolar a la paciente, acompaarla en su dolor, aunque
sea con unas palabras, pero no pudo hacerlo, pues en ese servicio los mdicos no
acostumbran tomar en cuenta los sentimientos de las pacientes ingresadas. Varios
compaeros y compaeras de l reconocieron que tambin sentan lo mismo. Esta
reflexin permiti que reconocieran sus miedos a obrar con un criterio diferente al de
las autoridades de la institucin y posibilit que a partir de ese momento, ese grupo de
alumnos tomara actitudes diferentes hacia las pacientes, mismas que fueron
comentadas en clases posteriores. No existe una tradicin de reflexin y de anlisis
sobre el propio comportamiento hacia los pacientes en las instituciones mdicas
actuales, ms bien prevalece la repeticin o la adaptacin pasiva a condiciones que van
en contra del bienestar de los pacientes y a veces tambin de los propios mdicos.
Sera deseable que el aprendizaje de la tica estuviera complementado por una prctica
mdica que mostrara a los estudiantes en forma vivencial, cmo se deberan
desenvolver en el trato con los pacientes tomando en cuenta que stos son personas y
que tienen los mismos derechos, sin importar la clase social a la que pertenezcan,
trascendiendo de ese modo la mirada biologicista
87
que predomina hasta el da de hoy
en la prctica mdica.
Formalizar la enseanza de la tica significa preguntarse acerca del comportamiento
mdico, especialmente en relacin con los pacientes. Tener un espacio para la enseanza
formal de la tica significa disponer de un tiempo y un espacio establecidos para dar
cabida a esas preguntas y reflexiones acerca de cmo se estn haciendo las cosas y si
se estn haciendo lo mejor posible significa darle un espacio a esas preguntas
ingenuas
88
de los estudiantes de los primeros aos y sobre todo darle un espacio a los
cuestionamientos y comentarios de los pacientes y de la sociedad en general sobre
nuestro desempeo.
87
Llamamos biologicista a la posicin ideolgica de los mdicos que consiste en tratar a los pacientes como si slo fueran
cuerpos y no personas. Desde esa posicin que se ha mantenido durante siglos- se niegan y se excluyen los aspectos
psicolgicos emociones, sentimientos, idiosincrasia- y los aspectos sociales de los pacientes. Lo cual tambin tiene sus
efectos negativos sobre los mdicos que tienen esa posicin, ya que su propia subjetividad tambin se ve afectada.
88
Ingenuas lo estamos usando en el sentido de que al no estar contaminados por las costumbres establecidas de maltrato
a los pacientes pobres, de ausentismo o de negligencia de parte de algunos mdicos, los estudiantes con poca experiencia
conservan una mirada ms crtica acerca de lo que le sucede al paciente .
64
El poder desarrollado por la medicina a lo largo de los siglos, la ha llevado a una ceguera
sobre todo en su trato con los pacientes y en el reconocimiento de la persona. Esa
posicin se ve reflejada en lo que se ha llamado paternalismo y del cual hemos hecho
algunas consideraciones. La enseanza de la tica tiene que ver con desarrollar la
capacidad de tener los ojos, los odos y la mente, abiertos para ver, escuchar y pensar
lo que pasa, para analizar cmo estamos actuando. No se trata de un aprendizaje de
costumbres establecidas, es un anlisis crtico sobre esas costumbres y los valores que
las sustentan, tomando como referencia el objetivo de la medicina que es el bienestar
integral del paciente.
Hemos sealado que la medicina es un prctica que est sujeta a los cambios sociales,
por lo tanto, los cambios en la cultura actual, con una visin ms mercantil que
humanista de la vida, tambin estn afectando las relaciones entre mdicos y pacientes.
Indudablemente que los usos y costumbres actuales obedecen a esos cambios sociales,
sin embargo habra que ver si todas esas costumbres establecidas, son lo mejor para los
pacientes y sus familias. De eso se trata la tica, de hacernos preguntas, de escuchar
las preguntas de los pacientes, de encontrar nuevas y mejores maneras de resolver sus
problemas tomando en cuenta su idiosincrasia y sus necesidades.
Otro mbito donde tambin se plantean preguntas, sobre todo de parte de los
estudiantes, es en la enseanza de la medicina, particularmente en la relacin maestro
alumno. Tener una actitud abierta, tambin implica preguntarnos acerca de nuestro
desempeo como maestros tanto en las aulas como en los espacios clnicos o en los
laboratorios. La tica que proponemos abarca todos los mbitos del desempeo de los
mdicos y la enseanza no puede estar exenta de esos anlisis. Esta posicin tica
cuestion desde su inicio los mtodos tradicionales de enseanza y la posicin
autoritaria de muchos maestros con respecto a sus alumnos. Curiosamente la relacin
de los maestros con sus alumnos es muchas veces la repeticin de la que el mdico tiene
con sus pacientes. Mdico y maestro se sitan como autoridades, como poseedores del
saber y sitan a pacientes y alumnos como ignorantes, incluso de s mismos y por lo
tanto esperan de ellos una cierta sumisin a sus rdenes y a sus ideas. Esta posicin de
saber
89
y de poder es un serio obstculo en el proceso de enseanza aprendizaje, ya que
obtura los cuestionamientos inherentes al pensamiento cientfico. Un verdadero
cientfico lejos de situarse en una posicin de saber se sita en una posicin de duda.
89
Al hablar de posicin de saber nos referimos no al tener conocimientos cientficos o un discurrir filosfico, sino a la
posicin que asumen algunos sujetos de creer que lo saben todo o casi todo y que no ponen en duda su propio
conocimiento y usan esa posicin de saber para ejercer un poder sobre los dems. Michel Foucault ha trabajado mucho
sobre esta idea, particularmente analizando el poder mdico en sus libros El Nacimiento de la Clnica y el de Historia de
la Locura en la poca Clsica. Jean Craveul tambin aport ideas interesantes sobre el tema en su libro El Orden
Mdico
65
Un investigador reconocido por su capacidad crtica y sus valiosas aportaciones a la
medicina tropical me deca alguna vez que se defina a s mismo como un ignorante
profesional y aada sonriente -precisamente porque no s muchas cosas, investigo,
investigar es mi declaracin de ignorancia.
La propia institucin educativa, tambin debe hacerse preguntas con respecto a su
desempeo, pues un proyecto tico como el que nos proponemos slo puede estar
sustentado por una ciencia y un humanismo aplicados al quehacer cotidiano y a las
relaciones interpersonales con autoridades, subordinados, acadmicos, administrativos
y alumnos. Por ello la organizacin institucional debe permitir y defender espacios para
esas crticas, reflexiones y debates. Eso ser el motor para una institucin que se diga
comprometida con la ciencia y humanismo.
La peticin
Para entender cmo fue que un grupo de alumnos solicit a la direccin de la escuela la
inclusin de la enseanza de la tica en el Plan de Estudios, hay que remitirse a lo que
sealamos en el captulo primero en donde describimos la situacin poltica de la
universidad y de la Facultad en ese momento. Sin ese ambiente de discusin
participativa de alumnos y profesores, hubiese sido impensable un proyecto como el que
voy a describir. Los proyectos no surgen de casualidad, son resultado de las
circunstancias y del pensamiento de quienes los construyen. Las condiciones del
momento poltico de la Facultad en ese entonces, de apertura a las nuevas ideas, de
ruptura con la hegemona del enfoque biologicista y de apertura a otros modelos de
anlisis, posibilitaron que esta Propuesta para la enseanza de la tica, tuviera la
trascendencia que ha tenido hasta hoy. Lograr que los grupos acadmicos sostengan
discusiones de calidad y generen nuevas ideas, implica un ambiente institucional propicio,
en el cual las autoridades tengan la apertura para escuchar propuestas fundamentadas,
para dar lugar a las discusiones de acadmicos y alumnos, en busca de mejores caminos
educativos y de atencin a la salud. Esta forma de trabajar tendra que ser permanente
en nuestra institucin.
La peticin original surge de un grupo de alumnos que sensibles a los problemas que
estaban observando en la prctica mdica, se atrevieron a hablar, se atrevieron a
cuestionar algunas costumbres establecidas y a travs de sus representantes en el
Consejo Acadmico de la Facultad, solicitaron incorporar la enseanza formal de la
tica a su plan de estudios. La direccin de la Facultad nombr una Comisin para que
estudiara la peticin e hiciera una propuesta.
66
La Comisin estuvo formada por maestros interesados en el tema y con amplia
experiencia clnica en diferentes campos, tambin se incorporaron varios alumnos del
Consejo. Esta Comisin consider muy conveniente la peticin de los alumnos por lo cual
elabor y present una propuesta, la cual fue aprobada por el Consejo Acadmico. A
partir del ciclo escolar 1985-86, se incorporaron al plan de estudios de la licenciatura
de mdico cirujano, una serie de actividades para la formacin en tica profesional, las
cuales incluan talleres para los alumnos aspirantes a ingresar a la licenciatura de
medicina y talleres en tercero y quinto ao de la carrera. Para los internos de pregrado
(sexto ao) se llevaran a cabo ciclos de conferencias con temas ticos de actualidad. La
esencia de este proyecto, contina vigente hasta el da de hoy, aunque a lo largo de los
aos y sobre todo con la puesta en marcha en 1989 de un nuevo plan de estudios, se ha
ido actualizando.
Dada la importancia que tiene para comprender algunos aspectos de la Propuesta de la
Comisin, describir cmo se dio el proceso para su elaboracin y cmo resolvimos las
dificultades que surgieron.
El proceso
La Comisin estuvo integrada por maestros y alumnos. Los maestros que la conformaron
tenan diferentes prcticas profesionales, aunque todas ellas relacionadas con la
medicina: investigacin bsica y clnica, medicina interna, ciruga, gineco-obstetricia,
medicina social y psicoanlisis, tambin haba muchas diferencias en cuanto a edades y
creencias. ramos un grupo muy heterogneo, lo cual fue valioso para el trabajo que
desarrollamos, pues primero tuvimos que aprender a comunicarnos adecuadamente y a
escuchar, entender y tomar en cuenta el punto de vista del otro. Despus fue necesario
ponernos de acuerdo en cul sera la orientacin y los fundamentos de nuestra
propuesta, cosa nada fcil dadas nuestras significativas diferencias sobre todo en la
forma de pensar la moral y su posible enseanza. En el transcurso de las discusiones
surgieron dos claras tendencias que podran sintetizarse de la siguiente manera. Un
grupo propona ensear al alumno lo que debera hacer durante su formacin y en su
futuro ejercicio profesional, a travs del aprendizaje de normas morales. Esta posicin
era sostenida en su mayora por personas con algn tipo de creencia religiosa. La otra
posicin, sostenida en su mayora por personas sin creencias religiosas, propona
enfatizar una reflexin crtica sobre el ejercicio de la medicina y a partir de ah ubicar
los problemas, tratando de encontrar una solucin caso por caso, tomando en cuenta sus
particularidades.
67
Despus de largas y difciles discusiones, llegamos a la conclusin de que necesitbamos
referentes conceptuales comunes. Tuvimos que definir principios e ideas bsicas en las
cuales apoyarnos para el anlisis de los problemas. Estas ideas bsicas, tendran que ser
aceptadas por todos los miembros de la Comisin, para que luego fueran usadas por
todos los alumnos y los profesores en el estudio y anlisis de los problemas morales en
medicina. Esta parte del trabajo fue la ms interesante y la ms difcil, pues tuvimos
que aprender, profesores y alumnos, a escucharnos con respeto, a no descalificar a
quien pensaba diferente, a disentir razonadamente y a presentar los argumentos en los
que apoybamos nuestras posiciones. Juntos construimos una manera de trabajar que
nos permiti llegar a acuerdos, incluso entre quienes sostenan posiciones dogmticas y
los que se situaban en posiciones ms crticas. Todo ello nos condujo progresivamente a
buscar y a encontrar los referentes que podran ser comunes para los investigadores,
los clnicos, los profesores y los alumnos, as como para creyentes y no creyentes.
Logramos a travs de un profundo ejercicio de reflexin proponer referentes comunes,
que fueran acordes con el proyecto de Universidad pblica y coherentes con el ejercicio
de la medicina que todos desebamos, autoridades, maestros y alumnos y que al mismo
tiempo fueran tiles para nuestro proyecto tico.
Es importante sealar que este proceso nos cuestion a todos los miembros de la
Comisin y nos transform de alguna manera, pues a travs de la discusin abierta y
fundamentada de las ideas, no slo nos permiti conocer las diferentes maneras de
pensar, sino que nos oblig a pensar cmo hacer para convivir respetuosamente y en
armona con los que piensan diferente. Aprendimos en este proceso, que es posible
resolver las diferencias si se toman en cuenta algunos aspectos bsicos para la
convivencia, el intercambio de ideas y la construccin de acuerdos.
Cules fueron las ideas bsicas en las que logramos estar de acuerdo para que
sirvieron de referentes para la reflexin tica que propone la Facultad?
Las conclusiones
Con el objeto de dar respuesta a los mltiples problemas ticos existentes en la
prctica mdica y haciendo uso de su funcin educativa, la Facultad de Medicina, a
travs de la Comisin y del Consejo Acadmico acordaron, por unanimidad, que la
enseanza de la tica se iniciara a la brevedad y teniendo como principios bsicos para
el anlisis de los problemas en el rea de la salud:
68
a) El espritu cientfico que fomentar en el alumno el amor por la verdad y
desarrollar en el la habilidad para manejar con provecho los instrumentos que
llevan a ella.
b) El espritu humanista. La medicina tiene como finalidad el bienestar del hombre;
no slo de su cuerpo, sino de lo que es su esencia, su espritu.
c) El compromiso social, puesto que el hombre se constituye en sociedad y su
existencia toma sentido por ella y en ella. Tambin los problemas del hombre se
gestan en el seno de la sociedad y por consiguiente, sus vas de solucin deben
buscarse ah.
90
La propuesta tambin incluy promover una tica laica, plural y flexible.
Precisamente la ciencia y el humanismo fueron los referentes en los que todos
coincidimos, la ciencia como el elemento bsico para la formacin y prctica de la
medicina y el humanismo como su complemento y gua. Nos dimos cuenta que esos dos
referentes nos permitan trascender algunos puntos de vista muy personales y definan
con claridad la esencia del tipo de profesional que nos interesaba ser y formar.
Estas primeras concepciones de la ciencia, el humanismo y el compromiso social, han ido
evolucionando continuamente sin perder su esencia. Hemos avanzado en la concepcin de
ese espritu cientfico que ahora lo definimos como pensamiento cientfico y en cuanto
al compromiso social, lo hemos integrado a nuestra forma de entender el humanismo.
Los efectos
A partir de esas ideas bsicas que en un principio se propusieron para orientar la
enseanza de la tica, se fueron ampliando y sirvieron de apoyo para desarrollar una
modificacin profunda del Plan de Estudios de la Licenciatura de Mdico Cirujano y
luego contribuyeron a construir un proyecto institucional ms amplio que dio como
resultado el Proyecto Acadmico de la Facultad de Medicina
91
. Ambos documentos
siguen siendo hasta hoy puntos de referencia esenciales para nuestro quehacer
cotidiano, en ellos se plasma nuestra manera de entender la ciencia y el humanismo y
cmo los hemos ido integrando a la funcin educativa, a la investigacin y a la extensin.
Son la declaracin de una posicin filosfica y poltica
92
con respecto a la manera de
conceptuar al ser humano, al papel social de la Universidad y de la Facultad de Medicina,
as como a una forma de entender los problemas de salud y su abordaje.
90
Op. Cit. Urzaiz C., Bravo A.
91
Op. Cit. Proyecto Acadmico de la Facultad de Medicina.
92
La palabra poltica la usamos en el sentido de intervenir en los asuntos pblicos, en este caso en los asuntos de salud
especialmente, aunque nuestra labor educativa adems de formar profesionales, tambin implica formar personas y
ciudadanos.
69
Estos principios tambin han sido plasmados de la siguiente manera en la
Misin de la Facultad de Medicina:
93
La Facultad de Medicina, en su tarea de formar nuevas generaciones de
profesionales del rea de la salud, sensible e ineludiblemente solidaria al compromiso
institucional de la UADY, en favor de la sociedad que las sustenta, pretende:
Formar recursos humanos capacitados para el manejo cientfico y humanista de
los problemas de salud y comprometidos en la promocin de mejores niveles de
vida.
Contribuir al conocimiento cientfico de los problemas de salud mediante la
investigacin y promover alternativas de solucin.
Consolidar su influencia acadmica y cultural a fin de contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida y al desarrollo de las profesiones de medicina, nutricin y
rehabilitacin
Como puede observarse, el compromiso institucional con la ciencia y el humanismo fue
amplindose hasta convertirse en los puntos de referencia de todo nuestro quehacer.
Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Pese a todos estos avances en
construir nuevas miradas para la enseanza y el ejercicio de la medicina y a que
autoridades, profesores y alumnos acepten a nivel discursivo estas ideas, en la prctica
cotidiana tanto de la enseanza en las aulas como en los espacios clnicos, observamos
dificultades para la puesta en prctica de estas ideas. Por un lado la ideologa
institucional y la ideologa dominante de la medicina, no est propiciando espacios para
la crtica y la autocrtica. Tambin contribuye a esta situacin la hipertrofia del control
administrativo que existe, como una manera de reducir la autonoma de las
Universidades. En la misma Facultad se libra frecuentemente una batalla ideolgica
entre la concepcin tradicional de la medicina de ver al ser humano slo como un cuerpo
contra una concepcin ms integral, abordndolo como un ser biopsicosocial. Esta ltima
posicin afecta muchos intereses econmicos y polticos por ello ha sido
permanentemente bloqueada a pesar de que los acadmicos e investigadores con ideas
de vanguardia la han planteado y fundamentado. En el siguiente captulo ampliaremos la
lista de obstculos para el desarrollo de una medicina tica, cuando examinemos las
condiciones en las que se desarrolla la prctica mdica actual.
93
La Misin es la declaracin sintetizada de los objetivos de una institucin y que orienta sus acciones.
70
Por qu ciencia y humanismo?
Los caminos de la ciencia no son infalibles, pero son el mejor camino que tenemos para
conocer la realidad frente a otras formas de conocimiento que no incluyen en sus
procedimientos la argumentacin y la comprobacin de sus explicaciones. Esas otras
formas de conocimiento, ya sea basadas en dogmas o no, ya sean religiosas o no, se
oponen a la crtica y al cuestionamiento, ya que ello podra hacer tambalear sus
explicaciones o todo aquello que se sostiene a travs de sus creencias. Muchos grupos
humanos han basado su posicin de poder y han obtenido enormes beneficios,
difundiendo ideas falsas, ya sea mediante la educacin o a travs de otros medios
existentes en un momento dado de la historia. En muchos casos esta difusin de
falsedades se complementaba con cuerpos jurdicos para legitimar sus ideas o sistemas
policacos para controlar y reducir al que no podan convencer. Los pensadores crticos,
han tenido que desafiar el poder de estos grupos, para hacer avanzar el conocimiento
cientfico. Muchas veces les cost la vida y a otros la prdida de su libertad fsica o de
sus bienes.
Uno de los ejemplos ms conocidos fue el de Galileo, a quien la Iglesia Catlica en 1633,
por medio de la Inquisicin (rgano de la Iglesia Catlica para la vigilancia de la fe y la
interpretacin de las Sagradas Escrituras) lo oblig, bajo amenaza, a no defender las
teoras cientficas de Coprnico acerca del sistema solar. Galileo tuvo que renunciar a
su pensamiento cientfico y aceptar pblicamente la explicacin religiosa de ese tiempo,
con todas las consecuencias que esta intimidacin tuvo sobre otros pensadores. Hace
apenas unos cuantos aos (ms de 300 aos despus), la Iglesia declara que con
respecto al juicio seguido a Galileo, probablemente se haba equivocado
Irremediablemente este tipo de acciones tienen impactos muy profundos en el
desarrollo del conocimiento humano, a veces no slo detenindolo sino hacindolo
retroceder.
Un ejemplo de esto lo observamos con la Escuela Hipocrtica la cual antes de la era
cristiana ya haba planteado muchas ideas importantes sobre los problemas de salud, a
travs de la observacin sistematizada y de atreverse a construir explicaciones
racionales en vez de mgico-religiosas como era costumbre en esa poca. Pues bien
algunas de esas ideas producidas hace dos mil aos, como por ejemplo la importancia del
medio ambiente en la salud, vuelven a estar vigentes despus de haberse desechado
cientos de aos debido al oscurantismo religioso. Nada garantiza que los valiosos
avances de la ciencia sean consistentes y no se pierdan. Con frecuencia surgen grupos
de poder que privilegian unas ideas sobre otras. Un ejemplo de ello sucede en la
71
Alemania nazi; Hitler y sus allegados, perseguan todas aquellas ideas que se oponan a
su filosofa, la cual planteaba la supremaca de la raza aria, por encima de otras razas y
culturas. Como efecto de esa persecucin ideolgica, adems de asesinar a millones de
personas que no pensaban igual, destruyeron muchas obras intelectuales muy valiosas,
porque diferan de sus ideas; entre ellas la de Sigmund Freud (de origen judo,
descubridor del in consciente y padre del psicoanlisis).
El filsofo francs Michel Onfray, plantea
94
cmo han sido dejados de lado algunos
filsofos con pensamientos muy interesantes (crticos, existencialistas, hedonistas)
pero que no convenan a la ideologa dominante de cada poca.
Es precisamente esta forma de pensar cientfica, la que segn nos demuestra la historia
de la humanidad, nos ha permitido, a pesar de todo, mejorar nuestras condiciones y
nuestra expectativa de vida. Los diferentes conocimientos producidos y las tecnologas
que de ellos se derivan, nos han posibilitado entender y resolver muchos males, han
contribuido para adaptarnos mejor a las condiciones del planeta y obtener de l muchos
recursos para nuestro beneficio. Cuando como sociedad hemos usado la ciencia para el
beneficio de la mayora, es decir de una manera racional y humanista, hemos avanzado
en la comprensin del mundo, de sus fenmenos y de nosotros mismos.
Un verdadero cientfico necesita desarrollar un pensamiento cientfico, es decir,
desarrollar en s mismo cualidades y destrezas, que le permitieran razonar
cientficamente. Esa manera cientfica de razonar implica un pensamiento: lgico,
sistematizado, abierto a la crtica, creativo y comprometido con explicar los fenmenos
con la mayor certeza posible.
El Diccionario de la Real Academia Espaola
95
refirindose a la palabra pensar, dice
entre otras cosas: reflexionar, examinar con cuidado una cosa para formar dictamen y
con relacin a la palabra criticar, dice: juzgar de las cosas, fundndose en los
principios de la ciencia o en las reglas del arte. Esto tiene sus complicaciones, pues hay
otras maneras de explicar los fenmenos de la realidad que no consideran la crtica y la
fundamentacin lgica y sistematizada como una necesidad, tal es el caso del
pensamiento dogmtico.
En realidad para estar comprometido con la ciencia y con el desarrollo de un
94
Onfray M. (2007 )Las sabiduras de la antigedad, contrahistoria de la filosofa Anagrama, Barcelona. p 8
95
Op. Cit. Diccionario de la Lengua Espaola
72
pensamiento cientfico, el primero que tiene que transformarse es el propio sujeto
96
No
slo necesita desarrollar las habilidades racionales para pensar con lgica y poder
sistematizar los grupos de ideas o conceptos, sino que adems debe comprometerse
para explicar los fenmenos con la mayor certeza posible. Ya sabemos que no existe el
conocimiento absoluto y final, sin embargo el cientfico debe avanzar, todo lo que le sea
posible, en sus explicaciones de la realidad, dejando claro que sus avances slo producen
un nivel de certeza, no son la verdad absoluta...
Para contribuir a esto, son necesarias dos caractersticas sumamente importantes. La
primera es que todo aquel que decida situarse en el camino de la ciencia y del
pensamiento cientfico, deber aprender a ser autocrtico, a poner en duda sus ideas y
sus certezas previas, tendr que fundamentarlas y comprobarlas en la medida de lo
posible. Necesita estar abierto a los cuestionamientos, para procurar que slo puedan
avanzar aquellas ideas que sobrevivan a las crticas y los cuestionamientos
fundamentados de otros cientficos. Esto contribuye a elevar el nivel de certeza de los
planteamientos. Esta posicin tambin implica estar abierto a nuevas ideas y a superar
todo aquello que obstaculice el discurrir de la razn, como es el caso de los prejuicios y
los dogmas. Para la ciencia no existen ideas prohibidas, incuestionables o intocables,
pues son un freno para el avance del conocimiento cientfico. De hecho el pensamiento
cientfico permanentemente pone en duda los conocimientos establecidos, buscando
mejores maneras de explicar con mayor certeza la realidad.
El desarrollar un pensamiento cientfico muchas veces es incmodo y en ocasiones
angustiante, el ejercicio de la razn puede hacernos dudar de ideas que han sido a
veces los soportes de nuestras vidas (y al mismo tiempo anclas) o de nuestras
actividades. Un cientfico no est buscando explicaciones cmodas de la realidad, est
buscando mayor certeza en el conocimiento y eso a veces implica cuestionar su manera
previa de explicarse las cosas. En el terreno de la medicina ha sido muy difcil aceptar
que el ser humano es ms que un mero organismo. Si bien en el discurso ya se escucha
hablar de lo biopsicosocial, la prctica mdica sigue siendo sobre todo biologicista, ello
parece convenir a muchos intereses. La ciencia pone en evidencia nuestros prejuicios,
nuestros errores, nuestra ignorancia. Deca un querido maestro, investigador de
carrera y apasionado del cuestionamiento, que un verdadero cientfico es un ignorante
profesional, todo el tiempo est tratando de averiguar algo que no sabe, lo mueve la
ignorancia, una ignorancia reconocida y aceptada.
96
Bachelard, G. (1984), La Formacin del Espritu Cientfico, contribucin a un psicoanlisis del conocimiento objetivo.
Siglo XXI 12a edicin Mxico. p 15
73
El pensamiento cientfico necesita de la creatividad para poder plantear nuevas
maneras de pensar las cosas, de verlas y de comprenderlas. Slo a travs de esas
nuevas ideas, de esas nuevas maneras, ha podido avanzar la comprensin cientfica del
mundo y sus fenmenos.
Este pensamiento cientfico implica el compromiso de poner al servicio de los pacientes
lo mejor de la ciencia. Lo cual significa que los mdicos necesitan estar actualizados
tanto en las destrezas como en los conocimientos necesarios para su rea de desempeo.
Esta preparacin cientfica es la que sustenta al principio de beneficencia. Este
principio se sostiene gracias a la ciencia y a los avances tecnolgicos, as como a la
formacin cientfica del mdico. Otro elemento que nos parece importante sealar es
que adems de considerar a la ciencia como una manera de pensar, se propone una
concepcin biopsicosocial del ser humano. En la resolucin de los problemas de salud, es
imprescindible usar la ciencia en todos los terrenos y con los instrumentos o disciplinas
que haga falta. Se pueden explicar cientficamente los trastornos celulares producidos
por una enfermedad, pero no necesariamente se estn usando todos los recursos de la
ciencia para comprender y resolver un problema de salud. Est ampliamente demostrado
que el ser humano es mucho ms que un cuerpo biolgico y por lo tanto para comprender
el proceso salud enfermedad e incidir significativamente en l, es necesario ir ms all
de la biologa e incorporar las disciplinas que nos puedan ayudar a entender los aspectos
psicolgicos y sociales as como la interaccin que existe entre todos ellos. Esta mirada
cientfica ms amplia, nos lleva tambin a una nueva mirada sobre el ser humano y
conecta de una manera ms estrecha a la ciencia con el humanismo, desde luego con el
humanismo cientfico.
Ampliemos un poco la idea.
Las aportaciones de la sociologa a la medicina, han dejado en claro que la salud no es un
asunto exclusivo de los mdicos, ms bien es un reflejo de la forma de vida de las
sociedades. Hace ya muchos aos Ren Dubos
97
en su libro El hombre en adaptacin, nos
mostr cmo han influido los factores sociales y ambientales en la salud de los humanos,
a veces ms que los servicios de salud. Por ejemplo contar con agua potable, drenaje,
educacin, empleo y vivienda, puede influir ms positivamente en la calidad de vida y en
la salud de una poblacin que la presencia de un equipo mdico en la misma poblacin sin
esos servicios y caractersticas. Seala que algunas estructuras sociales favorecen la
calidad de vida ms que otras y por lo tanto su salud. Este aspecto est ntimamente
ligado al humanismo cientfico que proponemos y al principio de justicia. Ya no se puede
pensar slo en la salud individual, es necesario tomar en cuenta los problemas sociales,
97
Dubos R.(1989) El hombre en adaptacin. Fondo de Cultura econmica, 2 edicin aumentada, Mxico.
74
si no se analizan las polticas, en particular las polticas de salud para entender el
fenmeno de la salud, se estara faltando al humanismo y al principio de justicia.
Por otro lado estudiar la subjetividad, las emociones, los procesos mentales y su
interaccin con lo biolgico, a travs de la psicologa, la neuropsicologa y ciencias afines,
permite conocer la enorme influencia de las emociones en el cuerpo y viceversa.
Tambin posibilita estar ms conscientes del papel de la familia en el proceso salud
enfermedad as como entender y manejar muchas de las dificultades de la compleja
relacin mdico-paciente.
Justamente en este terreno se articula la ciencia con el humanismo. Podramos decir
que las disciplinas sociales y psicolgicas son el sustento cientfico del humanismo, ya
que proveen al mdico de mejores herramientas para su desempeo. La formacin
humanista actual, no slo apela a estimular el inters de los futuros mdicos en el
bienestar de sus pacientes, sino que usa las aportaciones de la ciencia para ayudar a
esos futuros mdicos a entender mejor su personalidad y su dinmica familiar, as como
su sociedad y su cultura, e intenta adiestrarlos para un mejor manejo de las relaciones
humanas, en particular la relacin mdico paciente. Para ello, se promueve que el alumno
reflexione en su personalidad, en su familia, en sus valores y en su sociedad, a fin de
que est ms consciente de s mismo y de su circunstancia.
Esta perspectiva integral, aplica la ciencia a la comprensin y solucin de los problemas
de salud, tomando en cuenta la personalidad del paciente, sus problemas biolgicos, su
dinmica familiar, su ambiente laboral y social, as como todos aquellos aspectos que
pudieran estar determinando su calidad de vida. Todo ello contribuye a sustentar el
principio de beneficencia al ampliar los recursos que se brindan al paciente, por otro
lado, capacitan al mdico a respetar y fomentar la autonoma.
Ahora que hemos desglosado cmo estamos entendiendo la relacin de la ciencia y el
humanismo con la tica, ser ms fcil comprender por qu adems se propone que sea
laica, plural y flexible.
Laica, plural y flexible.
La diversidad de ideologas y de creencias en los miembros de la Comisin de 1985, puso
en evidencia la necesidad de que los referentes ticos, no fueran religiosos ni
dogmticos, pues de ser as se estara abandonando el uso del razonamiento cientfico
que tanto hemos preconizado por su utilidad para vivir con libertad y autonoma. Por
otro lado, tomar una posicin religiosa determinada, excluira a las otras y a los no
75
creyentes y ubicara a la medicina como una prctica ms moralista que cientfica. A
partir de reconocer la pluralidad en la manera de pensar de los integrantes, como una
muestra de lo que es la pluralidad de la sociedad, se decidi que la mejor manera de
trabajar en los anlisis ticos era desde una perspectiva laica, es decir usando la razn
y el pensamiento cientfico y humanista y dejando de lado los dogmas en el anlisis de
los problemas. La posicin laica permite no juzgar y condenar al que piensa o acta
diferente por hecho de ser diferente, ms bien apoyndose en la ciencia y el
humanismo se puede reconocer la subjetividad e idiosincrasia de los pacientes y
valorarla tanto como la propia. Tener una posicin laica en el ejercicio profesional es
posibilitar las condiciones para brindar el mayor beneficio posible al paciente y al mismo
tiempo ser respetuoso de sus creencias o de su posicin ideolgica. Por ejemplo un
gineco-obstetra, sea creyente o no, desde su posicin de cientfico e interesado en el
bienestar de sus pacientes, puede promover y prescribir el uso de anticonceptivos y/o
de condones en la poblacin, sin juzgar moralmente la sexualidad de las personas y con
ello prevenir muchos problemas de salud como embarazos no deseados o transmisin de
enfermedades sexuales, como el VIH. Pero si debido a la manera de interpretar y de
vivir sus creencias -no por tenerlas-, juzgara reprobable moralmente la conducta de los
dems y decidiera a pesar de su entrenamiento cientfico y profesional no prescribir
condones o anticonceptivos, ello estara limitando significativamente el beneficio que
sus pacientes podran recibir de la medicina y por lo tanto no se estara cumpliendo con
el principio humanista de procurar el bienestar del paciente. Otra situacin similar
podra suceder si un mdico tambin por la manera de vivir sus creencias se viera
impedido de transfundir sangre a un paciente que lo requiera, aunque con ello lo pusiera
en riesgo. Al actuar de ese modo, estara faltando al principio de beneficencia e incluso
al de autonoma si el paciente estuviera solicitando ese tratamiento al que tiene
derecho y l se lo negara.
Por ello es necesario que cada futuro mdico examine cuidadosamente si puede y quiere
asumir libremente un compromiso con la ciencia y el humanismo como parte esencial de
su formacin y que son el sustento necesario para cumplir con los principios de
beneficencia, no maleficencia, autonoma y justicia. Un mdico sin una slida formacin
en estas dos reas, puede terminar convirtindose en un tcnico deshumanizado y al
servicio de instituciones burocratizadas o sometido a las leyes del mercado y a la
ideologa de las empresas relacionadas con la salud (como la industria farmacutica o las
aseguradoras), todo ello con funestas consecuencias para la calidad de vida y para la
salud de la poblacin.
76
77
CAP 6
MEDICINA SOCIALIZADA
MEDICINA PRIVADA
En los captulos anteriores mostramos que a pesar de la necesidad de que existan
ciertas normas para el funcionamiento armnico y respetuoso de la sociedad y por otro
lado para el cumplimiento de los objetivos de la medicina relacionados con el bienestar
del paciente y de la comunidad en el rea de la salud, con frecuencia la construccin de
la moral, obedece ms a los intereses de pequeos grupos dominantes, que a los
intereses de la colectividad. A veces, la colectividad logra a travs de enormes
esfuerzos, participar significativamente en la construccin de las normas y valores que
determinan su convivencia, consiguiendo con ello perodos de armona, de paz y de
crecimiento social. No obstante, la historia nos ensea que la permanencia de ese
bienestar no est garantizada. Con frecuencia los intereses de los grupos de poder
mencionados, han hecho retroceder proyectos de claro beneficio social, que haba
costado mucho esfuerzo construir
98
.
La situacin actual de la prctica mdica no es ajena a esta lucha de intereses como la
acumulacin de poder y de capital por pequeos grupos, por encima del bienestar de la
mayora. En muchos pases existen avances significativos en el logro de un bienestar
colectivo, no slo gracias al conocimiento cientfico en materia de salud, sino sobre todo
al incremento en los niveles de justicia, equidad y autonoma, lo cual repercute en mayor
seguridad social y cobertura de salud. Desafortunadamente en algunos de estos pases
se observan retrocesos significativos en las polticas econmicas y de salud. La
globalizacin del proyecto neoliberal que estamos viviendo, ha consistido entre otras
cosas, en la imposicin por parte del Estado neoliberal, de un modelo econmico, regido
por las leyes del mercado en sustitucin de otros modelos que satisfacan mejor las
98
La misma historia de las civilizaciones evidencia que cuando un pueblo, despus de haber sido guerrero y conquistador,
al lograr estabilidad, desarrollo econmico y cultural -y no tener la guerra entre sus prioridades-, a veces ha sido atacado y
conquistado por uno menos civilizado y con ambiciones de poder.
78
necesidades bsicas de la poblacin y que estaban por encima del mercado. Laurell
(2001)
99
dice al respecto:
El estado (mexicano) es de esta manera el actor principal para convertir el mercado en el principio
articulador de la economa. En este proceso no slo crea las condiciones necesarias para la
implantacin del proyecto neoliberal, sino que destruye la base material y econmica de otros
proyectos de organizacin social. (El resaltado es mo)
Estos cambios en la economa y en la poltica que han reorientado los proyectos sociales
hacia una economa de mercado, tambin estn afectando a la prctica mdica, ya que el
Estado est reduciendo los gastos en seguridad social y salud, al mismo tiempo que est
promoviendo la privatizacin de algunos servicios de salud, con el objetivo entre otros-
de dar ms prioridad a los aspectos econmicos (costo/beneficio) que al bienestar
colectivo
100
. Esta situacin est conformando nuevas maneras de hacer medicina y
enfrenta a los mdicos a diferentes problemas que estn provocando la proliferacin de
quejas por parte de los pacientes y de la prctica de una medicina defensiva
101
por
parte de los mdicos, lo cual est actuando en forma negativa para el logro de su
objetivo ms importante que es la salud de sus pacientes
102
.
Estos conflictos se han extendido tanto, que agrupaciones mdicas internacionales han
desarrollado diferentes actividades para contrarrestarla. Una de las ms significativas
de los ltimos aos, es la declaracin publicada en 2002 por dos de las revistas mdicas
ms importantes e influyentes del mundo: Lancet (inglesa) y Annals of Internal
Medicine (estadounidense)
103
, sobre el Profesionalismo mdico en el nuevo milenio
104
,
llevada a cabo en forma conjunta por agrupaciones mdicas europeas (Federacin
Europea de Medicina Interna) y norteamericanas (American Collage of Physicians,
American Society of Internal Medicine, American Board of Internal Medicine), la cual
ha tenido amplia aceptacin en el ambiente mdico
105
. En ella se reconoce la creciente
problemtica en el desempeo tico de la medicina y propone algunas recomendaciones
que por cierto coinciden con las ideas principales de nuestra Propuesta para la
enseanza de la tica.
99
Op.Cit. Laurell Asa C. p 16
100
Op.Cit.Laurell Asa C. p 17
101
Paredes Sierra R. (2003) tica y medicina defensiva. www.facmed.unam.mx/eventos/seam
2k1/2003/ponencia_sep_2k3.htm p 1
102
Profesionalismo mdico en el nuevo milenio: un estatuto para el ejercicio de la medicina. Rev. Md Chile (on line)
2005131:457-60
103
Kraus A. (2002) Medicina y Sociedad. La Jornada Virtu@l, 29 may 2002
104
Op.Cit. Profesionalismo mdico en el nuevo milenio: un estatuto para el ejercicio de la medicina.
105
En el captulo siguiente puedes encontrar los aspectos ms significativos de esta declaracin.
79
En este captulo nos proponemos reflexionar sobre esta compleja situacin, con el
objeto de aclarar algunos aspectos bsicos de la problemtica actual y sus posibles
causas, haciendo nfasis en que el mdico, ms all de las carencias econmicas del pas,
de la corrupcin o de la privatizacin, sigue teniendo responsabilidades con los
pacientes.
En los tiempos que corren, a travs de la mercadotecnia, la industria farmacutica
106
e
industrias afines y las leyes del mercado aplicadas a los servicios de salud, pretenden
imponer nuevas costumbres y normas, que no siempre benefician al paciente. Por ello
nos proponemos estimular la mirada crtica hacia esas nuevas costumbres a fin de
incrementar la calidad cientfica y humanista de la medicina.
Ms all de comentar en cada apartado las causas posibles de los problemas que vamos a
mencionar, es importante para su cabal comprensin, tomar en cuenta el ambiente
negativo de zozobra, desigualdad social y violencia que actualmente est viviendo
nuestro pas y de alguna manera buena parte del mundo. Todo ello determina
condiciones sociales y econmicas muy adversas para un desarrollo social ms justo y
equitativo as como para generar un ambiente de libertad y respeto a los derechos de
los ciudadanos.
MEDICINA SOCIALIZADA
Es la sistematizacin estatal del modo de ejercer la medicina que intenta garantizar el acceso de
toda la poblacin a los cuidados mdicos. Suele llevarse a cabo creando entidades mdicas de
titularidad estatal (o paraestatal) donde trabajan mdicos contratados por el Estado
107
.
Las principales instituciones de este tipo en nuestro pas son: el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE). La primera atiende a los trabajadores asalariados
de las empresas y la segunda a los trabajadores del Estado. En este rengln tambin
incluir a la Secretara de Salubridad (SS) que atiende a la poblacin abierta, sobre
todo a trabajadores que no estn afiliados a ninguna de las mencionadas, a personas
desempleadas o con empleos no formales o temporales, todos ellos generalmente de
escasos recursos.
Antes de comenzar el anlisis de los problemas ticos en este rubro, es necesario dejar
claro que la medicina socializada est cumpliendo una funcin fundamental en el cuidado
de la salud de un 70% de los mexicanos aproximadamente. Sus intereses se dirigen a
mantener lo ms saludable posible a esa poblacin al menor costo. La medicina
106
Op.Cit. Paredes Sierra R. (2003) tica y medicina defensiva, p 4
107
Lxico de Biotica.M www.unav.es/cdb/dhblexico012028.html
80
socializada desarrolla continuamente actividades de investigacin y de enseanza, que
contribuyen a generar en sus instituciones un ambiente cientfico que aporta no
solamente la preparacin de mdicos generales y de la mayora de los especialistas que
laboran en nuestro pas con un alto nivel de calidad, sino que adems genera nuevos
conocimientos, de incalculable valor para la medicina, ya que muchos de ellos no estn
sometidos a las leyes del mercado. Por otro lado, a pesar de las deficiencias que vamos
a sealar, -la mayora de ellas producto de las polticas del Estado mencionadas en
captulos anteriores- la medicina socializada est brindando una atencin mdica de
amplia cobertura, que va desde la prevencin hasta el tratamiento y la rehabilitacin, en
forma prcticamente gratuita, condicin sin la cual la gran mayora de los que ahora son
derechohabientes no podran pagar. A pesar de sufrir permanentemente recortes en su
presupuesto, an sigue proveyendo de medicamentos y de tratamientos costossimos a
millones de personas. Es importante dejar claro la importancia de esta medicina y la
necesidad imperiosa de fortalecerla y ampliarla. Los intentos persistentes del Estado
por desactivarla, la afectan gravemente. Si bien los mdicos que ah laboran, as como
todo el personal, tienen una responsabilidad en procurar la mejor atencin de los
derechohabientes, la mayor responsabilidad es del Estado, ya que buena parte de los
problemas que vamos a sealar, han sido provocadas por sus polticas de salud, las
cuales han tenido un impacto negativo en el personal y en la atencin y cuidado de los
pacientes. El viraje del Estado hacia un proyecto neoliberal, abandonando la idea de
justicia social y la obligacin de proteger la salud, hacia un proyecto que est
convirtiendo a la salud en un negocio, tiene graves consecuencias.
Reconocemos el valor de la medicina socializada y creemos que es el mejor camino para
resolver la problemtica de salud en nuestro pas, de una manera efectiva y menos
costosa. Tambin reconocemos que hay problemas y que es necesario enfrentarlos
responsablemente en todos los niveles: Estado, instituciones, personal de salud,
derecho-habientes y todos aquellos ciudadanos que aspiran a que su derecho a la salud
se convierta en realidad.
Por ltimo cabe sealar que pese a las condiciones tan negativas para el ejercicio tico
de la medicina en las instituciones socializadas, una gran cantidad de mdicos que ah
laboran cumplen cabalmente con su funcin de atender a la salud de manera tica y se
ganan a diario el respeto y la admiracin de sus pacientes, como as lo demuestran
algunos estudios
108
109
.
108
Ramrez T. y Cols. (1998) Percepcin de la calidad de atencin de los servicios de salud en Mxico: perspectiva de los
usuarios. Salud pblica de Mxico : 40 (1): 1-10
109
Campero L. (1990) Calidad de la relacin pedaggica mdico-paciente en consulta externa: el Caso de Oaxaca,
Mxico. Salud Pblica Mxico: 32 (2):192-204
81
Por otro lado, parece que la campaa de desprestigio (promovida por el Estado y por
aquellos que tienen inters en apropiarse de los servicios de salud que pudieran
generarles ganancias), est induciendo a la poblacin a preferir una privatizacin en vez
de luchar por su derecho a la salud y obligar al Estado a mejorar la calidad de la
medicina socializada como constitucionalmente le corresponde. Esta campaa promueve
que los pacientes lejos de apreciar los beneficios que obtiene de este tipo de medicina,
llegue predispuesta contra la institucin y se comporte irrespetuosamente con el
personal que ah labora, lo cual agrava la situacin.
Cules son los problemas ms frecuentes que se reportan en la medicina socializada?
Los problemas que vamos a mencionar los hemos tomado de diversas fuentes
110
111
112
113
,
entre ellas la CONAMED
114
(Comisin Nacional de Arbitraje Mdico), la cual fue creada
en 1996 por decreto presidencial a fin de actuar como mediadora en los conflictos
derivados por la insatisfaccin de los pacientes con respecto al desempeo de algunos
mdicos. La creacin de este organismo sugiere que las quejas de los pacientes eran en
nmero significativo, lo cual ha sido corroborado en las estadsticas que el organismo ha
publicado desde entonces
115
. Las estadsticas de esta Comisin slo reflejan una parte
del descontento con los mdicos, ya que muchos pacientes insatisfechos no presentan
quejas formales o las resuelven directamente en la institucin donde se generaron.
Tambin voy a incluir en esta descripcin las observaciones y comentarios recibidos a lo
largo de los ltimos aos de parte de alumnos que asisten a esas instituciones para su
instruccin, de pacientes que asisten a esos servicios y de mdicos que laboran ah.
He agrupado los problemas en los siguientes rubros:
1. Problemas relacionados con aspectos econmicos y/o administrativos. Atencin
desigual a los afiliados y a los no afiliados, largas listas de espera para consultar
al especialista o para ser intervenido quirrgicamente, carencias en cuanto a
medicamentos, equipo y materiales, hacinamiento sobre todo en urgencias, largas
esperas para ser atendido en urgencias y en consulta. Escasez de personal
mdico y paramdico, bajos salarios y deficiencias en la planeacin y coordinacin
sectorial.
2. Problemas asociados a la relacin mdico-paciente/familia. Trato impersonal,
distante y deshumanizado, consultas muy breves, poco inters y sensibilidad del
110
Op.Cit. Tena Tamayo C., Jurez Daz G. N. Error y conflicto en el acto mdico.
111
Contra IMSS 54% de quejas en CONAMED el ao pasado.ed 15043, 14 jun 2008 Diario de Mxico
112
Conamed ha atendido 170mil quejas en sus 11 aos de vida. 4 dic 2007 La Jornada
113
. Estudia el Conamed ms de 5mil denuncias contra el IMSS. 24 mar 2004 El Universal
114
CONAMED. www.conamed.gob.mx Boletn 1996-2006
115
Ibd.
82
mdico hacia el paciente, enfoque biolgico, poca informacin sobre el
diagnstico y el tratamiento a seguir y cambio frecuente de mdico tratante.
3. Problemas relacionados con la formacin cientfica y tcnica del mdico.
Diagnsticos y/o tratamientos equivocados, falta de pericia en las maniobras
diagnsticas o teraputicas, sobre todo las quirrgicas.
4. Problemas relacionados con los riesgos inherentes a las intervenciones
diagnsticas y/o teraputicas
116
. En estos casos no existe error mdico, el
paciente es afectado en su persona por problemas relacionados con los riesgos
inherentes a maniobras diagnsticas o teraputicas.
Problemas econmicos y/o administrativos.
Si bien en muchos casos este tipo de problemas no estn provocados por la atencin
directa del mdico a sus pacientes, los mdicos tenemos una responsabilidad con
respecto al servicio que prestamos y por lo tanto una responsabilidad en mejorar las
condiciones de ese servicio, lo cual finalmente redundar en beneficio no slo de los
pacientes, sino tambin de los propios mdicos.
Para comprender estos problemas, hace falta entender la situacin actual del pas y
cmo ello est afectando los servicios de salud.
A pesar del esfuerzo realizado a partir del mandato constitucional (sobre proteccin a
la salud en el artculo 4 de la Constitucin Mexicana), no se alcanz a desarrollar un
sistema de salud que diera una cobertura de calidad a toda la poblacin (cobertura
universal). Adems, a partir de los aos ochentas
117
118
, los diferentes gobiernos de este
pas, han estado sustituyendo progresivamente el proyecto de nacin con enfoque social,
emanado de la Revolucin de 1910, por otro cuya perspectiva obedece ms a las leyes
del mercado que al bienestar colectivo
119
. Todo ello ha provocado recortes de
presupuesto, de subsidios y de apoyos a las instituciones de medicina socializada con
consecuencias cada vez ms negativas en cuanto a la cobertura que prestan y a la
calidad de los servicios que brindan. Se redujo el apoyo econmico que es fundamental
para su buen desempeo y adems los enormes fondos econmicos que servan tanto al
IMSS como al ISSSTE para las jubilaciones y otros servicios, pasaron a ser
116
Por ejemplo que un paciente tenga una reaccin adversa, a algn medicamento, o que por sus malas condiciones
generales una intervencin de urgencia, pueda terminar en un deceso, etc.
117
Op.Cit. Laurell Asa C. p 7
118
Lpez Arellano O., Blanco Gil J. (1993) La modernizacin neoliberal en salud. Universidad Autnoma Metropolitana,
Mxico
119
Op.Cit. Laurell Asa C.
83
administrados por la banca privada -para beneficio econmico de la banca y para riesgo
de los trabajadores- debido a las leyes promulgadas y aprobadas para tal fin, a pesar de
la frrea oposicin de los trabajadores
120
.
El enfoque neoliberal propone que cada ciudadano se haga cargo de s mismo,
independientemente de sus capacidades y necesidades, dando paso a una economa y a
una cultura de privatizacin, basada en las leyes del mercado, en la cual slo el que
puede pagar por los servicios tendr acceso a ellos
121
. Estos cambios en las polticas del
Estado tambin se estn haciendo extensivos a la educacin
122
. Jaime Petras citado por
Cota Snchez A. en su artculo La Contrarreforma a la Seguridad Social durante el
sexenio de Vicente Fox 2000-2006
123
, describe los objetivos y alcances de este
movimiento privatizador en Mxico:
La privatizacin debe ser entendida en este momento como parte de una estrategia mundial que tiene sus
races en el ataque a la sociedad civil y las polticas democrticas. El proceso de privatizacin relega a un
papel marginal a las organizaciones sociales y movimientos ciudadanos. Los despidos masivos, el cierre de
industrias productivas, la conversin de empresas manufactureras a importadoras, tienen como consecuencias
la reduccin de trabajadores sindicalizados bien pagados, el crecimiento del trabajo irregular en el sector
informal y formal, el crecimiento de empleados que reciben bajos salarios. La privatizacin forma parte de
un patrn para hacer retroceder la seguridad social, al minar la organizacin social y el poder popular. Los
orgenes de la privatizacin son diversos: en el sentido poltico, consiste en una estrategia mundial dirigida
hacia la eliminacin de alternativas polticas y econmicas; a nivel nacional una estrategia para concentrar
poder y riqueza y finalmente, un mecanismo para absorber recursos econmicos para la acumulacin
imperial. (El resaltado es mo)
Dicho en otras palabras, la tendencia privatizadora de los gobiernos neoliberales,
obedece a las estrategias de los grupos econmicos ms poderosos a nivel mundial
124
con
el fin de reducir las funciones del Estado como procurador del bienestar social. Esto
facilitar que la iniciativa privada pueda hacer negocios con aquello que antes era un
derecho de los ciudadanos y una obligacin del Estado. La privatizacin es selectiva, se
centra en las reas donde se pueden hacer negocios redituables; por ello la atencin de
los ms pobres
125
contina siendo responsabilidad del Estado.
Usando diferentes mecanismos
126
el Estado ha descapitalizado progresivamente a la
seguridad social -IMSS e ISSSTE, ya que la SSA habitualmente cuenta con
120
Ibd. p 37
121
Ibd. p 9-10.
122
Op.Cit. Contreras Carvajal J.
123
Cota Snchez A. (2007) La Contrarreforma a la Seguridad Social durante el sexenio de Vicente Fox 2000-2006. Sols
de A. A., Ortega m., Maria F. A., Torres N., Balance del sexenio Foxista y perspectivas para los movimientos sociales,
193-214, Mxico, Itaca. P 194
124
Banco Mundial, Organizacin Mundial de Comercio, Fondo Monetario Internacional, etc.
125
Op.Cit. Cota Snchez A. p 196
126
Op.Cit. Laurell Asa C.
84
presupuesto muy limitado- quitndole con ello la posibilidad de contar con recursos
propios para dar mantenimiento a su capacidad instalada, para crecer en
infraestructura y para contratar ms personal. Esta situacin es grave pues las
carencias que van en aumento estn produciendo un desgaste en las personas, los
aparatos y los edificios. Todo ello afecta la calidad de sus servicios. Pareciera que hay
una cierta intencin para hacer creer a los usuarios que sera mejor privatizar los
servicios, ya que la atencin brindada por el Estado hoy por hoy, es deficiente y
privatizndola sera la nica manera de mejorarla. Nada ms falso. Los servicios
privados de atencin a la salud, como veremos ms adelante, no solamente son mucho
ms costosos y excluyentes -slo tienen acceso los que pueden pagar-, sino que adems
generan ms problemas.
Promover la privatizacin es atentar contra el principio de justicia entendido como
bienestar colectivo, ya que propicia la atencin desigual a la salud.
Los problemas administrativos, son responsabilidad directa de la institucin donde se
presentan. Los diferentes integrantes de la institucin, en particular las autoridades,
tienen la responsabilidad de encontrar soluciones adecuadas a los conflictos y promover
la participacin de todos los integrantes para lograr soluciones integrales.
Resolver los problemas de desigualdad en la atencin (por ejemplo entre asalariados y
no asalariados) es responsabilidad del Estado, aunque no exclusivamente. Tambin a los
mdicos les corresponde, de acuerdo al principio de justicia, contribuir en la medida de
sus posibilidades, a resolver ese problema. En este mismo rubro podramos mencionar la
carencia de algunos medicamentos y de insumos para trabajar y atender a los pacientes.
Con respecto a las largas listas de espera para ciruga o para ser atendidos por el
especialista o en el servicio de urgencias, ello podra deberse al insuficiente personal, lo
cual nuevamente atae a las autoridades de la institucin y al Estado. Sin embargo
cuando la programacin de las cirugas se dilata porque los cirujanos estn induciendo a
sus pacientes a operarse con ellos a nivel privado, eso sera una falta grave a la tica, ya
que se estara faltando cuando menos al principio de justicia y al de beneficencia (en su
aspecto de no maleficencia). Al primero porque el mdico no est brindando al paciente
la atencin que por derecho le corresponde y al segundo porque est daando la
economa del paciente al inducirlo a hacer un gasto innecesario.
En sntesis podramos decir que los problemas relacionados con lo administrativo,
generalmente no son responsabilidad directa de los mdicos pero s afectan
significativamente su desempeo, propiciando con ello serios problemas en otros
aspectos como el humanstico y el tcnico.
85
Problemas asociados a la relacin mdico-paciente/familia.
Uno de los aspectos ms criticados de la medicina socializada es la relacin mdico-
paciente/familia.
Hemos sealado que existe un aumento en la carga de trabajo del mdico, al tener que
atender ms pacientes, ya que se increment el nmero de afiliados, y no se increment,
en la misma proporcin, el nmero de profesionales. Otro factor que puede estar
contribuyendo a esta problemtica relacin mdico paciente, es que la institucin
tambin le brinda al mdico un trato mecanizado, al no reconocerle ni su calidad
profesional ni su condicin de sujeto, lo cual induce al mdico a repetir ese trato con
sus pacientes. El reconocimiento a su calidad profesional es muy importante para el
mdico, sobre todo por ser una profesin de servicio a los dems. Probablemente
muchos mdicos y mdicas han elegido la profesin a veces sin saberlo- buscando
reconocimiento social, mismo que no han encontrado en estas instituciones (en otros
pases
127
han logrado resolver este problema). El mdico es para la institucin un
trabajador ms, un nmero ms en su nmina y de esa forma es tratado. En este tipo de
instituciones pareciera que los mdicos pueden ser intercambiables, como objetos, a
veces ponen a un mdico a dar la consulta de otro, incluso de otra especialidad, sin
importar los pacientes. A los consultorios no se les pone el nombre del mdico que en
ese momento est dando la consulta y as como el mdico generalmente no se sabe el
nombre de sus pacientes, tampoco los pacientes se saben el nombre del mdico que los
atiende. Cada uno de estos factores va haciendo que la calidad de la relacin humana se
pierda y sea sustituida por dos entes despersonalizados, en primer lugar por las
polticas institucionales y en segundo lugar por ellos mismos. Este es un problema grave,
pues la esencia de la relacin mdico paciente es el reconocimiento de la subjetividad
del paciente por parte del mdico y viceversa.
En sntesis, en este grupo de problemas intervienen factores institucionales y
personales. Por lo tanto para resolverlos, hace falta la voluntad poltica de las
autoridades para mejorar las condiciones de trabajo del personal, as como las
condiciones en que los pacientes son atendidos.
Sin embargo, aunque estas condiciones sean adversas para mdicos y pacientes, el
mdico sigue siendo responsable de brindarle a su paciente la mejor atencin tanto en
los aspectos humansticos de buen trato, respeto, comunicacin adecuada y oportuna,
127
En Catalua Espaa, los pacientes de la seguridad social pueden escoger a su medico familiar. Mientras ms familias
tenga a su cargo un mdico ms salario recibe, adems del reconocimiento de sus pacientes a su calidad profesional y a su
buen trato, en cambio en nuestro pas los pacientes no eligen generalmente a su mdico familiar, adems el nmero de
familias que atienden los mdicos familiares ha aumentado, no as su salario.
86
abordaje integral (biopsicosocial) de los problemas, as como en los aspectos cientficos
y tcnicos, al estar actualizado en el campo que se desempea y al mantener o
incrementar sus destrezas profesionales. Esto no slo es importante para los pacientes,
tambin lo es para el mdico, pues el reconocimiento que no recibe de la institucin, lo
podra recibir de sus pacientes mediante un buen desempeo. Los mdicos que estn
comprometidos con su profesin y actan en forma humanista y cientfica, no slo
disfrutan ms de su trabajo, sino que tambin reciben el reconocimiento de sus
pacientes, de sus alumnos y de sus compaeros de trabajo. Es decir, actuar ticamente
es doblemente satisfactorio. Hacer lo contrario puede ser pesado (desempear un
trabajo a disgusto y tan exigente puede llegar a ser desgastante) y riesgoso, ya que no
cumplir adecuadamente con las exigencias laborales, adems de posibles demandas de
parte de los pacientes, puede generar sanciones de parte de la institucin. La
existencia y el desarrollo de la medicina socializada, es responsabilidad de todos y
particularmente de los que estamos vinculados al campo de la salud.
Las instituciones de medicina socializada por su parte podran contribuir a resolver este
problema si sus objetivos actuales fueran realmente incrementar la calidad de sus
servicios, como es su responsabilidad, tomando todas las medidas que fueran necesarias,
a nivel econmico, administrativo y organizacional.
Otro aspecto a considerar es que la medicina socializada ha usado la mano de obra
barata de internos de pregrado y residentes, para no tener que contratar ms personal
de base (resultado entre otras cosas del recorte presupuestal y de la corrupcin).
Estos estudiantes de pre y posgrado, generalmente tienen enormes cargas de trabajo,
laborando jornadas excesivas, que les llevan a un desgaste fsico y emocional, adems
de aumentar los riesgos para los pacientes- de cometer errores a causa de la fatiga.
A esta situacin vivida por internos y residentes, se ha ido aadiendo una cultura de
abuso de poder, no slo hacia los pacientes, sino tambin hacia ellos. Una de las formas
ms dainas de este abuso de poder, es el permanente temor que tienen de ser
humillados y castigados por sus superiores, por ejemplo, teniendo que trabajar ms all
de sus horarios establecidos o haciendo guardias de castigo, todo ello con los
consiguientes efectos negativos en su salud emocional (sndrome de burn out), en sus
relaciones interpersonales y en la calidad de atencin que puedan brindar.
Las Facultades de Medicina, son responsables en cierta medida de la calidad de la
formacin mdica. Varios autores sealan que una de las causas de los problemas en la
relacin mdico paciente podra ser una deficiente preparacin en el rea humanstica
87
durante su formacin como mdicos, sobre todo en el rengln de la comunicacin.
128
129
130
Estos autores sugieren que en los planes de estudio deben incluirse aspectos de
comunicacin, de relaciones humanas, de manejo del estrs, en fin de todo aquello que
los capacite para brindar un buen trato a sus pacientes y al personal que los rodea. A
estos autores podemos contestarles ahora, que despus de casi 20 aos de impartir un
plan de estudios
131
que tom muy en serio estos aspectos, se va haciendo evidente, que
su enseanza y su promocin en el aula no son suficientes. Las seales que observamos
es que la conducta del personal de las instituciones juega un papel muy importante en el
aprendizaje de conductas en los alumnos de pre y posgrado, lo cual nos sugiere que es
necesario que en las instituciones de salud, donde los alumnos aprenden y luego se
desenvuelven como profesionales, promuevan las condiciones necesarias para llevar a
cabo una buena relacin con los pacientes y con el equipo de salud. Sin las condiciones
laborales mnimas de respeto, de reconocimiento y de jornadas y salarios justos, as
como de una mejor organizacin, los mdicos se ven conminados a realizar actos casi
heroicos para atender razonablemente bien a sus pacientes, lo cual no es justo ni para
unos ni para otros. El Estado y las instituciones, no estn cumpliendo con su
responsabilidad.
Problemas relacionados con la formacin cientfica y tcnica del mdico
Cuando un mdico no est bien entrenado en estos aspectos no slo reduce el beneficio
que podra darle al paciente, sino que adems puede poner en riesgo a sus pacientes, ya
que deficiencias en su capacitacin lo pueden conducir a cometer errores con el
consiguiente perjuicio para el paciente.
El mdico no slo es responsable de su formacin cientfica y de la adquisicin de las
destrezas necesarias para desempearse adecuadamente en el campo de su
competencia, sino que adems es responsable de mantenerse actualizado y entrenado,
para poder brindar a sus pacientes una buena atencin cientfica. El mdico no debe
desempear tareas para las cuales no est capacitado. Por ello la necesidad de que la
institucin promueva una continua actualizacin y capacitacin de su personal,
128
Op.Cit. Tena Tamayo C., Jurez Daz G. N.
129
Op.Cit. Archiga H. p 382
130
Rivera-Cisneros A.E., Jurez-Daz N., Martnez-Lpez S., Campos-Castolo E.M., Snchez-Gonzalez J.M., Tena-
Tamayo C., Manuell-Lee G.R. Estudio exploratorio sobre la enseanza de la comunicacin humana asociado a la prctica
mdica. Cir Ciruj 2003; 71 (3): 210-16
131
Programas de Estudios de la Licenciatura de Mdico Cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autnoma
de Yucatn. 1989 en adelante. Documentos de circulacin interna. Se puede consultar la versin actualizada en
www.medicina.uady.mx
88
destinando tiempo, dentro del horario de trabajo, para actividades que fomenten este
aspecto. Por ejemplo: enseanza, investigacin, publicaciones cientficas, asistencia a
cursos, congresos cientficos, etc.
Las Facultades de Medicina tambin tienen la responsabilidad de brindar las bases para
el desempeo cientfico, desarrollando entre sus estudiantes (como parte esencial de su
formacin) el pensamiento cientfico tan importante como la actitud humanista- con
todas sus caractersticas y consecuencias. Desde la licenciatura, los futuros mdicos
deben habituarse a manejar y aplicar la informacin cientfica en forma apropiada,
sobre todo en el campo clnico. Un mdico que no est actualizado en su rea de
desempeo incurre en un problema tico, ya que no est brindando a su paciente lo
mejor de la ciencia y podra ponerlo en riesgo innecesariamente, lo cual afectara el
principio de beneficencia.
Estar actualizado y bien adiestrado contribuir a que el mdico se sienta seguro de s
mismo y ayudar a que el paciente confe ms en l. Tambin ayudar a que pueda
informar mejor al paciente de su diagnstico, tratamiento y pronstico, todo ello en
beneficio del paciente.
Otra situacin compleja de manejar, son algunas de las acciones que realizan los
estudiantes en los pacientes con el fin de aprender y practicar- las cuales no siempre
les traen beneficios directos a dichos pacientes. Por ello este tipo de maniobras deben
hacerse con autorizacin del paciente y procurando ocasionarle la menor cantidad de
molestias posible y desde luego garantizando que esas maniobras no le producirn dao
alguno. Es responsabilidad de las Facultades de Medicina, dar todas las facilidades y la
supervisin necesaria, para que los estudiantes desarrollen todas las destrezas posibles
practicando entre ellos mismos, con modelos anatmicos, con animales, o con maniques,
antes de hacerlo los pacientes. Cuando llegue ese momento, tambin debern contar
con la debida supervisin para garantizar su aprendizaje y para proteger a los pacientes.
Problemas relacionados con los riesgos inherentes a las intervenciones diagnsticas
y/o teraputicas.
La medicina es una prctica profesional que se desempea en un cierto nivel de
incertidumbre, pues a la complejidad del ser humano, se le suma que cada persona tiene
peculiaridades en todos los sentidos, desde su manera de ser que lo lleva a interpretar
las cosas a su manera, hasta anatomas, fisiologas y formas de enfermarse y de curarse
sumamente peculiares. Un medicamento de probada seguridad, puede tener efectos
adversos severos en un determinado paciente, de ah la importancia de que el mdico
siempre informe al paciente de posibles riesgos al usar farmacoterapia, sobre todo
delos riesgos ms frecuentes.
89
Por otro lado, un gran cantidad de intervenciones mdicas tienen ciertos riesgos,
generalmente mnimos, pero posibles. A veces a un paciente le toca sufrir ese
porcentaje de dao, secundario al riesgo de algn procedimiento o intervencin. Es ah
cuando a veces se produce una queja, pues aunque no haya sido error mdico, el
paciente lo puede tomar as. Varios autores mencionan sin embargo que muchas veces el
paciente no se queja porque haya sucedido determinado evento adverso, sino porque el
mdico no inform claramente de ese posible riesgo. Otras veces lo que provoca la
queja es que la relacin mdico paciente no era buena y ste, a travs de su queja, le
hace ver al mdico su insatisfaccin y desconfianza.
Los mdicos deben estar preparados para valorar los beneficios de una intervencin
frente a los posibles riesgos y compartir con su paciente cada vez que sea necesario, la
decisin, esa buena comunicacin contribuir a un relacin mdico paciente
satisfactoria.
132
Hay otros problemas relacionados con la tica, que por sus caractersticas no son
reportados por los pacientes; entre ellos se encuentra la venta de incapacidades
mdicas
133
. Ms all de los problemas legales que conlleva este tipo de acciones, el
mdico est obligado, a decir la verdad
134
. En este caso al fundamentar una incapacidad
con una mentira, falta entre otras cosas, a su compromiso cientfico y tico.
En conclusin, para poder cumplir con los principios de beneficencia, no maleficencia,
autonoma y justicia, el mdico necesita tener una slida formacin cientfica y
humanista y ponerla en prctica cada da y con cada paciente, independientemente del
lugar o de la persona con quien ejerza su prctica.
Por otro lado, el Estado Mexicano tiene la responsabilidad tica de cumplir con el
mandato constitucional de proteccin a la salud. Los que laboramos en este campo,
tambin tenemos la responsabilidad de contribuir desde donde sea posible, a promover
y a fortalecer la medicina socializada y por lo tanto a cumplir con el principio de justicia.
MEDICINA PRIVADA
En este rubro vamos a incluir los servicios de salud que los pacientes pagan y en los
cuales no interviene el Estado en forma directa. El paciente paga directamente al
mdico o a una compaa aseguradora por los servicios de salud. (Como parte de sus
prestaciones laborales, algunas empresas brindan seguros privados de gastos mdicos).
132
Tena-Tamayo C., Snchez-Gonzlez J., (2005) Gnesis del conflicto mdico-paciente. Rev. Somais vol 1, n 1 p 13-17
133
Prez A. L. (2006) Negligencia y saqueo en el ISSSTE.
www.zacatecas.contralinea.com.mx/archivo/2006/junio/htm/negligencia_saqueo_I...
134
Recordemos que una de las caractersticas del pensamiento cientfico es explicar la realidad con la mayor certeza
posible.
90
El mdico puede ejercer en forma independiente (aunque est asociado a grupos
mdicos) o como asalariado de alguna empresa de seguros o alguna otra empresa que
brinde servicios de salud, como hospitales y clnicas privadas.
Si bien la corriente dominante en la medicina privada es la obtencin de ganancias,
existen muchos mdicos que estn ejerciendo la medicina privada y obteniendo
ganancias de ella, sin embargo conservan como prioridad el bienestar del paciente y su
salud, continan actualizndose y su trato con los pacientes y familiares es de calidad,
lo cual los lleva a ejercer una medicina cientfica y humanista a pesar de las condiciones
adversas que vamos a sealar ms adelante. El obtener dinero en el ejercicio de la
medicina privada no necesariamente implica que todos los mdicos lo tengan como
principal objetivo. Vivimos en una sociedad capitalista en la que se necesitan recursos
para vivir y el mdico no es la excepcin, por lo tanto si un profesional no tuvo la
oportunidad de obtener una plaza en la medicina socializada, o no quiso hacerlo, puede
ejercer ticamente en la medicina privada, siempre y cuando su prioridad sean los
intereses del paciente y pueda brindarle un trato cientfico y humanista. Las
condiciones en la que se ejerce la medicina privada pueden ser una influencia negativa
para la medicina y para el bienestar tanto del mdico como de los pacientes, ya que los
terceros involucrados, como aseguradoras, industria farmacutica y empresas similares,
tienen como objetivo principal, la obtencin de ganancias.
Esto plantea un problema con el principio de justicia, ya que dadas las desigualdades
econmicas del pas, hay una porcin significativa de la poblacin que no puede tener
acceso a esos servicios y los que tienen esa posibilidad, lo harn slo ser en la medida
de sus recursos.
Los mdicos en el ejercicio privado se han distinguido por brindar mejor trato al
paciente. Incluso un mismo mdico, a veces trata de una manera a sus pacientes en la
medicina socializada y de otra a los mismos pacientes, en la privada. Tal parece que el
pago directo de parte del paciente, influye en la manera como el mdico lo atiende, lo
cual llama la atencin pues no cumple con la idea de tratar a todos igualmente bien. La
medicina privada est en crecimiento, en la medida en que se est dando un proceso de
privatizacin de la medicina socializada
135
. Como sealamos anteriormente, las polticas
de salud establecidas por los diferentes gobiernos desde los aos ochenta, han
propiciado un desmantelamiento progresivo de la seguridad social que se encargaba de
dar cumplimiento al mandato constitucional de proteccin a la salud, para dar paso a una
privatizacin de aquellos aspectos de la atencin que sean rentables, es decir que sean
135
Op.Cit. Laurell Asa C. p 81
91
buenos negocios
136
. Al disminuir la calidad y la cantidad de servicios en la medicina
socializada, se est obligando de alguna manera a que las personas tengan que pagar sus
servicios en la medicina privada. Esa es la tendencia actual. Los gastos en salud se estn
incrementando a costa del bolsillo de los pacientes. La medicina curativa va
sustituyendo en cierta medida a la medicina preventiva, al quedar en manos de empresas
privadas el cuidado de la salud de un sector cada vez ms amplio de la poblacin.
Las condiciones para el ejercicio de la medicina privada, sometida a las leyes del
mercado, a la competencia, la mercadotecnia, la productividad, la bsqueda de ms
ganancias, le van restando posibilidades para resolver los problemas de salud a nivel
colectivo y poder contribuir con ello al bienestar de la sociedad.
Es muy probable que la mayora de los mdicos que ejercen en la medicina privada, sean
cientficos y humanistas, sin embargo las nuevas condiciones sociales y econmicas
estn produciendo cambios negativos en el ejercicio de la profesin, tal como sugieren
algunos estudios
137
.
El problema de fondo es que la privatizacin, al excluir a los que no pueden pagar la
mayora de esos servicios, atenta directamente en contra del derecho constitucional de
proteccin a la salud, al permitir que sean las leyes del mercado las que determinen
quines tienen acceso a los servicios de salud y quines no,.
En qu condiciones se est ejerciendo la medicina privada en nuestro pas?
Existe un crecimiento de la inversin privada en salud, por un lado las aseguradoras
estn promoviendo sus servicios y como complemento de ello, estn surgiendo
inversiones privadas (es decir como negocio) en hospitales, clnicas y servicios
complementarios.
Las aseguradoras contratan a mdicos que presten servicio a sus asegurados mediante
el pago de una cuota que la propia aseguradora fija. Con frecuencia la aseguradora
contrata a quien acepte sus condiciones, las cuales no siempre favorecen al mdico y
por lo tanto no siempre cuentan con el mejor personal. Por otro lado estas empresas
restringen al mdico en cuanto al costo de los tratamientos. Tambin seleccionan a qu
personas va a asegurar y a cules no, es decir cules pueden ser redituables y cules no.
La enorme cantidad de mdicos desempleados
138
, crea las condiciones para que los
empleadores impongan cuotas bajas y obtengan ms ganancias, poniendo a los pacientes
136
Ibd. p 81
137
Snchez-Gonzlez J.M., Tena-Tamayo C., Campos-Castolo E.M., Hernndez-Gamboa L.E., Rivera-Cisneros A.E.,
(2005) Medicina defensiva en Mxico, una encuesta exploratoria para su caracterizacin. Ciruga, Cirujano, 73(3):201-
208.
138
Op.Cit. Paredes-Sierra R.
92
en manos de profesionales que estn dispuestos a aceptarlas para satisfacer sus
necesidades personales.
La industria farmacutica ha contribuido con la medicina investigando y fabricando
productos que en su mayora han sido y son de enorme utilidad. Sin embargo el hecho de
que el objetivo de la industria sea la obtencin de la mayor ganancia econmica posible,
la lleva a manejar estrategias mercadotcnicas que intentan influir en el pensamiento
de los mdicos y de la poblacin en general, para incrementar el consumo de
medicamentos. Esta estrategia fortalece al menos las siguientes ideas:
A. Los problemas de salud son fundamentalmente biolgicos.
B. Los problemas de salud se resuelven principalmente con el uso de frmacos.
C. El valor econmico de las cosas equivale a su calidad.
Estos mensajes afectan el pensamiento cientfico del mdico y lo induce a perder su
mirada crtica y la visin biopsicosocial del proceso salud/enfermedad, tendiendo con
ello a olvidarse de la prevencin, as como del papel que juegan las emociones y los
aspectos sociales, en la generacin y en la solucin de los problemas de salud. Esta
industria invierte para ello hasta un 30% de sus ingresos
139
hacindoles regalos de todo
tipo, pagando congresos, viajes, propaganda, visitadores mdicos y publicaciones, con tal
de que reciban y acepten la informacin y los mensajes que les quieren hacer llegar, es
decir, que receten sus productos y que induzcan a los pacientes a consumirlos. Una
parte de la propaganda tambin est dirigida a los pacientes, quienes en ltima instancia
son los principales consumidores de sus productos.
140
Otro tanto se podra decir de la industria tecnolgica que tambin contribuye
significativamente a incrementar la eficacia de la medicina gracias al desarrollo de
mejores equipos para diagnosticar y tratar a los pacientes. Muchos logros de la
medicina actual se deben a la nueva tecnologa. Es muy importante que continen
avanzando y contribuyendo al bienestar de la humnaida. Sin embargo, nuevamente nos
topamos con la misma situacin. El inters principal no es el bienestar colectivo sino los
intereses econmicos de unos cuantos. En el contexto de las leyes del mercado, la
competencia entre las clnicas y hospitales privados, les lleva muchas veces a tener que
comprar la tecnologa ms avanzada que puedan pagar, con tal de poder promoverse una
imagen de servicio de primera. Esto conduce entre otras cosas a un encarecimiento de
la medicina por el aumento de los costos y a que los mdicos o los empresarios que
invirtieron en la compra de esos aparatos, se ven obligados a usarlos sin la suficiente
justificacin mdica, con tal de poder pagarlos y adems obtener una ganancia.
139
Op.Cit. Rivero-Serrano O., Paredes Sierra R. p 272
140
En los pacientes induce la idea de que los frmacos pueden resolver muchos problemas de salud, sin necesidad de
cambiar el estilo de vida, aunque ste haya sido un factor determinante en la prdida de la salud. Por ejemplo
93
Los costos por el uso de esa tecnologa podran reducirse si en vez de que cada clnica o
incluso cada mdico sub-especialista compre determinado aparato, la medicina
socializada contara con los aparatos suficientes para atender a toda la poblacin, es
decir que cualquier ciudadano pudiera hacerse un estudio con ellos. Los que no
pertenezcan a la seguridad social y cuenten con recursos propios o estn en una
aseguradora privada, podran pagar cuotas de recuperacin, para obtener un servicio,
sin que ste sea un negocio.
Otra situacin que est contribuyendo a generar problemas ticos es la sobreoferta de
mdicos. Segn comenta Paredes Sierra en su artculo sobre medicina defensiva en
Mxico
141
, esta situacin provocada por la proliferacin de Facultades de Medicina,
(casi 80 en 2003) ha llevado a que los 225, 000 mdicos generales y especialistas que
haba en el pas en ese entonces, slo 100,000 tengan trabajo en alguna institucin
pblica o privada; los otros 125,000 se dedicaban a actividades distintas a la medicina o
atendiendo pacientes en condiciones inapropiadas. Tambin se reporta
142
que muchos de
estos mdicos no reciben actualizaciones de calidad, slo reciben informacin de los
visitadores mdicos o de los congresos de medicina general que frecuentemente son de
dudosa calidad y con fuerte influencia de la industria farmacutica.
Qu est pasando en los pases que han adoptado el modelo de medicina privada en
forma casi exclusiva, como Estados Unidos por ejemplo? En este pas la salud se est
convirtiendo en incosteable y ello genera problemas cada vez ms graves
143
. La
poblacin que quiere tener acceso a los servicios de salud, tiene que comprar un seguro
de salud y dependiendo de lo que pague ser el servicio que obtenga. Muchas veces
estos servicios se encuentran saturados o la aseguradora no cubre algunos rubros. Al
ser un negocio, los servicios no son baratos y por lo tanto tampoco los seguros. Esta
forma de medicina fue generando tal desconfianza en los pacientes hacia sus mdicos,
que las demandas contra stos fueron creciendo. Aunado a ello, los abogados vieron en
el asunto de las demandas, un buen negocio, de tal manera que algunas autores reportan
que cada ao es demandado uno de cada siete mdicos en ese pas. La problemtica ha
llegado a tal grado, que un alto porcentaje de los mdicos estn desarrollando lo que se
ha llamado medicina defensiva que consiste en:
La aplicacin de tratamientos, pruebas y procedimientos con el propsito principal de defender al
mdico de la crtica y evitar controversias por encima del diagnstico o el tratamiento de
pacientes
144
.
141
op. cit.Paredes-Sierra R. tica en la medicina defensiva.
142
op. cit. Rivero-Serrano O., Paredes Sierra R. p 273
143
Arimany-Manso J. (2007) La medicina defensiva, un peligroso boomerang.
www.fundacionnmhm.org/www_humanitas_es_numero12/papel.pdf
144
Op.Cit. Snchez-Gonzlez J.M.et al
94
Esta medicina defensiva adems de ir en contra del principio de beneficencia, ha
incrementado el costo en salud a tal grado que se calcula que del total del gasto en
salud en Estados Unidos, un 17.6% es por los estudios generados de manera defensiva,
sin utilidad para el paciente
145
. En Mxico un estudio exploratorio report
146
que en una
muestra de 613 mdicos, el 61.3% manifest algn grado de medicina defensiva. Los
autores sealan que este tipo de medicina va en aumento y que es importante tomar
medidas para detener su avance.
Los problemas
Por todo lo anteriormente expuesto, es evidente que el mdico que ejerce la medicina
privada se encuentra sujeto a condiciones muy adversas, tal vez mucho ms que en la
medicina socializada, para poder sostener un posicin tica, ya que en muchas ocasiones
prestar un servicio de calidad, ya no depende slo de l sino de quien lo contrata. As
mismo la competencia por el mercado influye en prcticas desleales con el consiguiente
perjuicio para los pacientes. El aumento de la medicina defensiva, no slo lleva a pensar
que existen problemas reales en la calidad de la atencin, tambin sugiere que los
pacientes han desarrollado una mentalidad diferente con respecto al papel del mdico.
Ahora exigen resultados como si estuvieran comprando una mercanca la ideologa
dominante les han hecho creer que la salud es eso- y muchos estn dispuestos a
demandar para exigir los resultados que esperaban.
En sntesis, todo parece indicar que convertir la salud en mercanca no ha sido
conveniente, ni para los mdicos, ni para los pacientes, ni para la sociedad en general. En
estas difciles condiciones para la ciencia y el humanismo se encuentra el ejercicio de la
medicina privada. Examinemos ahora algunas de las quejas ms frecuentes y tratemos
de ubicar si se trata de un problema tico y por qu.
Cules son los problemas ms frecuentes reportados por la CONAMED?
En el informe de sus primeros diez aos: 1996-2006,
147
seala que recibi un total de
16,690 quejas provenientes de todos los servicios de salud del pas. De ese total un
25% provinieron de la medicina privada. Entre las causas ms frecuentes de quejas en
ambas medicinas, se reportaron: tratamientos quirrgicos (gineco-obstetricia,
ortopedia y traumatologa son las ms reportadas), tratamientos mdicos y problemas
diagnsticos. Cabe aclarar que esta Comisin no atiende quejas por excesivo cobro.
145
Rodrguez-Almada H. (2006) De la medicina defensiva a la medicina asertiva, Rev Med Urug; 22:167-168
146
Op.Cit.Snchez-Gonzlez J.M. et al
147
CONAMED. www.conamed.gob.mx Boletn 1996-2006
95
Usaremos las mismas fuentes de informacin y los mismos rubros que nos sirvieron para
analizar los problemas en la medicina socializada. Entre las quejas ms frecuentes se
encontraron las siguientes:
1. Problemas relacionados con aspectos econmicos y/o administrativos.
Atencin segn recursos econmicos. Realizar estudios diagnsticos o
tratamientos no justificados con tal de obtener algn beneficio econmico.
Aceptacin de porcentajes por derivacin de pacientes para algn estudio o
intervencin. Regalos y regalas de la industria farmacutica. Otros aspectos no
contemplados por la CONAMED son los altos honorarios, la saturacin de algunos
mdicos, el incumplimiento de horarios y el casi nulo inters por la prevencin.
2. Problemas asociados a la relacin mdico-paciente/familia. Buena en general pero
con ciertas dificultades para informar y con deficiencias en la comunicacin.
3. Problemas relacionados con la formacin cientfica y tcnica del mdico.
Diagnsticos y/o tratamientos equivocados, falta de pericia en las maniobras
diagnsticas o teraputicas, sobre todo las quirrgicas. Falta de actualizacin.
Escasa supervisin del desempeo.
4. Problemas relacionados con los riesgos inherentes a las intervenciones
diagnsticas y/o teraputicas
148
. Muchos de estos casos se deben a que el mdico
no informa al paciente en forma suficiente y oportuna al paciente y su familia,
acerca de los riesgos y complicaciones de las intervenciones.
Problemas relacionados con aspectos econmicos y/o administrativos
Por su naturaleza de lucro, una buena parte de los problemas de la medicina privada se
encuentran en este rengln. Cualquier accin que realice el mdico en su paciente y sea
innecesaria, puede convertirse en un problema tico. Existen algunas acciones
innecesarias para el paciente, que no le traen un beneficio directo, pero que realizadas
con su autorizacin, podran no ser una falta tica. Por ejemplo participar en alguna
investigacin clnica, puede no traerle un beneficio directo al paciente, aunque los
resultados s puedan contribuir a los avances de la medicina y finalmente beneficiar a
otros pacientes. En este caso es muy importante el consentimiento libre e informado
del paciente y la posibilidad de que pueda retirarse del estudio en el momento que lo
desee.
148
Por ejemplo que un paciente tenga una reaccin adversa, a algn medicamento, o que por sus malas condiciones
generales una intervencin de urgencia, pueda terminar en un deceso, etc.
96
En algunos casos el mdico prescribe estudios o tratamientos con tal de obtener alguna
ganancia econmica o de practicar una medicina defensiva, hacindole creer al paciente
que es necesario. Esto es una falta grave a la tica, va en contra del principio de
beneficencia y de no maleficencia, ya que est produciendo un dao en la economa del
paciente y podra ponerlo en riesgo. El aceptar porcentajes por haber derivado a algn
paciente para estudios diagnsticos o para algn tipo de tratamiento, tambin estara
daando la economa del paciente, ya que es con su dinero con el que se pagan esos
porcentajes.
Los mdicos acostumbran aceptar los regalos de la industria farmacutica, la cual a
travs de su mercadotecnia trata de inducirlos a recetar sus productos. Esta
estrategia de la industria trae consecuencias muy complicadas, pues promueve una
medicina curativa ms que preventiva. Las investigaciones que realiza la industria
farmacutica, tienen como fin principal obtener ms ganancias, lo cual puede
condicionar sus investigaciones y el enfoque de sus resultados, sobre todo a la hora de
hacerlos pblicos. Estas presentaciones muchas veces se hacen con ponentes que la
industria paga, en congresos que ella misma financia y a veces hasta paga el viaje y la
estancia de los mdicos, independientemente de los regalos que reparten en esos
eventos. Digamos que la medicina, particularmente la privada, se encuentra muy
presionada por los intereses de la industria farmacutica cuyo objetivo es vender sus
productos, para lo cual invierte en la promocin un elevado porcentaje de sus ingresos
149
.
Esto pone en riesgo el criterio cientfico del mdico y su manera de actualizarse. El
hecho de aceptar regalos de la industria, puede condicionar la eleccin de los frmacos
que va a recetar
150
y obstaculiza la posibilidad de externar pblicamente opiniones
crticas, acerca de esos productos y de su costo.
Si el mdico ya recibi el pago de sus honorarios, Ser tico que vuelva a recibir, a
travs de los regalos que le dan los laboratorios, otra ganancia obtenida del paciente?
Si finalmente esos regalos se pagan con las ganancias obtenidas de la venta de frmacos
recetadas por los mdicos No sera como cobrarle dos veces?
Algunos laboratorios ofrecen regalos especiales a los mdicos que recetan sus
productos y que alcanzan cierta cuota sugerida por ellos. Esto pone al paciente en la
posicin de tener que consumir ese medicamento en particular, por haberlo prescrito su
mdico, independientemente del precio. Suponiendo que el frmaco est indicado, el
mdico est induciendo al paciente a consumir un producto para obtener un beneficio
extra con esa accin, lo cual restringe su libertad y criterio cientfico. Si el
149
Op.Cit.Rivero-Serrano O., Paredes Sierra R. p 272
150
Ibd. p 276
97
medicamento adems no es el indicado, es una falta grave a la beneficencia y no
maleficencia.
Otro asunto problemtico en la medicina privada, es la atencin de pacientes de escasos
recursos. Muchos mdicos suelen disminuir sus honorarios o no cobrarlos, con tal de dar
un servicio a esos pacientes. Si bien estos mdicos son sensibles al sufrimiento de sus
pacientes, incluso procurando darles la medicacin, si la tienen en forma de muestras
mdicas, estas acciones bondadosas, no resuelven para nada la problemtica de
injusticia social que se vive en el pas; sin embargo el mdico que obra as no slo no
estara faltando a la tica sino que adems est haciendo lo posible por ayudar a su
paciente individualmente. Sin embargo los hospitales y las clnicas privadas no suelen
comportarse as. Aunque estn obligadas a atender las urgencias de cualquier paciente
que llegue, muchas veces eluden su responsabilidad y derivan estos casos a los
hospitales pblicos, por lo cual estaran faltando al principio de justicia y a las leyes de
salud. Existen sutiles pero efectivos mecanismos administrativos para asegurarse de
que el paciente que ingresa tenga recursos para pagar, pues de no ser as, podra no ser
aceptado.
Problemas asociados a la relacin mdico-paciente/familia
Este es uno de los aspectos que hace ms atractiva a la medicina privada tanto para el
mdico como para los pacientes que tienen acceso. Tradicionalmente la relacin mdico
paciente ha sido buena ya que los pacientes tienen una cierta libertad para elegir al
mdico que quieren consultar -siempre y cuando puedan pagar sus honorarios- lo cual
ayuda a establecer una mejor relacin, ya que el paciente llega predispuesto a favor de
ese mdico o de esa institucin que ha elegido. Por su parte el mdico a diferencia de
nuestra medicina socializada, donde esto no suele suceder, se siente halagado por la
preferencia que le muestran sus pacientes y por el dinero que le pagan, lo cual como
hemos sealado, podra estar influyendo significativamente en ese trato. Es un
reconocimiento a su persona, a su calidad profesional, adems de ser recompensado
econmicamente. Tal vez esta situacin en su conjunto haga la medicina privada ms
atractiva para muchos mdicos, sobre todo aquellos que tienen la preparacin y los
recursos econmicos para ingresar a ciertos hospitales y clnicas de la medicina privada
ya que el acceso a ellas implica una fuerte inversin debido a las cuotas de ingreso. Por
todo ello, son pocos los que pueden acceder a este nivel.
98
A pesar de ser la relacin mdico paciente mucho mejor que en la medicina socializada,
entre las quejas que se reportan
151
152
estn los problemas de comunicacin. Con
frecuencia los mdicos no se comunican adecuadamente con sus pacientes (aunque los
traten amablemente), ni les informan en forma oportuna y suficiente. Parece ser que
todava prevalecen actitudes paternalistas que les llevan a pensar que no es necesario
que el paciente est bien informado acerca de su diagnstico, tratamiento, efectos
secundarios del mismo, riesgos y pronstico. La Facultad de Medicina de la UADY, ha
sido una de las pocas en este pas,
153
en establecer varios talleres a lo largo de la
formacin, con el fin de desarrollar habilidades para la comunicacin (en particular el de
Comunicacin y Aprendizaje
154
que se imparte en el primer ao de la licenciatura de
mdico cirujano).
Un aspecto que est relacionado con la comunicacin y con la relacin mdico paciente,
es que la autonoma del paciente va en aumento en la medida en que tiene acceso a ms
informacin y de que estamos avanzando como sociedad y como individuos, en la defensa
de nuestros derechos. Esto no siempre es tomado como algo bueno por aquellos mdicos
que prefieren seguir ejerciendo un poder paternalista sobre sus pacientes e ignorando
su derecho a la informacin y su capacidad de decidir. Probablemente ste sea uno de
los cambios ms radicales de la medicina actual. Habr que aprender a relacionarse con
pacientes ms autnomos y mejor informados. El mdico debe aprender a reconocer que
no siempre tiene la informacin ms reciente, aunque s debe contar con los recursos
del pensamiento cientfico, de sus conocimientos y de su experiencia clnica, para
discernir adecuadamente y ayudar a su paciente a comprender la informacin y a tomar
buenas decisiones.
En los ltimos aos se est observando un deterioro en la confianza que
tradicionalmente exista hacia los mdicos que ejercen en la medicina privada, el
nmero de demandas contra ellos, ha ido en aumento lo cual ha provocado que empiecen
a actuar de una manera defensiva. En el mundo regido por las leyes del mercado, el
vendedor hace todo lo posible para vender su producto y usa la mercadotecnia para
hacerle creer a los clientes muchas cosas que no siempre corresponden a la realidad.
Esto va desarrollando una cultura en la que los consumidores creen que teniendo dinero,
se puede comprar todo. En el campo de la medicina, la relacin medico paciente se basa
en la confianza, no slo en la capacidad cientfica del mdico sino tambin en su calidad
humana; se espera que ste siempre busque lo mejor para su paciente. Cuando el mdico
151
CONAMED. www.conamed.gob.mx Boletn 1996-2006
152
Op.Cit.Tamayo C., Jurez Daz G. N.
153
Ibd. p 463
154
Ver programa del primer ao de la licenciatura de mdico cirujano en www.medicina.uady.mx/medicina/html
99
no cuenta con la confianza del paciente, empieza a actuar de manera defensiva o
simplemente decide no atenderlo. Por su parte un paciente que no confe en su mdico,
dudar del diagnstico y de los tratamientos, por ello probablemente no siga las
indicaciones teraputicas, lo que afectar negativamente los resultados. Cuando la
medicina se convierte en un negocio, el paciente lejos de aceptar que la ciencia y la
medicina tienen limitaciones para resolver los problemas de salud, puede estar
esperando soluciones fciles y rpidas y sin efectos secundarios, lo cual no siempre
sucede. El no encontrar la respuesta que esperaba, puede causar frustracin, molestia y
desde luego desconfianza, lo cual puede propiciar alguna queja o demanda. Debido a
todo esto y a que la medicina no es una ciencia exacta y que cada ser humano puede
reaccionar de maneras diferentes a los tratamientos, los mdicos han desarrollado un
tipo de medicina que cada vez es ms frecuente: la medicina defensiva, de la que nos
ocuparemos en el siguiente apartado. En conclusin en la medida en que la medicina se
convierta en un negocio, crecer la desconfianza de los pacientes hacia los mdicos.
Problemas relacionados con la formacin cientfica y tcnica del mdico
Los reportes de la CONAMED
155
sealan como uno de los problemas ms frecuentes,
los relacionados con la cirugas (gineco-obstetras y traumatlogos ocupan los primeros
lugares), con los diagnsticos y tratamientos mdicos (no quirrgicos) y con la atencin
de las urgencias. Por cierto los odontlogos ocupan tambin los primeros lugares en las
quejas registradas por este organismo.
Generalmente en la medicina privada no existen mecanismos de actualizacin, de
supervisin ni de control sobre el trabajo de los mdicos como los hay en la medicina
socializada, en donde sus instituciones adems de prestar servicio, con frecuencia
tambin brindan enseanza. Tambin se llevan registros, estadsticas, se llevan a cabo
discusiones de casos e investigaciones, lo cual contribuye en buena medida a detectar y
resolver problemas. En la medicina privada no sucede lo mismo, generalmente el mdico
practica la medicina con su propio criterio y bajo su propio riesgo. Tampoco se suelen
llevar registros estadsticos con la minuciosidad que se hace en la socializada, lo cual
hace ms difcil hacer un anlisis crtico de los resultados obtenidos. Sin embargo,
aunque no existan estos mecanismos de control, es responsabilidad del mdico
mantenerse actualizado y con las destrezas adecuadas para el campo en el cual ejerza
la medicina. Es parte de su compromiso cientfico. Los mecanismos actuales de
155
CONAMED. www.conamed.gob.mx Boletn 1996-2006
100
certificacin para los especialistas, pretenden contribuir a mantener a los mdicos
actualizados.
Por otro lado, basar la actualizacin en la propaganda que promueven los laboratorios, es
renunciar al espritu cientfico necesario en un mdico. Indicar tratamientos basados
fundamentalmente en esa informacin, podra afectar el principio de beneficencia (no
maleficencia) ya que no contar con la informacin cientfica suficiente sobre los
frmacos que se prescriben, puede poner en riesgo al paciente.
Las Facultades de medicina tienen la responsabilidad de crear los mecanismos para que
sus egresados puedan seguir preparndose; esa responsabilidad debe ser compartida
con las sociedades y colegios mdicos, a fin de mantener la calidad de la profesin.
Problemas relacionados con los riesgos inherentes a las intervenciones diagnsticas
y/o teraputicas
Este tipo de problemas surgen en ambas medicinas. El riesgo en las intervenciones
mdicas siempre est presente. Incluso en manos de mdicos expertos, la singularidad
de cada paciente y su particular forma de ser y reaccionar, lleva a que en ocasiones se
produzcan efectos inesperados y negativas que pueden afectar al paciente. En un
ambiente de confianza, donde existe buena comunicacin y consentimiento informado,
estos riesgos son aceptados por los pacientes. Sin embargo, el aumento de la
desconfianza mutua, la informacin y la comunicacin deficientes, as como la presencia
de intereses ajenos a la salud (los abogados que asesoran a los demandantes, reciben
beneficios), est generando un aumento en las demandas legales contra los mdicos
Conclusiones
Podramos decir en conclusin que la medicina socializada es la que puede llegar a dar
cobertura de salud a todo el pas para cumplir con el artculo 4 de nuestra Constitucin.
Esta medicina tiene un alto nivel cientfico y cubre en buena medida los problemas de
salud de la mayora de la poblacin, incluyendo programas de prevencin. El Estado no
est cumpliendo con su responsabilidad de fortalecerla y lejos de ello, est tratando de
sustituirla por una privatizacin de los servicios ms rentables, lo cual va en contra del
bienestar colectivo. Proponemos un fortalecimiento de este tipo de medicina, para
incrementar su calidad y su cobertura. As mismo proponemos que es importante
exigirle al Estado que cumpla con su responsabilidad y que es una grave falta a la tica
poltica restringir la cobertura y la calidad de la atencin a una buena parte de la
sociedad. La propuesta del Seguro Popular se aleja de la idea de seguridad social y se
101
acerca ms a una salud sujeta a las leyes del mercado, es decir: tanto pagas, tanto
obtienes.
Por otro lado la mercantilizacin de la medicina, deteriora desde muchos ngulos la
posibilidad de la beneficencia, ya que al volverse la salud una mercanca, el acceso queda
restringido a unos cuantos e incluso para ellos habr restricciones y condicionantes que
permitirn a las empresas involucradas, obtener el mximo beneficio econmico a costa
del sufrimiento humano.
La atencin integral a la salud debera ser nuestro objetivo, junto con la posibilidad de
lograr una sociedad ms justa y ms equitativa, es decir, con mejores niveles de
educacin, con alternativas laborales y con seguridad social, todo ello,
desafortunadamente, est muy alejado de los intereses y objetivos del proyecto
neoliberal.
102
103
CAP 7
LOS CDIGOS DE TICA
Para qu sirven
El Juramento Hipocrtico
Estatuto para el ejercicio de la medicina
Los derechos de los pacientes
Los derechos de los mdicos
Desde el inicio del libro, hemos insistido en darle ms importancia a la reflexin acerca
de los problemas morales de la medicina que a adoptar un determinado cdigo de tica.
Estamos convencidos de que contar con una buena preparacin tcnica y cientfica,
complementada con una actitud humanista, posibilitar que el mdico no pierda de vista
que su objetivo es y ser siempre el bienestar de su paciente. La idea de bienestar de
acuerdo a lo que hemos ido proponiendo, implica no slo al principio de beneficencia sino
tambin al de autonoma, es decir, tomando en cuenta el punto de vista del paciente y no
slo el del mdico. Mantener una posicin de escucha hacia el paciente, permite al
mdico reconocer que cada uno es diferente y por lo tanto que su idea de bienestar
puede ser diferente. Si se toma en cuenta lo anterior, algunos cdigos de tica -una
vez analizados y valorados crticamente- pueden servir como referencia s importantes.
Conocerlos, es una manera de toar consciencia de los problemas que estn presentando
en la prctica mdica y de cules son los lineamientos que se proponen para resolverlos.
Desde el inicio de tu formacin te vas a involucrar progresivamente en la medicina y en
los diferentes aspectos de la prctica mdica; con frecuencia estars en contacto con
algunos de los problemas ticos que hemos mencionado. Por tal motivo describiremos a
continuacin algunos cdigos de tica, que dadas sus caractersticas, consideramos
conveniente que conozcas desde ahora; ms adelante ser necesario que amples tu
panorama, segn vaya siendo necesario.
104
Se sabe que desde 1750 aos antes de la era cristiana, en el Cdigo de Hammurabi,
descubierto en Irn en 1902, ya existan algunas normas relacionadas con el
comportamiento de los mdicos. Posteriormente se tuvo noticias del Juramento
Hipocrtico elaborado aproximadamente en el siglo IV A.C. En la Edad Media los
mdicos judos siguieron el Juramento de Asaf que tiene mucha similitud con el
Hipocrtico
156
. Durante varios siglos, en el mundo occidental, los textos hipocrticos
fueron la referencia fundamental de los cdigos. Es hasta mediados del siglo XX,
cuando empezaron a ser cuestionados. A raz de los terribles experimentos realizados
por los nazis con los prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial, se proclam el
Cdigo de Nremberg, a fin de proteger a las personas de posibles acciones dainas por
parte de los mdicos, establecindose como requisito obligatorio para la investigacin
en seres humanos, el consentimiento informado -libre y voluntario- por parte de los
pacientes.
En 1948 se promulg La Declaracin de los Derechos Humanos, la cual seala el derecho
de las personas a la seguridad social y a la salud. Casi al mismo tiempo, la Tercera
Asamblea General de la Asociacin Mdica Mundial elabor un Cdigo Internacional de
tica Mdica. Estas iniciativas han intentado promover el derecho de los seres humanos
a gozar de salud y de respeto a su dignidad.
Desde esa poca y hasta el da de hoy, han surgido diferentes cdigos, ya que los
problemas ticos siguen existiendo, aunque algunos han ido cambiando de rostro en la
medida en que las condiciones sociales, culturales, econmicas y tecnolgicas, han
variado.
De acuerdo a los objetivos de este trabajo voy a comentar algunos, cdigos para que
conozcas su existencia y algunos aspectos de su contenido. Comenzar con el Juramento
Hipocrtico que por la importancia que se le dio durante siglos, vale la pena conocer y
analizar. Posteriormente me referir a tres cdigos recientemente elaborados, uno de
ellos internacional y los otros dos en nuestro pas.
Juramento Hipocrtico:
Juro por Apolo mdico, por Asclepio, Higiea y Panacea, as como por todos los dioses y diosas,
ponindolos por testigos, dar cumplimiento en la medida de mis fuerzas y de acuerdo con mi criterio a
este juramento y compromiso:
Tener al que me ense este arte en igual estima que a mis progenitores, compartir con l mi hacienda y
tomar a mi cargo sus necesidades si le hiciere falta; considerar a sus hijos como hermanos mos y
156
Op.Cit.Tena Tamayo C. et al. 2002. Derechos de los pacientes en Mxico.
105
ensearles este arte, si es que tuvieran necesidad de aprenderlo, de forma gratuita y sin contrato;
hacerme cargo de la preceptiva, la instruccin oral y todas las dems enseanzas de mis hijos, de los de
mi maestro y de los discpulos que hayan suscrito el compromiso y estn sometidos por juramento a la ley
mdica, pero a nadie ms.
Har uso del rgimen diettico para ayuda del enfermo segn mi capacidad y recto entender: del dao y
la injusticia le preservar.
No dar a nadie, aunque me lo pida, ningn frmaco letal, ni har semejante sugerencia. Igualmente
tampoco proporcionar a mujer alguna un pesario abortivo. En pureza y santidad mantendr mi vida y mi
arte.
No har uso del bistur ni aun con los que sufren del mal de piedra: dejar esa prctica a los que la
realizan.
A cualquier casa que entrare acudir para asistencia del enfermo, fuera de todo agravio intencionado o
corrupcin, en especial de prcticas sexuales con las personas, ya sean hombres o mujeres, esclavos o
libres.
Lo que en el tratamiento o fuera de l, viere u oyere en relacin con la vida de los hombres, aquello que
jams deba trascender, lo callar tenindolo por secreto.
En consecuencia same dado, si a este juramento fuere fiel y no lo quebrantare, el gozar de mi vida y de
mi arte, siempre celebrado entre todos los hombres. Mas si lo trasgred y cometo perjurio, sea de esto lo
contrario
157
.
Segn varios autores
158
este Juramento parece ser la expresin de un pequeo grupo de
mdicos ligados a la tradicin pitagrica, y no de la mayora de los mdicos de la Grecia
de aquel entonces. Es un juramento excluyente que slo admite ensear a los que pagan
o a los hijos de los maestros y a nadie ms. Estos mismos autores comentan que con
respecto al aborto y a la eutanasia tampoco reflejan la ideologa griega de esa poca
159
,
la cual aceptaba el aborto y al parecer la eutanasia. Este juramento adquiri fama
posteriormente, cuando as convino a la cultura occidental cristiana y luego a la juda, ya
que se apegaba en buena medida a las ideas que les interesaba defender. Seala Lara
Nava en su comentario al Juramento
160
: La Iglesia catlica jug un papel muy
importante en la aceptacin y generalizacin del Juramento Hipocrtico, hasta el punto
de que el papa Clemente VII en la bula Quod iusiurandum de 1531, lo prescriba a todos
los que obtenan el grado en medicina.
Es decir, la deontologa mdica ha estado significativamente influida por ideas
religiosas, como lo ha sido tambin nuestra cultura occidental.
En su mayor parte, este Juramento es obsoleto. Ya no se jura por los dioses, en todo
caso uno se compromete con la humanidad, con la sociedad o con el prjimo. Tampoco se
tiene que tener a los maestros como padres y sostenerlos en su vejez, en todo caso
157
Op.Cit.Tratados Hipocrticos I,
158
Op.Cit. Prez Tamayo R., p 30.
159
Op.Cit.Tratados Hipocrticos I, p 67
160
Ibid p 65
106
tenerles respeto. Tampoco se promueve ningn tipo de santidad ni de pureza,
generalmente vinculadas a virtudes religiosas; ser tico, comportarse como cientfico y
humanista es suficiente. Con respecto al conocimiento, lejos de ser excluyente y
pertenecer a una secta, en la actualidad se trata de ponerlo al alcance de todos, la
prevencin y la promocin de la salud lo requieren, as como la autonoma del paciente.
Por otro lado, el aborto teraputico est legalizado prcticamente en todo el mundo y el
aborto por decisin de la mujer embarazada, en muchos pases, incluso en Mxico (D.F.).
La eutanasia se legaliz hace algunos aos en Holanda y muchos pases estn
considerando la posibilidad de hacerlo.
La ciruga, prohibida en el Juramento, ha avanzado enormemente y ha producido
grandes beneficios a la humanidad a lo largo de su existencia, sobre todo a partir del
uso de la anestesia y ahora de la laparoscopa. De hecho en muchas Facultades el ttulo
de medicina general es de mdico cirujano.
Como se puede ver, muy pocos aspectos de este Juramento seran rescatables el da de
hoy, entre ellos evitar hacer dao a los pacientes y obrar con justicia, as como
respetar la confidencialidad. Seguir propugnando o promoviendo este Juramento como
fue elaborado, sera negar muchas de las caractersticas deseables de la medicina
actual. Es necesario que los cdigos reflejen la problemtica existente y planteen
alternativas de solucin que tomen en cuenta a los pacientes y a la sociedad en general y
al mismo tiempo sean susceptibles de ser realizadas.
Los cdigos que voy a comentar a continuacin, reflejan en buena medida, los problemas
actuales y toman ms en cuenta la opinin de los pacientes.
Profesionalismo mdico en el nuevo milenio: Un estatuto para el ejercicio de la
medicina.
161
Esta especie de cdigo es el resultado de una declaracin conjunta de la Federacin
Europea de Medicina Interna, del American College of Physicians, la American Society
of Internal Medicine y de la American Board of Internal Medicine, todas ellas
preocupadas porque los cambios en los sistemas de atencin de salud, prcticamente en
todos los pases industrializados, amenazan la naturaleza y los valores mismos de la
profesin mdica
162
, decidieron encargar a un grupo de sus miembros, elaborar una
declaracin que incluyera un conjunto de principios a los que pudieran y debieran aspirar
los mdicos. Esta declaracin respalda los esfuerzos de los mdicos para asegurar que
161
Op.Cit. Profesionalismo mdico en el nuevo milenio: Un estatuto para el ejercicio de la medicina.
162
Ibid p 457
107
los servicios de salud y los mdicos, se sientan comprometidos, tanto con el bienestar
del paciente como con las premisas bsicas de la justicia social.
Es interesante que tres de las sociedades mdicas que suscriben esta declaracin sean
norteamericanas, pues como ya sabemos, la medicina en ese pas es esencialmente
privada y no existe seguridad social, slo seguros privados; incluso a pesar de los
esfuerzos de dos gobiernos, uno de ellos muy reciente
163
, de implantar un sistema ms
justo para toda la poblacin. El que estas asociaciones norteamericanas estn hablando
de justicia social y de las influencias negativas del mercado, sugiere la posibilidad de
que finalmente estn aceptando las consecuencias negativas de no contar con una
seguridad social y de poner la salud en manos de empresas privadas.
En el prembulo del documento se reconoce que a pesar de que la profesin mdica
debe enfrentarse a complicadas fuerzas polticas, legales y del mercado, el inters del
paciente siempre debe estar por encima del los intereses del mdico, estableciendo y
manteniendo estndares de competencia e integridad y proveyendo de asesora experta
a la sociedad, en materia de salud.
Posteriormente declara sus principios y responsabilidades profesionales, las cuales por
su importancia transcribir textualmente:
Principios fundamentales
Principio de primaca del bienestar del paciente.
Este principio se basa en una dedicacin a servir los intereses del paciente. El altruismo
contribuye a la confianza que es fundamental en la relacin mdico-paciente. Las fuerzas del
mercado, las presiones sociales y las exigencias administrativas no pueden afectar este
principio.
Principio de autonoma del paciente.
Los mdicos deben tener respeto por la autonoma del paciente. Tienen que ser honestos con
sus pacientes y darles la capacidad para tomar decisiones informadas sobre sus tratamientos.
Las decisiones de los pacientes respecto a sus cuidados deben ser soberanas, en tanto esas
decisiones se atengan a prcticas ticas y no den lugar a demandas de cuidados inapropiados.
Principio de justicia social.
163
Op.Cit. Prez Tamayo R.
108
La profesin mdica debe promover justicia en el sistema de atencin de salud, incluyendo la
distribucin equitativa de los recursos asistenciales. Los mdicos deben trabajar
esforzadamente para eliminar la discriminacin en los cuidados de salud, sea que est basada en
cuestiones de raza, gnero, estado socio econmico, etnicidad, religin o cualquiera otra
categora social.
Responsabilidades profesionales
Compromiso con la competencia profesional.
Los mdicos deben comprometerse al aprendizaje permanente y ser responsables de mantener
el conocimiento mdico y las destrezas clnicas y de equipo necesarias para proporcionar
cuidados de calidad. Ms ampliamente, la profesin como cuerpo debe esforzarse por lograr que
todos sus miembros sean competentes y debe asegurar que existan mecanismos apropiados para
que los mdicos cumplan estas metas.
Compromiso a ser honestos con los pacientes.
Los mdicos deben asegurarse que los pacientes sean completa y honestamente informados
antes de consentir en tratamientos y despus de recibirlos. Estas expectativas no significan
que los pacientes sean involucrados en cada mnima decisin sobre sus cuidados mdicos; ms
bien, deben ser capacitados para decidir sobre el curso de la terapia. Los mdicos debern,
tambin, reconocer que en el cuidado de la salud ocurren, a veces, errores mdicos que
provocan dao a los pacientes. Si los pacientes son daados como consecuencia de
intervenciones mdicas, ellos deben ser informados de inmediato, porque una falla en este
sentido compromete seriamente la confianza del paciente y de la sociedad. Informar y analizar
las equivocaciones mdicas proporciona la base para establecer estrategias apropiadas de
prevencin y mejora y para compensar, adecuadamente, a los pacientes afectados.
Compromiso con la confidencialidad de los pacientes.
Lograr la confianza y confidencia de los pacientes requiere que se tomen salvaguardas
apropiadas de reserva al darse informacin de los pacientes. Este compromiso se extiende a la
discusin con personas que actan en resguardo de los pacientes, cuando no es posible obtener
el consentimiento de los propios pacientes. Cumplir el cometido de confidencialidad es hoy ms
indispensable que nunca, dado el uso amplio de sistemas electrnicos de informacin para
acopiar datos de los pacientes y por la progresiva disponibilidad de informacin gentica. Los
mdicos reconocen, sin embargo, que su compromiso con la privacidad de los pacientes debe,
ocasionalmente, ceder ante consideraciones sobrevinientes, en inters pblico (por ejemplo,
cuando los pacientes exponen a dao a terceros).
109
Compromiso de mantener relaciones apropiadas con los pacientes.
Dada la vulnerabilidad y dependencia inherentes de los pacientes, ciertas relaciones entre
pacientes y mdicos deben ser evitadas. Particularmente, el mdico no debe explotar jams al
paciente procurando favores sexuales, lucro personal o cualquier otro propsito privado.
Compromiso de perfeccionar la calidad de la atencin.
Los mdicos deben participar en el perfeccionamiento continuo de la calidad de los cuidados de
salud. Este compromiso supone no slo mantener la competencia clnica sino trabajar en
colaboracin con otros profesionales para reducir los errores mdicos, aumentar la seguridad
de los pacientes, restringir el dispendio de los recursos asistenciales y optimizar los resultados
de la atencin. Los mdicos deben participar activamente en el desarrollo de mejores
indicadores de la calidad de los cuidados y aplicarlos para evaluar rutinariamente el
comportamiento de todos los individuos, instituciones y sistemas responsables del cuidado de
salud. Los mdicos, tanto individualmente como a travs de sus asociaciones de profesionales,
deben hacerse responsables de la creacin e implementacin de mecanismos destinados a
estimular la mejora progresiva de la calidad de los cuidados.
Compromiso de mejorar el acceso a la atencin.
El profesionalismo mdico exige que el objetivo de todo sistema de atencin sea disponer de un
adecuado y uniforme estndar de cuidados. Los pacientes deben ser individual y colectivamente
estimulados a reducir las barreras hacia una equitativa atencin de salud. En cada sistema, el
mdico debiera trabajar para eliminar los obstculos al acceso, basados en discriminaciones por
motivos de educacin, legales, financieros, geogrficos y sociales. Un compromiso con la equidad
supone la promocin de la salud pblica y de la medicina preventiva, as como la preocupacin
social de cada mdico, sin que prevalezca el inters propio de los mdicos o de la profesin.
Compromiso por una distribucin justa de recursos limitados.
En la satisfaccin de las necesidades de pacientes individuales, los mdicos son llamados a
proporcionar atencin de salud en base a un manejo inteligente y costo-efectivo de recursos
clnicos limitados. Debern comprometerse a trabajar con otros mdicos, hospitales y
proveedores para desarrollar guas de procedimientos para un cuidado eficiente. La
responsabilidad profesional de los mdicos, por una distribucin apropiada de los recursos,
requiere evitar escrupulosamente los exmenes y procedimientos superfluos. Proveer servicios
innecesarios, no slo expone a nuestros pacientes a daos y gastos evitables sino que disminuye
los recursos disponibles para otros.
110
Compromiso por el conocimiento cientfico.
Gran parte del contrato de la medicina con la sociedad se basa en la integridad y el uso
apropiado del conocimiento cientfico y de la tecnologa. Los mdicos tienen el deber de
preservar los estndares cientficos, promover la investigacin y crear nuevo conocimiento,
asegurando su apropiada utilizacin. La profesin es responsable por la integridad de ese
conocimiento, basado en la evidencia cientfica y en la experiencia mdica.
Compromiso de mantener la confianza manejando los conflictos de intereses.
Los profesionales mdicos y sus organizaciones tienen muchas oportunidades de afectar sus
responsabilidades profesionales persiguiendo ganancias privadas o ventajas personales. Tales
situaciones son especialmente arriesgadas cuando se procuran interacciones personales u
organizacionales con industrias lucrativas, incluidas las manufactureras de equipos mdicos,
compaas de seguros y empresas farmacuticas. Los mdicos tienen la obligacin de reconocer,
aclarar ante el pblico general y tratar los conflictos de inters que surgen en el cumplimiento
de sus deberes y actividades profesionales. Las relaciones entre las industrias y los lderes de
opinin deben ser divulgadas, especialmente cuando los ltimos determinan los criterios para
conducir e informar de ensayos clnicos, escribir editoriales o guas teraputicas, o actuar de
editores de revistas cientficas.
Compromiso con las responsabilidades profesionales.
Como miembros de una profesin, se espera que los mdicos trabajen colaborativamente para
maximizar los cuidados de los pacientes, ser respetuosos entre ellos y participar en los
procesos de autorregulacin, incluyendo la restauracin y la disciplina de los miembros que no
han alcanzado los estndares profesionales. La profesin deber tambin definir y organizar los
procesos de educacin y establecimiento de estndares para los miembros actuales y futuros.
Los mdicos tienen obligaciones tanto individuales como colectivas de participar en estos
procesos. Estas obligaciones incluyen incorporarse en evaluaciones internas y aceptar
escrutinios externos en todos los aspectos de su comportamiento profesional.
Resumen
La prctica de la medicina en la poca actual sufre desafos sin precedentes en, prcticamente,
todas las culturas y sociedades. Estos desafos se centran en las disparidades, en aumento,
entre las legtimas necesidades de los pacientes, los recursos disponibles para satisfacer esas
necesidades, la dependencia creciente en las fuerzas del mercado para transformar los
sistemas de atencin de salud y la tentacin de los mdicos de claudicar en su tradicional
compromiso con la primaca del inters del paciente. Para mantener la fidelidad del contrato
social de la medicina, en estos tiempos turbulentos, creemos que los mdicos deben reafirmar
su activa vocacin por los principios del profesionalismo, lo que comprende no slo su especial
111
dedicacin al bienestar del paciente sino tambin los esfuerzos colectivos por mejorar el
sistema de salud para el bienestar de la sociedad. Esta "Declaracin sobre Profesionalismo
Mdico" intenta estimular ese compromiso y promover una agenda de accin para la profesin
mdica, que resulta universal, tanto en su perspectiva como en sus propsitos.
Examinemos seguidamente los cdigos elaborados recientemente en nuestro pas.
Carta de los Derechos Generales de los Pacientes.
Este iniciativa surge en nuestro pas en 2001 y fue elaborada por un grupo conductor
164
que estuvo integrado por representantes de las principales instituciones pblicas de
salud del pas, as como de la Comisin Nacional de Arbitraje Mdico (CONAMED), de la
Comisin Nacional de Biotica, de los colegios mdicos y de la Comisin
Interinstitucional de Enfermera. Su objetivo fue elaborar un declogo que sintetizara
los principales derechos de los pacientes, plasmados en diferentes instrumentos de la
normatividad jurdica del pas y ponerlos al alcance y comprensin de los ciudadanos, a
fin de estimular su participacin en la mejora de los servicios de salud y de proponer
alternativas para enfrentar una parte significativa de la problemtica tica actual. Este
equipo conductor, tom como base para su propuesta inicial, las diferentes legislaciones
y normas del pas en materia de salud, as como los problemas registrados por la
CONAMED en los ltimos aos. Es decir partieron de problemas concretos y de
legislaciones vigentes
165
.
Una vez elaborada la propuesta inicial, se solicit la opinin de diferentes instituciones
y organizaciones del pas, a fin de que pudieran opinar y sugerir, de tal manera que la
versin final fue el resultado de una amplia participacin que recoge el sentir de un
vasto sector de la poblacin, lo cual le da una riqueza significativa, ya que en ella
participaron ambos actores de la relacin mdico paciente
166
.
Este documento puede orientar acerca de los principales problemas que se presentan en
la relacin mdico paciente y sus alternativas de solucin. Sin embargo no hace
referencia a la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar que se cumpla con
alguno de los aspectos contemplados en el mismo cdigo, como por ejemplo el derecho
de todo mexicano a recibir atencin mdica adecuada, lo cual deja mucho que desear.
164
Op.Cit.Tena Tamayo C. et al. Derechos de los pacientes en Mxico
165
Ibid p 524
166
Ibid p 524
112
Derechos generales de los pacientes
167
1. Recibir atencin mdica adecuada: el paciente tiene derecho a que la atencin mdica se le
otorgue por personal preparado de acuerdo con las necesidades de su estado de salud y las
circunstancias en que se brinda la atencin; as como a ser informado cuando sea necesario enviarlo
a otro mdico.
2. Recibir trato digno y respetuoso: el paciente tiene derecho a que el mdico, la enfermera y el
personal que le brindan atencin mdica, se identifiquen y le otorguen un trato digno, con respeto a
sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones
socioculturales, de gnero, de pudor y a su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento que
presente y este trato se haga extensivo a los familiares o acompaantes.
3. Recibir informacin suficiente, clara, oportuna y veraz: el paciente, o en su caso el
responsable, tiene derecho a que el mdico tratante le brinde informacin completa sobre el
diagnstico, pronstico y tratamiento; a que esta informacin se le proporcione siempre en forma
clara, comprensible con oportunidad, con el fin de favorecer el conocimiento pleno del estado de
salud del paciente y sea siempre veraz, ajustada a la realidad.
4. Decidir libremente sobre su atencin: el paciente, o en su caso el responsable, tiene derecho
a decidir con libertad, de manera personal y sin ninguna forma de presin, a rechazar o aceptar
cada procedimiento diagnstico o teraputico ofrecido, as como el uso de medidas extraordinarias
de supervivencia en enfermedades terminales.
5. Otorgar o no consentimiento vlidamente informado: el paciente, o en su caso el
responsable, en los supuestos que as lo seale la normativa, tiene derecho a expresar su
consentimiento, siempre por escrito, cuando acepte sujetarse con fines diagnsticos o teraputicos, a
procedimientos que impliquen un riesgo, para lo cual deber ser informado en forma amplia y
completa en qu consisten, los beneficios que se esperan y las complicaciones negativas que
pudieran presentarse. Lo anterior incluye las situaciones en las cuales el paciente decide participar
en investigaciones, o donar rganos.
6. Ser tratado con confidencialidad: el paciente tiene derecho a que toda la informacin
expresada a su mdico sea manejada con estricta confidencialidad y se divulgue exclusivamente con
la autorizacin expresa de su parte, incluso la que derive de un estudio de investigacin al cual se
haya sujetado de manera voluntaria, lo cual no limita la obligacin del mdico de informar a la
autoridad
en los casos previstos por la ley.
7. Contar con facilidades para obtener una segunda opinin: el paciente tiene derecho a
recibir por escrito la informacin necesaria para obtener una segunda opinin sobre el diagnstico,
pronstico o tratamiento relacionado con su estado de salud.
167
Ibid p 527-8
113
8. Recibir atencin mdica en caso de urgencia: cuando est en peligro la vida, un rgano o
una funcin, el paciente tiene derecho a recibir atencin de urgencia por un mdico en cualquier
establecimiento de salud, sea pblico o privado, con el propsito de estabilizar sus condiciones.
9.Contar con un expediente clnico: el paciente tiene derecho a que los datos relacionados con
la atencin mdica que reciba sean asentados en forma veraz, clara, precisa, legible y completa, en
un expediente que deber cumplir con la normativa aplicable y, cuando lo solicite, obtener por
escrito un resumen clnico veraz de acuerdo con el fin requerido.
10. Ser atendido cuando se inconforme por la atencin mdica recibida: el paciente tiene
derecho a ser escuchado y recibir respuesta por la instancia correspondiente cuando se inconforme
por la atencin mdica recibida de servidores pblicos o privados. As mismo, tiene derecho a
disponer de vas alternas a las judiciales para tratar de resolver un conflicto con el personal de
salud.
Carta de los Derechos Generales de los Mdicos
Este documento fue realizado de manera similar al declogo de los pacientes
168
y dado a
conocer pblicamente al ao siguiente, es decir en el 2003. En su elaboracin
participaron prcticamente las mismas instituciones que en el cdigo citado, a las que se
sumaron algunas organizaciones nacionales de colegios de mdicos. Igualmente una vez
elaborado un primer borrador se tom el parecer de diversas instituciones mdicas y
universitarias, presentndose el documento final el da del mdico -23 de octubre- de
2003.
Derechos Generales de los Mdicos
1. Ejercer la profesin en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza:
El mdico tiene derecho a que se respete su juicio clnico (diagnstico y teraputico) y su libertad
prescriptiva, as como la decisin de declinar la atencin de algn paciente, siempre que tales
aspectos se sustenten sobre bases ticas, cientficas y normativas.
2. Laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su prctica profesional
El mdico tiene derecho a contar con lugares de trabajo e instalaciones que garanticen las medidas
de seguridad e higiene que marca la ley, de conformidad con las caractersticas del servicio por
otorgar.
3. Tener a su disposicin los recursos que requiere su prctica profesional:
Es derecho del mdico recibir del establecimiento donde presta sus servicios, el apoyo de personal
totalmente capacitado as como el equipo, los instrumentos e insumos necesarios, de acuerdo con el
servicio por otorgar.
168
Tena Tamayo C. et al (2003), Derechos de los Mdicos, Rev Med IMSS (6):503-508
114
4. Abstenerse de garantizar resultados en la atencin mdica:
El mdico tiene derecho a no emitir juicios concluyentes sobre los resultados esperados de la
atencin mdica.
5. Recibir trato respetuoso por parte de los pacientes y sus familiares, as como del personal
relacionado con su trabajo profesional:
El mdico tiene derecho a recibir del paciente y sus familiares trato respetuoso, as como
informacin completa, veraz y oportuna relacionada con el estado de salud del paciente.El mismo
respeto deber recibir de sus superiores, personal relacionado con su trabajo y de los terceros
pagadores.
6. Tener acceso a educacin mdica continua y a ser considerado en igualdad de oportunidades
para su desarrollo profesional:
El mdico tiene derecho a que se le facilite el acceso a la educacin mdica continua y a ser
considerado en igualdad de oportunidades para su desarrollo profesional.
7. Tener acceso a actividades de investigacin y docencia en el campo de su profesin:
El mdico tiene derecho a participar en actividades de investigacin y enseanza como parte de su
desarrollo profesional.
8. Asociarse para promover sus intereses profesionales:
El mdico tiene derecho a asociarse en organizaciones, asociaciones y colegios,con el fin de
promover su desarrollo profesional y vigilar el ejercicio profesional, de conformidad con lo prescrito
en la ley.
9. Salvaguardar su prestigio profesional:
El mdico tiene derecho a la defensa de su prestigio profesional y a que la informacin sobre el
curso de una probable controversia se trate con privacidad y en su caso, a pretender el
resarcimiento del dao causado. La salvaguarda de su prestigio profesional demanda de los medios
de comunicacin respeto al principio de legalidad y a la garanta de audiencia, de tal forma que no
se presuma la comisin de ilcitos hasta en tanto no se resuelva legalmente cualquier controversia
por la atencin mdica brindada.
10. Percibir remuneracin por los servicios prestados:
El mdico tiene derecho a ser remunerado por los servicios profesionales que preste, de acuerdo a su
condicin laboral, contractual o a lo pactado con el paciente.
115
CAP 8
LAS REPONSABILIDADES
DEL
ESTUDIANTE DE MEDICINA
Desarrollo personal
Formacin acadmica
Compaeros y maestros
Pacientes y familiares
Universidad y Sociedad
Hemos llegado al final del recorrido, ahora viene lo ms importante: Qu
responsabilidad tiene cada estudiante para llegar a ser un buen profesional, es decir, un
profesional cientfico y humanista?
Cmo reconocer los propios valores y respetar los valores de los otros? Cmo manejar
esas diferencias de valores con los dems, ya sean colegas o pacientes?
Alcanzar una posicin tica personal, entraa la participacin decidida de quien quiera
hacerlo. Cada una de las actitudes y habilidades necesarias para lograr un desempeo
personal y profesional tico, implica un alto grado de compromiso y responsabilidad.
Desafortunadamente, en nuestra cultura, la palabra responsabilidad se asocia con
frecuencia a situaciones negativas (como tareas o culpas) y no tanto a situaciones
positivas. Se dice por ejemplo: fulano de tal es el responsable de limpiar la oficina o
116
zutana fue la responsable del accidente; no obstante y a pesar de estas connotaciones,
la responsabilidad tambin est asociada a cuestiones tan positivas como la libertad y la
autonoma.
Dos de las cualidades esenciales para el desarrollo del ser humano, son la conciencia y la
razn. En la medida en que el ser humano va progresando, ambas cualidades esenciales
de la naturaleza humana, se van incrementando. Cabe aclarar que conciencia y razn
estn ntimamente ligadas a los sentimientos, a los afectos. Es decir, la idea que
tenemos de nosotros mismos y de cmo es el mundo, as como nuestros razonamientos y
juicios, estn permanentemente atravesados por sentimientos y emociones
(frecuentemente poco o nada conscientes), lo cual tiene sus consecuencias (no saber
qu sentimientos influyen en nuestros razonamientos, puede conducirnos a conclusiones
o juicios equivocados, como los prejuicios). La conciencia y el razonamiento nos permiten,
si los usamos adecuadamente, darnos cuenta de quines somos, de qu queremos, de las
circunstancias que nos rodean y de cmo podramos conseguir lo que queremos. Este
proceso de tomar decisiones con libertad, contribuye a tomar las riendas de nuestra
vida y lograr mejores resultados con nuestras acciones conscientes y elegidas. El que
elige consciente, libre y razonadamente, tiene ms posibilidades de lograr sus
objetivos y de obtener los resultados que desea, que aquel que renuncia a elegir (lo cual
de alguna manera tambin es una eleccin). Hacerse responsable de uno mismo, es
participar activamente en construir la calidad de vida que queremos tener. Todo parece
indicar que a lo largo de la historia, la humanidad casi siempre est pasando por
situaciones muy adversas y que nunca ha sido fcil para la mayora- vivir con cierto
grado de bienestar. Ahora tampoco lo es. Muchas circunstancias se oponen al desarrollo
integral de los seres humanos y de su bienestar. Tener calidad de vida, implica un
esfuerzo individual y colectivo constante. Lo mismo sucede con la formacin profesional.
Los esfuerzos de la sociedad y de los maestros, para construir y mantener una
educacin universitaria de calidad, no son suficientes para lograr buenos resultados en
el aprendizaje y en la formacin. Tambin es necesaria la participacin de los
estudiantes, ello determinar en buena medida los resultados que se obtengan.
Asumir la responsabilidad en la propia formacin, puede convertir, lo que para muchos
es una pesada tarea, en un acto de libertad y de autonoma, en la posibilidad de
disfrutar el encuentro con otros seres humanos con intereses similares, en la
satisfaccin de ayudar a otros a aliviar su dolor o en el placer de conocer ms a fondo al
ser humano en sus mltiples dimensiones.
Renunciar a la libertad y por lo tanto a la responsabilidad de elegir, no evita tener que
afrontar las consecuencias de las decisiones que otros tomarn por uno.
117
Quienes traen al mundo a un ser, lo crecen, lo educan y deciden por l, son responsables,
hasta cierto punto, de lo que ese ser es. A partir de la mayora de edad, a cada quien le
toca empezar a decidir qu hacer con su vida y con lo que es; uno se la puede pasar
responsabilizando de sus fracasos y frustraciones a quienes lo educaron, o bien tomar
las riendas y sacarle el mejor provecho al tiempo que le toc vivir, con los recursos que
se tienen (los cuales varan de una persona a otra). Dicho en otras palabras, el bienestar
del presente y del futuro, depende en buena medida de uno mismo, sin dejar de
reconocer que hay personas que nacieron en condiciones privilegiadas y otras que
nacieron con muchas desventajas y tambin que existen circunstancias sociales
favorables o desfavorables (como las actuales) para el desarrollo de las personas.
Todo parece indicar que la libertad da miedo, sobre todo cuando uno empieza a decidir
por s mismo y siente que los dems no le van a perdonar los errores o que lo van a
rechazar. Parece ms fcil dejar que los otros decidan por uno y que sean ellos los que
se equivoquen. Pero. Ser lo ms conveniente para uno?
Una de las cosas ms difciles en la vida, es aprender a vivir, es decir, aprender a
pasrsela verdaderamente bien, no slo con pequeos placeres inmediatos y largos
perodos de abstinencia o de sufrimiento, sino con un buen nivel de disfrute cotidiano
en las acciones de cada da. Lograr eso, implica disciplina y aprender de las
equivocaciones. Cada atrevimiento razonado, va a incrementar el aprendizaje sobre uno
mismo y sobre la vida, va a fortalecer la capacidad de decidir y de disfrutar. Cada
renuncia a decidir por uno mismo, har ms difciles las decisiones en el futuro.
Podramos decir que uno tiene que aprender a cuidarse (no podr cuidar bien a otros si
uno no aprende a cuidarse a s mismo). El cuidado de s mismo es integral: emociones,
intelecto, espiritualidad, cuerpo, salud, relaciones interpersonales, proyectos de vida,
etc. El desarrollo de la autonoma personal y de la libertad, implica que uno tendr que
hacerse responsable de los cuidados que estaban a cargo de otros (por ejemplo los
paps). Ese cuidado de s fortalecer la autonoma de uno mismo y desde luego sus
niveles de satisfaccin.
La ciencia se ha construido de una manera similar. Se reconoce un problema (conciencia),
se analiza y se ensayan explicaciones (razonamiento). El anlisis de los resultados
siempre nos ensea algo. Aunque un experimento fracase y no se obtengan los
resultados esperados, si se es capaz de soportar la frustracin, aprender de los
errores o de las omisiones y ensayar otros caminos con lo que se aprendi, se podrn
obtener nuevos conocimientos y mejores respuestas. Tomar el riesgo de ensayar
respuestas, equivocarse y rectificar el rumbo, ha permitido el avance del conocimiento
118
cientfico y tambin de la calidad de vida. Hay una parte del conocimiento necesario
para vivir que slo puede ser aprendida a travs de la propia experiencia. No
arriesgarse a ensayar nuevas explicaciones, nuevas respuestas, nuevas formas de
pensar y de vivir, es obstaculizar el camino hacia mejores niveles de vida.
Probablemente una de las decisiones ms importantes que un joven estudiante toma en
su vida, sea elegir una profesin. Finalmente despus de ms de 12 aos de estar
asistiendo obligatoriamente a la escuela, tiene la oportunidad de elegir si sigue
estudiando o no. A partir de la mayora de edad se incrementan las oportunidades de
decisin y por lo tanto se ampla la libertad. Esta libertad puede rendir buenos frutos si
se sabe aprovechar. La reflexin que proponemos en este captulo tiene que ver con eso.
Se trata de considerar algunos aspectos de la formacin en los que est implicada la
participacin activa del estudiante y sin la cual no obtendr buenos resultados.
Iniciar una formacin universitaria, puede ser para muchos un cambio radical en su vida.
Hay mayor libertad, pero tambin ms riesgos y ms responsabilidades.
Desarrollo personal.
La calidad humana del profesional de la medicina, es la mitad de lo que necesita para ser
buen mdico, la otra mitad es la formacin cientfica (pensamiento y actitud). Una de
las primeras cosas que es necesario tener claro una vez que se inicia la formacin
mdica, es volver a preguntarse y a responderse con honestidad, si realmente se quiere
estudiar medicina y ser mdico. No todos los que logran entrar a la licenciatura, en
realidad quieren estudiar medicina o ser mdicos. Ayudara mucho a esta reflexin,
conocer los elementos que influyeron en la decisin. Ser capaz de hacer algo o tener
aptitudes para algo, no quiere decir que uno lo quiera hacer. Hay personas con facilidad
para las matemticas y sin embargo se dedican a la literatura. Poder hacer algo es muy
diferente a querer hacerlo. El deseo de realizar algo, es el motor necesario para
conseguirlo. Hemos observado a lo largo de nuestra experiencia docente, las
dificultades que pasan aquellos que no estn seguros de querer ser mdicos a pesar de
contar con el coeficiente intelectual para lograrlo.
El estudio de la medicina implica, desde los primeros aos de formacin, un encuentro
frecuente con la muerte, con el dolor y con el sufrimiento de las personas. Esto no deja
de tener impacto en uno mismo, lo reconozcamos o no. Es importante saber si queremos
dedicar buena parte de nuestra vida, a estar en contacto con personas que sufren y que
a pesar de nuestros esfuerzos, a veces mueren. Los pacientes siempre esperan lo mejor
del mdico, independientemente de que ste se sienta triste, cansado o molesto. Para
119
los pacientes su dolor y su padecimiento son lo ms importante. El paciente espera un
alivio rpido y efectivo, espera comprensin y sensibilidad de parte de su mdico.
Ests dispuesto a cumplir con esa funcin, a pesar de las dificultades?
La formacin como futuro mdico tiene que ver con la tica? Definitivamente s!
Como hemos comentado a lo largo del texto, la tica en ltima instancia es una reflexin
acerca del bienestar. Es una reflexin acerca de cmo vivir satisfactoriamente, sin
daar a otros ni a nosotros mismos. Qu habra que hacer para que la formacin como
futuro mdico sea satisfactoria y placentera? Cmo lograr que el proceso de
formacin sea disfrutable y no un sacrificio?
Toda eleccin que se haga, ya sea consciente o no, implica una renuncia. Al estar en un
lugar, implcitamente se est renunciando a estar en otro. Un factor que puede orientar
para saber si una eleccin ha sido adecuada, es reflexionar si lo que se elige es mejor
que aquello a lo que se renuncia. Para ello es necesario conocer nuestros valores y lo
que queremos en la vida. Si lo tenemos claro podremos analizar si lo que elegimos
coincide con lo que queremos y si no, hay que tenerlo claro lo antes posible. Una vez
realizado este anlisis podremos tener los elementos para saber qu decidir. Cabe
recordar que no es fcil saber lo que uno quiere y cules son los propios valores,
lograrlo puede tomar tiempo.
Algo muy importante para ejercer nuestra libertad de decidir y de actuar, es pensar en
las consecuencias de nuestros actos o de nuestras omisiones, ya que dejar de hacer,
tambin tiene consecuencias.
De acuerdo a sus valores y a sus deseos, cada quien decidir lo que ms le conviene. Los
que no hayan pensado en esto, o no lo tengan claro, les ser ms difcil tomar las
decisiones que los lleven a conseguir lo que quieren.
Con frecuencia escucho que algunas personas dicen que se sacrifican estudiando
medicina. Una de las acepciones de la palabra sacrificar en el diccionario de la Real
Academia Espaola, es sujetarse con resignacin a algo violento o repugnante. Me llama
la atencin esa forma de referirse a algo que supuestamente quieren y por lo tanto si lo
quieren es bueno y no repugnante ni violento. Si les repugna lo que hacen, Por qu lo
habrn elegido? No hay que confundir renuncia con sacrificio. Si bien renunciar implica
no tener algo, si uno hace buenas elecciones, lo que uno deja de tener no es tan bueno
como lo que eligi. Renunciar es una consecuencia de elegir. Los que no pueden renunciar,
no podrn elegir. Sacrificarse ser bueno para uno? No sera mejor disfrutar
estudiar medicina? Tal vez los logros ms complejos y ms elevados, impliquen renuncias
120
ms importantes. Cualquier deportista de alto rendimiento lo sabe, sobre todo en poca
de competencias. El deseo de lograr un mejor rendimiento sostiene sus mltiples
renuncias. Lo mismo sucedera al estudiar una profesin tan particular como la medicina.
De ah la importancia de saber qu queremos.
Dos de los factores que ms han influido en el bajo rendimiento escolar en esta
Facultad durante los ltimos aos, han sido, por un lado los problemas asociados a
deficiencias en la metodologa de estudio y por el otro los problemas personales
169
.
Es importante identificar si se tiene alguno de los dos, o los dos. Ambos pueden tener
solucin si se utilizan las estrategias adecuadas.
La relacin mdico paciente es parte esencial del ejercicio profesional y est
determinada por la capacidad del mdico para relacionarse adecuadamente con las
personas. Es responsabilidad de cada quien, desarrollar esa capacidad y saber aplicarla
en el ejercicio profesional. Si uno se encuentra entre los que tienen dificultades para
hacer amigos o compartir sus ideas y sus sentimientos, es importante que tome
conciencia y procure resolverlo.
Para aprender a conocer a otros y para poder ayudarlos con sus padecimientos, primero
hay que conocerse. Nuestro modo de ser es el instrumento esencial -en el ejercicio de
la medicina- para tener buenas relaciones con las personas, para saber escuchar, para
hacerse entender, para ser sensible, para tolerar las diferencias y para ser respetuoso.
Es muy probable que la mayora de las personas que ingresaron a la licenciatura de
medicina tengan un buen nivel de inteligencia racional, sin embargo ello no garantiza que
tengan inteligencia emocional, es decir que tengan la capacidad de reconocer sus
emociones, de manejarlas, de reconocer las emociones de los dems y de mantener
buenas relaciones
170
. Desarrollar la inteligencia emocional es parte esencial de la
formacin integral, pues adems de ayudar en la relacin con los dems, con frecuencia
el tratamiento integral de la problemtica de los pacientes, puede implicar ayudarlo a
tomar conciencia de la relacin entre sus emociones y su salud.
Una parte importante para lograr un buen desarrollo personal integral, es la salud,
incluidos los aspectos fsicos. Conocer y cuidar la propia salud es un aspecto bsico para
el rendimiento intelectual y el equilibrio emocional. El cuerpo refleja con bastante
fidelidad el estado emocional; muchos de los sntomas que con frecuencia presentan los
169
Prez Osorio, Julia Comentarios sobre el Servicio de Orientacin Psicopedaggica .Rev. Diversidad de la Facultad
de Medicina de la UADY, Ao 1 edicin 1 diciembre 2003 p 20-22 2
170
Goleman D. (2002) La inteligencia emocional, Suma de letras S.A. de C.V., Mxico, p 71
121
estudiantes de medicina
171
, como cefalea, dolores musculares, problemas digestivos,
trastornos del sueo, se deben a situaciones emocionales, relacionadas frecuentemente
con el estrs de las exigencias acadmicas. Otros factores que afectan la salud de los
estudiantes son su inadecuada alimentacin y descanso, as como su sedentarismo. El
aprender a observarse, a conocerse, a interpretar los sntomas como seales de que
algo pasa y el aprender a responder adecuadamente a esos avisos, ayudar a cuidar de
la propia salud para el resto de la vida y brindar conocimientos importantes para
aprender a cuidar la salud de los dems.
El mdico es el asesor de sus pacientes en el aprendizaje de ese cuidado, por lo tanto si
l no lo logra consigo mismo, le ser ms difcil llevarlo a cabo con sus pacientes. Un
aspecto importante del bienestar est relacionado con la salud, aquellos que sufren de
algn padecimiento, ven limitada su posibilidad de disfrutar, por lo tanto los que estn
interesados en disfrutar lo mejor posible de la vida, tendrn que aprender a cuidarse.
Comprender cmo funciona la interaccin entre las emociones y el cuerpo y de estos dos
con el ambiente social y fsico, no slo ayudar a mantener un equilibrio y un buen
estado de salud, sino que contribuir a comprender cmo funciona en los otros.
Formacin acadmica
Se espera que a lo largo de la formacin integral se desarrollen cada una de las
caractersticas del pensamiento cientfico: lgica aplicada, sistematizacin, crtica y
apertura a la crtica, creatividad y compromiso para explicar con la mayor certeza
posible los fenmenos de la realidad. La Facultad pondr las condiciones para propiciar
ese desarrollo, pero llevarlo a cabo ser tarea de cada quien. A lo largo de toda la vida
se recibe un cmulo de informacin y se construye una idea de cmo es el mundo, cmo
se origin y por qu pasan las cosas. Es probable que la mayora de los conocimientos y
de los juicios de los jvenes, estn basados en las opiniones de sus mayores o de los
diferentes medios de comunicacin; tambin es probable que la educacin recibida haya
hecho ms nfasis en el aprendizaje memorstico que en la reflexin, la crtica y el
anlisis. Si fue as, el desarrollar un pensamiento cientfico, llevar a cuestionar cosas
que se suponan ciertas y que son la base de los juicios. Precisamente una de las
principales razones por las cuales la formacin universitaria es laica, es para crear las
condiciones adecuadas a fin de propiciar un pensamiento cientfico, libre de dogmas.
171
Prez O.J. (2004) Qu pasa con las emociones de los estudiantes de la Facultad de medicina. .Rev. Diversidad de la
Facultad de Medicina de la UADY, Edicin 2, feb, p 15-16.
122
Uno de los obstculos ms importantes para el pensamiento cientfico, es uno mismo y
sus prejuicios, que son esas ideas falsas que se tienen acerca de las cosas o de las
personas y que fueron establecidas sin contar con el conocimiento o con los elementos
suficientes para hacer un juicio objetivo. Cuando estos prejuicios estn ligados a
sentimientos o son la base del razonamiento, es ms difcil lidiar con ellos. se es uno
de los mayores retos de un verdadero cientfico, por eso no cualquiera elige ese camino
y lo sigue, a pesar de todos los beneficios que se puedan obtener.
El proceso de aprendizaje es la oportunidad cotidiana de poner en prctica y de ir
desarrollando una forma de pensar cientfica. Es importante no confundir el
entrenamiento en investigacin con el desarrollo de un pensamiento cientfico. La
investigacin cientfica es una aplicacin de la ciencia y los conocimientos que produce
tambin son parte de ella, pero no hay que olvidar que la ciencia es sobre todo una
manera de pensar. El pensamiento cientfico no tiene dogmas, est construyendo
preguntas todo el tiempo y no se precipita en dar respuestas. Por ello necesita aprender
a tolerar el no tener respuestas inmediatas. Toma tiempo indagar, argumentar,
construir hiptesis y luego tratar de demostrarlas, no siempre con xito. Tambin toma
tiempo y esfuerzo, cuestionar lo aprendido, hacerse preguntas bien construidas y
aprender a responderlas de una manera fundamentada. Aceptar la propia ignorancia y
convertirla en motor del aprendizaje no es asunto fcil. La autocrtica desarrollada
desde un principio, permitir tener una idea acertada del propio desempeo.
Tratar de conseguir buenas calificaciones en las evaluaciones a travs de copiar, es un
problema tico, pues sera un intento de engaar a aquellos que confan en la buena
preparacin de los futuros mdicos. Qu pasara si todos los estudiantes obtuvieran su
titulacin de esa manera, Pondras en manos de uno de esos compaeros la vida de tus
seres queridos o la tuya?
Desarrollarse como profesional cientfico implicar tambin una particular manera de
adquirir el conocimiento. A diferencia de otras etapas de la educacin, ahora adems de
aprender los conceptos necesarios para nombrar las cosas, ser muy importante que el
aprendizaje sea razonado, tratando de entender cmo suceden las cosas y por qu y
desarrollar la capacidad de explicar los diferentes fenmenos de la naturaleza humana
relacionados con la salud, no slo de describirlos. Un aprendizaje memorstico (aunque
sea de conocimientos cientficos) no es suficiente para formarse como profesional
cientfico, hace falta aprender a razonar, a tener nuevas ideas para entender las cosas
y sobre todo aprender a aplicar el conocimiento al razonamiento clnico. Todo ello se va
construyendo da con da, a travs de la forma de estudiar, de la participacin en clase
y en las discusiones con compaeros y maestros sobre diferentes tpicos. Desde el
punto de vista cientfico se privilegia el razonamiento, no el poder de la autoridad o el
123
poder de la mayora. No por ser el maestro se tiene siempre la razn, ni tampoco lo que
piensa la mayora tiene que ser cierto, ms bien depende de los argumentos, de la
demostracin lgica y/o de las evidencias. Un verdadero cientfico usa su razonamiento,
construye hiptesis, experimenta, no se queda con la explicacin popular, generalmente
la cuestiona y se cuestiona, hasta construir una explicacin ms racional y
fundamentada.
Compaeros
Siguiendo la Teora General de los Sistemas
172
, un grupo humano es un sistema
conformado por las interacciones de un nmero determinado de elementos las
personas- y por lo tanto, los movimientos y las caractersticas de cada elemento, van a
influir en todo el sistema. Aplicada esta idea al grupo que conforman los compaeros de
un saln, podemos pensar que cada integrante del grupo influye de una u otra manera en
la situacin de todo el grupo, en mayor o menor medida, segn el caso. Del tal modo que
si una buena parte de los compaeros son responsables, participativos, solidarios y
agradables, el ambiente de las clases puede llegar a ser muy ameno y el rendimiento
general del grupo, de muy buen nivel. Lo que ponga cada uno va a afectar positiva o
negativamente a los dems. Por ejemplo si un equipo est encargado de presentar un
tema para discutir en clase, la calidad con que lo haga va a ser muy importante para el
trabajo de todo el grupo. Si es de mala calidad probablemente el inters que genere la
presentacin sea pobre, lo mismo que la discusin posterior. En cambio si el equipo hace
bien las cosas y logra interesar a los dems por la calidad y originalidad de su
presentacin, no slo captar el inters y el respeto de sus compaeros, sino que
contribuir significativamente al anlisis del tema y a elevar la calidad acadmica y
humana del grupo, lo cual puede estimular a otros equipos a hacer lo mismo con el
consiguiente beneficio para todos.
Cada integrante es responsable de contribuir al bienestar del grupo, tanto en el terreno
de las relaciones personales como de lo acadmico. Si cada uno prepara el tema que se
va a discutir cada da y participa en las discusiones, el nivel acadmico de todo el grupo
ser mucho ms elevado y las clases sern ms atractivas. En cambio si la mayora de los
que tienen que presentar sus temas lo hacen de una manera mediocre, probablemente
las clases sern muy aburridas y no aportarn gran cosa al mejoramiento acadmico de
cada uno. Si cada integrante del grupo es respetuoso con sus compaeros y al mismo
tiempo es participativo y comparte sus ideas y reflexiones con los dems, se lograr un
grupo solidario, unido y con un buen ambiente de clase.
172
Watzlawick P., Helmick Beavin J., Jackson D. 1981 Teora de la comunicacin humana, Herder, Barcelona, p 117
124
Lo anterior pone en evidencia que el bienestar o el malestar no suelen darse en solitario,
lo que hagamos por nosotros mismos para incrementar nuestra calidad de vida y de nivel
acadmico, contribuir a mejorar el nivel de vida y acadmico de nuestro grupo. Lo que
dejemos de hacer por nosotros mismos y disminuya nuestra calidad de vida y nuestro
nivel acadmico, tambin afectar al grupo.
La cultura de participacin y de solidaridad influye positivamente en el desempeo
acadmico y en el ambiente de clase, sin embargo no es la cultura que nos han enseado
y la que predomina actualmente a nuestro alrededor, en donde tal parece que es ms
conveniente pensar slo en uno mismo sin importar los dems.
Con frecuencia escucho a los estudiantes quejarse de problemas acadmicos
relacionados con los programas, con los maestros o con las autoridades. Se quejan de la
atencin que reciben en los hospitales y del maltrato que tambin reciben los pacientes.
Se quejan de sus lderes y los acusan de no hacer nada. Esta posicin me ha llamado la
atencin ya que reconocen que ellos mismos eligen a sus lderes y los sostienen en el
cargo, ya sea con su voto o con su silencio. Estos mismos estudiantes que se quejan,
estn situados en una posicin pasiva que permite que esas cosas sigan sucediendo.
Muchos me han preguntado qu se podra hacer, ya que tienen la idea de que no se
puede hacer nada.
Es muy posible que desde una posicin individualista, sea muy difcil resolver algunos de
los problemas planteados, lo cual sera muy diferente si como estudiantes se
organizaran para discutir sus problemas y para proponer alternativas de solucin. Un
maestro prestar ms atencin a un grupo de alumnos organizados que le expone sus
problemas y las posibles soluciones, que a la queja de uno solo. El grupo tendr mucho
ms impacto que los esfuerzos individuales aislados, de ah la importancia de la
organizacin y de la solidaridad. La discusin de los problemas comunes es una pieza
fundamental para tener presencia y fuerza como grupo, sobre todo si se organizan y
exponen sus necesidades de una manera racional y fundamentada. Esto es vlido no
solamente para cuestiones acadmicas, lo ser para muchas otras situaciones de la vida.
La discusin grupal y la posibilidad de llegar a acuerdos, puede enriquecer enormemente
la vida acadmica de la Facultad, a travs de la aportacin de nuevas ideas, como fue el
caso que cit en el primer captulo, cuando relat la importancia que tuvo la
participacin de un grupo de estudiantes en el surgimiento de un Consejo Acadmico
Paritario, que perdura hasta hoy y que ha sido clave para la vida acadmica de la
Facultad. Tambin fue un grupo de alumnos el que propuso la incorporacin de la
enseanza de la tica a la Licenciatura de Mdico Cirujano. Estos alumnos, se
organizaron e hicieron propuestas que enriquecieron a la Universidad, a la Facultad y
desde luego a ellos mismos.
125
La calidad de las relaciones humanas es fundamental en el ejercicio de la medicina. En
su trabajo cotidiano, el mdico atiende personas que frecuentemente se encuentran con
cierto grado de sufrimiento y de vulnerabilidad, al exponer su intimidad, sus miserias o
sus dolencias, los pacientes se encuentran vulnerables y sensibles. Esta situacin
amerita, un trato cuidadoso y delicado. En la relacin con los pacientes es muy
importante tomar en cuenta ese estado de vulnerabilidad o de fragilidad en el que se
encuentran, a fin de brindarles el trato adecuado. Percibir esto y manejarlo
adecuadamente, implica ser capaz de percibir el sufrimiento y el nimo en el cual se
encuentra uno mismo y el otro. Por ello es necesario haber desarrollado la habilidad de
reconocer y manejar el propio sufrimiento.
La convivencia cotidiana con los compaeros del saln o durante las prcticas clnicas, en
los grupos de estudio o incluso en los encuentros sociales, son una valiosa oportunidad
para conocer y practicar la habilidad de relacionarse y comunicarse
Maestros
Los maestros tambin son personas como uno y aunque tienen mucha experiencia,
tambin tienen sus limitaciones y sus contradicciones. Ellos son orientadores y guas
durante toda tu formacin. Se merecen respeto, as como cada alumno tambin se
merece el de ellos. Es importante no confundir el respeto con la posibilidad de disentir
de opinin. En la ciencia no puede haber dogmas, desarrollar un pensamiento cientfico
implicar la posibilidad de disentir con cualquiera, incluidos maestros y autoridades,
siempre y cuando sea de una manera respetuosa y bien argumentada. Eso contribuir a
mantener un ambiente crtico, cientfico y respetuoso.
Pacientes y familiares
Los estudiantes tienen la responsabilidad de respetar los principios ticos de
beneficencia, de no maleficencia, de autonoma y de justicia, de acuerdo a su nivel de
competencia.
Una parte esencial del aprendizaje son las habilidades clnicas, las cuales generalmente
se llevan a cabo a travs del contacto directo con los pacientes y sus familias, ya sea en
consulta externa, en hospitalizacin o en la comunidad. El estudiante tiene la obligacin
evitar cualquier dao o incomodidad a los pacientes. Aprender y practicar con uno
mismo, con sus compaeros, con maniques o con algn otro tipo de objetos o aparatos,
antes de hacerlo con los pacientes, disminuir el riesgo de causarles molestias o algn
dao. Tambin existe la obligacin para los estudiantes, de cuidar la intimidad y la
privacidad de los pacientes as como de respetar la confidencialidad, igual que cualquier
126
profesional de la salud. La obligacin con los principios ticos sigue vigente aunque stos
no sean tomados en cuenta por el personal de la institucin en donde se realicen las
prcticas. El que algunos no los respeten no exime a nadie de esa responsabilidad.
Universidad y Sociedad
La Universidad y la Facultad de Medicina son instituciones que existen gracias al
esfuerzo de muchos ciudadanos que nos antecedieron y que han luchado por la
existencia de una educacin laica, cientfica y gratuita, a fin de contribuir al desarrollo
social. La Universidad recibe a travs del Gobierno Federal y del Estatal, el
presupuesto para poder funcionar. Este dinero a su vez se origina en los impuestos que
pagan los ciudadanos, todo ese esfuerzo de millones de mexicanos, es necesario para
brindarle a las nuevas generaciones la posibilidad de recibir una educacin de calidad y
en forma gratuita. Es por ello que cada estudiante de la Universidad, tiene una
obligacin moral con la sociedad, sobre todo con los ms desprotegidos. La sociedad
espera que quienes han tenido la oportunidad de ingresar a la Universidad, lleven a cabo
su formacin responsablemente y que despus sean buenos profesionales en los cuales
puedan confiar en el terreno cientfico y en el humano.
Cada universitario, tiene la obligacin moral de cuidar la Universidad e incrementar su
calidad. Para ello contamos adems del presupuesto, con la autonoma universitaria que
est descrita en la fraccin VII del artculo 3 de la Constitucin Mexicana
173
de la
siguiente manera: (las universidades) tendrn la Facultad y la responsabilidad de
gobernarse a s mismas; realizarn sus fines de educar, investigar y difundir la cultura
de acuerdo con los principios de este artculo
174
, respetando la libertad de ctedra e
investigacin y de libre examen y discusin de las ideas; determinarn sus planes y
programas; fijarn los trminos de ingreso, promocin y permanencia de su personal
acadmico y administrarn su patrimonio
La existencia de la Universidad es una pieza fundamental para cada sociedad, es un
espacio en el cual se pueden discutir las ideas razonadamente y existe la libertad de
disentir con argumentos. Su estructura jurdica y organizativa, est diseada para
propiciar la libertad de discusin y promover as el desarrollo cientfico y humanstico y
como consecuencia el social. As mismo e igualmente importante, se propicia una
participacin democrtica de profesores y alumnos para un mejor gobierno de la
institucin. Por lo tanto, a nosotros, profesores y alumnos, corresponde la
173
Op.Cit. Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos p 9
174
Ibid p 7 y 8
127
responsabilidad de hacer efectivas esa autonoma y esa participacin democrtica,
somos los universitarios quienes en la prctica la podemos hacer realidad cada da. Como
ya hemos sealado anteriormente, todo parece indicar que la educacin pblica est
siendo amenazada al igual que la medicina socializada, a travs de diferentes
mecanismos. Se est tratando de debilitar la educacin pblica y de fortalecer la
educacin privada, sobre todo a nivel superior y medio superior. Esto tiene varios
fines
175
: debilitar la autonoma universitaria, orientar los programas de estudio e
investigacin hacia las necesidades empresariales, desviar la atencin de los problemas
prioritarios del pas y propiciar estudiantes, maestros y profesionales acrticos, que
acepten con mayor facilidad los cambios que favorecen a los dueos del capital y que
empobrecen a la mayora de la poblacin .
Por otro lado, la restriccin progresiva del gasto pblico en educacin y la desviacin de
recursos hacia la educacin privada
176
, disminuye las posibilidades de muchos mexicanos,
para mejorar social y econmicamente y acenta la prdida del derecho a la educacin
(como sucede en algunos servicios de medicina socializada); con frecuencia creciente, el
acceso a la educacin superior ser para quienes puedan pagar, propiciando con ello
mayor desigualdad social y econmica. La poblacin escolar que estudiaba licenciaturas
en la universidad pblica era en 1981 de 86.8% y slo 13.1% estudiaban en las privadas.
En 2006, debido a las persistentes polticas neoliberales, el porcentaje de alumnos de
licenciatura en las universidades pblicas baj a 68.2% y el de las privadas aument a
31.8 %
177
. Es decir cada vez ms mexicanos tienen que pagar por su educacin
universitaria y en instituciones en donde no est garantizada la libertad de expresin
que es una condicin fundamental para el desarrollo de una ciencia humanista.
Por todo ello maestros, alumnos y poblacin en general, nos conviene defender y
fortalecer la educacin pblica y sus caractersticas, tal como est expresado en
nuestra Constitucin
178
: gratuita, laica, cientfica y humanista.
175
Op.Cit.Contreras Carvajal J., p 190-1
176
Ibd.
177
Ibid p189
178
Op.Cit. Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos p 7-9
128
129
BIBLIOGRAFA
Actas del Consejo Acadmico de la Facultad de Medicina de la Universidad Autnoma de Yucatn
Perodo 1978-1993
Archiga H. (2001) La biotica y la formacin cientfica del mdico. Gaceta Mdica Mxico vol 137
N 4
Arimany-Manso J. (2007) La medicina defensiva, un peligroso boomerang.
http://www.fundacionnmhm.org/www_humanitas_es_numero12/articulo.pdf
Bachelard, G. (1984), La Formacin del Espritu Cientfico, contribucin a un psicoanlisis del
conocimiento objetivo. 12a edicin - Mxico, D.F. S XXI.
Beauchamp, T. L.; McCullough (1987) tica Mdica. Las responsabilidades morales de los mdicos,
Barcelona, Espaa ed Labor.
Beauchamp, T.L., Childress J.F. (1999): Principios de tica biomdica. Masson, Barcelona. La
edicin en ingls es de 1979.
Bell, D. (1976) Primera edicin. Las contradicciones culturales del capitalismo, Mxico, D.F.
Alianza Editorial
Blanco Gil, Jos; Crdoba N. Gerardo; Eibenschutz, Catalina; Lpez Arellano, Oliva; lpez A, Jos -
Centro de Estudios en Salud y Poltica Sanitaria, A.C. Poltica sanitaria mexicana en los ochenta.
Mxico, D.F. Fin de Siglo Editores,
Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola; Pasquino, Gianfranco (1988) - Primera edicin en espaol
Diccionario de poltica Mxico, D.F. ed S XXI
Branden, Nathaniel - 1989 - Primera edicin Cmo mejorar su autoestima Mxico, D.F. Edi Paids
Bunge, Mario - 1997 - Segunda edicin tica, Ciencia y Tcnica Bs. As. Argentina -
EdSudamericana
Cano Valle F. (1986) tica en la enseanza de la medicina. Revista de la Facultad de Medicina de la
UNAM,; (3) marzo.
Campero L. (1990) Calidad de la relacin pedaggica mdico-paciente en consulta externa: el Caso
de Oaxaca, Mxico. Salud Pblica Mxico: 32 (2)
CONAMED. www.conamed.gob.mx Boletn 1996-2006
Conamed ha atendido 170mil quejas en sus 11 aos de vida. 4 dic 2007 La Jornada
130
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos 2004 Porra, (148 ed)
Contra IMSS 54% de quejas en CONAMED el ao pasado.ed 15043, 14 jun 2008 Diario de Mxico
Contreras Carvajal J. (2007) La Universidad Pblica en los tiempos neoliberales, el gobierno de Fox.
Sols de A. A., Ortega m., Maria F. A., Torres N., Balance del sexenio Foxista y perspectivas para
los movimientos sociales, 193-214, Mxico, Itaca
Corominas, Joan 1973 - Tercera edicin Diccionario Etimlogico de la Lengua Castellana Madrid,
Espaa, Ed Gredos
Cota Snchez A. (2007) La Contrarreforma a la Seguridad Social durante el sexenio de Vicente Fox
2000-2006. Sols de A. A., Ortega m., Maria F. A., Torres N., Balance del sexenio Foxista y
perspectivas para los movimientos sociales, 193-214, Mxico, Itaca.
Chvez I. (1978) La moral mdica frente a la medicina de nuestro tiempo. Ed. Humanismo mdico,
educacin y cultura, Mxico, El Colegio Nacional.
Declaracin Universal de los Derechos Humanos www.un.org/spanish/aboutun/hrigths.htm
Dubos Ren.(1989) El hombre en adaptacin. Fondo de Cultura econmica, 2 edicin aumentada,
Mxico.
Estudia el Conamed ms de 5mil denuncias contra el IMSS. 24 mar 2004 El Universal
Foucault, Michel 1966 - Primera edicin en espaol El Nacimiento de la Clnica Mxico, D.F. S
XXI
Franc T.O., Culver Ch. 1992. Propuesta para la enseanza de la tica mdica en Latinoamrica, Rev.
Med. Uruguay v 8.
Freud Sigmund, 1976 (trabajo original en alemn, 1930) El Malestar en la Cultura, Obras completas,
vol 21, Amorrortu, Buenos Aires
Fromm, E. 1974, Miedo a la libertad, Paids, Argentina.
Garza Garza, R 2000 - Primera edicin, Biotica. La toma de decisiones en situaciones
difciles.Mxico, D.F. Ed Trillas
Gispert Cruells, Jorge - 2005 - 3 ed Conceptos de Biotica y Responsabilidad Mdica Mxico, D.F.
Ed Manual Moderno
Goleman D. (2002) La inteligencia emocional, Suma de letras S.A. de C.V., Mxico,
131
Gracia D. 1990, Qu es un sistema justo de servicios de salud? Principios para la asignacin de
recursos. Nmero especial: Biotica: Temas y Perspectivas, del Boletn de la Oficina Sanitaria
Panamericana v.108, n 5-6- Washington. P 187-201
Guisn, Esperanza-1986 - Razn y Pasin en tica. Los Dilemas de la tica Contempornea
Barcelona, Espaa, Ed Anthropos
-1993 tica sin religin Madrid, Espaa, Alianza Editorial.
-2004 La tica mira a la izquierda Barcelona, Esp aa, Ed Anthropos
Hernndez Arriaga, Jorge Luis 2002 Biotica General Mxico, D.F. Ed Manual Moderno
Historia del IMSS. http:// www.imss.gob.mx/IMSS_SITIOS/IMSS_06/Institucion/SG/imss_tie
Historia del ISSSTE www.issste.gob.mx
Kraus A. (2002) Medicina y Sociedad. La Jornada Virtu@l, 29 may 2002
Kraus, Arnoldo; Cabral, Antonio R. -1999 - Primera ed La Biotica Mxico, D.F. Conaculta
Lan Entralgo, Pedro. 1978, Historia Universal de la Medicina, Barcelona, Salvat, Tomo III, p. 318-
320, citado en Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/ignacio_felipe_semmelweis
Laplanche, Jean; Pontalis, Jean-Bertrand - 1971 - Diccionario de Psicoanlisis Barcelona, Esp Ed
Labor
Laurell, Asa Cristina 2001 Mexicanos en defensa de la salud y la seguridad social Mxico, D.F. Ed
Planeta
Ley General de Salud y Disposiciones Complementarias 2004. Ed. Porra, Mxico.
Lxico de Biotica. www.unav.es/cdb/dhblexico012028.html
Lpez Arellano, Oliva; Blanco Gil, Jos -1993. La modernizacin neoliberal en salud, Mxico en los
ochenta Universidad Autnoma Metropolitana - Unidad Xochimilco, Mxico.
Merkel W., Kuck M. (2005) Justicia social y democracia: en bsqueda de una relacin. (trad. Beck U.)
http://virtud.academia.cl/mod/forum/discuss.php?d=208
Misin de la Facultad de Medicina de la Universidad Autnoma de Yucatn.
http:://www.medicina.uady.mx
Navarro, Vicenc 2002 Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en
nuestro pas Barcelona, Espaa Ed Anagrama
Onfray, Michel 2006 Las Sabiduras de la Antigedad. Contrahistoria de la filosofa, I Barcelona,
Esp, Ed Anagrama
132
Outomuro, Delia 2004 Manual de Fundamentos de Biotica Bs. As. Argentina Magster Eos
Paredes Sierra R. (2003) tica y medicina defensiva. www.facmed.unam.mx/eventos/seam
2k1/2003/ponencia_sep_2k3.htm
Prez A. L. (2006) (2006) Negligencia y saqueo en el ISSSTE.
www.zacatecas.contralinea.com.mx/archivo/2006/junio/htm/negligencia_saqueo_I...
Prez Osorio, Julia 2003 Comentarios sobre el Servicio de Orientacin Psicopedaggica .Rev.
Diversidad de la Facultad de Medicina de la UADY, Ao 1 edicin 1
Prez Osorio J. (2004) Qu pasa con las emociones de los estudiantes de la Facultad de
medicina. .Rev. Diversidad de la Facultad de Medicina de la UADY, Edicin 2
Perfil profesional de egresado de la Licenciatura de Mdico Cirujano. 1989. Fac. de Medicina UADY
http:://www.medicina.uady.mx
Prez Tamayo R. 2002, tica Mdica Laica , Mxico, Fondo de Cultura Econmica
Potter V.R. 1971: Bioethics, Bridge to the Future. Prentice Hall, Englewood Cliffs.
Programa de estudios del primer ao de la licenciatura de Mdico Cirujano, Facultad de Medicina,
Universidad Autnoma de Yucatn. Material de circulacin interna. Ver www.medicina.uady.mx
Profesionalismo mdico en el nuevo milenio: un estatuto para el ejercicio de la medicina. Rev. Md
Chile (on line) 2005131
Proyecto Acadmico de la Facultad de Medicina UADY. 2000. Documento de circulacin interna.
Ramrez T. y Cols. (1998) Percepcin de la calidad de atencin de los servicios de salud en Mxico:
perspectiva de los usuarios. Salud pblica de Mxico : 40 (1): 1-10
Real Academia Espaola de la Lengua, 2003, Diccionario de la Lengua Espaola, ed XXII, versin
CD ROM 1.0
Rivera-Cisneros A.E., Jurez-Daz N., Martnez-Lpez S., Campos-Castolo E.M., Snchez-Gonzalez
J.M., Tena-Tamayo C., Manuell-Lee G.R. 2003 Estudio exploratorio sobre la enseanza de la
comunicacin humana asociado a la prctica mdica, Cir Ciruj; 71 (3)
Rivero Serrano O., Paredes Sierra R., 2006. tica en el ejercicio de la Medicina, Mxico,
Panamericana
Tamayo C., Jurez Daz G. N. Error y conflicto en el acto mdico. Rev. Med. IMSS 2003; 41 (6)
Rodrguez-Almada H. (2006) De la medicina defensiva a la medicina asertiva, Rev Med Urug;
22:167-168
133
Rodrguez de R.A.C. 2000. Utopa o realidad Tiene sentido ensear tica mdica a los estudiantes de
medicina? An. Med. Asoc Med. Hosp. ABC vol 45(1): 45-50
Snchez-Gonzlez J.M., Tena-Tamayo C., Campos-Castolo E.M., Hernndez-Gamboa L.E., Rivera-
Cisneros A.E.,(2005) Medicina defensiva en Mxico, una encuesta exploratoria para su
caracterizacin. Ciruga, Cirujano, 73(3)
Snchez Vzquez, Adolfo 1969 primera ed, tica Mxico, D.F. Ed Grijalbo
Savater, Fernando - 1992 - Primera Reimpresin tica para Amador Mxico, D.F. - Ed Planeta
-1993- Primera Reimpresin Poltica para Amador Mxico, D.F. - Ed Planeta
Sols de Alba, Ana; Ortega, Max; Maria Flores, Abelardo; Torres, Nina 2007 Balance del sexenio
foxista y perspectivas para los movimientos sociales Mxico, D.F. Ed Itaca
Scholle Connor S, Fuenzalida-Puelma H. 1990, Introduccin. Nmero especial: Biotica: Temas y
Perspectivas, del Boletn de la Oficina Sanitaria Panamericana v.108, n 5-6- Washington.
Tratados Hipocrticos I, (1983) introduccin, traduccin y comentarios por , Garca Gual C., Lara
Nava Ma. D., Lpez Prez P., Cabellos lvarez B., Ed. Gredos, Espaa
Tena Tamayo C. et al. 2002. Derechos de los pacientes en Mxico, Rev Med IMSS; 40 (6)
Tena Tamayo C., Jurez Daz G. N. Error y conflicto en el acto mdico. Rev. Med. IMSS 2003; 41 (6)
Tena Tamayo C. et al (2003), Derechos de los Mdicos, 2003, Rev Med IMSS (6)
Tena-Tamayo C., Snchez-Gonzlez J., (2005) Gnesis del conflicto mdico-paciente. Rev. Somais
vol 1, n 1 www.fundacionnmhm.org/www_humanitas_es_numero12/papel.pdf
Urzaiz C., Bravo A., (1990) La enseanza de la tica en la Facultad de Medicina de la UADY,
Revista de la Universidad Autnoma de Yucatn, N 174, 22-25
Watzlawick P., Helmick Beavin J., Jackson D. 1981 Teora de la comunicacin humana, Herder,
Barcelona,
También podría gustarte
- Ejemplo de LOI de PetroliferoDocumento2 páginasEjemplo de LOI de PetroliferoFrancisco Meza100% (1)
- REUMATOLOGÍA 1er ParcialDocumento5 páginasREUMATOLOGÍA 1er ParcialAlma BustamanteAún no hay calificaciones
- Trasnfusiones ObstetriciaDocumento8 páginasTrasnfusiones ObstetriciaFrancisca Isabel Ramos OrtegaAún no hay calificaciones
- Tarea CarbohidratosDocumento7 páginasTarea CarbohidratosAntonio MazariegosAún no hay calificaciones
- Ensayo BovaryDocumento5 páginasEnsayo BovaryHector Romeo Torres Garza50% (2)
- Principios de Endoscopia Urológica: Dr. J. David Torres Hernández R3 UrologíaDocumento11 páginasPrincipios de Endoscopia Urológica: Dr. J. David Torres Hernández R3 UrologíaUrologia HRAEBAún no hay calificaciones
- CaratulaDocumento40 páginasCaratulaDanitza12586% (22)
- Clase Sem 2 PPT FISIOLOGIA MATERNO FETAL CIRCULACION UTERO PLACENTARIA PDFDocumento25 páginasClase Sem 2 PPT FISIOLOGIA MATERNO FETAL CIRCULACION UTERO PLACENTARIA PDFIvonneAún no hay calificaciones
- Presentacion de Historia Clinica LaboralDocumento19 páginasPresentacion de Historia Clinica LaboraldeboraAún no hay calificaciones
- Capítulo 71 - Dolor Abdominal AgudoDocumento16 páginasCapítulo 71 - Dolor Abdominal AgudocarolinaAún no hay calificaciones
- ProyectoDocumento5 páginasProyectoJonathan DominguezAún no hay calificaciones
- HX Obstétrica-1Documento14 páginasHX Obstétrica-1SaraiEuniceAún no hay calificaciones
- Epoc y EmbarazoDocumento6 páginasEpoc y EmbarazoMaternidad Isidro AyoraAún no hay calificaciones
- GPC Sepsis Materna PDFDocumento54 páginasGPC Sepsis Materna PDFJhon Kal'El BluesAún no hay calificaciones
- Semiologia Medular PDFDocumento10 páginasSemiologia Medular PDFDARWIN ENRIQUE AYOLA RAMOSAún no hay calificaciones
- Hipermetropía ElevadaDocumento5 páginasHipermetropía ElevadaAlejandro SáenzAún no hay calificaciones
- 1-Esofago PatologiasDocumento60 páginas1-Esofago PatologiasLucas RangelAún no hay calificaciones
- Interrogatorio Abdomen PDFDocumento10 páginasInterrogatorio Abdomen PDFPAOLA ANDREA ANAYA VALDESAún no hay calificaciones
- Complicaciones Cirugia AbdominalDocumento32 páginasComplicaciones Cirugia AbdominalJosé Gajardo ForrayAún no hay calificaciones
- Shock HemorragicoDocumento11 páginasShock HemorragicoOmar Malpartida CondorAún no hay calificaciones
- Caso Clinico FRACTURAS EN TALLO VERDEDocumento4 páginasCaso Clinico FRACTURAS EN TALLO VERDERoberth HerickAún no hay calificaciones
- Historia Clínica AbscesoDocumento9 páginasHistoria Clínica AbscesoAlfredo Gutiérrez GoveaAún no hay calificaciones
- Atresia IntestinalDocumento17 páginasAtresia IntestinalLenyi Iyo AlbertiAún no hay calificaciones
- Libro de Resúmenes II Jornada de Investigación Campus NorteDocumento274 páginasLibro de Resúmenes II Jornada de Investigación Campus Norteinternos medicina100% (1)
- Patología Congénita Del Cuello FinalDocumento49 páginasPatología Congénita Del Cuello FinalRubenBeltranMartinezAún no hay calificaciones
- VaricoceleDocumento34 páginasVaricoceleOsiithaa CañaszAún no hay calificaciones
- Peritonitis Primaria y SecundariaDocumento2 páginasPeritonitis Primaria y SecundariaJohn Curtis Castrejón100% (1)
- Epoc WordDocumento3 páginasEpoc WordJaavii ObrequeAún no hay calificaciones
- Estrategia de Estandaizacion GeneralDocumento60 páginasEstrategia de Estandaizacion GeneralSylvia EspañaAún no hay calificaciones
- Sangrado Del Primer TrimestreDocumento42 páginasSangrado Del Primer TrimestreveguetaAún no hay calificaciones
- Caso Clínico 05 - TraumatologíaDocumento19 páginasCaso Clínico 05 - TraumatologíaAriana VargasAún no hay calificaciones
- Caso ClínicoDocumento3 páginasCaso ClínicoCarmen ReynosoAún no hay calificaciones
- 4 Semana HCDocumento12 páginas4 Semana HCRosabella MoncastAún no hay calificaciones
- Ingreso y Egreso Del PacienteDocumento15 páginasIngreso y Egreso Del PacienteElsie SucaAún no hay calificaciones
- ZXXXZXDocumento9 páginasZXXXZXLuis VeraAún no hay calificaciones
- PericarditisDocumento32 páginasPericarditisaylinAún no hay calificaciones
- Sistema VentricularDocumento38 páginasSistema Ventricularangela jimenezAún no hay calificaciones
- Sexología Basada en La Evidencia: Historia y ActualizaciónDocumento12 páginasSexología Basada en La Evidencia: Historia y ActualizaciónCARMEN MANRIQUE QUISPEAún no hay calificaciones
- Caso SIRADocumento3 páginasCaso SIRAMimee MBAún no hay calificaciones
- Teratógenos EmbriologiaDocumento17 páginasTeratógenos EmbriologiaEnriqueParra100% (1)
- Notas de Evolucion Formato Imss BienestarDocumento5 páginasNotas de Evolucion Formato Imss BienestarPanchoAún no hay calificaciones
- Semiologia Guarderas OsteomioarticularDocumento36 páginasSemiologia Guarderas OsteomioarticularMelanie GuevaraAún no hay calificaciones
- El Arte de La GeriatriaDocumento6 páginasEl Arte de La GeriatriaLuis Alberto Cueto EscobarAún no hay calificaciones
- Salud HolísticaDocumento2 páginasSalud HolísticaThais Mendoza100% (3)
- IVU en PediatríaDocumento16 páginasIVU en Pediatríaalexisnoe2016Aún no hay calificaciones
- Opioides, Analgesia y Control Del DolorDocumento32 páginasOpioides, Analgesia y Control Del DolorNathaly EMAún no hay calificaciones
- Patologias de VulvaDocumento17 páginasPatologias de VulvaWillan Garcia Ortiz100% (1)
- Pontificia Universidad Catolica de ChileDocumento24 páginasPontificia Universidad Catolica de ChileYeSs Fuentes GAún no hay calificaciones
- Casos ClínicosDocumento5 páginasCasos ClínicosAngie Ceron100% (1)
- Himen ImperforadoDocumento3 páginasHimen Imperforadowww.pacourgencias.blogspot.com/100% (1)
- Hipertensión Arterial Fisiopatologia y SemiologiaDocumento47 páginasHipertensión Arterial Fisiopatologia y SemiologiaJesus Gomez71% (7)
- 1 Semiología Ped 1Documento10 páginas1 Semiología Ped 1sebastian mongelliAún no hay calificaciones
- Libro Neumologia PintoDocumento251 páginasLibro Neumologia PintoLalo ValdiviaAún no hay calificaciones
- Temario 2° Módulo - CTE Arturo OvidioDocumento27 páginasTemario 2° Módulo - CTE Arturo OvidioJorge Luis Nunez HernandezAún no hay calificaciones
- Apuntes de HematologiaDocumento65 páginasApuntes de HematologiaCitlaly MierAún no hay calificaciones
- Quemaduras y EmbarazoDocumento56 páginasQuemaduras y EmbarazoMonserrath100% (1)
- 2) Seguridad Del PX y Semiología PediátricaDocumento16 páginas2) Seguridad Del PX y Semiología PediátricaDiana LetamendiAún no hay calificaciones
- Ginecologia y Obstetricia - Sintesis Medicina 2012Documento126 páginasGinecologia y Obstetricia - Sintesis Medicina 2012JajorqAún no hay calificaciones
- La cirugía laparoscópica en el manejo de los principales padecimientos del aparato digestivo CGM 01De EverandLa cirugía laparoscópica en el manejo de los principales padecimientos del aparato digestivo CGM 01Aún no hay calificaciones
- El ABC de la otorrinolaringología 2018De EverandEl ABC de la otorrinolaringología 2018Aún no hay calificaciones
- Nosología Diagnóstica de Mr. Jones - Melissa FloresDocumento1 páginaNosología Diagnóstica de Mr. Jones - Melissa FloresMelissa Flores MartinAún no hay calificaciones
- Habilidades para La Vida Proyecto FinalDocumento4 páginasHabilidades para La Vida Proyecto FinalMelissa Flores MartinAún no hay calificaciones
- Nosología Diagnóstica. Mejor ImposibleDocumento2 páginasNosología Diagnóstica. Mejor ImposibleMelissa Flores MartinAún no hay calificaciones
- DSM-5 - La Mejor Caidad PDFDocumento1000 páginasDSM-5 - La Mejor Caidad PDFMelissa Flores MartinAún no hay calificaciones
- Características Del Modelo Biopsicosocial de PatologíasDocumento4 páginasCaracterísticas Del Modelo Biopsicosocial de PatologíasMelissa Flores MartinAún no hay calificaciones
- Discurso Del ReyDocumento5 páginasDiscurso Del ReyMelissa Flores Martin100% (1)
- Actitud TerapeuticaDocumento6 páginasActitud TerapeuticaMelissa Flores MartinAún no hay calificaciones
- Tarea Planeacion Agregada 2016Documento3 páginasTarea Planeacion Agregada 2016Mario Lugo Talamante100% (1)
- MX1679 4 PDFDocumento20 páginasMX1679 4 PDFJUAN CARLOS MALDONADOAún no hay calificaciones
- Trucos PhotoShopDocumento76 páginasTrucos PhotoShopEDUARDOAún no hay calificaciones
- Copia de Via Nacional Valorizacion AbrilDocumento163 páginasCopia de Via Nacional Valorizacion AbrilarturoycAún no hay calificaciones
- Actividad 3, Resuelta. LógicaDocumento5 páginasActividad 3, Resuelta. LógicaARLEY JOSE SUAREZ MERCADOAún no hay calificaciones
- Monografia-De-Analisis-2 - Gauss PDFDocumento14 páginasMonografia-De-Analisis-2 - Gauss PDFTeòfilo Quispe MedinaAún no hay calificaciones
- FICHA D. 5° KarlaDocumento19 páginasFICHA D. 5° KarlaKarla Lepe laraAún no hay calificaciones
- Sedapar S.A.Documento17 páginasSedapar S.A.Stephanie Ordoñez LujanAún no hay calificaciones
- Actividad IDocumento4 páginasActividad Iluciano mendoza lozanoAún no hay calificaciones
- Sistema FotovoltaicoDocumento29 páginasSistema FotovoltaicoRusmaryAún no hay calificaciones
- Tarea EspañolDocumento4 páginasTarea EspañolvivianAún no hay calificaciones
- CRUCIGRAMA 10bDocumento1 páginaCRUCIGRAMA 10bMaria Jose Valencia GaviriaAún no hay calificaciones
- Tecnopolis EstructuraDocumento7 páginasTecnopolis EstructuraAlex RodriguezAún no hay calificaciones
- Tarea 2 - Grupo 4 - FEP IND 10-2 2022Documento5 páginasTarea 2 - Grupo 4 - FEP IND 10-2 2022Edwin Perez ÑuñureAún no hay calificaciones
- Gem U3 Ea Jocm PDFDocumento24 páginasGem U3 Ea Jocm PDFJackie CAún no hay calificaciones
- CTA - Prog. Jesus. 4TO JEC 2015 ImprimirDocumento26 páginasCTA - Prog. Jesus. 4TO JEC 2015 ImprimirJesus Vargas0% (1)
- CARAL INFORME Final PDFDocumento17 páginasCARAL INFORME Final PDFShianny Arciga100% (2)
- Catálogo de Test y Herramientas Psicológicas-1Documento28 páginasCatálogo de Test y Herramientas Psicológicas-1gabriela ortizAún no hay calificaciones
- Topografía (Nivelación de Un Terreno de Cultivo)Documento11 páginasTopografía (Nivelación de Un Terreno de Cultivo)Cleider Santos FloresAún no hay calificaciones
- Chiavenato c.10Documento5 páginasChiavenato c.10Alex Esteban CampusanoAún no hay calificaciones
- Universidad Nacional de San Antonio Abad Del Cusco: Escuela de Posgrado Maestria en Desarrollo RuralDocumento170 páginasUniversidad Nacional de San Antonio Abad Del Cusco: Escuela de Posgrado Maestria en Desarrollo RuralROGER BERNIN HUILLCA ACHAHUIAún no hay calificaciones
- IshikawaDocumento27 páginasIshikawaoscarAún no hay calificaciones
- Salud Fisica, Mental y Social en El Centro de TrabajoDocumento23 páginasSalud Fisica, Mental y Social en El Centro de TrabajoJose ZavaletaAún no hay calificaciones
- Me Hablaras Del Fuego, Los Hornos de La Infamia Javier OsunaDocumento2 páginasMe Hablaras Del Fuego, Los Hornos de La Infamia Javier OsunaPraxis AtletismoAún no hay calificaciones
- Guzmanj Cuadrocomparativo U9 DMDocumento9 páginasGuzmanj Cuadrocomparativo U9 DMJuan José GuzmánAún no hay calificaciones
- Introducción A La GeotectónicaDocumento8 páginasIntroducción A La GeotectónicaRichard David Chanta MontalvoAún no hay calificaciones
- Dinámica RotacionalDocumento14 páginasDinámica RotacionalNilson RegaladoAún no hay calificaciones
- Album Estados de VenezuelaDocumento47 páginasAlbum Estados de VenezuelaDacg Caraballo0% (1)