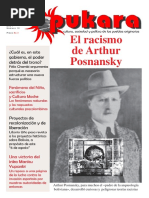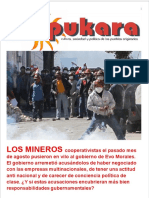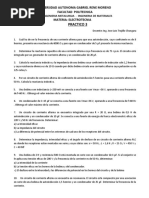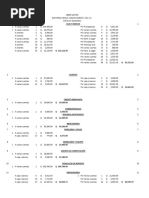Pukara #14 PDF
Pukara #14 PDF
Cargado por
Wilmer MachacaCopyright:
Formatos disponibles
Pukara #14 PDF
Pukara #14 PDF
Cargado por
Wilmer MachacaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Copyright:
Formatos disponibles
Pukara #14 PDF
Pukara #14 PDF
Cargado por
Wilmer MachacaCopyright:
Formatos disponibles
La Paz, 7 de diciembre - 7 de enero de 2007 Pgina
Peridico mensual
7 de diciembre 2006
al 7 de enero
de 2007
Bolivia
Ao 2
Nmero 14
Precio Bs 3
Resurgimiento
del Movimiento
Pachakuti
El 14 de noviembre se realiz en La Paz el congreso de
refundacin del Movimiento Indgena Pachakuti.
Sus conclusiones le auspician un rol importante
en el futuro poltico del pas
La Paz, 7 de diciembre - 7 de enero de 2007 Pgina
Comentario N 3 de la Asamblea Constituyente:
La inaplicacin de los dos tercios viola los
procedimientos de reforma constitucional
Lecciones de la aprobacin de
la Ley Agraria
La aprobacin de la La Ley de
Reconduccin Comunitaria de la
Reforma Agraria, a finales del mes
de noviembre, signific el eplogo de una prueba de fuerza entre el gobierno y la oposicin.
Para que tenga
sentido y sea
irreversible esta
victoria, el terreno
de enfrentamiento
est ahora en la
Asamblea
Constituyente
Esta prueba concluy con un
magistral triunfo del gobierno,
xito manifestado en varios niveles. El ms importante es el contenido mismo de la Ley, pues implica procesos de saneamiento en
que se minimiza las posibilidades de fraude; asegura mecanismos
de reversin expeditos y dispone que la dotacin de tierras fiscales
sea exclusivamente a comunidades indgenas y campesinas.
La aprobacin de esta Ley constituye un avance innegable en la
satisfaccin a la exigencia de reformas por parte de la poblacin, en
especial de los sectores que apoyaron con su voto al MAS y a Evo
Morales. Para que esta victoria cobre verdadero sentido es necesario, sin embargo, apuntalarla con otras reformas que le den contenido irreversible.
El escenario principal de estas otras reformas es ahora la Asamblea
Constituyente. Si el actual gobierno adquiere seguridad y firmeza, el
xito de la Ley que analizamos se puede - y debe - reproducir en la
Asamblea Constituyente.
Evidentemente un factor vital para la aprobacin de la Ley de modificacin al INRA fue la movilizacin popular, en particular la indgena
expresada en la marcha del CIDOB. Sin embargo el gobierno no puede esperar (o provocar) marchas o presiones populares cada vez
que quiera hacer aprobar una Ley o para que la Asamblea Constituyente cumpla sus cometidos. Ello significara confesar debilidad como
ente de poder e insuficiencia en la capacidad de manejar los recursos
polticos y administrativos que su victoria electoral le ha otorgado.
Si para hacer avanzar la historia en esta coyuntura ha de ser necesario siempre llenar las calles para que el pueblo se exprese, entonces daramos razn a quienes ven en este perodo un simple acontecimiento interesante pero transitorio en el camino de un poder popular que slo puede ejercerse mediante la accin directa de las masas.
La manera cmo el actual gobierno ha manejado la crisis en el Parlamento demuestra, sin embargo, que es capaz de volcar en contra
de quienes siempre detentaron el poder, los usos y habilidades de
los que antes se valan. Esto es vlido siempre y cuando no aliente la
ilusin de confinar la resolucin de la transformacin social y nacional, en los lmites de los aparatos institucionales que los poderosos
disearon justamente para perpetuar sus privilegios.
Si el actual gobierno asume estos desafos y los vence, indudablemente habr contribuido a culminar los intereses histricos de las
mayoras indgenas en este pas.
Portada: Imagen del Congreso de Refundacin del MIP, 2006.
Director:
Pedro Portugal Mollinedo
Depsito legal 4-3-116-05
e-mail:
info@lperiodicopukara.com
Telfonos: 71519048
71280141
Calle Mxico N 1554, Of. 5
La Paz, Bolivia
Comit de redaccin:
Nora Ramos Salazar
Daniel Sirpa Tambo
Joel Armando Quispe Chura
Colaboran en este nmero:
Liborio Uo A.
Jos Lus Saavedra
Pedro Hinojosa Prez
Jacha Uru
Ramiro Gutirrez Condori
Pepo
Foto Pukara
Liborio Uo Acebo1
1. EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA
REFORMAR LA CONSTITUCION
El derecho en general como el Derecho
Constitucional son ciencias que como cualquier otra ciencia social o natural tiene sus
axiomas y leyes tericas fundamentales junto
a sus objetos y mtodos de anlisis. En los
procesos de reformas constitucionales es una
ley poltica muy comn que cuando una constitucin se inutiliza y deslegitima ante el pueblo
soberano se abren los procesos de reformas
constitucionales. Ante la imposibilidad de que
el pueblo soberano pueda realizar en forma
directa y sin intermediarios las reformas constitucionales, ste delega estas funciones a
los constituyentes, pero imponindoles ciertas
normas y mandatos tanto en el fondo como en
la forma o en los procedimientos.
Otro axioma fundamental es el concepto de
jerarqua jurdica de las normas en el campo
del derecho en general o en el campo especializado de un derecho particular. En el caso de
las normas procedimentales o de forma y las
constitucionales de fondo, ambas tienen que
responder en su estructura y funcionamiento
al axioma de la jerarqua jurdica, mucho ms
si se trata de las normas constitucionales.
La actual normativa sobre las reformas
constitucionales establece la Reforma Parcial
de la Constitucin Poltica del Estado, CPE, en
los artculos 230 y 231 de la misma y la
Reforma Total en el artculo 232. El fondo o el
contenido de las reformas de la nueva CPE no
estn sujetas a ningn control de constitucionalidad porque se supone que, sobre todo la
Reforma Total de la CPE, puede cambiar todo
el texto constitucional. Pero el procedimiento
de las reformas o las llamadas formas y formalidades tanto de las reformas parciales como
de las totales s estn sujetos al control de
constitucionalidad PORQUE LA MISMA CONSTITUCIN Y LA LEY DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS
para la reforma de la CPE.
Aplicando el axioma de la jerarqua de las
normas al SISTEMA JURDICO PROCEDIMENTAL
para las reformas a la CPE podemos establecer
las normas siguientes en estricto orden de
jerarqua, dentro de un sistema articulado de
normas que tienen una gradacin en sus mandatos y vinculaciones. El artculo 232 de la
CPE establece que La Reforma Total de la
Constitucin Poltica del Estado es potestad
privativa de la Asamblea Constituyente, que
ser convocada por Ley Especial de Convocatoria, la misma que sealar las formas y modalidades de eleccin de los constituyentes,
ser sancionada por dos tercios de voto de
los miembros presentes del Honorable Congreso Nacional y no podr ser vetada por el
Presidente de la Repblica. Este artculo que
es una norma de primera jerarqua establece
primero que LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE SER REGULADA POR UNA LEY ESPECIAL DE CONVOCATORIA que en este caso es la Ley N
3364 de 6/03/2006 Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, LECAC,
sancionada por el Congreso y promulgada por
el presidente Evo Morales . Esto significa que
entre el artculo 232 de la CPE y la Ley 3364
existe una relacin de jerarqua vinculante y
obligatoria que manda a los constituyentes regularse por los procedimientos establecidos
en la LECAC, por un lado. Por otro lado la LECAC
en su artculo 25 establece con meridiana
claridad que La Asamblea Constituyente
aprobar el texto de la nueva Constitucin con
dos tercios de votos de los miembros
presentes de la Asamblea, en concordancia
con lo establecido por el Ttulo II de la Parte IV
de la actual Constitucin Poltica del Estado.
Esto significa que el artculo 25 de la LECAC
obedece un mandato constitucional del artculo
232 y establece EL PROCEDIMIENTO DE VOTO
para la aprobacin de la nueva CPE.
Por otro lado la actual CPE en su Art. 120
atribucin dcima dentro de las competencias
otorgadas al Tribunal Constitucional TC, establece que este tiene jurisdiccin y competencia
1 Docente de las Carreras de Derecho de la UMSA
y de la UPEA.
para resolver Las demandas respecto a
procedimientos en la reforma de la Constitucin. Obedeciendo este mandato constitucional como norma suprema, la Ley 1836, Ley
del Tribunal Constitucional, LTC ha establecido
el Captulo XIV sobre LAS DEMANDAS RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE REFORMAS DE
LA CONSTITUCIN. El Art. 116 establece que
los sujetos activos para demandar el control
de constitucionalidad son el presidente, los
senadores y los diputados lo que implica que
los constituyentes estn facultados para demandar control de constitucionalidad sobre los
procedimientos de la reforma total de la CPE.
El Art. 117 de la LTC establece con claridad
que El control se circunscribir a la observancia de las formalidades de procedimiento de
reforma establecido en los Arts. 230, 231, 232
y 233 de la Constitucin Poltica del Estado,
sin que en ningn caso se ingrese al anlisis
del contenido material de la reforma.
Como conclusin podemos establecer dos
vinculaciones jurdicas de la constitucin a las
leyes sobre el procedimiento de la reforma
total de la CPE. El Art. 120 en su atribucin dcima que manda al Tribunal Constitucional a
ejercer el control de constitucionalidad de las
formas de la reforma total de la constitucin
que est regulada en la LTC en sus Arts. 116 al
119. La segunda vinculacin jurdica se establece desde el Art. 232 de la CPE que manda
que sern los procedimientos establecidos por
la LECAC las que regulen las formalidades de
la reforma total de la CPE, estableciendo los
dos tercios como procedimiento de voto para
aprobar el texto de la nueva CPE.
2. LOS ERRORES DEL MAS Y DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
El MAS ingres al proceso de la Asamblea
Constituyente sin ninguna propuesta elaborada, debatida y terminada. Por eso uno de sus
errores fue la exclusin de los trabajadores y
de las naciones originarias para que participaran en la constituyente con sus propios representantes elegidos por sus mecanismos propios. Por otro lado, cuando se promulgaron la
LECAC y la ley del Referndum Autonmico el
presidente Evo Morales bail una cueca de
alegra y tom posicin para votar por las autonomas departamentales coloniales. Ahora, el
tercer error que comenten los miembros y
constituyentes del MAS es la aprobacin del
Reglamento de la AC que establece slo la
mayora absoluta del 51 % como mecanismo
de aprobacin del texto de la nueva CPE. El
hecho de que exista una norma inferior como
es el Reglamento de la AC que CONTRADICE LA
LECAC Y LA CPE ESTABLECE UNA CONTRADICCIN JURDICA O DE PURO DERECHO tal como
se conceptualizan en las ciencias jurdicas.
El Tribunal Constitucional mediante AUTO
CONSTITUCIONAL 568/2006-CA de 17/11/2006
ha rechazado un recurso sobre infracciones
a los procedimientos de reforma constitucional
que se ha realizado en el Reglamento de la AC
referidos al carcter originario y al procedimiento de voto. Segn el Tribunal Constitucional el recurso carece de objeto, al no haberse
iniciado propiamente la reforma de la constitucin lo que es un error. Los constituyentes
del MAS al aprobar un reglamento que aplica el
51 % y no los dos tercios que establecen la
LECAC y la CPE para el procedimiento del voto
han establecido una contradiccin jurdica de
puro derecho y esto da lugar a un recurso de
inconstitucionalidad por infracciones a la constitucin. Por eso el Tribunal Constitucional debiera haber fallado y declarar el Reglamento
de la AC inconstitucional.
El Tribunal Constitucional parece estar esperando que los constituyentes cometan un acto
violatorio de los procedimientos constitucionales de reforma para recin tratar el asunto.
Si los constituyentes aplican el reglamento a
la aprobacin del texto constitucional entonces
habrn cometido una infraccin de hecho dando lugar a una demanda de inconstitucionalidad. Entonces el TC tendr que resolver el
asunto no slo de los dos tercios sino anular
los avances de la redaccin de la CPE hasta
el vicio ms antiguo, o sea hasta la aprobacin
del Reglamento de la Asamblea Constituyente.
La Paz, 7 de diciembre - 7 de enero de 2007 Pgina
La descolonizacin en el campo educativo
Crtica del Anteproyecto de la
Ley de Educacin
Jos Lus Saavedra*
A mi maestro,
amigo y hermano,
Simn Yampara Huarachi
El propsito bsico de esta reflexin
es ensayar un anlisis pedaggico del
Ante-proyecto de la Nueva Ley de
Educacin1. La motivacin bsica es
procurar responder a la convocatoria
de enriquecer el documento y tambin
contribuir al debate social del mismo2.
En la elaboracin y preparacin de
este Ante-proyecto no hubo discusin
seria (poltica y pedaggica), no se gener una apropiacin social del mismo
por la ciudadana ni se han recuperado
las propuestas de los congresos departamentales; slo ocurrieron contiendas
domsticas sobre temas secundarios e
intrascendentes, cuyo valor no va ms
all de los beneficios mediticos.
Es necesario entonces aportar al
tratamiento serio y responsable de este
proceso absolutamente importante para el pas, consciente de los riesgos que
implica este ejercicio crtico si tomamos en cuenta el creciente autoritarismo de los burcratas del gobierno,
quienes tienden a anular cualquier accin intelectual medianamente crtica,
con las ya acostumbradas adjetivaciones y acusaciones de neoliberal.
El diseo de polticas pblicas en el
campo de la educacin no puede dejarnos indiferentes (ya lo dijeron los prohombres de la Junta Tuitiva: el silencio
no es slo cmplice sino tambin demasiado parecido a la estupidez), pues
compromete el presente y futuro de
nuestros nios y jvenes y, por tanto,
del pas. De aqu nuestro inters por
proporcionar elementos tericos,
polticos y pedaggicos para una lectura crtica del Ante-proyecto de ley3.
1. De la (e)xposicin de
motivos4
Es visible la insuficiencia terica y
poltica de la crtica al neoliberalismo
(p. 14). La crtica a la Reforma Educativa (RE) es tambin insuficiente, ideolo*
Intelectual qulla post-colonial. Actualmente reside en
La Paz.
conoce el carcter
esencialmente modernizador y modernizante7 del conjunto del aparato escolar y, por tanto,
radicalmente contradictorio con el supuesto
potenciamiento de los
saberes... de las naciones indgenas. Todos
saben que los conocimientos, ciencia e inteligencia de los pueblos y
comunidades indgenas
discurren por cursos
que no tienen nada que
ver con algn tipo de
institucionalidad moderna, occidental y
eurocntrica como la
escuela, el colegio o la
universidad8.
3. Sobre (l)os fines de la educacin
boliviana
En general, se repite
el contenido de las Bases, con ligeras adiciones. Contina sin definicin el trmino descoloLa nueva reforma educativa arriesga ser un fracaso como las que la precedieron.
nizacin y se reitera el
Caricatura a partir de montaje, fuentes:http://educared.org.ar/imaginaria/01/9/practica.htm; http://www.efaro.info/Imagenes/CHISTES/WChmes02/Acudits2005/050724_REFORMA_EDUCATIVA.jpg
sin-sentido de una educacin antiglobalizante
gizada, y carente de cualquier referenNo obstante, y ms all de un ejer- (Art. 2, num. 1). Ms an, aqu aparecia emprica. Se alude al fracaso de cicio estrictamente semntico, es preo- ce una actitud pedagogista en el senla RE (pp. 14-15) atribuido a la margina- cupante el continuo empleo de nocio- tido de atribuir a la educacin la misin
cin de los protagonistas del cambio: nes absolutamente falaces, como la de garantizar un Estado Plurinaciolos maestros. Como bien sabemos, la propuesta de una educacin anti-glo- nal. Vaya responsabilidad! Bastara
actual administracin de gobierno in- balizante (Art. 1, num. 2). Tanto des- con que los nios aprendan a leer y
curre en el mismo desacierto: los maes- de una perspectiva didctica, como escribir correctamente (Linera dixit).
Otra vez surge el trmino intratros urbanos no slo abandonaron el desde un enfoque de la economa polCongreso de Educacin (rechazando tica, esta propuesta es evidentemen- cultural (num. 8). Aqu falta el reconolas imposiciones autoritarias y recla- te un sin-sentido. La globalizacin no cimiento de, al menos, dos sistemas
mando una discusin ms democrtica) es una opcin, es una realidad y, en educativos (con toda la pluralidad que
sino que tambin cuestionan el Ante- consecuencia, lo que corresponde es ello supone): uno, propio de los pueblos
proyecto de ley, habiendo elaborado su el desarrollo de un proceso de inser- y comunidades indgenas y cuyos
(re)cursos se desarrollan de manera
cin crtico y creativo.
propia propuesta educativa5.
Se dice que se (pro)pugna por una absolutamente independiente de cual2. Sobre (l)as bases de la
educacin laica (num. 5), es decir quier institucionalidad moderna, es
educacin boliviana
defender y proteger un proceso educa- decir que no tiene nada que ver con la
En general, hay necesidad de varias tivo independiente de cualquier tipo de escolarizacin de los aprendizajes; dos,
aclaraciones, definiciones y explica- religiosidad. Sin embargo, y de manera la escuela entendida como el dispositiciones, siendo la idea de descolo- inmediata se dice que tambin es es- vo ms eficaz de la modernidad occinizacin la que ms requiere de (al piritual, es decir ntima y precisamente dental (eurocntrica) y cuya misin bmenos) una enunciacin clara de sus relacionada con lo religioso. Estamos, sica y fundamental (ms all de las
(posibles) sentidos y significados. El pues, ante una evidente contradiccin ingenuidades pedagogistas9 de atribuirAnte-proyecto no contiene ningn tipo y, ms propiamente, ante un le el desarrollo de todas las potencialide aproximacin terica o conceptual razonamiento ab absurdo.
dades y capacidades, num. 11) es el
al trmino descolonizacin 6 ni a
y el
La nocin de educacin intra- disciplinamiento de la mente
10
ningn otro, lo que resta eficacia al
,
de
macuerpo
de
los
nios
y
jvenes
cultural (num. 8) es demaggica por
documento y tienden a anular cualquier
nera
que
stos
puedan
ser
funcionales
varias razones. Primera, porque desvalidez terica o poltica del mismo.
al modo de (re)produccin capitalista.
La Paz, 7 de diciembre - 7 de enero de 2007 Pgina
Esta crtica no pretende negar la validez e importancia de la escuela o posicionarse en contra de ella (nada ms
alejado de nuestras tareas educativas),
sino situar, con la mayor precisin terica posible, tanto las caractersticas
fundamentales de los saberes y conocimientos propios de los pueblos y comunidades indgenas (cuya diferencialidad
con la modernidad eurocntrica es por
dems evidente), como la genealoga
(el origen y la constitucin) del principal
aparato ideolgico del Estado moderno:
la escuela!11. Por tanto, nuestro posicionamiento crtico no pretende la anulacin del proceso de escolarizacin,
sino ms bien poner de relieve la necesidad de un desarrollo terico conceptual ms preciso en torno al rol de
la escuela en el contexto de las comunidades indgenas.
Reiteramos entonces que el planteamiento de que uno de los fines de la
educacin boliviana es desarrollar la
intraculturalidad (num. 8) no es ms
que una ilusin. Ya hemos dicho que la
escuela en el contexto de los pueblos
y comunidades indgenas u originarias
no deja de ser una institucin eminentemente disruptiva en el conjunto de
los procesos, ciclos y (trans)cursos de
la vida comunaria andina y amaznica.
En consecuencia, y si bien el asunto
de la escuela es complejo (en s mismo), lo es ms todava en el contexto
de los pueblos indgenas. Obviamente,
no se trata de decir que la escuela sea
intrnsecamente mala o nociva, sino de
explicitar el carcter occidental, moderno y eurocntrico del aparato escolar y, como tal, ajeno a los procesos
educativos propios de las comunidades
indgenas. Entonces, hay que desescolarizar la educacin como propona
Illich12? No, simplemente se trata de
re-situar la funcin de la escuela, que
ha sido diseada para funcionalizar la
revolucin industrial y, en consecuencia, para la enseanza y el aprendizaje
de los cdigos de la modernidad. En
este contexto, el proceso de descolonizacin nos impulsa a re-crear las estrategias polticas y pedaggicas propias
de pueblos y comunidades indgenas.
Por otra parte, y si bien se nombra,
aunque sea una sola vez, el trmino
mujeres (num. 10), es evidente el carcter profundamente androcntrico
de este Ante-proyecto. De hecho, no
hay una visin de las relaciones de gnero, menos de los derechos de las mujeres; tampoco hay referencia alguna
a los desarrollos de la pedagoga emergente (contempornea)13, cuya atencin es cada vez ms diferenciada a
las diversas configuraciones (intersubjetivas) de la masculinidad y la
femeneidad14, expresadas, por ejemplo,
en las nociones de inteligencia emocional, inteligencias mltiples o incluso
pensamiento holstico y cuyas formulaciones ms interesantes estn siendo
manifestadas por la hoy llamada pedagoga de la ternura15.
Igualmente, hay problemas con la disociacin o segmentacin de los campos de educacin cientfica, humanstica, tcnica-tecnolgica, cultural, artstica y deportiva (num. 16). Aqu por
lo menos habra que tener en cuenta
los interesantes desarrollos didcticos
del pensamiento complejo u holstico
(incluso hay quienes hablan de la emergencia de la hiper-complejidad)16, que
contemporneamente ha provocado
una serie de profundas crisis en las tradicionales y decadentes divisiones y separaciones disciplinarias. Ms an, si
tomamos en cuenta que el pensamiento indgena y popular17 no procede
de manera disciplinar sino ms bien a
travs de una serie de procesos de
comprensin de las totalidades y realidades complejas e interactivas.
Por lo dems, hay un privilegio epistemolgico de un conjunto de dispositivos propios de la modernidad (occidental y eurocntrica) como, por ejemplo, la prerrogativa de la investigacin
cientfica (num. 12). No se trata de
desconocer la cientificidad del proceso
educativo, pero el mtodo cientfico (de
carcter moderno) no es el nico camino para producir saberes y conocimientos. De hecho, los pueblos indgenas (re)crean sentidos, saberes y experiencias desde y a partir de matrices
endgenas que no son ni modernas, ni
eurocntricas, sino ms bien propiamente andinas y amaznicas18.
La cientificidad (educacin cientfica, investigacin cientfica) y los
avances de la ciencia son propios
de la modernidad eurocntrica y como
tales no slo eficaces dispositivos del
desarrollo capitalista19 sino tambin generadores de una serie de tradicionales
subalternizaciones de los modos no-occidentales de conocer y de producir
conocimiento. Por tanto, la opcin alternativa no es plantear una ingenua
complementariedad sino ms bien
(pro)pugnar por la radical descolonizacin y, consecuente, re-constitucin
de los saberes y conocimientos (propios) indgenas u originarios.
4. Sobre (l)os objetivos de la
educacin boliviana
Aqu hay una curiosa formulacin
del objetivo central en el sentido que
la educacin debe (c)ontribuir al poder del Estado plurinacional (?) boliviano a travs del potenciamiento de su
seguridad, defensa y desarrollo (Art.
3, num. 3). Por una parte, se reduce
las complejas relaciones de poder a una
anodina nocin de Estado plurinacional. El poder (todo poder, incluso
el simblico) es la condensacin de una
serie de relaciones de fuerza20, ergo
necesariamente comprende una serie
de dispositivos de distintos rdenes (sociales, polticos y culturales).
La cuestin del Estado es, en verdad, preocupante, primero porque el
Ante-proyecto le concede un excesivo
poder, incluso para intervenir en la edu-
cacin de los nios en edad pre-escolar. Si bien, por la generalizada situacin
de pobreza (que afecta a la mayora
de la poblacin boliviana), es explicable
la necesidad de que el Estado asuma
una serie de responsabilidades sociales,
no se puede sino criticar los riesgos de
totalitarismo presentes en el Ante-proyecto. La propia nocin de educacin
nica remite a la decadente y arcaica
percepcin del Estado-tutor (hace mucho tiempo superado por las impetuosas olas de la globalizacin).
Igualmente, conviene preguntarse,
cul es el sentido de los temas de seguridad y defensa en una ley de
educacin? No se trata de decir que
no los haya, pero es difcil entender
cul es la pertinencia de estos temas o
en qu medida conciernen a los procesos educativos (obviamente ms all
de cualquier pulsin autoritaria).
La idea de los internados escolares (num. 8) remite a una muy antigua
prctica tpicamente colonialista, establecida por los curas doctrineros (del
siglo XVII) para la aculturacin de los
hijos de los caciques indgenas21. No
se puede descolonizar la educacin recurriendo a las mismas instituciones
coloniales. Cul es, entonces, la opcin alternativa a los internados?
Simplemente movilizar y reactivar las
mltiples estrategias de reciprocidad
en el contexto de la familia extendida
(incluyendo el espacio urbano).
As, y ms all del carcter heurstico
de esta prctica social, es evidente que
los pueblos y comunidades indgenas
histricamente han desarrollado una
serie de estrategias sociales y culturales que han posibilitado y facilitado no
slo la trashumancia sino tambin el
compartir, a travs del acceso a diversos pisos ecolgicos, un mismo habitat,
incluso entre personas de distinta procedencia u origen. Entonces, por qu
no reactivar las estrategias de reciprocidad inter-familiar para acoger a los
nios en edad escolar y no aislarlos (con
todas las consecuencias psico-afectivas que ello implica) del propio contexto familiar, social y cultural?
Para terminar queremos (re)afirmar
que toda prctica educativa que se
pretenda descolonizadora necesariamente debe desarrollar un intenso
proceso tanto de de-construccin de
las estructuras coloniales del poder/
saber dominante (un campo absolutamente descuidado por el Ante-proyecto
de ley), cuanto de re-constitucin de
los propios sistemas educativos de los
pueblos indgenas u originarios22.
Histricamente no hay (ni puede haber) pueblo o sociedad sin un sistema
educativo propio. Ahora, educacin no
es lo mismo que escuela, aunque en
general lo entendemos como sinnimos
y esto es as porque nuestro pensamiento ha sido tan profundamente
colonizado que no podemos sino asimilar educacin igual escolarizacin. No
obstante, esta ecuacin es falaz.
Si bien la prctica educativa est
siempre presente en toda la historia humana, la forma escuela (de educacin)
es reciente, no va ms all del horizonte de la modernidad occidental. Por eso
decimos y reiteramos que la escuela
es uno de los dispositivos ms importantes de la modernidad y la modernizacin eurocntrica, tan importante que
prcticamente ha logrado monopolizar
(exclusivamente) la funcin educativa
y, en consecuencia, subalternizar toda
forma no-moderna de educacin. Este
proceso explica por qu nos resulta tan
extrao hablar de un sistema educativo indgena.
Cules son entonces las principales
caractersticas de la educacin indgena? Otra vez, la respuesta es compleja.
Intentando barruntar digamos que, en
principio, no est institucionalizada, al
igual que el conjunto de los saberes,
experiencias y la propia religiosidad
indgena (as como no hay escuelas,
tampoco hay templos indgenas). No
obstante, los sabios e intelectuales
indgenas (amawtas, yatiris, etc.) necesariamente vivencian un proceso de
formacin (que no escolarizacin) inserto en un horizonte pedaggico
propio24, cuya matriz poltica y epistemolgica emerge desde los propios
ciclos y ritmos de la vida indgena, tales
como la espaciacin dual de la pacha,
la ritualidad inherente a ella, la concepcin cclica del devenir histrico temporal, la continua sociedad-naturaleza (de carcter eco-bitico), etc.
Por todo ello, una verdadera poltica
de descolonizacin no puede fundarse
simplemente en una institucin propia
de la modernidad (como la escuela)
sino tambin propender a la re-constitucin de los saberes y conocimientos
milenariamente (re)producidos en y
por los pueblos y comunidades
indgenas.
Prxima entrega: crtica
Organizacin curricular.
de
la
1
Ante-proyecto de la Nueva Ley de la Educacin Boliviana Avelino Siani y Elizardo
Prez, Ministerio de Educacin y Culturas,
septiembre de 2006.
2
Agradezco los valiosos comentarios de Alvaro
Cano, Amalia Rodrguez y Heidi Urday.
3
Privilegiamos el anlisis crtico pedaggico
porque consideramos que el horizonte terico
poltico del Ante-proyecto y las consecuentes
determinaciones filosficas y epistemolgicas,
son las que posibilitan (o no) las construcciones
curriculares y la propia gestin de aula.
4
Aqu se intenta mostrar una visin global del
Ante-proyecto y en este marco se procura poner
de relieve slo las cuestiones ms importantes y
sustantivas del Ante-proyecto.
5
Cfr. CTEUB, La escuela para rescatar la
patria, Sucre, 2006.
6
En la Introduccin (p. 12) se intenta definir el trmino descolonizacin, pero se lo
hace en trminos descriptivos (fronteras tnicas e igualdad de oportunidades), acotados
al campo de las sociedades indgenas y sin
ninguna connotacin pedaggica.
7
Modernidad es bsicamente una forma peculiar de organizacin social que naci con la conquista de Amrica y se cristaliz inicialmente en
el norte de Europa occidental en el siglo XVIII.
En lo social se caracteriza por la existencia de
instituciones como el estado-nacin y la burocratizacin de la vida cotidiana basada en el saber
especializado; en lo cultural se singulariza por
orientaciones como la creencia en el progreso
Contina en la pgina 11
La Paz, 7 de diciembre - 7 de enero de 2007 Pgina
Coca no es cocana, pero...
Hay alternativa agrcola a la coca?
Pedro Hinojosa Prez*
La defensa cultural
y econmica de la
coca no debe
soslayar la
preocupacin por el
medio ambiente y la
diversificacin
agrcola
La implantacin de cultivos excedentarios e ilcitos de hoja de coca ha
generado en Bolivia impactos negativos
en el equilibrio ecolgico preexistente.
La mayora de los cultivos excedentarios se los realiz en las reas de colonizacin del Trpico de Cochabamba, en tierras frgiles y de difcil acceso.
Tambin se han detectado cultivos ilcitos de coca y pozas de maceracin
para la produccin de cocana en las
reas de reserva forestal de los Parques Nacionales del trpico de Cochabamba, por lo que su biodiversidad se
encuenta en serio peligro.
En el circuito cocacocana, la lgica
de produccin se encuentra orientada
a la maximizacin de beneficios en el
menor tiempo posible, generando practicas agrcolas depredadoras, expresadas en la tala indiscriminada de bosques tropicales y subtropicales, en la
quema de la cubierta vegetal con el
perjuicio ecolgico que acarrea, en la
destruccin del paisaje y de nichos ecolgicos, en la erosin y empobrecimiento de suelos agrarios, en la destruccin
de la fauna y flora. Adase a ello la
contaminacin del subsuelo y los ros
por el uso indiscriminado de agentes
qumicos y por la accin nociva de los
precursores, con el consiguiente impacto negativo en el medio ambiente.
De acuerdo a informes de la Oficina
contra la droga y el delito dependiente
de Naciones Unidas (juio 2005) se establece que si bien no se lleg todava
*
Pedro Hinojosa es economista. El presente artculo es
un extracto del libro: Ingreso y Produccin en el Trpico de Cochabamba.
La pendularidad agrcola en la hoja de coca: Cuando la produccin de la hoja es
baja, los precios son altos y viceversa. Actualmente los precios altos incitarn a una
Fuente: UNODC BOL/F57
mayor produccin de coca.
a niveles histricos de los aos 90 existe una tendencia creciente de cultivos
de hoja de coca, incrementndose en
un 17%. Asimismo expresan su preocupacin por el aumento de la superficie de produccin de la hoja de coca
Es necesaria una accin efectiva
para detener esta tendencia y el posible retorno de la industria cocacocana
en Bolivia. Esta necesidad se hace an
ms urgente en la medida en que el
valor del mercado ilegal se incrementa.
En 2004, ste lleg a us$ 240 millones,
representando el 3% del PIB, y ms del
17% del valor del sector agrcola.
Dentro del contexto de los actuales desafos sociales, econmicos y polticos
que enfrenta Bolivia, esta es una tendencia que llama la atencin.
Este crecimiento del cultivo de la hoja
de coca proviene del convenio que se
estableci entre productores y el gobierno de Carlos Mesa para la plantacin de un cato de coca (1.600 m2)
mientras dure el estudio para determinar la demanda licita de la hoja de
coca que a la fecha no se sabe nada.
Aparentemente fue un pretexto para
la distensin de relaciones tirantes ese
momento, es decir, fue una forma hbil
de eludir responsabilidades de gestin.
La preocupacin actual es todava
ms grande cuando se detecta va imgenes satelitales la expansin de cultivos de coca dentro los parques nacionales de Isiboro Scure y Carrasco y
que la misma representa el 40% de todo
el cultivo de coca en el trpico.
El cuadro publicado nos refleja y
confirma la existencia de movimientos
cclicos de incrementos/decrementos
del precio de la hoja de coca y la pro-
duccin de la misma. Se puede observar una tendencia creciente del precio,
aspecto que de manera determinante
aumentar la superficie cultivada de
la hoja de coca.
Se retorna al cultivo de la coca en
momentos en que termina el proyecto
CONCADE y asume un nuevo gobierno
que tiene origen cocalero y manifiesta
que elevar de 12.000 a 15.000 las hectreas de coca tradicional y legal en
Bolivia, adems de regularizar las 3.200
hectreas que actualmente se producen y comercializan desde el Chapare
bajo la modalidad del cato de coca.
En investigaciones realizadas se
pudo detectar la existencia de tres
niveles de ingreso y produccin entre
los agricultores de productos lcitos del
trpico de Cochabamba y son: Niveles
de subsistencia, Niveles intermedios y
Emprendimientos comerciales.
Este cambio en la coyuntura poltica
tendr incidencia en dos de los tres niveles, es decir, el nico estrato econmico que continuara con la produccin
de productos ser sin lugar a dudas el
de los emprendimientos comerciales y
los otros dos seguramente estarn entre
los que producen coca y productos de
origen agropecuario. En otras palabras,
aparece que estarn condenados a
realizar produccin pendular de un
estado de produccin a otro, lo que significa que de acuerdo a la coyuntura y
no al mercado, estarn en condiciones
de cultivar coca o pia por ejemplo.
La actual poltica del gobierno corre
el riesgo de empujar peligrosamente a
muchos agricultores a la pendularidad
denominada: de da bananero y de
noche cocalero.
Este riesgo se halla respaldado en el
hecho de que cultivos inferiores a cinco
hectreas comienzan a realizar siembras asociadas: maz con coca, arroz
con coca, yuca con coca... Con seguridad estos tipos de cultivos no son detectados por ningn satlite sino slo
de forma visual y a pocos metros. Asmismo se puede percatar la existencia
de coca en medio de malezas
(chume).
Esta ltima situacin tiene su origen
como se dijo anteriormente a partir del
convenio del cato de coca. Convenio
que seguramente ser recordado como
origen de nuevos conflictos en el trpico de Cochabamba. Este convenio
motiva asimismo la re conformacin de
antiguos y nuevos sindicatos donde
cada familia aparentemente quiere
cultivar un cato de coca.
Evaluaciones realizadas durante el
ao 2004 (Fuente: UNODC. BOL/F57)
han podido detectar que en la produccin de la hoja de coca por municipios
Villa Tunari tiene el rea que contiene
la mayor cantidad de coca. Cabe aclarar adems, que en este municipio estn
comprendidos parte de parque Isiboro
Secure que sufri fuertes deforestaciones para cultivar coca.
Toda esta coyuntura hace que la mayora de los productores agrcolas
tambin se antojen por un cato de coca,
por las ventajas y ganancias que la
misma origina. Esto quiere decir que
durante los prximos aos, el cultivo
principal tender a ser la hoja de coca
y que todos los esfuerzos por lograr
una real diversificacin de la produccin fundamentalmente agrcola en
esta regin quedara atrs.
Es importante no perder el punto de
vista de que la intensa actividad agrcola generada en el trpico de Cochabamba deriv en un cambio de la percepcin acerca de la manera de encarar la actividad de desarrollo rural, es
decir, orient muchos de los esfuerzos
hacia la aplicacin de criterios empresariales y de eficiencia econmica.
Entonces la sostenibilidad de polticas
agropecuarias en el tiempo se constituye en una visin integradora del
concepto de desarrollo rural y es este
punto el que no debe perderse.
Esperamos estar equivocados sobre
el pensamiento que existe en el trpico:
Plantamos coca o plantamos arroz?
O es mas conveniente plantar ambas
cosas?
La Paz, 7 de diciembre - 7 de enero de 2007 Pgina
Resultados del congreso del 14 de noviembre:
Resurgimiento del Movimiento
Pachakuti
Redaccin Pukara
Antecedentes
El advenimiento de Evo Morales a
la presidencia de Bolivia marca la culminacin de un perodo importante en
la historia de Bolivia.
Este perodo empieza con la revolucin de 1952, cuando se trata de conformar un Estado nacional que logre
hacer viable el proyecto boliviano. Las
caractersticas de ese momento histrico sern la hegemona de los llamados partidos nacionalistas, tanto en sus
versiones de derecha como de izquierda. En lo cultural se tratar de absorber a la poblacin indgena, hacindola
desaparcer bajo un supuesto mestizaje. En lo econmico se tratar de que
el Estado controle las principales fuentes de riqueza, que son las extractivas
de minas y petrleo.
Este proyecto nacionalista fracasar estrepitosamente. El intento de hacer desaparecer a las naciones originarias culminar con la desaparicin del
instrumento creado para ese efecto, el
sindicalismo campesino, o por lo menos con su metamorfosis radical como
expresin de las naciones originarias.
Surgirn organizaciones nuevas como
la Central Indgena del Oriente Boliviano, CIDOB y la Organizacin de
Ayllus y Markas del Qullasuyu,
CONAMAQ, entre otras. Estas organizaciones enfocan la lucha de los indgenas del campo no bajo el molde clasista en el que se los quiso encerrar,
sino bajo parmetos que toman en
cuenta las reivindicaciones de tierra
con territorio, es decir de identidad nacional.
A nivel econmico el modelo de control estatal fue lentamente degenerando en la sumisin a los dictados de los
modelos neoliberales. Polticamente los
ideales y energa de este perido fueron agotndose hasta concluir con la
administracin decadente y lastimera
del ex presidente Carlos D. Mesa.
El elemento ms interesante de este
perodo es el nacimiento de oganizacio-
Durante el Congreso de refundacin que tuvo lugar el 14 de noviembre en el cine Mxico de la ciudad de La Paz, los delegados
venidos de los diferentes departamentos y provincias saludan a Felipe Quispe y los miembros de la direccin nacional. Foto Pukara
nes polticas indias. En la dcada de
los 70 y 80 del siglo XX se van conformando las primeras organizaciones
polticas aymaras y quechuas, alentadas por las reflexiones del pensador
Fausto Reinaga. El Movimento Indio
Tupak Katari, MITKA, primero, y el
Movimiento Indgena Pachakuti, MIP,
luego, sern los mejores exponentes de
este proceso.
Ser sin embargo el MIP la organizacin que mejor representar esta tendencia. Hasta antes de su incursin en
el terreno poltico, las organizaciones
indianistas y kataristas no lograron un
entroncamiento a nivel de masas ni
gravitaron con notable resultado en el
panorama poltico nacional.
El MIP y el cerco de La Paz
del ao 2000
El MIP bajo la conduccin de su jefe
nacional, Felipe Quispe, el Mallku, y
con el soporte operativo de la Confederacin Sindical nica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB,
dirigir en los aos 2000 y 2001, uno
de los episodios contemporneos ms
importantes de la insubordinacin anticolonial andina. Se trata del levantamiento indgena que culmin con un
nuevo cerco a la ciudad de La Paz,
equiparable por su magnitud con el protagonizado por Tupak Katari en 1781.
Este hecho poltico militar se expres tambin en la autogestin de regiones enteras, en la eviccin de las autoridades civiles, militares y policiales de
varios poblados altiplnicos y en la instauracin de un cuartel general andino
en el cerro de Qalachaka, en la regin
de Achacachi.
Este levantamiento no concluy en
la toma del poder poltico o en la instauracin de zonas de gestin liberada, por
la ausencia de coodinacin entre esta
rebelin india con los otros factores de
poder transformador existentes en esa
poca en la sociedad boliviana.
En efecto, simultneamente la ciudad de Cochabamba era escenario de
un levantamiento popular conocido
como la guerra del agua. Las orga-
nizaciones barriales, sindicatos, organizaciones cvicas y pueblo en general
se levantaron contra la corrupcin a
nivel de administracin estatal que se
expresaba en negociados con empresas internacionales destinadas al suministro de agua potable en esa ciudad.
De la misma manera en la cidad de La
Paz y particularmente en la vecina ciudad de El Alto incubaban tensiones que
se expresaran dramticamente el ao
2003.
La tarea inconclusa
El gobierno de entonces no pudo ni
supo eliminar las causas de estos malestares. La visin hacia el indgena era
condescendiente, de una falsa superioridad. Cuando el entonces ministro y
actual senador de PODEMOS Wlter
Guiteras se refera a la prensa sobre
las negociaciones que llevaba adelante con la CSUTCB a la cabeza de Felipe
Quispe, al referirse a los temores campesinos de que el gobierno los engae
en las negociaciones, deca con sorna
e imitando el modo de hablar indio
La Paz, 7 de diciembre - 7 de enero de 2007 Pgina
divulgado por Hollywood: hombre
blanco no mentir. Para estos qaras
la rebelin india era slo una bravuconada; los derechos indgenas una exigencia infantil que se poda calmar con
bagatelas y la demanda de poder poltico para el indio una ilusin descabellada de pobres e ignorantes.
De igual manera el poder poltico continu con la aplicacin de su poltica
neoliberal, desoyendo las advertencias
de la Guerra del Agua de Cochabamba. De esta manera se fueron agudizando las contradicciones, las cuales
hicieron explosin el ao 2003, con la
salida del gobierno del entonces presidente Gonzalo Snchez de Lozada, el
ascenso al poder del mejor historiador
y peor presidente que tuvo Bolivia,
Carlos Mesa, y el posterior triunfo
electoral del Movimiento al Socialismo,
MAS, y el acceso a la presidencia de
Evo Morales.
El triunfo del MAS
De los aos 2000 al 2003, la vida poltica nacional estuvo pendiente de Felipe Quispe y del MIP. Paulatinamente
la falta de coordinacin y entronque con
las otras realidades que vive el pas hizo
que este proyecto poltico se opacara.
Evo Morales y el MAS fueron quienes
supieron aprovechar eventos en los
cuales no participaron: los acontecimentos del 2000 y 2001, e incluso del
2003. Las exigencias de cambio social
y de reivindicacin cultural y nacional
indgenas se volcaron hacia estos nuevos actores. Y el MAS triunfo all donde el MIP fracas. Gan las elecciones
de 2005 y Evo Morales fue el primer
indgena presidente constitucional en la
historia de Bolivia.
Hubiese sido posible que esta nueva
realidad enterrara definitivamente a
Felipe Quispe y al MIP, sin embargo no
fue as, sino que ms bien se da un proceso de reconstitucin poltica. Para
ello concurren principalmete dos factores.
El primero corresponde a la modificacin radical del panorama poltico a
partir del ascenso de Evo Morales a la
presidencia de Bolivia. Evo Morales de
manera paulatina asume una identidad
y enarbola unas banderas a las que, al
parecer, no daba mucha importancia al
principio: la descolonizacin y la liberacin nacional de las poblaciones indgenas de Bolivia. Sin embargo al hacerlo canaliza la tensin contenida por
siglos de opresin de estas naciones.
El aymara, el quechua, el guarani sienten que de ahora en adelante todo tiene que ser distinto y que los partidos
que representaban a la nacin colonizadora no tienen que volver nunca ms.
Por ello quienes encuentran a Evo Morales aun tibio en cuanto a su identificacin con los objetivos indgenas sienten que si debe haber alternancia esta
vez debe ser entre indgenas, de ah el
apoyo creciente que comienza a recibir Felipe Quispe en su proyecto poltico de reconstitucin poltica.
El otro factor que se convierte en
apoyo para el proyecto Pachakuti proviene de quienes esperaban de Evo Morales acciones ms claras y decididas
de transformacin social. Muchos no
entienden cmo teniendo el apoyo mayoritario de la poblacin, contando con
mayora en el Parlamento, con un gabinete por primera vez en muchos
aos de una sola corriente poltica y
con un apoyo internacional decidido y
atento, no solo de gobiernos como Cuba
y Venezuela, sino tambin de la social
democracia internacional, el actual gobierno pueda ser tan indeciso y vacilante.
Para estos sectores las reformas llevadas adelante por el MAS y las que
estn todava en carpeta, parecen a medias aguas y pueden provocar en el
futuro inmediato el retorno triunfante
de las fuerzas polticas que fueron expulsadas del poder. El hecho de que
Felipe Quispe haya sido un lider combativo, que estuvo en primera lnea en
momentos de enfrentamiento frontal y
que posee reconocida capacidad de
liderazgo de multitudes, hace que se
piense en l como la encarnacin de la
fuerza que puede radicalizar este proceso y sacarlo del impase en el que
muchos temen est entrampado.
Con estos antecedentes se efectu
el 14 de noviembre el congreso de refundacin del Movimiento Indgena
Pachakuti. Fue un congreso que concluy con lineamientos innovadores que
pueden proyectar a esta organizacin
a niveles espectables en cuanto a
protagonismo poltico.
La naturaleza de la
reconstitucin
Es importante recalcar que tuvo lugar un proceso de autocrtica importante. Se identificaron problemas que
explicaron el alertagamiento de esta
organizacin, luego de su brillante aunque breve protagnismo poltico. Entre
estos factores se pueden citar los que
corresponden al encierro de la poltica indgena en s misma.
La resistencia anticolonial y la dureza de los mecanismos de represin,
aculturacin forzada, discriminacin y
explotacin por parte de los colonizadores antiguos y actuales, hizo que el
movimiento indgena desconfiara de los
otros componentes de la actual sociedad boliviana. No supo distinguir amigos ni aliados, sean estos ocasionales
o no. Se desarroll una crtica global a
la sociedad boliviana que concluy en
la elaboracin de propuestas reducidas
al extremo a la poblacin indgena, lo
que llev a callejones sin salidas y a la
inviabilidad poltica. Esta situacin se
complement con un marco terico que
sobrevalor al extremo la identidad y
particularidades indgenas, aslandolo
de los elementos que se comparten con
cualquier otro grupo social o cultural y
creando as una visin a veces fantasista e inmovilizadora, pero exaltante,
de la identidad indgena.
Ahora Movimiento
Pachakuti en el nuevo tiempo
La respuesta dada en este congreso
es la constitucin de un organismo poltico indgena abierto a todos los que
estn dispuesto a luchar en pos de un
objetivo comn: la descolonizacin, la
liberacin social y nacional de todos los
pueblos que habitan en este territorio.
En este proceso el indgena se propone como gua y hegemona poltica, no
solo por la importancia de la cantidad
numrica que tiene dentro de la poblacin de este pas, o por la legitimidad
de ser pueblo colonizado, sino porque
se siente la poblacin que puede representar y repercutir con mayor intensidad y claridad los objetivos de
construccin de un nuevo orden social,
orden nuevo que deber estar basado
en principios sociales y culturales originarios que se ponen al servicio de todos los habitantes que quieran luchar
por un ideal de bien comn.
As la cultura es una fuente de potencia transformadora y no un refugio
para consolar la identidad en riesgo.
Esa potencia deber nutrirse con todo
aporte nuevo para cumplir, justamente, su funcin revolucionaria.
Esta nueva actitud est simbolizada
por el nombre que se adopt para este
renacimiento: Movimiento Pachakuti.
Se elimina as de su sigla el trmino
indgena pues en significado era reiterativo con el mensaje que trasmite el
concepto pachakuti, dando lugar a
desviaciones que eran interpretadas
por algunos como racismo o culturalismo.
El Manifiesto firmado al finalizar este
congreso prefigura los lineamientos
tcticos que en este perodo este movimiento poltico est encargado de
desarrollar. Se seala la insureccin del
ao 2000 como el inicio del proceso de
autodeterminacin (Pachakuti) del cual
el actual gobierno es una de sus consecuencias. Se alerta sobre el hecho
de que la descolonizacin slo puede
culminar si se es radical con los procesos de transformacin. En lo econmico eso significa deshacer los cimientos de los poderes feudales, oligarcas
y neoliberales que aun perduran en
Bolivia.
Las principales conclusiones
En este sentido el documento recuerda que las consignas del levantamiento de octubre del 2003, que logr botar
del poder al gobierno del MNR, fueron:
NO a la exportacin de gas, ni por
Chile ni por el Per! De ah que la actual poltica del MAS respecto al gas
sea duramente criticada, pues el gas
que ahora se exporta a la Argentina
es, en los hechos, gas que se enva a
Chile. Por otro lado despierta suceptibilidad las aproximaciones entre el
gobierno de Evo Morales y el gobierno
Chileno, que pueden concluir en la claudicacin de los imperativos de Octubre del 2003. La poltica del Movimiento
Pachakuti en este sentido es: No a la
exportacin del gas, s a su industrializacin.
El objetivo poltico es Hacia un gobierno propio con soberana sobre nuestros recursos.
Sobre la espiritualidad andina, sta
tiene que ser una espiritualidad de combate, no de evasin ni de folclorizacin.
una espiritualidad ligada a la vida social y a la lucha por la transformacin:
Nuestro movimiento se ensancha de
espiritualidad con ajayu, con un brazo
poltico militar, ideolgico y movimento
social.
Una caracterstica anterior de los movimientos indianistas y kataristas fue
la excesiva atomizacin, impulsada frecuentemente por grupos polticos contrarios. El Movimiento Pachakuti declara una amnista para todos los militantes que se alejaron o tuvieron discrepancias por diversas causas.
Es necesaria una nueva tica en la
poltica, por ello se propone Superar
la cultura colonialista de aprovechamiento del cargo pblico, como sucede con la corrupcin y nepotismo que
sacude actualmente al MAS.
Tierra y territorio para los pueblos
originarios, ninguna concesin a los terratenientes: la Pachamama no se vende.
Cmo construir una nueva sociedad
sino somos verdaderos dueos de nuestras riquezas?: La diversificacin del
gas con otros sectores de la economa,
como la minera, las termoelctricas y
la petroqumica no se asoma en este
negocio del gobierno con las transnacionales.
Para (el departamento de) La Paz,
como es de prioridad nacional y departamental, viabilizar en el corto plazo el
complejo agroindustrial de San Buenaventura, con expropiacin de las tierras que no cumplan funcin econmica y social de la provincia Iturralde.
Construccin de un ducto (de) mayor dimetro para la exportacin del
gas para la regin occidental, especialmente para la ciudad de El Alto y la
pequea industria all existente. Cobertura del 100% de gas domiciliario, para
el rea rural y urbana, cambio de la
matriz energtica ya mismo!
Denunciamos la inoperancia de los
levantamanos del Parlamento y la
Asamblea Constituyente, que slo gastan nuestros recursos a grandes cantidades con asesores, asistentes y burocracia.
La Paz, 7 de diciembre - 7 de enero de 2007 Pgina
Entrevista a Flix Willca Fernndez
Tanteos e indefiniciones en Foros
Internacionales
Jacha Uru*
En el exterior se
explota el carcter
indgena de nuestro
Presidente, pero no
se deja bien
parado el valor del
proceso que
encabeza
Esta entrevista se la hizo al hermano
Flix Willca Fernndez, asesor en asuntos Indgenas del Canciller de Bolivia
David Choquehuanca, en oportunidad
del Foro Internacional de Globalizacin,
realizado en New York, EE.UU, el 18 de
Noviembre del 2006, en el auditorio The
Coopper Center.
Jacha Uru: Hermano, qu actividad
desarrolla en Bolivia?
Flix Willca: Primeramente quiero
saludar a todos mis cotorrneos, que
estn ac en EEUU de mi parte y de nuestro presidente, el compaero Evo Morales Ayma, presidente indgena aymara
en Bolivia. Soy Flix Willca Fernndez,
asesor en el rea indgena del ministro
de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, hermano David Choquehuanca.
J U: Quisiramos que sta sea una
charla de hermandad, de corazn a corazn, con la sinceridad que caracteriza
a los indgenas. En el Foro usted mencionaba que en Bolivia nosotros, los
pobres, los feos, los indgenas, tenemos
el gobierno, estamos realmente en el poder. Cul es la representacin de
indgenas en el gobierno, cuntos indgenas tenemos como ministros?
FW: Ehhh humm Dentro del gobierno tenemos dos ministros indgenas:
el de Relaciones Exteriores y Culto, el
hermano David Choquehuanca, y el
Ministro de Educacin, el hermano Flix
Patzi. Slo dos ministros y algunos viceministros que no tienen tanta capaci* Jacha Uru Indigenous Organization es una
agrupacin de bolivianos de origen indgena
residentes actualmente en los Estados Unidos.
info@jachauru.org
Durante el Foro Internacional de Globalizacin, a la derecha el representante del gobierno de Bolivia Flix Willca Fernndez, a su lado Mnica
Surez y Elmer Herrera de Jacha Uru Indigenous Organization.
Foto: Jacha Uru
dad de decisin, como los ministros y
el Presidente, que es el companero Evo.
(En el exterior se difunde la imagen
de un gobierno indgena en Bolivia. Se
puede calificar de indgena un gobierno
en el que, adems del Presidente, slo
existen dos ministros indgenas y el resto
del aparato estatal corresponde a
miembros de la nacin colonizadora?)
JU: Esta situacin conversamos tambin aqu con el hermano Choquehuanca, quin deca que en Bolivia los indgenas todava no tenemos el poder, a raz
de un comentario que hizo el Viceministro Mauricio Dorfler, en Washington DC: Ustedes los indgenas deberan estar felices porque ya tienen un
presidente indgena y se les est extendiendo sus derechos, como si nosotros, los indgenas, estuviramos limosneando nuestros derechos. Considera
usted esta reflexin como un llamado
para que accedamos al poder con una
mayora de ministros indgenas y no
solamente dos, como ahora?
FW: Deca hace rato que nosotros los
indgenas, los feos, debemos gobernarnos. Pero tambin deca que debemos
patinar y sabemos que el gobernar es
un arte. Es la primera vez que nosotros
nos metemos al gobierno y poco a poco,
patinando, vamos a tomar el gobierno.
El objetivo es ese, para pasar el ro hay
que sacarse los zapatos, porque si no
sabemos podemos hundir al pas. Poco
a poco vamos a llegar a gobernar el pas.
(Cmo dar valor a un gobierno si
nos autodefinidos como pobres feos?
La poca autoestima llega al extremo de
confesar que, efectivamente, el actual
gobierno est patinando.)
JU: Nosotros y la opinin internacional estamos muy atentos con lo que
sucede en Bolivia. Las noticias de
octubre 2006 sobre la masacre en Huanuni, afecta la imagen de los indgenas.
Cmo es posible que a diez meses de
gobierno del MAS, supuestamente indgena y democrtico, se llega a 19 indgenas muertos?
FW: Es cierto,.uhj, uhjm..... que
hay 19 muertos pero..son dirigidos,
ehhh, la derecha no se queda con las
manos cruzadas, necesariamente se ha
infiltrado para hacer quedar mal al gobierno, pero a medida que nosotros vayamos elaborando leyes en favor del
pueblo la desestabilizacin va ser controlada. Es cierto que en Huanuni a habido muertos, dinamitazos, descontento
de la gente, pero eso ha sucedido y tena
que suceder porque por debajo hay
mucha plata para desestabilizar, hay
dirigentes que se prestan a ello, aunque
no debera ser as pues no hay otra salida
que sostener al compaero Evo Morales.
JU: Hablemos de la nacionalizacin de
los hidrocarburos. Yo qued impactado
por las imgenes que se mostraron el
da de la nacionalizacin de hidrocarburos: el desplazamiento de tanques de
guerra, tropas militares, toma de los
pozos petroleros y de las oficinas de las
transnacionales. Pero al final las cosas
siguen igual, las mismas empresas estn
La Paz, 7 de diciembre - 7 de enero de 2007 Pgina
renovando contratos, tal vez con
mejores beneficios. De qu tipo de
nacionalizacin estamos hablando?
FW: La inversin privada no se ha
afectado, ni se afectar. Se nacionaliza
todos los recursos que estn bajo tierra,
las instalaciones en las que ellos han
invertido se respeta. En la anterior ley
de hidrocarburos, ellos pagaban al
Estado el 18 % y se agarraban el 82 %.
Ahora se ha invertido para ellos el 18%
y para nosotros el 82%, en todos los
pozos, esa es la nueva Ley.
JU: En su discurso hoy deca que
nosotros ya nos hemos cansado de estirar la mano a los organismos mundiales
de financiamiento. Si tenemos materia
prima, por qu seguimos siendo exportadores y no industrializadores? Por
qu tenemos que ser consumidores de
productos industrializados con nuestra
propia materia prima?
FW: El Tesoro General de la Nacin
no tiene fondos, nos han saqueado todo,
no tiene dinero para hacer un proceso
de industrializacin. Primeramente tenemos que capitalizarnos a partir del 82%
de impuestos y luego empezar el proceso de industrializacin. Mientras no
tengamos dinero vamos a seguir estirando la mano al Banco Mundial o al
Fondo Monetario Internacional. El objetivo es capitalizarnos con la venta de
nuestros recursos naturales y luego pensar en la industrializacin, es un proyecto
a largo plazo, no inmediato.
JU: Hablemos de poltica social.
Cuando los indicadores muestran que
la popularidad de Evo Morales est
decreciendo, el gobierno dicta decretos
que momentneamente contentan al
pueblo, como la Nacionalizacin de Hidrocarburos y este ltimo bono Juancito
Pinto
FW: Necesariamente, ellos, los de la
oposicin no van a aplaudir estas
medidas, no van a decir huy, que bien!
Siempre van a decir que eso no va a
funcionar.
(Es mal signo que a toda opinin
crtica el gobierno, ste la interprete
como oposicin de la derecha.)
JU: Quiero transmitirle un criterio de
nuestra gente en Washington. En vez de
dar 200 Bs a cada nio (ms de 838 mil
nios, 21 millones de dlares). Por qu
no instalar con ese dinero una fbrica
de material escolar para nuestros nios?
FW: Gracias por transmitirme ese criterio. Pero estos 200 Bs que se da por
alumno ao, ha dado una gran satisfaccin y no solamente para elevar la
popularidad de Evo, sino para que cada
padre de familia este fin de ao, Navidades, compre por lo menos un juguete
para sus hijos. Al ao prximo se har
en dos pagos, primero al empezar el ao
escolar 100 Bs, que cubre todos los
gastos de material escolar y el otro pago
al terminar, y si el alumno no pasa de
curso no se le pagar, esto estimula a
que el alumno vaya pasando de curso.
JU: Hermano Flix, Bolivia estructuralmente no necesita remiendos. Pero
slo remiendos han hecho los diferentes
gobiernos de derecha y de izquierda.
Esta actitud el actual gobierno, que se
dice revolucionario y sobre todo ind-
gena, parece tambin aplicarla, confirmando que no se ha cambiado nada.
FW No es una prctica de los gobiernos tradicionales o anteriores, es una
prctica del ayllu, hay dos tipos de
produccin en el ayllu, una produccin
individual y otra de excedente, los que
se distribuye entre la gente necesitada,
ya sea por caso de desastres naturales
o viudez. Son prcticas que se estn
recuperando, pero se puede interpretar
de otra forma, ellos siempre han utilizado nuestra economa para que nosotros
estemos detrs de ellos, pero ahora
nosotros estamos haciendo prcticas de
nuestros ancestros, los excedentes se
deben distribuir a los ms necesitados.
Por eso es que en Bolivia los colegios
privados no estn recibiendo estos
dineros, solo es para los colegio fiscales
este bono Juancito Pinto.
(Parece ser cierto lo que alguien denunciaba: que bajo excusa de aplicar
una supuesta especificidad cultural
indgena se quiere excusar la aplicacin
de medidas econmicas, por dems
tradicionales y conservadoras)
JU: Qu otros prximos proyectos
sociales nos puede mencionar?
FW Estamos en eso, a medida que
tengamos platita en el Tesoro General
de Nacin de la venta de nuestros recursos naturales. El da 14 de noviembre
en la poblacin de Batallas Peas,
recordamos los 225 aos del descuartizamiento de nuestro lder Tupaj Katari,
hemos regalado a dos tractores por municipio, y gracias a la cooperacin, me
parece del gobierno de China, se
entregarn a dos ambulancias por cada
municipio. Estos son los trabajos en
cuestin de salud y agricultura.
JU De dnde proviene los fondos
para la compra de los tractores?
FW: No puedo decirle de donde viene,
yo creo que debe ser de la gira que ha
hecho por Europa despus de ser elegido como presidente, que ha conseguido platita para los tractores y estos,
pero las ambulancias vienen del gobierno
de China y son 900 ambulancias que
llegarn y ser por primera vez en la
historia republicana que tendrn a dos
ambulancia por municipio. Esto es para
resolver el problema de la salud de los
hermanos del campo.
(Los tractores que se entregaron, no
sern aquellos que Felipe Quispe consigui con el bloqueo campesino de los
aos 2000 y 2001?)
JU: La opinin publica, nacional e
internacional dice que Bolivia estara
cambiando de dependencia, lo que se
ve en los acuerdos militares. Ahora se
habla de que Venezuela cooperar
militarmente a Bolivia.
FW: Solos no podemos estar, necesariamente alguien tiene que apoyarnos.
Si estamos solos es difcil. Tenemos que
tener alguna ligazn con alguien y esa
ligazn tiene que darte un apoyo moral
y tambin un apoyo material y eso es lo
que se ha hecho. Antes criticbamos que
apenas se sala elegido presidente venamos aqu, a EE.UU, a buscar apoyo
y ver temas de polticas econmicas.
Apenas elegido Evo Morales, viaja por
toda Europa y algunos gobiernos han
dicho nosotros te vamos a cooperar,
tambin ha viajado a Venezuela y Cuba.
JU: Somos concientes del resurgimiento de la izquierda en Latino Amrica: Brasil, Venezuela, Nicaragua..., pero
la historia, nos muestra que ni la izquierda ni la derecha han sido buenas para
nuestro pas. Para los indgenas nuestro
Cndor no vuela con una sola ala, vuela
con las dos. Hoy supuestamente tenemos un gobierno indgena, que est bien
agarrado de la izquierda. Evo Morales
reivindica a Tupak Katari, pero al mismo
tiempo reivindica a Simn Bolvar, son
dos posiciones muy opuestas. Cmo
se pueden fusionar estas dos posiciones?, cmo armonizar entre invadidos e invasores?
FW: Es como toda persona; por ejemplo yo de nio no poda desligarme fcilmente de mi madre o de mi padre, se
tiene que madurar. Hace rato deca que
estamos a diez meses de gobierno, en
diez meses no puedes romper totalmente
el cordn umbilical, ah estamos.
JU: Cuando usted dice que no podemos romper el cordn umbilical, confirmamos que el gobierno del MAS es
dependiente de la ideologa de otros?
Literalmente se interpretara que lo estn
pariendo. El MAS es un gobierno sin
visin propia? Los indgenas no tenemos nuestra propia identidad o no somos
capaces de plantear nuestra alternativa
poltica propia y legtima?
FW Ehhhh quiero explicarte lo siguiente. No es que hemos nacido de ellos
directamente, apenas nos estamos levantando y necesitamos a alguien de
quin sostenernos, por eso es la relacin
del gobierno con Chvez y el gobierno
de Cuba. Pero nuestro proyecto est basado en el modelo andino, va a haber
un momento que nosotros seamos tan
capaces de hacer nosotros mismo, y lo
vamos a hacer, pero mientras estemos
creciendo, desarrollando, es necesario
que alguien nos apoye y tenemos que
apoyarnos en alguien. Por eso te deca
que un nio cuando empieza a caminar
tiene tropezones hasta que aprende a
caminar, estamos en ese proceso, pero
basados en nuestra ideologa indgena,
andina, por eso esperamos consolidarnos en cinco aos.
(Grave la baja autoestima. No slo
se considera gobierno de pobres y feos,
sino tambin de lactantes. Cuba y
Venezuela ganaran teniendo un
interlocutor ms maduro. Y ni qu decir
de nuestro pueblo.)
JU: Sobre la poltica interna, qu
pasara si el proyecto poltico de Evo
Morales fracasa? Los indgenas nos
cuestionamos despus de l, cul sera
la alternativa. He ledo que el Movimiento
Pachakuti se est organizando como
una respuesta y alternativa indgena.
FW: Los del Movimiento Pachakuti
tenan que hacer su Congreso en Peas,
el 14 de Noviembre1, pero no ha habido
nada, ja, ja, ja .....Si nosotros manejamos
bien la venta del gas, esto no va a fracasar, a no ser que nos dejen de comprar
el gas los pases como Argentina y
Brasil, a no ser que nadie nos compre.
1 En realidad el Congreso del Movimiento
Pachakuti tuvo lugar el 14 de noviembre en La
Paz, ver artculo pg. 6. (n.d.e.)
Por: Pepo
Aparentemente el gobierno
del MAS quiere amarrarse bien los
pantalones. Ese parece ser el
mensaje de lo ocurrido en ocasin
de la aprobacin de las modificaciones a la Ley INRA. Lo que se
amarre bien en el Parlamento,
que no se desamarre en la Asamblea Constituyente.
Los afectados con esta Ley
Agraria expresaron su despecho
con una huelga de hambre, cuyos
resultados todava no se estiman.
5 sabemos si la clientela de
No
Burguer King a disminuido. En
todo caso su dueo, el gordito
Samuel Doria Medina quien adems es jefe del partido opositor
Unidad nacional, UN, intent una
huelga de hambre que apenas si
se hizo notar en la redondez de
su satisfecho abdomen.
Los amigos de Doria Medina
tuvieron que soportar el escarnio
de quienes no perciben la importancia de esa histrica medida.
Los miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos
de La Paz, botaron a patadas a
un grupo de UN que el 21 de
noiviembre pretendan instalar un
piquete de huelga en esas instalaciones.
No solamente Samuelito tiene que soportar los cuernos que
le puso el MAS, al engaarlo en la
Asamblea Constituyente separndolo de su ex consorte, el partido
PODEMOS, sino que adems tiene
que sufrir el desdn que acompaa siempre a los perdedores.
En quienes estos acontecimientos parecen no hacer mella,
es en los radicales de la llamada
media luna. Es interesante que
el nombre de media luna haya
designado en 1482 al bastin
croata que resisti en Europa a
la expansin otomana. Otros
croatas estn orgullosos de integrar ahora en Santa Cruz, por
ejemplo, la resistencia de la civilizacin contra la barbarie de los
indios.
Y para ello estn decididos
a lllegar a las ltimas consecuencias que no llegaron los huelguistas de UN. Recientemente, en Santa Cruz, provocadores incendiaron la cruz emblema de ese departamento en un parque de esa
ciudad. El Alcalde Percy Fernndez
llam a sacar a patadas a los
collas atrevidos que ahora invaden ese departamento. Fernndez y su laya se sienten originarios ocupados por extranjeros con
rostro indgena.
Al da siguiente manifestantes cambas quemaban en acto
pblico una wiphala. Estos radicales, quizs sin querer, muestran
la realidad del enfrentamiento en
este territorio, realidad que a veces el gobierno quiere escamotear: Es la insurgencia de los derechos de las naciones originarias
invadidas que reclaman un radical cambio nacional y social.
La Paz, 7 de diciembre - 7 de enero de 2007 Pgina
10
Proyecto colectivo y participativo:
El ncleo escolar
como dinamizador educativo
Ramiro Gutirrez Condori*
Es de conocimiento pblico que gran
parte del dinero invertido en el Programa de Reforma Educativa ha sido
ejecutado a travs de proyectos de ncleo y de red, que en teora planteaban
mejorar la calidad de la educacin a
partir de la implementacin de proyectos integrales (procesos pedaggicos
e infraestructura). La inversin de 93
millones de dlares (16 millones en procesos pedaggicos y 77 millones en infraestructura y mobiliario) ha permitido
elaborar y ejecutar 1.194 proyectos
educativos (de ncleo, de red e indgenas) que han favorecido a las escuelas
con obras de infraestructura, mobiliario
y planes de accin orientados a mejorar
problemas de aprendizaje1.
Desde una visin occidental y en
base a experiencias de gestin de proyectos en Chile, los proyectos educativos fueron diseados y definidos
como proyectos presupuesto (Ley
1565) que permitan identificar una
demanda de necesidades y satisfacerlas desde los mbitos de gestin
municipal. Los proyectos en sus tres
modalidades: de ncleo, de red e indgenas (PEN, PER y PEI) se desarrollaron
en uno o dos aos, dinamizando al Ncleo, a la Red y a la Unidad de Gestin
Educativa Indgena de manera discontinua y sin lograr mayor cambio en la
prctica pedaggica ni la cultura organizacional, ya que despus del cierre
del Proyecto de Fortalecimiento de la
Calidad y Equidad de la Educacin
(PFCEE) las escuelas seguan iguales,
solo que ahora, con una cancha o un
aula hexagonal ms. Tcnicamente se
planteaba constituir instancias de gestin a nivel de ncleo y red, mejorar la
cobertura en trminos de acceso a infraestructura e implantar un modelo de
gestin que buscaba la eficiencia y la
eficacia educativa.
Quines hicieron la ingeniera de los
proyectos? Conocan estos tcnicos
los modelos de gestin de la escuela
* Antroplogo y docente universitario
Estos instrumentos o
herramientas de gestin
educativa debern ser
construidos de manera
participativa y difundidos a todos los ncleos
del rea rural del pas,
como parte de la polticas de reestructuracin2 y cambio pedaggico, a diferencia de
los proyectos de ncleo
del Programa de Reforma Educativa, los nuevos proyectos debern
ser implantados de
manera permanente y
con una base de principios ideolgicos que
sern definidos con
base a los principios ya
vigente en las comunidades originarias y/o
Una reforma educativa correcta para los pueblos indgenas slo puede ser una poltica educativa
barrios, las demandas
descolonizadora.
Ilustracin, fuente: www.pachakuti.org
locales y los lineamientos de los niveles
nacional y regional
Ayllu de Warisata? Por qu no se tom tcnicas referidas a aspectos organiza- (macro-tnico, municipal y deparen cuenta la experiencia de gestin tivos y de planificacin educativa, tamental), al ser recomendable que los
educativa de Warisata? Con qu ob- tomando como base la experiencia de proyectos sean permanentes, es necejetivos reales se disearon y ejecu- la escuela Ayllu de Warisata.
sario estudiar los lineamientos que
taron los proyectos educativos en
En este marco, es necesario definir a permitirn gestionar el currculo en el
Bolivia?
los ncleos como instancias de organi- mbito de ncleo y la composicin de
Las respuestas a estas interrogantes zacin, gestin y administracin educa- los equipos docentes y los concejos
son obvias, a ninguna autoridad ni a tiva, asimismo definir la base ideolgica educativos.
tcnicos nacionales que cocinaron que regir en los ncleos educativos del
Se debe tratar de disear los proyecla propuesta segn los requerimientos rea rural; se debe considerar que los tos como instancias donde se generarn
y fines de los organismos internacio- proyectos educativos de ncleo (PEN) son cambios que beneficiarn no slo al
nales, les interes implantar una poltica temporales y slo sirven para atender aprendizaje de los alumnos y alumnas,
descolonizadora que tenga como fin la algunos problemas de aula de manera sino al desarrollo global de la comuniliberacin del indgena y la implantacin aislada y para construir escuelas o dotar dad, en un marco de respeto y consde un modelo de gestin educativa que mobiliario y no para instaurar verdaderos truccin colectiva; en este sentido, la
iba contra los principales objetivos de procesos de reestructuracin y cambio; gestin por proyectos, plantea el desala Reforma Educativa; ms al contra- si bien este tipo de proyectos son posi- fo de instaurar en las unidades educario, lo que se busc en el fondo fue tivos para las escuelas, es necesario pen- tivas de los ncleos la colaboracin y
mayor alienacin y alineacin, en la sar desde adentro en la implementa- el trabajo cooperativo de manera permisma lnea de las escuelas fundamen- cin de proyectos permanentes que ge- manente y crear instancias organizatitales del MNR, slo que ahora con un neren compromiso y difundan entre sus vas que articulen el trabajo de los dodiscurso supuestamente intercultural. miembros principios y valores que den centes con la comunidad y garanticen
Esta poltica educativa ha implemen- identidad al ncleo, haciendo que los ac- una gestin saludable. En este sentido
tado en ms de mil ncleos y redes edu- tores sientan compromiso, adscripcin y es prioritario promover valores como
cativas del pas, una estrategia de pro- lealtad a la institucionalidad del ncleo y parte de los procesos de socializacin
yectos que no permite generar proce- la comunidad, como sucedi en Warisata institucional y construccin de la idensos de reestructuracin de manera per- y otras escuelas donde se implant una tidad del ncleo y desarrollar procesos
manente ni articular la escuela con la filosofa que consideraba a la escuela la de investigacin y reflexin que institucomunidad, por lo que es imperioso taqe jaqe utapa (la casa es de todos) cionalicen procesos auto formativos y
considerar en la definicin de las nue- generando sentimientos de inclusin, de de aprendizaje organizativo.
vas polticas educativas, orientaciones pertenencia y de responsabilidad social.
La Paz, 7 de diciembre - 7 de enero de 2007 Pgina
Con la implantacin de proyectos
educativos en el mbito de ncleo se
busca implementar en las escuelas
cambios que se reflejen no slo en los
niveles de logro de aprendizaje de los
nios y nias, sino en el desarrollo global de la comunidad y la escuela, a travs del tratamiento y solucin de los
problemas y las tareas planteadas en
uno o varios aos en los mbitos institucional, social y curricular, de manera
que la gestin que se implante en los
ncleos permita generar procesos de
autogestin y aprendizaje comunitario.
Se plantea que el ncleo debe contar
con un instrumento de gestin y organizacin que promueva procesos de
aprendizaje cooperativo e implante un
modelo de gestin participativo donde
tantos los docentes, como la comunidad
sean los principales agentes socializadores y administradores, esto implica
realizar una verdadera reingeniera que
permita articular los modelos de gestin cultural y organizacin propios de
los pueblos originarios y los modelos
de administracin y gestin educativa
propios de la escuela occidental.
Consideraciones tcnicas
necesarias para iniciar cambios
en los ncleos educativos
En Bolivia la realidad del sistema educativo nacional nos muestra que producto de las polticas educativas coloniales
y neocoloniales impuestas, se ha institucionalizado en las escuelas un modelo de
administracin y gestin educativa autoritario y centralista, donde la participacin
de los padres de familia y la comunidad
ha sido limitada al control de aspectos
administrativos y la participacin de los
docentes a desarrollar contenidos de manera mecnica con un bajo nivel de reflexin, al respecto Dewey seala que
los actuales postulados pedaggicos y
polticas formativas slo se preocupan
de desarrollar procesos de adiestramiento haciendo que en lugar de
aprender a reflexionar sobre los principios que estructuran la vida y la prctica de aula, se les ensea metodologas
que parecen negar la necesidad misma
del pensamiento crtico.
En este contexto, es necesario disear
un modelo propio que responda a las demandas locales del rea rural y se base
en las instituciones y sistemas vigentes
entre los pueblos indgenas y no indgenas. Los objetivos y propsitos institucionales planteados a nivel del ncleo
deben atender las problemticas de los
mbitos curricular, institucional y social.
En este sentido, los proyectos que se
implanten en los ncleos deben facilitar
el logro de metas comunes y procurar
la satisfaccin de las necesidades de
los alumnos, las necesidades personales y profesionales de los maestros
y la de los padres de familia.
Para efectos de iniciar la trasformacin
en los ncleos se debe buscar desarrollar
una poltica de transformacin institu-
cional y curricular con base a principios
y valores propios, para esto, es vital reconocer el funcionamiento de las instituciones educativas como organizaciones,
lo que implica considerarlas como un producto social condicionado por la realidad
social, al respecto Walsh y Ungson
sealan que una organizacin es una
red de significados compartidos subjetivamente que son mantenidos mediante
el desarrollo y uso de un lenguaje comn
y por las interacciones sociales cotidianas. Al ser espacios de interaccin
y construccin social, las instituciones
educativas deben ser consideradas como
organizaciones dinmicas que se transforman y adaptan a los cambios, en este
sentido la dinmica de la escuelas estar
sujeta a los condicionamientos externos
y las capacidades locales para organizar
a la escuela y hacerla funcionar como
una organizacin que aprende.
Si la escuela como concepto de institucin y organizacin se va a ampliar a
la comunidad, los significados que se
compartan como principios y valores en
la escuela debern ser los mismos que
se practiquen en las comunidades, es decir, las pautas sociales y culturales vigentes en las comunidades tradicionales deben regir el comportamiento social e individual de docentes, alumnos y padres de
las unidades educativas y ncleos, al respecto Bolvar dice para proyectar procesos de reestructuracin en un sistema educativo, es necesario considerar
que las instituciones educativas se caracterizan por ser: el resultado de procesos histricos complejos y nunca
neutrales, ya que siempre han beneficiado a otros, una construccin social,
es decir, una organizacin pensada y
construida por los grupos sociales dominantes en un momento determinado
y un espacio que cumple muchas funciones patentes o explcitas (educar, socializar, ensear, preparar profesionalmente,
culturizar, etc.) y otras ocultas (reproduccin de clases sociales, dominacin
cultural de las clases dominantes, etc...).
Asimismo es necesario considerar
los factores sugeridos por Leithwood
(estmulos para el aprendizaje, condiciones externas, condiciones internas,
liderazgo y resultados) que favorecen
los procesos de aprendizaje organizativo en las escuelas, se busca implantar
en los centros educativos un tipo de
gestin participativa que genere capacidades de autoorganizacin y autoaprendizaje y cambios estructurales, en
este proceso los postulados pedaggicos propios y externos, la implantacin
de valores y principios propios y el liderazgo mixto del director, los concejos
educativos y los docentes del ncleo,
deben ser considerados factores fundamentales en el proceso de reestructuracin.
Con base a los fundamentos de la
escuela Ayllu, el liderazgo que se implante en los ncleos debe ser mixto,
es decir compartido por el director de
unidad educativa, los equipos docentes
y los Concejos Educativos, quienes deben participar en la gestin del ncleo
en sus componentes curricular y administrativo. El nuevo modelo de gestin
debe permitir cambiar la cultura escolar aumentando la capacidad individual
y colectiva para resolver problemas y
reflexionar sobre la realidad social, lo
que se debe reflejar en los siguientes
mbitos: propsitos (visin compartida,
consenso y expectativas), personas
(apoyo individual, estimulo intelectual,
modelo de ejercicios profesional, participacin comunitaria), estructura (descentralizacin de responsabilidades y
autonoma de los profesores y padres
de familia) y cultura (promover una
cultura propia basada en la colaboracin y el trabajo cooperativo).
La suma de estos conocimientos
acumulados se deben convertir en un
capital institucional que los diferentes
actores deben organizar y utilizarlo
para generar la propuesta curricular,
el desarrollo de esta nueva dinmica
en las unidades educativas del rea
rural debe llevar al aprendizaje cooperativo y al desarrollo de una nueva
cultura organizacional que elimine las
viejas prcticas individualistas que el
sistema educativo ha enraizado en las
prcticas cotidianas de los profesores
bolivianos socializados bajo el viejo sistema educativo. Todo esto implica que
es necesario implantar un proyecto
conjunto con base a principios y objetivos comunes, si no existe un proyecto
de trabajo conjunto, no es posible
desarrollar el aprendizaje organizativo
ni la construccin curricular.
Los desafos que nos plantea la descolonizacin en educacin deben llevarnos a asumir hechos que permitan desmontar todos estos sistemas que han sido
construidos para implantar un modelo
educativo forneo y justificar gastos y
plantear sistema educativos originales
que verdaderamente logren articular los
sistemas organizativos y educativos propios con los sistemas occidentales, sin
perder de vista que el objetivo central de
la educacin es el aprendizaje de los nios
y nias. Debemos ir ms all de copiar o
de maquillar proyectos y programas que
han sido pensados para mantener la
hegemona cultural y plantear verdaderos
proyectos colectivos que permitan
generar cambios de manera sostenida.
1
Documento Proyecto de Fortalecimiento de
la Calidad y Equidad de la Educacin,
MECyD (1999-2002), Pg. 83.
Entendemos por reestructuracin la reconstruccin de las relaciones de poder en la
escuela que se basa en la implantacin de
un nuevo orden que rompe con practicas
cotidianas basadas en principios de jerarqua,
aislamiento e individualismo, imponiendo en
la escuela prcticas basadas en la colaboracin y el comunitarismo entre los diferentes actores de la comunidad educativa
(profesores, alumnos, padres de familia y
comunidad en general).
11
Viene de la pgina 4
continuo, la racionalizacin de la cultura y los
principios de individualizacin y universalizacin. En lo econmico se particulariza por sus
vnculos con diversas formas del capitalismo,
comprendiendo tambin al socialismo de Estado
como una forma de la modernidad.
8
Est demostrado que la escuela es una institucin disruptiva en la dinmica propia e interna de las comunidades indgenas. Cfr. Don Isidro
Huamani, El mito de la Escuela, en: Arinsana.
No. 2/3, julio 1986, pp. 177-179.
9
El pedagogismo ingenuo remite, en ltima
instancia, a las decadentes ideas burguesas de
Rousseau. Cfr. ROUSSEAU , Juan Jacobo. Emilio
o de la educacin. Mxico, Porra, 1989.
10
Cfr. FOUCAULT, Michel, Vigilar y castigar,
Mxico, Siglo XXI, 1994 (original en francs,
Gallimard, Paris, 1975).
11
Aqu la nocin de poder disciplinario
teorizado por M.Foucault resulta absolutamente
crucial. Cfr. FOUCAULT , Michel, Verdad y
poder, en: Microfsica del Poder, Madrid, La
Piqueta, 1992, p. 181.
12
El austriaco Ivn Illich, hizo una severa
crtica a la escuela, acusndola de tener como
nico fin legitimar y reproducir la sociedad de
consumo. Cfr. ILLICH, Ivn, La sociedad desescolarizada, Barcelona, Barral, 1974.
13
Cfr., por ejemplo, GIROUX , Henry A.,
Estudios culturales, pedagoga crtica y
democracia radical, Madrid, Popular, 2005.
14
Cfr. SUREZ, Liliana y R. Ada Fernndez
(eds.), Descolonizando el feminismo. Teoras y
prcticas desde los mrgenes, Universidad de
Valencia, 2006.
15
Prestigiosos investigadores abordan la Pedagoga de la Ternura como una tendencia bsica
de la educacin contempornea, que centra su
atencin en un proceso dirigido a estimular el
desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes. Cfr. L.TURNER Mart, B . Pita C .,
Pedagoga de la Ternura, La Habana, Pueblo y
Educacin, 2002; CUSSIANOVICH , Alejandro,
Pedagoga de la Ternura y la Transformacin,
en: Propuestas para una educacin liberadora.
Seminario Internacional. Instituto de Pedagoga
Popular. Lima, agosto, 2004, pg.1530; COSSIO
M., Rosmery, La pedagoga de la ternura una
alternativa para educar, en: Kimsa Pacha (La
Paz) Edicin de 5 oct 2006, etc.
16
Asistimos a la emergencia del paradigma de
la complejidad en el hacer, pensar y sentir, que
est transformando profundamente los patrones
clsicos del aprendizaje en el sentido que la
realidad no es algo fuera del sujeto (crisis del
mito de la objetividad) y que la accin de conocer
tambin modifica a quien est conociendo. As,
y en oposicin al modo de pensar tradicional (de
carcter reduccionista), que divide el campo de
los conocimientos en disciplinas y desintegra la
complejidad de lo real, el pensamiento complejo
o multidimensional reintroduce la posibilidad de
pensar (al mismo tiempo) varias relaciones,
interacciones y constelaciones.
17
Cfr. KUSH , Rodolfo, El pensamiento indgena y popular en Amrica. Buenos Aires,
Hachette, 3ra. edi., 1977, 268 pp.
18
Simn Yampara es uno de los intelectuales y
pensadores aymaras/qullanas con ms y mejor
production terica al respecto. Vase, por
ejemplo, Matrices civilizatorias y culturales:
interculturalidad o dilogo de civilizaciones?,
La Paz, 2005, indito, y Pedagoga desde el
ayllu, La Paz, 2006, indito.
19
Michel Foucault seala que el poder est
ntimamente unido al saber. Es el poder de las
lites dominantes el que produce las certezas,
porque en definitiva dice quin tiene razn. Para
Foucault, la verdad depende de quienes ostentan
el poder. Es ms, hay un saber que nace o se
desprende de las prcticas sociales de control y
vigilancia; Foucault, asumiendo a Nietzsche,
asegura que en un momento mentiroso y
arrogante de la historia, los hombres inventaron
el conocimiento cientfico. Cfr. FOUCAULT , M .,
La verdad y las formas jurdicas, Mxico,
Editorial Gedisa, 1986.
20
No slo se trata de la microfsica, que hablara
de las relaciones individuales y los espacios
donde el poder se vuelve tcnica, sino tambin
de una fsica global del poder, ya que las
instituciones y la institucionalizacin son de las
principales formas de disciplina y de
normalizacin. Cfr. FOUCAULT, Michel, Verdad
y Poder, en: Estrategias de poder. Obras
Esenciales Vol. II. Barcelona: Paids. 2000, p.
45.
21
Cfr. ALAPERRINE-BOUYER, Monique, Las
estrategias de una educacin al servicio del poder
colonial, en: Dorbigny. Miradas cruzadas de
Europa y Amrica latina, No. 2, diciembre 2005,
pp. 41-48.
22
Cfr. YAMPARA H ., Descolonizacin y reconstitucin de las estructuras y el pensamiento
andinos, La Paz, 2006, indito.
23
Cfr. SAAVEDRA, Jos Luis, Aproximaciones
a un pedagoga andina, Cochabamba, UMSS,
Tesis de Licenciatura, 1989.
La Paz, 7 de diciembre - 7 de enero de 2007 Pgina
12
La coyuntura
poltica
Augurios de una contienda
pendiente
Pablo Velsquez Mamani
Qu haremos ante las problemticas que se presentan de una u
otra forma en el pas.
De pronto; las contiendas entre
lo diversos sectores (sindicales, proletarios, campesinos, empresariales,
radicales, etc.) se ven en su ms alto
punto. Inmediatamente se prevn
malestares, afliccin, descontento
acaso acaba el pas y empieza una
especie de anarquismo que slo
tiende a la desintegracin. De seguro, esta respuesta es la anticipada
de la oligarqua (no solamente crucea sino nacional) claro est,
incluyendo a sus seguidores y
directos servidores. Se presentan un
sin nmero de objeciones.
Ya la fuerza telrica de los Andes
deviene, y como la forma de resolucin del problema (para as avanzar
y no estancarse en la mediocridad )
se realiza en un tinku una lucha
por la cual uno de los sectores en
conflicto tiene que ceder al otro; de
esta forma lograr el equilibrio.
Las adversidades histricas
presentes no son ms que una
expresin de un nuevo devenir de
aquel pachakuti anhelado para los
hijos de la pachamama.
Pero esta tarea pendiente no puede
venir del simple capricho de los que
quieren justicia.Tiene su antecedencia histrica, que responde con naturalidad a la cosmovisin que necesita
de un pasado para crear un futuro,
hacerlo en presente, vivirlo a diario
(como todo animal racional que
aprende de su experiencia para mejorar y no incurrir en otros errores o
peor an en los mismos).
Los enemigos de esta visin de
justicia pertinente, pretenden borrar
la memoria indgena (como si fuera
la manera de avance) para implantar
una visin animal de rebao que mira
al frente y no sabe si viene o va con
los ojos con vista a su amo (Imperialismo) se dirige al enlodamiento
en el que, sin embargo ya estuvo
hace mucho tiempo.
A eso le decimos retrgrada, a
esa forma de pensar no toleramos
para que se contine con una frmula
de sojuzgacin y predominio de lobos
rapaces que quieren volvernos ovejas
sin pensamiento.
En este proceso de liberacin de
un coloniaje interno (adems del
externo) no queda ms que dejar la
pasividad; de compasin cristiana,
mediocridad, a la que estuvimos
sometidos por largos aos (aun hay
quienes continan con el yugo
conciencial del opus dei), en un cuento
en que el pongo indio, debera dar la
otra mejilla y soportar todo lo le
hiciere el prjimo blanco. De esa
sociedad estamos cansados, hastiados,
de ser los que den la cara por todos y
cargar a cuestas con el peso de nuestro
opresor: ahora levantamos los ojos
para nunca ms cerrarlos y bajar la
cabeza, ahora ya no somos los que
deben dar la otra cara, somos la fuerza
incontenible del rayo (Illapa que
fulmina y destruye pero lo hace y
reconstituir un nuevo Estado), as
haremos, tendremos que pasar por un
purgativo para sacar todo, lo injusto,
toda opresin, todo racismo, (incluyendo a los que ejercen todos estos
males).
La necesidad de una sociedad justa
e igualitaria pasa por acabara con los
injustos e inicuos.
Ahora bien, la coyuntura actual no
expresa ms que eso, que se acaba
poco a poco con lucha contra sta y
sus representantes, una lucha a la que
no se da tregua alguna, porque representa, el existir o no hacerlo.
A ese dilema no nos prestamos, por
que ya tenemos la solucin, simplemente queremos vivir con lo que es
nuestro y siendo nosotros mismos.
Pero el ejemplo claro se evidencia
en la pelea por tierra y territorio (que
mediocremente se est realizando por
el gobierno). No retrocederemos ante
la descendencia del colonizador europeo; mas dejaremos toda nuestra
fuerza en la batalla por la vida y
existencia ante los terratenientes
feudo-burgueses usurpadores.
Pero la situacin da para ms, la corrupcin y deformacin ha alcanzado
a nuestros hermanos (que quieren y
pretende ser lo que no son). Por tanto
la reconstitucin pasa por corregir
todo lo que se halle contaminado por
Juan Carlos Torrez Gonzles
la corrupcin y decadencia cultural.
Esto incluye extirpar a la podredumbre
interna de nosotros mismos.
El hecho no se deja esperar, se
muestra con toda su magnitud en los
enfrentamientos entre los mismos
indios, (que desde luego unos son ms
concientes de ello que otros), ms
claro, el enfrentamiento entre mineros; entre chferes, entre gremiales;
qu otra prueba se necesita. Somos
lo suficientemente ticos para reconocer que esos pleitos fueron dados
entre corrupcin e inters ajenos, ni
siquiera propios. Esto debe acabar, la
eliminacin de tales males exige una
resolucin pronta. Quin la podr dar.
No se requiere de una iluminacin
del ms all para saber que sta es
una deuda pendiente, un escarnio no
dado todava.
Una resolucin que debi darse
hace mucho tiempo atrs. Pero que
por acumulacin no tiene otra salida
que la ms fortuita e inmensurable.
Todos los hechos lo demuestran. Esta
no es una afirmacin simplona de la
cultura de las buenas intenciones y
que vive en las nubes con los santos
a los que adoran y se sienten ajenos a
la realidad cruda. Nosotros no somos
ellos. Expresamos lo que vivimos y lo
que suceder.
Porque quedan en la memoria deudas pendientes que los acreedores
deben pagar.
Y a pesar de que eviten cumplir con
este designio histrico, el devenir nos
lleva a la contienda pendiente.
Es inevitable, pero la deuda es tan
grande que aun terminando con los
deudores y quitndoles todo lo que
poseen, faltara para saldar su deuda
por completo.
La pregunta que se perfila de
inmediato: Cul el lado en que se
deba estar cuando se desencadene lo
inevitable?
Toda contribucin, crtica y
aporte escribir al correo electrnico:
CIU_ARU@hotmail.com
Responsables:
Pablo Velsquez M.
Juan Carlos Torrez G.
La clase poltica tradicional y la vieja
forma de hacer politiquera se van convirtiendo en un obsoleto mtodo de conducir el Estado. Y al mismo tiempo, la
clase poltica emergente; movimientos
indgenas o campesinos, van estructurando un nuevo modelo poltico que, si
bien puede contener falencias, sujetas
a correccin, se adecuan a ciertas exigencias legtimas.
Es posible que Bolivia est pasando
por una etapa de decisin poltica y que
en definitiva ser el pivote principal para
la reconstruccin de una sociedad
infectada de racismo y corrupcin.
Hoy en da, las empresas mediticas,
sobre todo televisivas, reflejan que el
oficialismo y la oposicin llegaron al
punto lmite de la incomunicacin, pero
lo que no resaltan es la trayectoria
poltica que ambos tienen y sobre todo
la mayora poltica que el actual gobierno
obtuvo en las elecciones pasadas. Por
lo que consideramos es una maniobra
para confundir al pueblo mediante los
mas media comunicacionales.
Lo cierto es que Bolivia no puede esperar que partidos polticos y agrupaciones
como Unidad Nacional (ex MIR) o Podemos (ex ADN) acten con consecuencia
poltica en pro de una solucin de la
actual crisis. No lo pueden hacer porque
deben velar por los intereses de ciertas
lites empresariales que durante siglos
manejaron a este pas. lites alienadas,
aculturizadas, sin cultura ni identidad
propia. En consecuencia a esta clase
la denominamos: paria.
En este sentido, creemos que se
acercan momentos de mayor importancia que en la actualidad, por lo que
los sectores indgenas tienen la histrica misin de demostrar capacidad
poltica, y el principio de dicha prueba
es desplazar del poder, pero de manera
real, a la clase paria mencionada.
La Asamblea Constituyente, La Nacionalizacin, La Ley INRA, podran ser elementos para pensar que el actual gobierno este materializando algunas de sus
propuesta electorales. Por otro lado, no
se puede negar que el actual gobierno
ha demostrado mayor trabajo que los
anteriores.
Pero sera inconcebible que los
habitantes de las distintas nacionalidades que conforman este territorio
pierdan la memoria colectiva. No se
puede dejar atrs toda una historia de
luchas sociales: las de Zarate Willca,
Tupak Katari, Guerra por el Gas, o
tantas otras, en la que todos sus
protagonistas dieron su vida por la
liberacin de los pueblos y su autodeterminacin. Por lo dicho, no se puede
permitir que vuelvan viejas artimaas
polticas y mucho menos los que las
configuraron.
En conclusin, los movimientos
campesinos como ser: CONAMAQ ,
CIDOB, CSUTCB y otros, debern actuar
directamente con el gobierno, hacer
respetar su condicin de mayora
indgena dndole al actual gobierno, lnea
poltica clara, en consecuencia, actuar
con principios y conviccin poltica.
También podría gustarte
- Instituciones Religiosas Del Pueblo MapucheDocumento120 páginasInstituciones Religiosas Del Pueblo Mapuchewenuy0% (1)
- Pukara #10 PDFDocumento12 páginasPukara #10 PDFWilmer MachacaAún no hay calificaciones
- Obligaciones de Las Empresas en Panamá PacíficoDocumento14 páginasObligaciones de Las Empresas en Panamá PacíficoVdasilva83Aún no hay calificaciones
- Matemáticas Pruebas Diagnóstico ESO 2º - NúmerosDocumento38 páginasMatemáticas Pruebas Diagnóstico ESO 2º - NúmerosANA MARÍA PÉREZ MAZAAún no hay calificaciones
- LMPDFDocumento53 páginasLMPDFYandery Mera50% (2)
- Pukara #74 PDFDocumento12 páginasPukara #74 PDFWilmer MachacaAún no hay calificaciones
- Pukara #175Documento18 páginasPukara #175Wilmer MachacaAún no hay calificaciones
- Lucha Indigena 14Documento12 páginasLucha Indigena 14Mario Juan Mamani CalsinaAún no hay calificaciones
- Lucha Indígena No. 24Documento12 páginasLucha Indígena No. 24David Roca BasadreAún no hay calificaciones
- Pukara 158Documento15 páginasPukara 158Jhimmy QuitoAún no hay calificaciones
- Pukara 117 PDFDocumento15 páginasPukara 117 PDFwilmermarcoAún no hay calificaciones
- Pukara #5 PDFDocumento12 páginasPukara #5 PDFWilmer MachacaAún no hay calificaciones
- Pukara #84 PDFDocumento15 páginasPukara #84 PDFWilmer MachacaAún no hay calificaciones
- Pukara 95 PDFDocumento14 páginasPukara 95 PDFOvejaNegraAún no hay calificaciones
- Pukara 43Documento12 páginasPukara 43Javier Corina PariAún no hay calificaciones
- Pukara 107Documento15 páginasPukara 107Pedro Portugal MollinedoAún no hay calificaciones
- Pukara #68 PDFDocumento11 páginasPukara #68 PDFWilmer MachacaAún no hay calificaciones
- Pukara 82Documento14 páginasPukara 82vladiAún no hay calificaciones
- Pukara 119Documento15 páginasPukara 119Warmy PachakutyAún no hay calificaciones
- Pukara 81Documento13 páginasPukara 81Orlando LimaAún no hay calificaciones
- PACHAKUTI: La Revolución Cultural, Plurinacional y Productiva.Documento26 páginasPACHAKUTI: La Revolución Cultural, Plurinacional y Productiva.AMARU: Revista Andina de Política y Cultura.Aún no hay calificaciones
- Pukara #28 PDFDocumento12 páginasPukara #28 PDFWilmer MachacaAún no hay calificaciones
- Pukara #102Documento13 páginasPukara #102Pedro Portugal MollinedoAún no hay calificaciones
- Felipe QuispeDocumento26 páginasFelipe QuispeGuillermo Camilo Rodriguez SanhuezaAún no hay calificaciones
- Pukara #172Documento18 páginasPukara #172omarszAún no hay calificaciones
- Pukara #114Documento15 páginasPukara #114Wilmer MachacaAún no hay calificaciones
- Resolución de VitoncóDocumento4 páginasResolución de Vitoncódanycampo34100% (1)
- HUGO BLANCO Revista Lucha-Indigena-77-s PDFDocumento12 páginasHUGO BLANCO Revista Lucha-Indigena-77-s PDFVictor Vera MoyoliAún no hay calificaciones
- Semanario SurAndino N°80Documento22 páginasSemanario SurAndino N°80Cristian Ramirez100% (1)
- CONAIE 1989 CONAIE. (1989) - Las Nacionalidades Indígenas en El Ecuador. Nuestro Proceso Organizativo.Documento162 páginasCONAIE 1989 CONAIE. (1989) - Las Nacionalidades Indígenas en El Ecuador. Nuestro Proceso Organizativo.Maria Mercedes Prado EspinosaAún no hay calificaciones
- Bocamina Número 55Documento16 páginasBocamina Número 55Bocamina ComibolAún no hay calificaciones
- Los Novios de La Muerte... Hace 35 AñosDocumento15 páginasLos Novios de La Muerte... Hace 35 AñosJoallanAún no hay calificaciones
- Marie Danielle Demélas 2Documento5 páginasMarie Danielle Demélas 2Sergio BarnettAún no hay calificaciones
- CsutcbDocumento6 páginasCsutcbClaudia GamboaAún no hay calificaciones
- Plan de Salvaguarda Gunadule. OficialDocumento80 páginasPlan de Salvaguarda Gunadule. OficialOlobansusAún no hay calificaciones
- Reforma Política de 1912Documento6 páginasReforma Política de 1912milumil89Aún no hay calificaciones
- Pukara 100Documento43 páginasPukara 100Vincent NicolasAún no hay calificaciones
- Laserna La Masacre Del ValleDocumento31 páginasLaserna La Masacre Del ValleGabriel Entwistle100% (1)
- Nicolás Lynch El Giro A La IzquierdaDocumento197 páginasNicolás Lynch El Giro A La IzquierdaJuan CristóbalAún no hay calificaciones
- Poder Popular # 0Documento65 páginasPoder Popular # 0José L. García100% (1)
- Democracia Comunal y LiberalDocumento14 páginasDemocracia Comunal y LiberalCésar Enrique Pineda100% (1)
- George Rude, Revuelta Popular y Conciencia de Clase Cap.1.2Documento18 páginasGeorge Rude, Revuelta Popular y Conciencia de Clase Cap.1.2PelainhoAún no hay calificaciones
- ACTAS DE LA CGT 1945Documento13 páginasACTAS DE LA CGT 1945Fjc MatanzaAún no hay calificaciones
- Pukara #8 PDFDocumento12 páginasPukara #8 PDFWilmer MachacaAún no hay calificaciones
- Diario Del Bicentenario 1915Documento4 páginasDiario Del Bicentenario 1915gutinaAún no hay calificaciones
- Analisis - Critico - y - Sociologico Del Gobierno de Buch y VillarroelDocumento26 páginasAnalisis - Critico - y - Sociologico Del Gobierno de Buch y VillarroelJose Antonio LozadaAún no hay calificaciones
- Reacción de Viejos Politiqueros y PoliticastrosDocumento8 páginasReacción de Viejos Politiqueros y PoliticastrosReynaldo Charres VargasAún no hay calificaciones
- Análisis de La Obra de Arturo PosnanskyDocumento12 páginasAnálisis de La Obra de Arturo PosnanskyJorge Alcoba AriasAún no hay calificaciones
- Bolivia Federal ProductivaDocumento90 páginasBolivia Federal ProductivaEnrique Alfonso Miranda GómezAún no hay calificaciones
- Las Empresas Sociales en El Estado Boliviano - Autor José María Pacori CariDocumento1 páginaLas Empresas Sociales en El Estado Boliviano - Autor José María Pacori CariJOSÉ MARÍA PACORI CARIAún no hay calificaciones
- Informe Antropológico WISUYA 2018Documento59 páginasInforme Antropológico WISUYA 2018Öscar Felipe Agudelo BAún no hay calificaciones
- Nación de Muchas Naciones. Xavier AlbóDocumento46 páginasNación de Muchas Naciones. Xavier Albójesus serna morenoAún no hay calificaciones
- Asamblea Constituyente Bolivia PDFDocumento10 páginasAsamblea Constituyente Bolivia PDFFernando GarcésAún no hay calificaciones
- Revista Conosur Ñawpaqman 130Documento10 páginasRevista Conosur Ñawpaqman 130Centro de Comunicación y Desarrollo AndinoAún no hay calificaciones
- Historia Sindicato HuanuniDocumento7 páginasHistoria Sindicato HuanuniCamilo Chamani100% (1)
- Alfonso Cano, Arquitecto de La PazDocumento20 páginasAlfonso Cano, Arquitecto de La PazJairo Andres Garcia PenaAún no hay calificaciones
- EGTK: Las armas del comunitarismo: Vol. 2 La predicción de la revolución social desde la acción política. Documentos teóricos del EGTKDe EverandEGTK: Las armas del comunitarismo: Vol. 2 La predicción de la revolución social desde la acción política. Documentos teóricos del EGTKAún no hay calificaciones
- EGTK: Las armas del comunitarismo: Vol. 3 Teoría y táctica revolucionaria. Documentos políticos y militares del EGTKDe EverandEGTK: Las armas del comunitarismo: Vol. 3 Teoría y táctica revolucionaria. Documentos políticos y militares del EGTKAún no hay calificaciones
- Nosotros que nos queremos tanto: Estado, modernización y separatismo: una interpretación del proceso bolivianoDe EverandNosotros que nos queremos tanto: Estado, modernización y separatismo: una interpretación del proceso bolivianoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- EGTK; Las armas del comunitarismo: Vol. 1. Voluntad colectiva y alteridad. Una política radicalDe EverandEGTK; Las armas del comunitarismo: Vol. 1. Voluntad colectiva y alteridad. Una política radicalAún no hay calificaciones
- Reforma Constitucional Art 80 de La Constitucion de La CabaDocumento25 páginasReforma Constitucional Art 80 de La Constitucion de La CabanperitoreAún no hay calificaciones
- Atribuciones y Limites de Las Convenciones Constituyentes Provinciales. PrietoDocumento15 páginasAtribuciones y Limites de Las Convenciones Constituyentes Provinciales. PrietoJor MonteroAún no hay calificaciones
- Pukara #111Documento11 páginasPukara #111Wilmer MachacaAún no hay calificaciones
- Pukara #110Documento14 páginasPukara #110Wilmer MachacaAún no hay calificaciones
- Pukara #143Documento13 páginasPukara #143Wilmer MachacaAún no hay calificaciones
- Pukara #124Documento17 páginasPukara #124Wilmer MachacaAún no hay calificaciones
- Pukara #139Documento13 páginasPukara #139Wilmer MachacaAún no hay calificaciones
- Pukara #130Documento16 páginasPukara #130Wilmer MachacaAún no hay calificaciones
- Pukara #136Documento13 páginasPukara #136Wilmer MachacaAún no hay calificaciones
- Pukara #165Documento13 páginasPukara #165Wilmer MachacaAún no hay calificaciones
- Pukara #169Documento14 páginasPukara #169Wilmer MachacaAún no hay calificaciones
- Pukara #152Documento14 páginasPukara #152Wilmer MachacaAún no hay calificaciones
- Tarea 3-Derecho SocietarioDocumento6 páginasTarea 3-Derecho SocietarioJazhury GallegosAún no hay calificaciones
- Admision GM 22 23Documento20 páginasAdmision GM 22 23EreferAún no hay calificaciones
- Semana 7 Sistema de Proteccion SocialDocumento3 páginasSemana 7 Sistema de Proteccion SocialKarla Andrea Casanova JerezAún no hay calificaciones
- Conveccion Forzada Interna en Un DuctoDocumento4 páginasConveccion Forzada Interna en Un DuctoJoel ArismendiAún no hay calificaciones
- Hoja de Vida Gerente Financiero 2Documento2 páginasHoja de Vida Gerente Financiero 2LeslieAún no hay calificaciones
- IO1 - AS1 - Ericka Mejías AlvaradoDocumento6 páginasIO1 - AS1 - Ericka Mejías AlvaradoNadia Alvarado ChinchillaAún no hay calificaciones
- Practico 3 - ElectrotecniaDocumento1 páginaPractico 3 - ElectrotecniaJose luis Trujillo chungaraAún no hay calificaciones
- Informe de Auditoría Maullin SEP2022Documento8 páginasInforme de Auditoría Maullin SEP2022marceloAún no hay calificaciones
- Manejo de InfoStat PDFDocumento20 páginasManejo de InfoStat PDFVanessa OviedoAún no hay calificaciones
- NRF 285 Pemex 2012 PDFDocumento25 páginasNRF 285 Pemex 2012 PDFRoberto SchotzAún no hay calificaciones
- INTERPOLACIÓNDocumento50 páginasINTERPOLACIÓNHector Mamani CutipaAún no hay calificaciones
- Actividad 4 Responsabilidad SocialDocumento13 páginasActividad 4 Responsabilidad SocialmariaAún no hay calificaciones
- CV Jesús Humberto Blanco VDocumento3 páginasCV Jesús Humberto Blanco VDenisse EliseaAún no hay calificaciones
- CUESTIONARIO de HeladosDocumento1 páginaCUESTIONARIO de HeladosJhorman Mejia FloresAún no hay calificaciones
- Phragmites AustralisDocumento3 páginasPhragmites AustralisluismitlvAún no hay calificaciones
- Guia Del Perfil de La EmpresaDocumento62 páginasGuia Del Perfil de La EmpresaMaggie RiveraAún no hay calificaciones
- Proceso de Elaboración Botellas de VidrioDocumento2 páginasProceso de Elaboración Botellas de VidriocesarsonyAún no hay calificaciones
- CV Francisco Gabriel Lezcano VenturaDocumento1 páginaCV Francisco Gabriel Lezcano VenturaFrancisco LezcanioAún no hay calificaciones
- 09 Auto Final Intestado DimasDocumento3 páginas09 Auto Final Intestado DimasMontenegro Hernández & Asociados100% (1)
- Menu-Entre-Nubes-Volaris 2021Documento18 páginasMenu-Entre-Nubes-Volaris 2021chris_rimolaAún no hay calificaciones
- Libro Auditoria Tributaria Preventiva y Procedimiento de FiscalizaciónDocumento794 páginasLibro Auditoria Tributaria Preventiva y Procedimiento de Fiscalizacióngabriel josue100% (2)
- Mayor VenusDocumento3 páginasMayor VenusEstuardo QuintanillaAún no hay calificaciones
- InfografiaDocumento1 páginaInfografiaCESAR ALEJANDRO ROMAN INCHAUREGUIAún no hay calificaciones
- Chicote González Diego TFGDocumento67 páginasChicote González Diego TFGKeylev CastellanosAún no hay calificaciones
- RESOLUCIÓN No. 192 IdartesDocumento17 páginasRESOLUCIÓN No. 192 Idartesorlandoartes2012Aún no hay calificaciones
- Leccion 1Documento5 páginasLeccion 1Gerson TejadaAún no hay calificaciones
- Instrumento de Evaluación: Lista de Cotejo Medimos El Tiempo en El RelojDocumento2 páginasInstrumento de Evaluación: Lista de Cotejo Medimos El Tiempo en El RelojKaren Susana Verde JaraAún no hay calificaciones