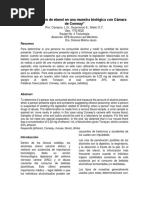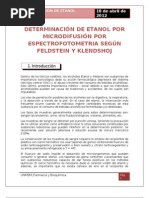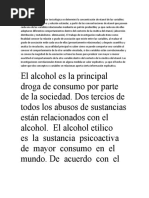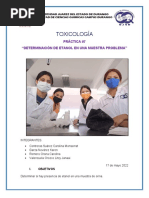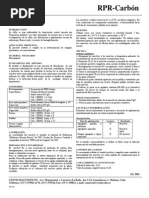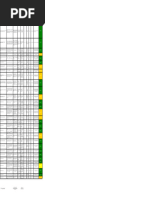Analisisetanol PDF
Analisisetanol PDF
Cargado por
cesarCopyright:
Formatos disponibles
Analisisetanol PDF
Analisisetanol PDF
Cargado por
cesarTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Copyright:
Formatos disponibles
Analisisetanol PDF
Analisisetanol PDF
Cargado por
cesarCopyright:
Formatos disponibles
Análisis toxicológico de etanol y
su interpretación forense.
Cálculos retrospectivos, pérdida o generación en
tejidos humanos e indicadores biológicos de
ingesta. Breve revisión.
Luis Alberto Ferrari
¾ Cátedra de Toxicología y Química Forense. Facultad de Ciencias Exactas. Universidad de
Morón - Argentina.
¾ Perito Químico de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires..
¾ Representante Regional de TIAFT en Argentina
El presente artículo es una revisión del autor del trabajo publicado en la revista
Ciencia Forense Latinoamericana 2 (1-2) 20-35 (2008)
Resumen
La determinación de alcohol etílico en humores o tejidos humanos es una de las prácticas
analíticas más frecuente en un laboratorio forense.
Su determinación posee consecuencias legales importantísimas, tanto en individuos vivos
(conductores de vehículos bajos los efectos del alcohol, accidentes laborales y lesiones graves)
como en casos criminales: muertes violentas, suicidios, violaciones o abusos deshonestos.
En la presente revisión se abordan diversos aspectos relacionados a la toma de las muestras
biológicas para análisis, su correcta preservación y los métodos analíticos óptimos,
consensuados por la comunidad científica internacional, tal como la cromatografía de gases con
detector de ionización de llama (GC-FID). Asimismo, los factores internos y exteriores a las
muestras que pueden generar resultados conflictivos a la hora de interpretar los guarismos,
tales como pérdidas y generación de alcohol en el organismo humano como también en los
recipientes donde son resguardadas las muestras. Se acepta hoy que la presencia de bacterias,
ciertos hongos y levaduras pueden generar etanol en determinadas condiciones. Por otro lado,
la existencia de cámara de aire relevante o deficiente cierre de los recipientes determinan
pérdidas considerables de este compuesto. Se señalan modelos recientes de predicción de
pérdidas.
Se describen, también, los principios aplicados en la determinación de la alcoholemia
retrospectiva o retrógrada con algunos ejemplos y la aplicación práctica de los coeficientes β y
r de Widmark. Por último se discuten la aplicación de parámetros o indicadores de ingesta
aguda y/o crónica de alcohol tal como el etilglucurónido (EtG) o Etilsulfato (EtS) y otros más
que han sido recientemente estudiados.
Palabras claves: etanol, análisis forense, cálculo retrospectivo, pérdida-generación,
indicadores de ingesta.
1. Introducción
Es bien conocido que el etanol puede producir en el hombre formas clínicas del estado de
inconciencia o disminución de reflejos, consignándose datos estadísticos que dan cuenta de su
relevancia criminógena (1-3). La casuística internacional avala la importante incidencia del
alcohol en accidentes de tránsito o en lugares de trabajo. Así Jönsson et al (4) informaron que
en Suecia el etanol constituía la primer sustancia encontrada en autopsias, quintuplicando, en
el mejor de los casos, el resto de compuestos listados por los investigadores. En los Estados
Unidos de América la mitad de los accidentes automovilísticos en la década de los noventa,
involucraba personas que conducían bajo los efectos del alcohol (3). En Argentina,
Goldaracena et al. ofrecieron una contribución en la que demostraron que el 16% de 926
conductores de distintos tipos de vehículos y sobre una ruta nacional de tránsito fluido, poseían
etanol en el aire espirado en tenores de 0,1-0,5 g/L (14,7% de conductores) y mayores a 0,5
g/L (1,6% de conductores) (5).
Cabe señalar que los efectos tóxicos no se limitan a consideraciones meramente forenses. A
los ya conocidos efectos clínicos adversos, agudos y crónicos, cabe consignar estudios
recientes en los que se sugiere que la bioactivación del etanol, promoviendo la formación de
especies químicas reactivas tales como el acetaldehido y los radicales 1 hidroxietilo, podrían
inducir al cáncer o bien una acción relevante en la toxicidad reproductiva en el hombre (6,7).
En cuanto a los productos menores de biotransformación, estos se encuentran bajo
investigación en la actualidad siendo promisorios, especialmente el etilgucurónido, etilsulfato,
metabolitos de serotonina y esteres de cadena corta formados por reacción entre el alcohol y
los ácidos grasos respectivos (8-10).
Las matrices biológicas usadas para el dosaje de etanol constituyen un tema relevante, tanto
en las prácticas efectuadas a individuos vivos como también en los casos post-mortem. En
estos últimos, la mayor diversidad de matrices analizadas ayuda a una mejor interpretación
respecto de la verdadera impregnación de alcohol en un individuo previo al óbito. Sin embargo,
en la práctica diaria debe elegirse la matriz más apropiada extraída de sitios o zonas
preestablecidas, como veremos luego, para el caso de sangre o algunos órganos. La
preservación de las mismas y su correcto envasado y envío al laboratorio facilitarán la
estabilidad de la muestra evitando ulteriores errores en la interpretación de los guarismos
obtenidos de la metodología analítica (11).
Los métodos analíticos utilizados en nuestro hemisferio dependen del grado de complejidad del
laboratorio que realizan la práctica, prevaleciendo los métodos enzimáticos, de microdifusión y
los de cromatografía gaseosa con detector de ionización de llama (GC-FID) previo aislamiento
por el método del espacio cabeza (head space), este último el más recomendado (12-14).
Asimismo, han sido publicadas investigaciones que dan cuenta de la posible interacción entre
el etanol y monóxido de carbono en incendios. Algunos autores han sostenido que no existe
correlación entre ambos analitos en estos episodios, aunque otros le han atribuido al etanol un
efecto protectivo contra los efectos tóxicos del monóxido de carbono (15,16)
Finalmente, el cálculo retrospectivo de alcohol en el hombre reviste una importancia forense
capital a la hora de evaluar grado de impregnación de alcohol “n” minutos u horas antes de la
toma de muestra. Los cálculos y limitaciones de la ecuación de Widmark son analizados con
cierta profundidad y en el contexto de un caso que se investiga.
A continuación desarrollaremos con un poco más de extensión los tópicos consignados.
Ferrari – ANÁLISIS TOXICOLÓGICO DE ETANOL 2
2. Matrices biológicas utilizadas para el estudio de etanol en el hombre. Toma de
muestra: sitios de extracción y preservación del espécimen. Usos.
En los últimos decenios el alcohol ha sido investigado en una gran variedad de matrices
biológicas, tanto convencionales como no convencionales. Hemos podido confirmar en la
literatura internacional su análisis en sangre, orina, contenido estomacal y pared estomacal,
humor vítreo, fluido cerebroespinal, saliva, aliento, sudor, músculo, hígado (lóbulo izquierdo y
derecho), cerebro, pulmón, corazón, riñón (izquierdo y derecho) bilis, y testículos. Sin embargo,
la interpretación de los guarismos hallados permanece aún bajo debate en la mayoría de las
muestras mencionadas, cuando debe determinarse si un individuo estuvo bajo los efectos del
alcohol previo al óbito.
La toma de muestra es, en nuestra opinión, el factor más importante que se debe considerar,
habiéndose comprobado en nuestro medio ser fuente de la mayor parte de los errores que se
cometen a la hora de interpretar el dato analítico.
Muchos toxicólogos forenses continúan repitiendo con insistencia el adagio: “el resultado de un
análisis solo puede ser tan bueno como el tipo y estado de la muestra recibida” (17).
Probablemente la alcoholemia es la determinación mejor conocida y muchos autores sugieren
su determinación inicial. No obstante, en revisiones recientes, algunos expertos opinan que la
investigación en otras matrices puede conducir a una mejor interpretación sobre el real grado
de impregnación en un individuo, pudiéndose detectar situaciones (especialmente en casos
postmortales) que llevarían a una errónea conclusión si solo se dispone de datos de una sola
matriz.
a.- Sangre:
Generalmente, se remite al laboratorio sangre entera. Esta debería extraerse de venas
externas al tracto gastrointestinal, como la vena femoral. Algunos autores han preconizado la
extracción intracardíaca (18). Sin embargo varios expertos han advertido que el etanol puede
difundir desde el estómago a la sangre cardíaca por lo que concluyen que la sangre tomada de
la cavidad cardíaca o cavidad pleural no resulta adecuada para la estimación de la
concentración de alcohol (19,20).
La mayoría de los autores recomiendan no extraer sangre de venas próximas al tracto
gastrointestinal en personas fallecidas, debido a la posible difusión del alcohol desde el
estomago al medio circundante o bien la migración de bacterias desde el intestino al
mesenterio.
Takayasu et al (21) estudiaron la difusión postmortem del alcohol desde el estómago hacia
otros tejidos abdominales a dos temperaturas (5ºC y 30ºC), utilizando ratas a las que se instiló
por vía peroral etanol marcado con deuterio (etanol-d6). Los investigadores encontraron que el
etanol-d6 difundía gradualmente hacia los órganos vecinos al estomago, especialmente el
lóbulo izquierdo hepático, riñón izquierdo y vesícula biliar, alcanzando una concentración de 1-
2 g/L aproximadamente a las dos temperaturas ensayadas. En el experimento, notaron también
que luego de 24 hs a 30ºC existía generación de etanol en los órganos ensayados excepto en
la vesícula biliar y con valores de 0.33-0.85 g/L.
La cantidad de sangre necesaria para el análisis cuantitativo dependerá del método elegido.
Dado el uso extendido de la cromatografía gaseosa con detector de ionización de llama con el
procedimiento denominado espacio-cabeza (head space), puede disponerse de 1 ml de sangre
para el estudio por esta metodología. Sin embargo es deseable que sean tomados unos
cuantos mililitros más para ulteriores repeticiones y resguardo para posible repericias como
contraprueba solicitadas por la judicatura.
La muestra hemática debe depositarse en un frasco rigurosamente limpio y herméticamente
cerrado, evitando la existencia de cámara de aire. El preservante de elección es el fluoruro de
Ferrari – ANÁLISIS TOXICOLÓGICO DE ETANOL 3
sodio (NaF) que se agregará a la muestra en una concentración mínima 1% que puede llegar al
2% (p/v).
Otros preservantes fueron ensayados (vg: azida sódica) sin mayores ventajas que el NaF.
Hemos podido verificar que ante el faltante de recipientes adquiridos para este fin, se han
apelado a recipientes de medicamentos ya utilizados y agotados. Esto puede ocasionar
dificultades en la etapa del análisis instrumental, ya que el lavado casero de los frascos no
remueve totalmente las impurezas. Por tanto debe evitarse el uso de los mismos. En casos
forzosos deben tratarse dichos recipientes con mezcla sulfocrómica y posterior lavado con
agua destilada.
No debe utilizarse solución alcohólica en ninguna parte del procedimiento de extracción. En
caso de extracción en individuos vivos, utilizar solución acuosa iodada.
Las muestras deben resguardarse en frío, en lo posible a temperaturas de 2-4ºC o menos.
b. Orina
La muestra para casos postmortem se toma punzando la vejiga con una jeringa estéril. En
forma similar a la recolección sanguínea, es colocada en recipientes de capacidad adecuada
según el volumen del fluido existente. En caso de encontrarse la vejiga vacía intentar obtener
10 ml de orina por punción de la pelvis renal.
Enviar como mínimo 10 m1, pero es conveniente remitir toda la existente en vejiga en casos
post-mortem. Rotular y cerrar perfectamente. Colocar día, mes y hora de emisión ó recolección
y fecha y hora del presunto ilícito por el que se pide la determinación. (v. g. hora de accidente
vehicular). No agregar ninguna sustancia como conservante. Refrigerar a 4 ºC.
Inmediatamente después de la recolección en individuos vivos, debe medirse la temperatura
(que debe estar entre 32 y 38°C dentro de los cuatro minutos de su recolección) y el pH. Si se
sospecha cualquier adulteración se debe notificar al laboratorio. La orina debe chequearse para
constatar precipitados, color, si tiene espuma, etc. Se recomienda también la determinación de
creatinina (180±80 mg/dl: normal; 10-30mg/dl: probablemente esta diluida; 10mg/dl: diluida) y la
determinación de la densidad relativa (1.002-1.020: normal).
c. Humor vítreo:
La muestra se toma resecando completamente el globo ocular o bien a través de una punción
del mismo con aguja y jeringa, aunque cabe acotar que muchas veces se remite humor acuoso
y no humor vítreo, ya que la densidad de este último hace dificultosa la extracción. Colocar en
viales de capacidad adecuada, sellar, rotular y colocarlo en refrigeración hasta su ingreso al
laboratorio.
Esta matriz es apropiada en casos postmortem en los que diversos tejidos entran en etapa de
putrefacción relevante. Además, resulta aconsejable en casos de muertes traumáticas (vg:
accidentes de tránsito) en los que existe difusión abdominal de sangre procedente de otros
compartimentos u órganos o bien cuando la muestra hemática no se encuentra disponible. Por
otro lado la correlación con los guarismos en sangre ha sido ampliamente estudiada,
destacándose una alta correlación (r>0.95) entre la concentración de alcohol etílico en sangre y
en humor vítreo (24). El egregio profesor sueco AW Jones en su reciente revisión refiere la
opinión de ciertos autores que recomiendan el factor de 0.81 para computar la concentración
de alcohol en sangre total indirectamente, desde la determinación analítica de etanol en humor
vítreo.
Por último ha sido también aconsejado su uso como matriz preferencial en casos de cuerpos
embalsamados. (24-26)
Ferrari – ANÁLISIS TOXICOLÓGICO DE ETANOL 4
d. Pelo
Forma de recolección: Cortar en sector occipital (coronilla), bien al ras del cuero cabelludo, en
lo posible 1 ó 2 grs. (en la práctica un puñado o mechón es suficiente).-Tomar el extremo
cercano al cuero cabelludo, colocarlo sobre el papel ó cartón y abrochar con aplique. Colocar
otro papel o cartón encima del anterior y pegar o atar según corresponda. Es aconsejable
guardarlo en hojas de aluminio. El envoltorio debe permanecer firme. Indíquese claramente la
zona cercana al cuero cabelludo y la distal.
Tomar vello pubiano y axilar, cortado al ras de la piel y colocarlo en sobre de papel.
Si la muestra se toma de un individuo fallecido es aconsejable arrancar el pelo para obtener el
bulbo piloso. Esto último se realiza con el objeto de mejorar las posibilidades de determinación
cronológica de la ingesta.
Si bien han sido informados algunos pocos estudios de su investigación mediante la detección
del EtG, no ha podido establecerse una correlación fehaciente hasta hoy entre su
concentración y el correspondiente en sangre entera. (27).
e. Testículo:
Esta matriz puede considerarse no convencional o alternativa. Sin embargo, podría constituir
un espécimen valioso en casos de muertes traumáticas (Vg.: accidentes automovilísticos)
donde resulte imposible obtener la muestra sanguínea o bien la génesis del trauma provoque
la dilución de la sangre con líquidos corporales. Piette et al de la Universidad de Gent
mostraron que existe correlación entre el alcohol determinado en sangre y en testículo. Siendo
este último un tejido externo al abdomen es dable suponer que la difusión de alcohol desde el
estómago no existirá o no será relevante.
En un estudio muy reciente del argentino L. Quintans (7) se investigó los niveles de etanol in
vivo en ratas intoxicadas en forma aguda con etanol. Luego de la administración de una dosis
única de etanol por vía oral los niveles testiculares siguieron una curva con un máximo a una
hora de administración en cantidades comparables al hígado y descendiendo a niveles
mínimos hacia las 24 horas. En la Figura I puede observarse la curva de absorción eliminación
de etanol en tres tejidos incluido el testículo. Asimismo se observa que las concentraciones
alcanzadas en caso de intoxicación aguda en ratas son comparables a la obtenida en casos
similares en humanos.
Tabla1: Matrices biológicas susceptibles de análisis alcohólico postmortem, cantidades que se recomiendan remitir
al laboratorio y marcadores o indicadores de ingesta
Muestra cantidad Analitos investigados
Sangre 5 ml - 10 ml Etanol, etilglucurónido,
metabolitos de serotonina
Humor vítreo Aprox. 2 ml Etanol
orina Mín. 10 ml Etanol, metabolitos de
serotonina,etilglucuronido
etilsulfato
Cerebro, hígado 100g sector interno Etanol
Saliva 1-2 ml Etanol, etilglucurónido,
etilsulfato
pelos 1 - 2g Etilglucurónido
Investigaciones futuras, podrán aportar mayores datos sobre producción postmortal de etanol
en este tejido. Asimismo, su posible aplicación en casos forenses en los que estén
involucrados traumas, dada la concentración de alcohol alcanzada a distintos tiempos y el tipo
de cinética (similar a la de sangre) y su correlación con los guarismos en el tejido hemático.
Ferrari – ANÁLISIS TOXICOLÓGICO DE ETANOL 5
Otro aspecto no menos importante que consigna el autor, son los niveles alcanzados de
acetaldehído en testículo (0,23-0,42 nmoles/g) durante las primeras nueve horas. Si bien los
valores son bajos, las futuras mejoras en el límite de detección de este metabolito con la
técnica instrumental, podría aportar nuevos enfoques para una mejor interpretación sobre el
grado de impregnación de alcohol.
Etanol in vivo
4000
3500
Plasma
µg etanol / g tejido o ml plasma
Testículo
3000
Hígado
2500
2000
1500
1000
500
0
0 3 6 9 12 15 18 21 24
Tiempo (hs)
Figura I: Curvas de absorción-eliminación de etanol en plasma, hígado y
testículo en ratas in vivo (con autorización de Quintans, L, 2008).
e. vísceras
Los tejidos viscerales constituyen una opción de segunda instancia, especialmente en aquellos
casos en los que no se dispone de sangre, orina o humor vítreo.
Los más utilizados por investigadores forenses han sido el hígado, cerebro e inclusive vesícula
biliar o la misma bilis. El inconveniente en el uso de órganos dentro del tracto gastrointestinal
radica en la posible contaminación de alcohol por difusión desde el estómago a la cavidad
abdominal y por ende a los órganos periféricos; o bien la migración de bacterias, especialmente
Escherichia coli, responsable de la producción postmortem de etanol, en sustratos ricos en
azúcares, tal como se encuentran en el tejido hepático.
De hecho, algunos autores consignan que sería conveniente extraer muestras de hígado de
sectores profundos o interiores del lóbulo derecho, por estar este último menos expuesto a los
productos migrados desde el estómago (19-21).
Respecto del cerebro puede aplicarse el mismo criterio que para el hígado, tomando sectores
internos, inclusive el cerebelo. Es recomendable efectuar en forma urgente la autopsia y
extraer la muestra colocándola en recipiente perfectamente limpio y hermético e
inmediatamente congelado hasta su ulterior análisis.
Una vez recolectada la muestra debe colocarse en recipientes perfectamente limpios, sin el
agregado de ningún conservante, enfriándose inmediatamente a temperaturas debajo de los
4ºC y enviadas inmediatamente al laboratorio, evitando demoras que podrían atentar contra la
indemnidad del espécimen. Esto último no es un detalle menor en nuestro hemicontinente, ya
Ferrari – ANÁLISIS TOXICOLÓGICO DE ETANOL 6
que en muchos casos los laboratorios se encuentran alejados de los sitios donde se efectúan
la recolección de muestras y estas llegan varios días después de la toma y en condiciones de
preservación inadecuada.
En los casos de exhumaciones se recomienda el uso de músculo esquelético.
3. Métodos analíticos comúnmente utilizados en la investigación de etanol
El análisis cuali-cuantitativo de alcohol etílico en sangre constituye en la actualidad una de las
prácticas más utilizadas en el ámbito de laboratorios forenses alrededor del mundo.
Los métodos más antiguos tenían el inconveniente de resultados inciertos en caso de
alteración de la muestra hemática sometida a estudio. Entre ellos se mencionan a los que
informaban el resultado como “sustancias reductoras expresadas en alcohol etílico” tanto
volumétricos como de microdifusión. También fueron utilizados con cierta frecuencia métodos
enzimáticos que han sido superados en la actualidad.
La cromatografía gaseosa, con detector de ionización de llama en su variante técnica
denominada espacio-cabeza (head space), resulta hoy el método más apropiado para la
valoración de etanol en fluidos biológicos, especialmente sangre o plasma. (17,22)
La sangre entera es más proclive a alteraciones con el correr del tiempo que el plasma; más
aún si no se agrega preservante (solución de fluoruro de sodio) o se mantiene a temperaturas
elevadas. (28-30). Sin embargo, es la matriz más utilizada en laboratorios forenses en nuestro
medio
Este método, muy sensible, versátil, de excelente precisión y exactitud, es el más utilizado en
el mundo. Esto permite la ínter comparación de resultados a través de ejercicios de control de
calidad, tal como los desarrollados por el Instituto Nacional de Toxicología de España o bien los
que se encuentra en vías de implementación a través del Servicio Médico Legal de Chile (31).
Las aplicaciones más corrientes las constituyen la medición de la alcoholemia en el instante de
la toma de muestra o bien la determinación de la alcoholemia retrospectiva, que permite el
cálculo del nivel de impregnación de alcohol “n” horas o minutos anteriores a la toma de
muestra (3, 32-33).
Por otro lado, su exacta determinación permite inferir procesos en los cuales pueden formarse
o perderse alcohol post toma de muestra (34-36).
Si bien en la actualidad, varios grupos de investigadores se encuentran avocados a los
estudios de marcadores de ingesta alcohólica, inclusive en otras matrices no tradicionales
como el pelo, la muestra hemática sigue siendo de elección a la hora de ofrecer la mejor
interpretación del consumo etílico (37-38).
A continuación se describe un método de rutina con ésta técnica, considerando el
procedimiento te la mejor curva de calibración y con la estimación de parámetros estadísticos
para el cálculo del error.
3 a. Procedimiento
Cada muestra de sangre u otro fluido disponible se preparan, previa agitación para
homogeneizar, colocándose en un frasco de vidrio de 10 ml de capacidad perfectamente
limpio, agregándose:
1 ml de sangre entera.
1 ml de n-propanol 1 g. %o, (o preferentemente Pert- butanol para muestras postmortem como
estándar interno
1 ml de solución saturada de K2 CO3, como agente liberante.
Ferrari – ANÁLISIS TOXICOLÓGICO DE ETANOL 7
A continuación se precinta el tapón de goma colocado como cierre del recipiente, y sellado
herméticamente con precinto de aluminio. Posteriormente se coloca durante 30 minutos en un
baño termostático a 50ºC y a continuación se deja enfriar a temperatura ambiente.
Se tomaron entonces entre 0.4 a 0.5 ml del aire confinado en el recipiente mediante una jeringa
hipodérmica plástica de 1 ml de capacidad inyectadas en el cromatógrafo.
En nuestro caso el equipo utilizado es un Cromatógrafo Gaseoso Shimadzu GC-14 conectado
a un integrador CR4A, columna de acero inoxidable (2 m de longitud, 3 mm de diámetro
interno) empacada con 0.3% Carbowax 1500-graphapack 60/80 (EMQ-ALL TECH), isotérmica
100ºC, detector de ionización de llama (FID) conectado a un integrador Shimadzu C-R4A. Se
realiza una curva de calibración, tal como se señala más abajo. Las condiciones de trabajo son
las siguientes: Temperatura inicial 35°C, 1 minuto y 10°C/min de gradiente hasta 100°C
temperatura final; siendo la temperatura de inyección y detector de 150 °C.
El método permite obtener señales definidas reproducible a valores bajos de tr (tiempos de
retención) cercanos a los 2 min. en las condiciones de ensayo señaladas, con buena
separación del estándar interno.
Los valores de área obtenidos en la inyección de los distintos estándares, se utilizan para la
calibración y el ajuste de la curva, para el cálculo de concentraciones mediante el método de
los cuadrados mínimos.
Para el fin señalado se fija el siguiente esquema de trabajo:
1) Se preparan 10 réplicas de 5 concentraciones distintas de etanol: 1, 2, 3, 4 y 5 g %0 (50
muestras totales). Cada patrón se preparó en un frasco hermético conteniendo:
1 ml de etanol patrón correspondiente.
1 ml de n-propanol (o tert-butanol) 1 g. %o.
1 ml de solución saturada de K2 CO3
Se corren los cromatogramas correspondientes usando una calibración preexistente.
2) Se calcula el promedio de los 10 replicados de cada concentración de etanol utilizada.
Para llevar a cabo el promedio de los replicados de cada concentración se descartan aquellos
valores que se consideraron “sospechosos”, utilizando un ensayo t:
n = número de replicados sin contar el dato sospechoso.
X = promedio de replicados sin el dato sospechoso.
σ = varianza calculada sin el dato sospechoso.
Φ, grados de libertad = n-1.
σx= σ/n
Entonces,
texp = (Xsosp – X)/σx
Se compara el texp con la t de student, obtenido de la tabla, para los grados de libertad y el
nivel de confianza deseado.
En ese caso se descartan los valores sospechados que dieran un texp > t 95 % confianza. De modo
que los puntos considerados para obtener el promedio son aquellos que, con un 95% de
confianza corresponderían a la concentración considerada.
En la adecuación del método se pone énfasis en:
1. La Selección de la mejor curva de calibración entre distintas obtenidas a partir de
diferentes cromatogramas. La selección se realiza teniendo en cuenta la ecuación de
Ferrari – ANÁLISIS TOXICOLÓGICO DE ETANOL 8
una recta, Ψ que expresa los parámetros F1 y F2 en función de las áreas del patrón y
el estándar interno. Además, la elección de la mejor curva de calibración se basa en la
comparación de las gráficas obtenidas y de los coeficientes de regresión (r2).
2. El Cálculo de error estándar en la estima de la concentración de etanol de una
muestra problema.
Se describe la ecuación de F2 en función de las áreas y las concentraciones del patrón y del
standard interno. Se obtiene entonces, la ecuación de una recta que tiene a F1 y F2 como
pendiente y ordenada al origen.
C patrón F1 A patrón
F2 = ------------------ - -------------------- (ecuación Ψ)
C stand int A stand int
De esta ecuación se deduce:
A patrón 1 C patrón F1
--------------- = ----- ---------------- - ------
A stand int F1 C stand int F2
De modo que en una gráfica de A patrón/A stand int. Vs. C patrón/C stand int obtenemos:
F1/F2 ordenada de origen
1/ F1 pendiente
En base a las áreas obtenidas en los cromatogramas utilizados en cada calibración, a través de
una computadora utilizando un programa (Vg. QuatroPro), se calculan y comparan diferentes
regresiones.
4. Curvas de absorción-eliminación de etanol en sangre y Cálculos de Alcoholemia
Retrospectiva.
En el primer tercio del siglo pasado, se había observado que el metabolismo del alcohol
transcurría orgánicamente a una velocidad constante, lentamente e independientemente de la
concentración. Widmark había calculado que la velocidad de metabolización era de 0.15
gramos de alcohol por litro de sangre y hora. La ecuación generada a partir de sus estudios es,
ampliamente utilizada con fines forenses. Principalmente se aplica para: 1) Estimar la cantidad
de bebida alcohólica ingerida a partir del conocimiento de la concentración etílica en sangre. 2)
Conocer el tenor de alcohol en sangre en un tiempo “t” anterior a la toma de muestra (Cálculo
retrospectivo o retrógrado) y 3) Efectuar proyecciones sobre el guarismo en sangre según las
cantidades de Etanol ingeridas.
A continuación describimos brevemente aspectos cinéticos que nos ayudarán a interpretar la
curva de absorción - eliminación
El alcohol contenido en las bebidas alcohólicas se absorbe preferentemente por el yeyuno
ileon, alcanzando en breve el torrente sanguíneo dada su fácil difusión por las membranas
biológicas.
La ingestión anterior o simultánea de alimentos sólidos hace más lenta la absorción y el ayuno
la acelera.
Ferrari – ANÁLISIS TOXICOLÓGICO DE ETANOL 9
La desintoxicación bioquímica es progresiva, dura aproximadamente entre 8 a 10 horas
(algunos autores han informado 6-7 horas y otros hasta 14 horas (13,41). El ritmo de
eliminación depende del coeficiente de etiloxidación, que expresa la cantidad de alcohol
eliminado por minuto y por kilogramo de peso en un sujeto dado, cualquiera sea su
concentración. Este coeficiente es llamado “constante β de Widmark”.
El siguiente gráfico ilustra una curva típica de absorción - eliminación, mediante las
determinaciones de etanol en sangre (alcoholemia), y el tiempo transcurrido desde el acto de
ingesta.
2,4
concentración de etanol en sangre
2,0
1,6
1,2
Ct Ψ
0,8
ΔC
0,4 Cm
0,0
0 2 4 6 8 10
Tiempo (horas)
La primer parte indica una alcoholemia ascendente, que se manifiesta en la etapa de absorción
de alcohol desde el tracto gastrointestinal a la sangre y dura entre 90 a 120 minutos
aproximadamente. Si la absorción es rápida (como sucede con las bebidas de alta graduación
alcohólica o libación en estado de ayunas) la curva de absorción semejará más una vertical
(línea trazos cortados a la izquierda). Caso contrario, por ejemplo cuando se encuentran
alimentos en el estómago al momento de la libación, poseerá menor pendiente (línea de trazos
a la derecha). La zona de meseta indica un equilibrio entre el ingreso por difusión y eliminación
oxidativa.
Lo antedicho ha sido confirmado con las experiencias del investigador sueco AW Jones (41)
quien refiere una experiencia publicada en el año 1984 en la que estudió 48 voluntarios sanos
a los que se administró 0,68 g/KG de etanol mediante libación de whisky. En esta contribución
el autor ilustra con 48 gráficos el comportamiento de la curva absorción-eliminación. En algunos
casos se observa la rápida absorción del etanol en pocos minutos y en otros en cambio se
observan una línea ascendente con meseta próxima a los 120 minutos.
Prolongando hacia atrás la línea correspondiente a la eliminación, hasta cortar el eje de
ordenadas, obtendremos el valor Co, correspondiente a la alcoholemia máxima teórica,
suponiendo absorción inmediata y total de todo el Alcohol. Este valor debería ser igual a la
dosis de alcohol tomada por Kg de peso del individuo. Pero, experimentalmente se comprobó
que esto no sucede, sino que la relación D/Co es aproximadamente 0.7 para hombres y 0.6
para mujer, debido a la desigual distribución del etanol en los diferentes tejidos corporales. Esta
relación D/Co suele definirse como Volumen de Distribución.
El coeficiente β (en el gráfico) puede obtenerse mediante la relación: ΔC/ Δt, es decir:
Ferrari – ANÁLISIS TOXICOLÓGICO DE ETANOL 10
β = ΔC/ Δt.
La importancia del coeficiente β radica en que permite efectuar cálculos retrógrados de
alcoholemia y determinar el alcohol ingerido por un individuo. El egregio Profesor español
Manuel Repetto considera que para aplicar los cálculos de alcoholemia retrospectiva, conforme
al espíritu del Derecho y no perjudicar al acusado, puede tomarse el valor mínimo de β = 0.1 gr
por mil, si esta expresado en horas (11); o bien 0.002, si esta expresado en minutos.
En un principio se creyó que β era constante, pero con el tiempo, los estudios experimentales
arrojaron nueva luz, en relación a la verdadera cinética que presenta el alcohol etílico. Hoy se
admite que ciertos hábitos o patologías, pueden variar el valor de la constante β.
Es importante tener en cuenta que los cálculos en que involucramos β, sólo tienen validez en la
etapa de eliminación, es decir, en la rama descendente de la curva absorción - eliminación.
Existe discrepancia entre los autores sobre la exactitud de los cálculos retrospectivos. Algunos
(39,40) indican que los numerosos factores que influyen en β, no proporcionan datos
fidedignos para aplicarlos matemáticamente con exactitud. En cambio otros (41) apoyan la
validez del cálculo pero advierten la necesidad de efectuar dos determinaciones de
alcoholemia, sucesivas, para asegurar que se está en la etapa neta de eliminación. Gullberg &
Jones (42), ofrecieron una contribución interesante donde reevalúan la ecuación de Widmark.
Sobre la base de una medición simple de etanol en sangre entera, los autores estimaron la
cantidad de alcohol ingerida con un error de +/-20%, utilizando un método basado en la
propagación del error que baja el rango de incertidumbre respecto del método original de
Widmark. Otro aporte que parece oportuno consignar en este trabajo es que los cálculos de las
constantes beta y r , deducido del estudio en 108 bebedores con cantidades conocidas de
alcohol etílico, arrojaron resultados promedio similares a los que son utilizados en nuestro
medio para el análisis retrospectivo, es decir, r: 0.68+/-0.061 y β: 13.3+/-2 mg/dl/h (o como es
usado en nuestro laboratorio : 0.0022 +/- 0.0003 g/L/min.), poniendo énfasis en la necesidad de
reportar el grado de incertidumbre (error) en el cálculo para propósitos legales.
La eliminación no sigue completamente una cinética lineal de orden “0” sino solo para
concentraciones de etanol en sangre superior a 0.5 g/L aproximadamente. En el rango
indicado, es decir, para alcoholemias bajas, la cinética es un proceso exponencial o cinética de
Michaelis- Menten (33,41).
En los últimos diez años se han incrementado en forma alarmante los casos denominados
homicidios culposos, principalmente por accidentes con vehículos de transporte, en los que la
víctima o imputado poseen guarismos significativos de etanol. En otros delitos penales, como el
homicidio simple o agravado, las cuestiones concernientes a la impregnación etílica son
también relevantes. El cálculo de alcoholemia retrospectiva al momento del hecho es con
frecuencia, requerido por la judicatura. Con mucha frecuencia, el delincuente es detenido varias
horas después del hecho delictivo por lo que las muestras sanguíneas, tomadas tras su
aprensión no reflejarán el tenor real de alcohol al momento del hecho.
Si la alcoholemia supera el valor de 0.7 g por mil, bien puede simplificarse el cálculo aplicando
la ecuación correspondiente a una eliminación de orden “0”, es decir, lineal.
Si observamos la curva de eliminación podemos aplicar el concepto geométrico de la tangente
del ángulo ψ (cateto opuesto / cateto adyacente) es decir:
Ct - Cm
= tg ψ = β
t2 - t1
Despejando:
Ct = Cm + β · t
Siendo:
Ct: alcoholemia en el momento del hecho.
Ferrari – ANÁLISIS TOXICOLÓGICO DE ETANOL 11
Cm: alcoholemia en el momento de la toma de muestra.
t: tiempo transcurrido desde el momento del hecho al de la toma de muestra (t2 - t1).
Respecto de la cantidad de alcohol “A” en el organismo al momento del hecho:
A= Ct · p · r
Siendo:
p: peso del individuo.
r: constante de Widmark, que relaciona la concentración de etanol en el cuerpo / concentración
en sangre.
Sustituyendo en la ecuación la expresión correspondiente a Ct, hallada más arriba:
A = (Cm + β · t) · p · r
A continuación, mediante un ejemplo, procederemos a calcular la alcoholemia retrospectiva y la
cantidad de alcohol en el cuerpo, que nos permitirá inferir cuanta bebida alcohólica de una
graduación determinada pudo haber tenido el imputado en el momento del hecho delictivo.
Supongamos que se trata de un homicidio culposo por accidente vehicular en el que el
conductor es detenido y la muestra sanguínea extraída seis horas después del hecho. El
informe de Laboratorio arroja el siguiente valor: 0.8 gramos de alcohol etílico por 1000 ml de
sangre. Aplicando la fórmula para obtener la alcoholemia en un tiempo t de seis horas:
Ct= Cm + β · t
Cm: en g. por 1000 ml.
β: 0.0025 en g / min / Kg
t: tiempo en minutos.
Ct= 0.8 + 0.0025 · 360
Ct= 0.8 + 0.90
Ct= 1.70 g por 1000 gr de sangre = 1.70 g/L
Este valor de 1.70 g/L será la alcoholemia teórica en el momento del hecho, si fehacientemente
estamos en la etapa de eliminación. Para asegurarse que un individuo se encuentra en la etapa
de eliminación al momento de la primera toma de muestra, debería realizarse una segunda
extracción sanguínea luego de una hora aproximadamente.
A veces esto no es posible y debemos deducirlo del testimonio.
Si ahora aplicamos la ecuación para A (cantidad de alcohol), sabiendo que el imputado pesa 70
Kg y posee una constitución atlética (r= 0.67).
At= 0.8 · 70 · 0.67
At= 37.52 gramos de alcohol etílico absoluto o 46.9 ml (pasando a unidad de volumen, ml, por
medio del dato de la densidad de etanol = 0.8 aprox.)
Este último dato es interesante cuando queremos referir la cantidad de bebida que
supuestamente habría ingerido. Si se tratara de vino (considerando una graduación de 10
grados) implica que debió haber ingerido 469 ml, es decir casi medio litro de vino común.
Debe recordarse que el modelo es aproximado, y como se ha señalado, el error con que se
trabaja en la práctica es de +/-20%. No obstante si la alcoholemia inicial es superior a 1.5 g/L, a
los efectos de la interpretación, el guarismo no estará sujeto a tanta controversia. En cambio
valores cercanos a los 0.5 g/L deberán ser cuidadosamente examinados y trabajar con datos y
constantes más precisas para bajar el error del cálculo.
Ferrari – ANÁLISIS TOXICOLÓGICO DE ETANOL 12
5. Factores involucrados en la pérdida y generación de etanol en fluidos biológicos.
En todas las estimaciones y cálculos de alcoholemia, hay que considerar las pérdidas de etanol
que pueden operarse por la indebida preservación de la sangre (43-48)
Hemos podido comprobar, que las mayores pérdidas se deben a la existencia de importante
cámara de aire entre la muestra contenida en el recipiente y la capacidad de éste. Es decir,
matrices hemáticas escasas en recipientes de gran volumen, pierden etanol por evaporación;
La misma apreciación tienen Anderson & Prouty (44) y Parsons (47). Por tanto, debe tenerse
muy en cuenta este hecho a la hora de evaluar guarismos de alcohol emanados del análisis
químico.
Los trabajos sobre pérdidas por fenómenos putrefactivos son controvertidos. Algunos autores,
entre otros, el célebre toxicólogo estadounidense Charles Winek (24), opinan que dichos
fenómenos no influyen tanto como se creía algunos años atrás. Sin embargo en nuestro medio
Coloccia y Argeri (13) publicaron una experiencia donde observaban pérdidas de alcohol a una
tasa diaria del 6%, es decir con pérdidas totales a los quince o veinte días post toma de
muestra. En la actualidad, un respetable número de publicaciones indican que las pérdidas de
etanol con el transcurrir de días, incluso semanas, no son relevantes, si las muestras son
convenientemente extraídas y colocadas en recipientes adecuados y bien sellados.
Esto último es advertido especialmente por Sreerama & Hardin (48), quienes evidenciaron una
disminución del 30% en los guarismos de alcohol, en 345 muestras de orina conservadas en
recipientes sellados con espuma de estireno, notando que el cambio de recipiente utilizado por
uno más hermético evitaba la señalada pérdida.
El uso de sustancias como preservantes (v.g: fluoruro de sodio) en sangre de individuos vivos
no mejora mucho los resultados, más aún si la muestra fue tomada con jeringa estéril y
mantenida a bajas temperaturas. En estas condiciones las sangres de personas vivas pueden
analizarse aún después de dos semanas sin variaciones apreciables respecto de la
alcoholemia que se hubiera obtenido en el primer día (49).
Winek (28) efectuó estudios en muestras de sangre entera y suero, que habían sido
mantenidas por varias semanas a temperaturas bajas y altas, notando que las muestras
resguardadas a temperatura más alta, mostraban pérdidas significativas a partir de treinta días
y particularmente en las de sangre entera, no observando pérdida considerable en muestras de
suero.
Esto coincide con lo observado en nuestro laboratorio. Hemos notado en innumerables
muestras de sangre, mantenidas tanto a temperatura ambiente como en refrigeración, que las
pérdidas operadas al menos en tres semanas son insignificantes si los recipientes son tapados
herméticamente y sin contener cámara de aire. Si en cambio poseen espacio de aire
considerable, las pérdidas también lo son.
Respecto a la producción de alcohol etílico post-mortem, O’Neal & Poklis (15) notan que
existen unas 58 especies de bacterias que son capaces de producir alcohol in vivo e in vitro. Si
bien es cierto que la preservación de las muestras a temperaturas inferiores a los 4ºC y la
incorporación de Fluoruro de Sodio inhiben la producción de etanol de la mayoría de las
bacterias no sucede así con la Candida albicans, levadura que ha demostrado ser una
importante especie productora de alcohol (50)
Han sido informados muchos productos volátiles producidos por fenómenos postmortales
(isopropanol, butanol, feniletanol, etc), por lo que se deberá poner especial atención en el
estándar interno utilizado en los métodos de valoración por cromatografía gasesosa. Sería
deseable la utilización de tert-butanol, por ser un compuesto no generado en dichos procesos
postmortales.
Ferrari – ANÁLISIS TOXICOLÓGICO DE ETANOL 13
Algunos autores opinan que no debería informarse alcoholemias postmortem inferiores a 0.3
g/L con el objeto de evitar conclusiones sujetas a discusiones controvertidas sobre el origen
del etanol hallado.
En éste sentido Levine et al (51) sugieren que en ausencia de información adicional,
concentraciones de alcohol etílico en sangre entera de 0.4 g/L o más, probablemente provenga
de un consumo de alcohol.
Recientemente Leikin & Watson (30), señalaron que la producción de etanol a través de la
fermentación, puede ocurrir sustancialmente en cuerpos descompuestos resultando niveles
sanguíneos en el orden de 0.5 g/L. Por otro lado, Garriot (52) consigna que los procesos
putrefactivos que generan etanol, luego de un deceso, llevan entre 3 y 10 días en desarrollarse.
Nuestra opinión en éste punto es que cuando los valores hallados son superiores a 1 g/L y se
mantienen las muestras en condiciones apropiadas de resguardo, puede confiarse que el
alcohol detectado tenga su origen en una ingesta.
Como fuera mencionado en otro párrafo de esta contribución, el humor vítreo continúa hoy
usándose como matriz complementaria o bien suplementaria, cuando no se dispone de sangre
o esta posee un alto grado de putrefacción.
En nuestro medio, García Fernández et al (25), efectuaron un estudio con 30 muestras de
humor vítreo. En doce de ellas, con screening cualitativo positivo, se determinó conjuntamente
la alcoholemia, obteniéndose correlación entre la concentración de etanol en ambos fluidos. La
relación entre ambos especímenes osciló entre 0.7 - 0.95. La concentración mayor se encontró
en humor vítreo y mostró ser poco susceptible de contaminaciones bacterianas o
transformaciones post-mortem complejas.
Investigaciones más recientes (24), advierten que la relación antes señalada puede invertirse;
es decir, la concentración de etanol en sangre entera sería superior a la concentración en
humor vítreo. Esto se da en circunstancias en que el óbito se produzca antes que el etanol
ingresado al cuerpo alcance el equilibrio o se compruebe que la formación de alcohol se debió
a fenómenos microbiológicos o bien el espécimen fue contaminado durante el muestreo.
Además, los autores informan que concentraciones de etanol superiores a 1 g/L, generalmente
poseen una relación estable para humor vítreo/ sangre entera (1.16-1.19), mientras que para
concentraciones menores la relación adolece de mayor variación. No obstante los autores
advierten la prudencia en aplicar estos coeficientes en cada caso particular, aconsejando poner
énfasis en el conocimiento de las circunstancias ante y postmortem que rodean el caso. (26).
En cuanto a los parámetros de aseguramiento de calidad de las técnicas analíticas aplicadas,
es aconsejable efectuar controles de calidad internos y externos como manera de validar los
resultados emitidos. En éste sentido, el ejercicio de intercomparación de etanol que realizamos
periódicamente en el Instituto Nacional de Toxicología de España, nos ha resultado útil para
evaluar la calidad de trabajo en nuestro centro. Se tiene conocimiento que a partir de 2006 el
Servicio Médico Legal de Chile se encuentra desarrollando un programa de control de calidad
de alcoholemias, que podría extenderse a otros países de la región (31).
Marcadores de ingesta aguda y crónica de etanol
Recientemente han sido publicados nuevos aportes de la comunidad científica internacional
relacionados a sustancias producidas en baja concentración y que podrían ser utilizadas,
eventualmente como biomarcadores de ingesta aguda o crónica.
Se ha verificado que una pequeña fracción del etanol consumido (<0.1%) sufre reacciones de
conjugación de Fase II, mediante el ácido glucurónico activado, catalizadas por UDP-
glucuroniltransferasa unida a la membrana mitocondrial, para producir etilglucurónido (EtG),
hallados en niveles similares al acetaldehído en orina y sangre de pacientes alcoholizados
(37,52-54).
Ferrari – ANÁLISIS TOXICOLÓGICO DE ETANOL 14
El EtG es producido en un 0.02-0.06% aproximadamente de la dosis ingerida. Este compuesto
es estable, soluble en agua, pudiendo ser detectado en orina hasta tres días posteriores al
consumo de bebida alcohólica, con la importante consecuencia que ello adquiere en el ámbito
jurídico. Recordemos que el alcohol etílico solo puede ser detectado en sangre entre 8 y 10
horas posteriores a la última libación.
Asimismo el EtG podría ser utilizado, como marcador para monitoreo de abstinencia en
pacientes que efectúan programas de rehabilitación alcohólica.
Respecto de su investigación analítica, las técnicas publicadas no consignan pretratamientos
extractivos en orina, estableciéndose un valor de cut-off de 0.1 μg/ml.
Una publicación reciente informó sobre el hallazgo de etilsulfato (EtS), propuesto como nuevo
biomarcador para ingestas agudas de etanol (53).
Aproximadamente pasada una hora desde la ingesta se detecta el EtS, obteniéndose un
máximo a las 4 hs, permaneciendo detectable hasta las 29 horas. Resulta entonces un buen
marcador en casos donde se desea confirmar consumos recientes, como en los controles de
conductores de vehículos con sospecha de encontrase bajo los efectos del alcohol y en los
lugares de trabajo, para aquellos operarios que conducen vehículos o maquinarias o bien para
determinar si el alcohol etílico analizado en etapa postmortem provino de una incorporación
activa o fue producido por microorganismos, posterior a la toma de muestra.
Dado que el consumo de alcohol puede alterar el metabolismo de la serotonina, el 5
hidroxitriptofol (5-HTOL) ha sido considerado un marcador de consumo reciente de alcohol.
Como el 5-HTOL aumenta y el 5 hidroxiindolacético (5-HIAA) disminuye, la relación 5-HTOL/5-
HIAA ha sido utilizada como marcador más sensible. Esta relación se incrementa 15 veces en
bebedores sociales y permanece elevada por 6 a 15 horas. Para Voltaire et al (17) una relación
mayor a 20 micromoles/ mmoles es indicador de consumo reciente de etanol.
Se han estudiado otros biomarcadores tales como esteres formados entre el etanol y ácidos
grasos de cadena corta, que aún hoy son objeto de evaluación y comparación respecto de las
ventajas sobre otros marcadores (55).
Con el objeto de ilustrar la utilidad forense de estos biomarcadores, consignamos la
contribución de Schmitt et al (18) donde se estudió un individuo que conducía un vehículo y
sufrió un severo accidente produciendo la muerte de uno de los ocupantes. Tres horas y media
posteriores al hecho se le extrajo sangre y se determinó una alcoholemia de 1.44 por mil,
dejando este guarismo la convicción de que el conductor del vehículo público se hallaba bajo
los efectos del alcohol con la consecuente negligencia imputada. Sin embargo, el análisis de
EtG arrojó resultados negativos. Los autores cuestionaron entonces el modus operandi de la
toma de muestra poniendo en entredicho la posibilidad de una contaminación con un
desinfectante conteniendo alcohol etílico, utilizado en el proceso de extracción de la muestra
hemática.
Posteriores estudios en la misma persona demostraron que a concentraciones de etanol en
sangre menores al valor indicado, se formaba EtG en su organismo. Asimismo pudo
demostrarse que el resguardo de la muestra sanguínea durante un largo período (más de un
año) permitía la detección del EtG, de lo que se dedujo que el EtG en suero, es bastante
estable resguardado en freezer.
Atento lo expresado precedentemente podemos percibir que la pérdida y generación de alcohol
posteriores al óbito y a la toma de muestra pueden inducir a conclusiones erróneas en los
casos forenses analizados.
Ferrari – ANÁLISIS TOXICOLÓGICO DE ETANOL 15
Luis Alberto Ferrari
Análisis toxicológico de etanol y
su interpretación forense.
Cálculos retrospectivos, pérdida o generación en tejidos humanos e indicadores
biológicos de ingesta. Breve revisión.
BIBLIOGRAFIA
1. Wamba Z., Ferrari L.A, Nieto RR, Arado MG, Colangelo CH, Nardo C, Sredcoff N and Stoichevich S.
Incidence of drugs of abuse and alcohol in suicides occurred in the province of Buenos Aires in 1994,
1995 and 1996. Proceedings of 35thTIAFT Meeting. University of Padova. Pp.638-641 (1997).
2. Folino J, Arado MG, Ferrari LA y Marengo CM. Prevención de recidiva delictual en abusadores de
sustancias. Rev. Médica 38 (3) 20-24 (2004).
3. Ferrari L.A. Alcohol etílico: Aspectos toxicológicos forenses, cálculos retrospectivos y modificaciones
postmortem. Bol. Asoc. Toxicol. Argent. 63, 9-15 (2004).
4. Jönson A, Homlgrem P & Alhner J. Fatal intoxications in a Swedish forensic autopsy material during
1992-2002. Forensic Sci. Int. 143, 53-59 (2004)
5 Goldaracena CA, Piaggio OL, Raffo A,Gasparovic AM y Taus MR. Estudio estadístico sobre
alcoholemia en conductores que circulan por una ruta nacional de elevado tránsito. Acta Toxicol.Argent 9
(1), 46 (2001).
6. Castro G.D, Delgado de Layño A.M.A, Costantini, M.H and Castro J.A. Cytosolic Xanthine oxide
reductase mediated bioactivation of ethanol to acetaldehyde and free radical in rat breast tissue. Its
potential role in alcohol promoted mammary cancer. Toxicology 160, 11-18 (2001).
7. Quintans, LN. Bioactivación del etanol en el testículo de rata y su rol en la toxicidad reproductiva en el
alcoholismo. Tesis Doctoral, Universidad Nacional de San Martín (2008)
8. Refaai MA, Nguyen PN, Steffensen RJ, Evans JE, Cluette Brown JE & Laposata M. Liver and adipose
tissue fatty acid ethyl esters obtained at autopsy are post-mortem markers for premortem ethanol intake.
Clin. Chem. 48, 77-83 (2002)
9. Schmitt G, Aderjan T, Keller M & Wo M. Ethyl glucuronide: an unusual ethanol metabolite in humans.
Synthesis, analytical data and determination in serum and urine J. Anal. Toxicol. 19, 91-94 (1995).
10. Allen JP, Sillanaukee P, Strid N & Litten RZ. Biomarkers of Heavy Drinking. Assessing Alcohol
Problems: A Guide for clinicians and Researchers. Pp 37-53 (2002).
11. Ferrari LA en Laguens RM. La evidencia médico Legal en delitos contra las personas y muerte
violenta. Ed. SCJBA, La Plata, Argentina. pp. 47-52 (2000)
12. Anthony RM, Sutheimer CA and Sunshine I. Methods for determination of alcohol by gas
chromatography and flame ionization detector. J Anal Toxicol 4, 43-46 (1980).
13. Coloccia E y Argeri, N .Alcoholemia: Interpretación Legal y su determinación por el método de
microdifusión. Acta Bioquim.Clín. Latinoam. 3: 96-110 (1969).
14. Baselt R.C. Disposition of toxic drugs and chemicals in man. Chemical Toxicology Institution, Foster
City, sixth edition, (2002).
15. Levine B, Moore KA & Fowler D Interaction between carbon monoxide and ethanol in fire fatalities.
J Forensic Sci. 124, 115-116 (2001)
Ferrari – ANÁLISIS TOXICOLÓGICO DE ETANOL 16
16. Ferrari LA, Arado MG, Nardo CA, Mirson DJ, Garrote IV & Nieto RR. Carbon monoxide and
ethanol in five victims of a fire fatality. Justice & Health, proceeding TIAFT Meeting, Washington DC,
(2004)
17. Kugelberg FC and Jones AW. Interpreting result of ethanol analysis in post-mortem specimens: a
review of the literature. Forensic Sci. Int. 165, 10-29 (2007)
18. Winek T., Winek C.L., Wahba W. The effect of storage at various temperatures on blood alcohol
concentration. Forensic Sci. Int. 78: 179-185 (1996).
19. Gifford H and Turkel HW. Diffusion of alcohol though stomach wall after death. J. Am Med Assoc.
161, 866-868 (1956)
20. Plueckhahn VD, Path MC and Ballard B. Diffusion of stomach alcohol and hearth alcohol
concentration at autopsy. J. Forensic Sci. 12, 463-470 (1967).
21. Takayasu T, Ohshima T, Tanaka N, Maeda H, Kondo T, Nishigami J, Ohtsuji M and Nagano T.
Experimental studies on postmortem diffusion of ethanol-d6 using rats. Forensic Sci. Int. 76, 179-188
(1995).
22. Drummer OH. Toxicology: Methods in analysis postmortem. In Encyclopedia of Forensic Science.
San Diego, CA, Academic press; pp 1404-1409 (2000).
23. Maes RAA. Current choice analytical methods in Toxicology. In Klinisch-toxicologische analytic
Gegenwärtiger stand und forderungen für die zukunft.VCH Verlagsgesellschaft. pp. 17-26 (1987).
24. Honey D., Caylor C., Luthi R., and Kerriga S. Interpretation of postmortem alcohol concentration.
Presentation as resume of complete paper in poster presentation at 42nd TIAFT Meeting at Washington
DC, (2004).
25. García Fernández J. C., Patiño C.M.; Vázquez Fanego H., García M.R., Manes Marzano B. y Guinle
A.E. Consideración acerca del empleo del humor vítreo para la determinación post mortem de alcohol
etílico y drogas de uso ilícito. Medicina Forense Argentina 33: 2-7 (1994).
26. Jones AW and Holmgren P. Uncertainty in estimating blood alcohol by analysis of vitreous humor. J.
Clin. Pathol. 54: 699-702 (2001).
27. Jurado C, Soriano T, Gimenez M & Menendez M. Diagnosis of chronic alcohol consumption. Hair
analysis of ethylglucuronide. Forensic Sci. Int. 145, 283-285 (2004)
28. Winek CL, Winek T and Wahba, WW. The effect of storage at various temperatures on blood alcohol
concentration. Forensic Sci. Int. 78: 179-185 (1996).
29. Drummer OH and Gerostamoulos J. Postmortem drug analysis: Analytical and Toxicological aspects.
Ther. Drug Monit. 24: 199-209 (2002).
30. Leikin JB. and Watson WA. Postmortem toxicology: What the dead can and cannot tell us. J.
Toxicol. Clin. Toxicol 41: 47-56 (2003).
31. Lobos Galvez, C Aseguramiento de calidad en los análisis toxicológicos. Comunicación. III TIAFT
Regional Meeting, Santiago de Chile, (2006)
32. Montgomery MR and Reasor MJ. Retrograde extrapolation of blood alcohol data. J. of Toxicol. and
Envir. Health 36: 281-192 (1992).
33. Repetto M. Toxicología Avanzada. Editorial Díaz de Santos, España (1995).
34. Roine R.P. Effect of concentration of ingested ethanol on blood alcohol levels. Alcoholism 15 (4) 734-
739 (1991).
35. O’Neal C and Poklis A. Postmortem production of Ethanol and factors that influence interpretation. A
critical review. The Am. Journ.For. Med and Pathol. 17: 8-20 (1996).
36. Mayes R.W. The postmortem production of ethanol and other volatiles. In G.R. Jones y PP Singer
(eds.): Proceedings of the 24 International TIAFT Meeting, Edmonton, Alberta Society of clinical and
forensic toxicologists, pp. 94-100 (1988).
Ferrari – ANÁLISIS TOXICOLÓGICO DE ETANOL 17
37. Feldman M., Van Horne K.C, Liu Z., Bennett P and Kuntz D.J. Ethylglucuronide analysis in urine by
liquid chromatography with tandem mass spectrometry. Justice & Health, Sep, p.149 (2004).
38. Schmitt G., Droenner P., Skoop G., Aderjan R.. Blood sample containing 1.44 per mille ethanol
doesn’t contain ethylglucuronide: case report. Blutalkohol 34: 371-378 (1997).
39. Dubowski K M. Absorption, distribution and elimination of alcohol: Highway safety aspects. S. Stud.
Alcohol. suppl. 10: 98-108 (1985).
40. Simpson G. Medico legal alcohol determination: Implication and consequences of irregularities in
blood alcohol concentration VS time curves. J. Anal. Toxicol. 16: 270-271 (1992).
41. Jones AW. Forensic science aspect of ethanol metabolism. In Forensic Science Progress. Vol 5.
Springer Verlag Edit. pp. 30-90 (1991).
42. Gullberg RG & Jones AW. Guidelines for estimating the amount of alcohol consumed from a single
measurement of blood alcohol concentration: re-evaluation of Widmark’s equation. Forensic Sci. Int. 69,
119-130 (1994).
43. Ferrari LA, Triszcz JM & Giannuzzi L. Kinetics of ethanol degradation in forensic blood samples.
Forensic Sci. Int. 161, 144-150 (2006).
44. Jones GR. Postmortem Toxicology. In Moffat A.C., Osselton M.D., Widdop B.: Clarke’s Analysis of
Drugs and Poisons 2004. Edited by Pharmaceutical Press, London, Tome I pp 94-107 (2004).
45. Madea B and Mushoff F. Postmortem Toxicology. Forensic Sci. Int. 142: 71-73 (2004).
46. Müller R.K. Toxicological Analysis. Ed. By Verlag Molina Press, Leipzig, (1995).
47. Parsons B. Blood Alcohol question. The TIAFT Mailing list (2002).
48. Sreerama L and Hardin GG. Improper sealing caused by the Styrofoam integrity seals in leak proof
plastic bottle sealed to significant loss of ethanol in frozen evidentiary urine samples. J. Forensic Sci. 48
(3) 672-676 (2003).
49. Winek C.L. In: A.W Jones, Human metabolism of alcohol. Vol I. CRC Press, (1989).
50. Blume P and Lakatua, D.J The effect of microbial contamination of the blood sample on the
determination of ethanol levels in serum. Am J.Clin. Pathol. 60: 700-702 (1973).
51. Levine B, Smith ML, Smialek JE and Kaplan YH. Interpretation of low postmortem concentrations of
ethanol. J. Forensic Sci. 38, 663-667 (1993).
52. Schmitt G., Droenner P., Skoop G., Aderjan R. Ethyl glucuronide concentration in serum of human
volunteers, teetotallers and suspected drinking drivers. J. Forensic Sci. 42: 1099-1102 (1997).
53. Helander A. and Beck O. Mass spectrometric identification of ethyl sulphate in humans. A new
ethanol metabolite and a biomarker of acute alcohol intake. Justice & Health, Sept. pp. 150 (2004).
54. Schloegl H,Dresen K, Spackzynski M, Stoertzel FM Wurst W & Weinmann W. Stability of Ethyl
glucuronide in urine, post-mortem tissue and blood samples. Int. J. Legal Med. 120, 83-88 (2006).
55. Kulig C, Beresford TP, & Everson GT. Rapid accurate and sensitive fatty acid ethyl ester
determination by gas chromatography mass spectrometry. J. Lab. Clin. Med. 147, 133-138 (2006).
Ferrari – ANÁLISIS TOXICOLÓGICO DE ETANOL 18
También podría gustarte
- Guía práctica para técnico superior de laboratorio de diagnóstico clínico y biomédicoDe EverandGuía práctica para técnico superior de laboratorio de diagnóstico clínico y biomédicoCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (10)
- Determinación de Etanol en Una Muestra Biológica Con Cámara de ConwayDocumento3 páginasDeterminación de Etanol en Una Muestra Biológica Con Cámara de ConwayElisa Guarneros100% (1)
- Proyecto Odontologia ComunitariaDocumento24 páginasProyecto Odontologia Comunitariajesus100% (2)
- TOXICOLOGÍADocumento12 páginasTOXICOLOGÍAJimena OyolaAún no hay calificaciones
- Alcohol Etilico DR Camargo y Dra Torres LibroDocumento58 páginasAlcohol Etilico DR Camargo y Dra Torres LibroAna Belen PecoraroAún no hay calificaciones
- Formula de FerrariDocumento25 páginasFormula de FerrariDiego BialoAún no hay calificaciones
- 2-1008 Ferrari AlcoholemiaDocumento18 páginas2-1008 Ferrari AlcoholemiaFerreyra Eduardo DavidAún no hay calificaciones
- Informe Toxicologia FinalDocumento5 páginasInforme Toxicologia FinalNadia OrtizAún no hay calificaciones
- Alcoholemia en CadaveresDocumento15 páginasAlcoholemia en CadaveresEsequiel Gomez MartinezAún no hay calificaciones
- Arroyo, A. Bertomeu, A. Interpretacion de La Presencia de Alcohol en Auptosias Con Especial Mencion A Los Lactantes. Med Leg CR. 2015 32Documento10 páginasArroyo, A. Bertomeu, A. Interpretacion de La Presencia de Alcohol en Auptosias Con Especial Mencion A Los Lactantes. Med Leg CR. 2015 32Sebastián DGAún no hay calificaciones
- Determinacion de AlcoholemiaDocumento10 páginasDeterminacion de Alcoholemianaria perezAún no hay calificaciones
- Inf. 1 Determinación de EtanolDocumento4 páginasInf. 1 Determinación de EtanolSofía Ochoa Astudillo100% (1)
- Humor VitreoDocumento22 páginasHumor VitreoIsra VidalAún no hay calificaciones
- Determinación de Un Nuevo Biomarcador para El Análisis Médico Forense Del EtanolDocumento6 páginasDeterminación de Un Nuevo Biomarcador para El Análisis Médico Forense Del EtanolMarlicMarínAún no hay calificaciones
- Inf. 1 Determinación de EtanolDocumento4 páginasInf. 1 Determinación de EtanolSofía Ochoa AstudilloAún no hay calificaciones
- Determinacion de AlcoholDocumento12 páginasDeterminacion de AlcoholJhonnnnnn0% (2)
- Determinacion de Alcohol 1Documento12 páginasDeterminacion de Alcohol 1Gerita RojasAún no hay calificaciones
- Determinacion de Alcohol Post MortemDocumento12 páginasDeterminacion de Alcohol Post MortemJosé María Llerena OtinianoAún no hay calificaciones
- Inf 1 Determinacion de EtanolDocumento4 páginasInf 1 Determinacion de EtanolAmanita HernandezAún no hay calificaciones
- Manual de Etanol FINALDocumento15 páginasManual de Etanol FINALisabel sepulvedaAún no hay calificaciones
- Manual de Etanol Trabajo FinalDocumento9 páginasManual de Etanol Trabajo Finalisabel sepulvedaAún no hay calificaciones
- Practica 7Documento9 páginasPractica 7IAN KALED GONZALEZ GALVANAún no hay calificaciones
- Dr. Wilfredo Revilla Cahuana - La Pericia Químico - ToxicológicaDocumento25 páginasDr. Wilfredo Revilla Cahuana - La Pericia Químico - ToxicológicaYoel Astete Rivero50% (2)
- INGESTA MODERADA DE ALCOHOL (Artículo 2005)Documento58 páginasINGESTA MODERADA DE ALCOHOL (Artículo 2005)Finques Canals CanalsAún no hay calificaciones
- Determinacion de Alcohol EtilicoDocumento5 páginasDeterminacion de Alcohol EtilicoStefano Gomez LlimpeAún no hay calificaciones
- Pericia ToxicológicaDocumento4 páginasPericia Toxicológicawisin yandelAún no hay calificaciones
- Bioquímica PostmortemDocumento6 páginasBioquímica PostmortemMarco AntonioAún no hay calificaciones
- La Presente Investigación Toxicológica Se Determinó La Concentración de Etanol de Las VariablesDocumento15 páginasLa Presente Investigación Toxicológica Se Determinó La Concentración de Etanol de Las VariablesJose Guadalupe Silva NaranjoAún no hay calificaciones
- TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS-unidad2-labforenseDocumento67 páginasTOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS-unidad2-labforenseMaca VignettaAún no hay calificaciones
- TEMA 8 BASES CIENTÍFICAS DE LAS CIENCIAS FORENSESDocumento8 páginasTEMA 8 BASES CIENTÍFICAS DE LAS CIENCIAS FORENSESluciacotan0Aún no hay calificaciones
- El Papel Del Acetaldehído Fuera Metabolismo Del Etanol en La Carcinogenicidad de Las Bebidas AlcohólicasDocumento17 páginasEl Papel Del Acetaldehído Fuera Metabolismo Del Etanol en La Carcinogenicidad de Las Bebidas AlcohólicasNataliacanas04Aún no hay calificaciones
- Rev. Toxicología ForenseDocumento5 páginasRev. Toxicología ForenseVIVIANA CHAVARRIA MOBLANAún no hay calificaciones
- Investigación de Muerte Por IntoxicaciónDocumento3 páginasInvestigación de Muerte Por IntoxicaciónCriss LH50% (2)
- Determinación de Alcohol Etílico en Muestras Biológias 2Documento13 páginasDeterminación de Alcohol Etílico en Muestras Biológias 2andreaAún no hay calificaciones
- Practica 2-1Documento6 páginasPractica 2-1Micael Waffle100% (1)
- Urgencia-H-Recomendaciones Preanalíticas para La Medición Del Equilibrio Ácido-Base y Gases en Sangre (2009)Documento5 páginasUrgencia-H-Recomendaciones Preanalíticas para La Medición Del Equilibrio Ácido-Base y Gases en Sangre (2009)Iatros GarciniAún no hay calificaciones
- La CIE Deberia Eliminar La Especificacion Etiologica en La Mayoria de Los Trastornos Atribuibles Al AlcoholDocumento4 páginasLa CIE Deberia Eliminar La Especificacion Etiologica en La Mayoria de Los Trastornos Atribuibles Al AlcoholFrancisco Luis Polo HernándezAún no hay calificaciones
- Avo - Determinación de Alcohol Etílico en Muestras Biológicas Dentro D..Documento10 páginasAvo - Determinación de Alcohol Etílico en Muestras Biológicas Dentro D..Treicy PizangoAún no hay calificaciones
- Enzimas Del Metabolismo Del Etanol PDFDocumento12 páginasEnzimas Del Metabolismo Del Etanol PDFhazyaAún no hay calificaciones
- 1 Determinacion de DrogasDocumento8 páginas1 Determinacion de DrogasMay LagartoAún no hay calificaciones
- TOXICOLOGIADocumento28 páginasTOXICOLOGIALena RojasAún no hay calificaciones
- Toxicologia ForenseDocumento24 páginasToxicologia ForenseFarah Avitia100% (3)
- Enzimas Metabolismo Del EtanolDocumento12 páginasEnzimas Metabolismo Del EtanolSebastián RochaAún no hay calificaciones
- Cuestionario ToxicologiaDocumento3 páginasCuestionario ToxicologiaLuis GonzalesAún no hay calificaciones
- Alcohol Endogeno y WidmarkDocumento3 páginasAlcohol Endogeno y WidmarkMelany Rous Villegas RiveroAún no hay calificaciones
- CardioDocumento2 páginasCardioLy- Lovers ༼Aún no hay calificaciones
- Toxicologia Postmortem Cocaina FINAL para PublicarDocumento14 páginasToxicologia Postmortem Cocaina FINAL para PublicarAna SuAún no hay calificaciones
- Liquidos SerososDocumento5 páginasLiquidos SerososDavid E RoachAún no hay calificaciones
- Libro Toxicologia FinalDocumento153 páginasLibro Toxicologia FinalCarlos Andrés Botero Rodriguez100% (2)
- Reporte 8 de ToxicologiaDocumento4 páginasReporte 8 de ToxicologiagonzaloAún no hay calificaciones
- Informe Toxicologia DosajeDocumento11 páginasInforme Toxicologia DosajecesarAún no hay calificaciones
- Laboratorio de ToxicologiaDocumento9 páginasLaboratorio de ToxicologiaMauro D FAún no hay calificaciones
- 670-Texto Del Artículo-2847-1-10-20210722Documento23 páginas670-Texto Del Artículo-2847-1-10-20210722MONICA FERNANDAAún no hay calificaciones
- 2 - Análisis Químico-ToxicológicoDocumento24 páginas2 - Análisis Químico-ToxicológicoReymond MejíasAún no hay calificaciones
- Práctica 7Documento6 páginasPráctica 7KAREN GARZA NEVAREZAún no hay calificaciones
- Trabajo de Laboratorio Determinación de Alcohol en SangreDocumento7 páginasTrabajo de Laboratorio Determinación de Alcohol en SangreManuel CuevaAún no hay calificaciones
- Evaluacion de La Hepatotoxicidad en Analistas de Cicotox Expuestos A Solventes OrganicosDocumento20 páginasEvaluacion de La Hepatotoxicidad en Analistas de Cicotox Expuestos A Solventes OrganicosLeila Liz Reyna ReynaAún no hay calificaciones
- Experticia ForenseDocumento7 páginasExperticia ForenseandresAún no hay calificaciones
- Evaluación toxicológica ocupacional de la exposición a contaminantes del aireDe EverandEvaluación toxicológica ocupacional de la exposición a contaminantes del aireAún no hay calificaciones
- Fluidos, hemodinámica y hematología: Conceptos, interpretación y casos clínicos en caninos y felinosDe EverandFluidos, hemodinámica y hematología: Conceptos, interpretación y casos clínicos en caninos y felinosAún no hay calificaciones
- Intoxicacion Por Monóxido de CarbonoDocumento18 páginasIntoxicacion Por Monóxido de CarbonocesarAún no hay calificaciones
- Bioetica Al Final de La VidaDocumento17 páginasBioetica Al Final de La VidacesarAún no hay calificaciones
- 7,8 Aceite Esencial PDFDocumento17 páginas7,8 Aceite Esencial PDFcesarAún no hay calificaciones
- Curva de Calibracion para Dosaje EtilicoDocumento1 páginaCurva de Calibracion para Dosaje EtilicocesarAún no hay calificaciones
- Codigo Deontologico Farmaceutico Del PeruDocumento11 páginasCodigo Deontologico Farmaceutico Del PerucesarAún no hay calificaciones
- Buenas Practicas de DispensacionDocumento22 páginasBuenas Practicas de Dispensacioncesar100% (1)
- 1Documento3 páginas1cesarAún no hay calificaciones
- BotiquinDocumento2 páginasBotiquincesar100% (1)
- CROMATOGRAFÍA EN PLACA DELGADAsembradoDocumento12 páginasCROMATOGRAFÍA EN PLACA DELGADAsembradocesarAún no hay calificaciones
- Curva de CalibracionDocumento4 páginasCurva de CalibracioncesarAún no hay calificaciones
- Sesión 12Documento22 páginasSesión 12cesarAún no hay calificaciones
- Bioquimica de La Diabetes Mellitus - 2019 UpadsDocumento76 páginasBioquimica de La Diabetes Mellitus - 2019 Upadscesar50% (2)
- 1077777777777777777777Documento32 páginas1077777777777777777777cesarAún no hay calificaciones
- KKKKKKKDocumento50 páginasKKKKKKKcesarAún no hay calificaciones
- Droga CocodriloDocumento8 páginasDroga CocodriloNadia Julieta Sanhueza MoralesAún no hay calificaciones
- La Historia Clinica Carlos Manuel Da Corta CarballoDocumento24 páginasLa Historia Clinica Carlos Manuel Da Corta CarballoHabilitytoscribityAún no hay calificaciones
- Sistema Urinario Embriologia Era 3Documento3 páginasSistema Urinario Embriologia Era 3Milla VieiraAún no hay calificaciones
- Emergencias y Urgencias RespiratoriasDocumento18 páginasEmergencias y Urgencias RespiratoriasNayeli Chumpen MeraAún no hay calificaciones
- Consentimiento InformadoDocumento4 páginasConsentimiento InformadoLorena Janco del CarpioAún no hay calificaciones
- VertDocumento1 páginaVerta.p.g.jAún no hay calificaciones
- Certificacion Medica MarioDocumento3 páginasCertificacion Medica MarioMarco ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Documento de Salud de La Embarazada PDFDocumento44 páginasDocumento de Salud de La Embarazada PDFramiroconversAún no hay calificaciones
- Calidad Del Sueño CuestionarioDocumento6 páginasCalidad Del Sueño CuestionarioOgbe Tumako Trismegistos HermesAún no hay calificaciones
- Presentacion Trastorno de PersonalidadDocumento25 páginasPresentacion Trastorno de PersonalidadAlejandro Castro HarrisonAún no hay calificaciones
- Centis Diagnosticos - RPR SIFILISDocumento3 páginasCentis Diagnosticos - RPR SIFILISMalk BoseAún no hay calificaciones
- Código de Salud, Manejo de CadáveresDocumento3 páginasCódigo de Salud, Manejo de CadáveresAngel Dejesus Bustillo BonillaAún no hay calificaciones
- Preguntas EndoDocumento5 páginasPreguntas EndoAlexander Ruiz100% (1)
- Hoja de Seguridad Acido Salicilico 2019Documento8 páginasHoja de Seguridad Acido Salicilico 2019Dan QuimicaAún no hay calificaciones
- Dosis PediatricaDocumento29 páginasDosis PediatricaEliannys Carolina Poblador VillalobosAún no hay calificaciones
- TejidosDocumento32 páginasTejidosDaniela Di pascuaAún no hay calificaciones
- Metáforas PsicologíaDocumento2 páginasMetáforas PsicologíaGovi_00Aún no hay calificaciones
- Toma de Exudado CervicovaginalDocumento3 páginasToma de Exudado CervicovaginalJames100% (1)
- Informe Del CamalDocumento8 páginasInforme Del CamalPilar Rjs Romero100% (1)
- Organigrama Hospital Policlínico ZacamilDocumento30 páginasOrganigrama Hospital Policlínico ZacamilAntony Zamora100% (2)
- Plan D Emejora Continua de Componentes de Gestión de Calidad Hpavr 2023Documento1 páginaPlan D Emejora Continua de Componentes de Gestión de Calidad Hpavr 2023Mayra Alejandra BenitezAún no hay calificaciones
- Módulo IIIDocumento5 páginasMódulo IIIVladimir AlvarezAún no hay calificaciones
- Cirugía Pediátrica - Grupo 1Documento51 páginasCirugía Pediátrica - Grupo 1Elizabeth PachecoAún no hay calificaciones
- Utilizacion de Pain Gone en Puntos de AcupunturaDocumento5 páginasUtilizacion de Pain Gone en Puntos de AcupunturaIgnacio LanzagortaAún no hay calificaciones
- GPC Errores Refractivos 2014Documento26 páginasGPC Errores Refractivos 2014cchiclotesAún no hay calificaciones
- Doctor Santiago Jaime Rosales LaraDocumento2 páginasDoctor Santiago Jaime Rosales LaraSandy TAún no hay calificaciones
- 1 Lìneas de Investigaciòn - UplaDocumento2 páginas1 Lìneas de Investigaciòn - Upla01-AQ-HU-LESLY CAMILA CAMARENA FLORESAún no hay calificaciones
- Manual de Protésis Parcial RemovibleDocumento150 páginasManual de Protésis Parcial Removiblealanlara1582% (11)
- Análisis Resultado Valores de Referencia Unidad: Creatinina en Suero Y OtrosDocumento1 páginaAnálisis Resultado Valores de Referencia Unidad: Creatinina en Suero Y OtrosMario GarciaAún no hay calificaciones