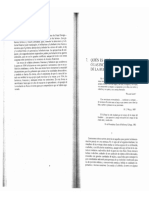Morse Richard - El Desarrollo Urbano de La Hispanoamérica Colonial
Morse Richard - El Desarrollo Urbano de La Hispanoamérica Colonial
Cargado por
ameliaCopyright:
Formatos disponibles
Morse Richard - El Desarrollo Urbano de La Hispanoamérica Colonial
Morse Richard - El Desarrollo Urbano de La Hispanoamérica Colonial
Cargado por
ameliaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Copyright:
Formatos disponibles
Morse Richard - El Desarrollo Urbano de La Hispanoamérica Colonial
Morse Richard - El Desarrollo Urbano de La Hispanoamérica Colonial
Cargado por
ameliaCopyright:
Formatos disponibles
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3.
América Latina colonial: economía 1
LESLIE BETHELL, ED.
HISTORIA DE AMÉRICA LATINA
UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE
3. América Latina colonial: economía
EDITORIAL CRÍTICA, BARCELONA, 1990
CAPÍTULO 1
MORSE, RICHARD M.
EL DESARROLLO URBANO DE LA HISPANOAMÉRICA COLONIAL
Selección de textos para uso exclusivo en la formación docente.
Se recomienda la consulta del original y la totalidad del mismo,
para respetar la producción de los autores.
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 2
ÍNDICE
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 3
LESLIE BETHELL, ED.
HISTORIA DE AMÉRICA LATINA
UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE
Tomo 3. América Latina colonial: economía
EDITORIAL CRÍTICA, BARCELONA, 1990
CAPÍTULO 1
MORSE, RICHARD M.
EL DESARROLLO URBANO DE LA HISPANOAMÉRICA COLONIAL
La idea urbana
Como ocurre para la mayor parte de la historia colonial de Hispanoamérica, el
desarrollo urbano regional tiene dos prehistorias: una indígena, la otra española peninsular.
Los conquistadores encontraron muchos núcleos urbanos densamente poblados en
Mesoamérica y, en menor medida, en los Andes centrales. Tenochtitlan, la capital azteca,
con 150.000 o quizás 300.000 habitantes, se convirtió en la capital virreinal española. El
lago Texcoco estaba circundado por ocho ciudades más, mientras que entre los centros
regionales periféricos figuraban Cholula, Tlaxcala, Tzin Tzun Tzan, Cempoala, y varios
enclaves en Yucatán y Guatemala. En el Imperio Inca, la capital, Cuzco, si bien carecía de la
importancia comercial de Tenochtitlan, contaba con más de 100.000 habitantes y ejercía su
dominio político sobre varios centros situados a lo largo del camino real, algunos de ellos de
origen preincaico: Quito, Cajamarca, Jauja, Vilcas, Huánuco, Borbón. Estas jerarquías
urbanas, a su vez fueron sucesoras de complejos poblamientos tempranos orientados hacia
centros como Teotihuacan, Monte Albán, Tajín, las ciudades mayas, Chan Chan y
Tiahuanaco.
Aunque los españoles convirtieron algunas ciudades indias, como Tenochtitlan,
Cholula o Cuzco, a sus propias necesidades, la distribución espacial y la estructura de los
poblados indígenas dejaron una impronta aún más decisiva en el esquema de poblamiento
europeo. De hecho, si se trazara la historia urbana de Hispanoamérica sólo hasta finales de
siglo XVI, los elementos de continuidad con las sociedades anteriores a la conquista
merecerían especial atención. A largo plazo, sin embargo, los preceptos políticos, sociales y
económicos de la dominación europea, que implicaban la destribalización, desarraigo y
aguda mortalidad de la población indígena, introdujeron muchos vectores nuevos de cambio.
Por lo tanto empezaremos por tratar los antecedentes europeos del desarrollo urbano en las
Indias. Los modelos precolombinos y sus transformaciones serán considerados más
adelante.
Quizá debido a que tradicionalmente se ha venido pensando en Hispanoamérica
como un mundo predominantemente agrícola, se ha descuidado hasta ahora el estudio de
su historia urbana. Dos notables excepciones son los libros del argentino Juan A. García,
quien realizó un estudio sociológico sobre Buenos Aires en su etapa colonial -La ciudad
indiana (Buenos Aires, 1900)-, y el análisis histórico de las relaciones campo-ciudad en Perú
-La multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú (Lima, 1929)-, del peruano Jorge
Basadre. Sin embargo, lo que acaparó la atención de los especialistas internacionales sobre
la historia urbana hispanoamericana no fueron los aspectos sociales o institucionales, sino la
controversia sobre aspectos físicos formales. Desde la década de 1940, los orígenes de la
familiar distribución en forma de tablero cuadriculado con sus espaciosas plazas centrales y
arquitectura monumental, ha sido objeto de detalladas investigaciones. Hoy en día, este tipo
de investigaciones sobre el trazado urbanístico de la «clásica» ciudad hispanoamericana ha
sido superado. Del establecimiento de los precedentes formales, se ha pasado a los
primeros intentos por reconstruir el proceso institucional y cultural. El planteamiento de tres
grupos de hipótesis nos proporciona una aproximación esclarecedora de nuestro tema
general.
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 4
Primero, algunos han hecho hincapié en que la colonización ultramarina española fue
parte de un gran proyecto imperial, hecho posible por la anterior consolidación de España
como Estado nacional. El plano cuadricular para las ciudades, que resultaba impracticable
para el crecimiento irregular de las ciudades españolas bajomedievales, fue concebido para
racionalizar la apropiación del vasto territorio ultramarino. La disposición geométrica
simbolizaba la voluntad imperial de dominación, y la necesidad burocrática de imponer el
orden y la simetría. Esta interpretación toma como paradigma del urbanismo español en
ultramar el plano rectangular de Santa Fe de Granada, ciudad fundada por los Reyes
Católicos en 1491, para el asedio final de los musulmanes del sur de España. Se ha querido
hacer remontar las influencias de este trazado hasta la Antigüedad, principalmente a
Vitrubio, muchos de cuyos preceptos sobre la ciudad ideal están presentes en las
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 5
ordenanzas de colonización españolas de 1573.1 También se ha argumentado que los
antecedentes de Santa Fe y de las ciudades de las Indias se encuentran en el trazado
regular de las ciudades medievales fortificadas del sur de Francia y el noroeste de España,
Una tercera interpretación señala hacia la creciente influencia que el Renacimiento italiano o
los planos neoclásicos ejercieron sobre la edificación de las ciudades del Nuevo Mundo
durante el siglo XVI y posteriormente.
Un segundo punto de vista nos recuerda que los conquistadores españoles y los
colonos que les siguieron eran absolutos ignorantes en materia de urbanismo, y que
difícilmente podrían haber estado al corriente del origen de los elegantes estilos antiguos,
medievales o neorromanos. Sus soluciones urbanísticas eran pragmáticas: poblados
mineros improvisados y enmarañados, comprimidas fortificaciones portuarias, sofocantes
aldeas rurales, así como centros administrativos espaciosos y ordenados. Cuando la
situación geográfica y las circunstancias lo permitían, la cuadrícula era una solución natural
y simple muy del agrado de los responsables de efectuar concesiones de tierras de límites
inequívocos a colonos ambiciosos y pendencieros. La amplitud de la cuadrícula y de la plaza
había sido compatible con la inmensidad de los territorios recién ganados para la
Cristiandad. Algunos, incluso aventuran la hipótesis de que esta solución reflejaba la
magnificencia de los lugares ceremoniales indígenas, y E. W. Palm sugiere que la
configuración monumental de la Tenochtitlan azteca llamó la atención de los urbanistas
europeos por la influencia que ejerció sobre la concepción de la «ciudad ideal» de Durero.
Por último, se ha argumentado que, mientras los colonos españoles debían ceder
inevitablemente ante las circunstancias, y mientras los legisladores estaban al corriente de
los precedentes clásicos, el trazado de las nuevas ciudades era, en última instancia, una
forma de expresión cultural inmersa en el fundamento de la tradición. El urbanismo
americano estaba en consonancia con ciertos tratados medievales españoles que, a su vez,
eran herederos de la obra de santo Tomás de Aquino De regimine principum. Gabriel
Guarda cree, de hecho, que las ordenanzas de colonización españolas de origen
neovitrubiano fueron menos extensamente aplicadas que las de inspiración
aristotélico-tomista. En esta argumentación se presta más atención al urbanismo como
expresión de la filosofía social que a las bases funcionales o estéticas del mismo. Se nos
recuerda que la fundación de una ciudad constituía un acto litúrgico mediante el cual se
santificaba una tierra recientemente apropiada. La concepción urbanística era mucho más
que un mero ejercicio cartográfico. Servía como vehículo para un trasplante de los criterios
sociales, políticos y económicos, y como ejemplificación del «cuerpo, místico» que constituía
el núcleo del pensamiento político hispano.
Lo que comenzó siendo un debate sobre la genealogía de los trazados urbanísticos,
se ha convertido en una discusión sobre un proceso histórico más amplio, de manera que
los tres grupos de hipótesis se hacen reconciliables. De todos modos ciertas proposiciones
han sido rechazadas, como, por ejemplo, la afirmación de que la cuadrícula de origen
español fuera omnipresente e invariable, o que las teorías neovitrubianas y renacentistas
italianas ejercieran una extendida influencia. Pero un punto de vista más amplio muestra que
el racionalismo imperial de tradición neorromana no era incompatible con la tradición
aristotélica ibero-católica. Ambas quedaron entrelazadas desde, por lo menos, los tiempos
del código legal del siglo XIII, Las Siete Partidas. Es evidente, además, que esta compleja
tradición se adaptó constantemente al espíritu depredador y populista de la conquista; p los
imperativos económicos y geográficos; y a la presencia de indios y africanos que, en su
conjunto, y a pesar de ser víctimas de altas tasas de mortalidad a causa de las
enfermedades y los malos tratos, superaban ampliamente a la población europea. Así pues,
las ciudades hispanoamericanas pueden entenderse como un medio de dar forma a la «idea
de la ciudades que, procedente de Europa, establecía una relación dialéctica con las
condiciones de vida del Nuevo Mundo.
En las postrimerías de la Edad Media, el ideal urbano hispánico surgía de una fusión
de fuentes clásicas y cristianas, reinterpretadas desde el siglo XIII. Sus principales
1
Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias, dadas por Felipe II en
1573, edición facsimilar del Ministerio Español de la Vivienda, Madrid, 1973.
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 6
componentes eran los siguientes: 1) el concepto griego de polis, comunidad agrourbana
basada no en un «contrato» voluntario entre individuos, sino en una entidad «política» de
grupos integrados funcionalmente; 2) la noción imperial romana de municipio (civitas) como
instrumento de «civilización» de las gentes vinculadas al ámbito rural, y de las civitates como
partes constituyentes del imperio, más aún, de una «Ciudad de la Humanidad» universal; 3)
el concepto agustiniano de «Ciudad de Dios» opuesto al de «Ciudad Terrena», oposición
paradigmática entre la perfección cristiana y los sórdidos descarríos y pecados de la ciudad
terrenal; 4) la quimérica visión de una ciudad edénica dorada o paraíso terrenal, que debía
ser descubierta en tierras lejanas, o la de una ciudad futura de pobreza y piedad, que
debería erigirse bajo los preceptos de la Iglesia entre las gentes de ultramar recién
convertidas a la humildad apostólica.
Al margen de la visión de una ciudad de oro que albergaban las mentes de los
conquistadores, solamente los juristas, teólogos y misioneros compartían es tos conceptos explícitos
de comunidad urbana; pero las premisas en las cuales se basaban subyacían en las mentes de los
colonos y de los constructores de ciudades. Este precepto cultural se pone de relieve si se establece
una comparación con los puritanos de Nueva Inglaterra. Las congregaciones puritanas, o «ciudades
sobre una colina», sin duda conservaban ciertos principios de subordinación social de origen
medieval. Sin embargo, todas las relaciones, excepto las paterno-filiales, eran voluntarias y
dependían únicamente de un pacto entre las partes contratantes. La comunidad carecía de una
identidad «corporativa», en el sentido de que era anterior, o superior, al arreglo contractual de sus
miembros. Sobre cada una de las conciencias individuales pesaba, por tanto, una extraordinaria
responsabilidad en la tarea de preservar la pureza del «vínculo marital» entre Dios y la congregación.
Mientras sus miembros permaneciesen limpios de pecado, la comunidad era una encarnación, no una
réplica imperfecta, del orden divino. Además, aquellos que emigrasen de la comunidad paterna
podían fundar nuevas congregaciones e iniciar así una relación independiente con Dios. El municipio
hispanoamericano, por el contrario, poseía una identidad corporativa en el seno de un sistema
imperial basado en la jerarquización de unidades urbanas y de poblados. La composición interna de
la ciudad consistía en una serie de grupos étnicos y ocupacionales también entrelazados por criterios
jerárquicos muy tenues. La unidad urbana era un microcosmos donde se reproducía el orden imperial
y eclesiástico más amplio, y en el cual la responsabilidad de su buen funcionamiento no pesaba sobre
las conciencias individuales, sino sobre el buen arbitrio de las elites burocráticas, latifundistas y
eclesiásticas. La consecución de una comunidad «libre de pecado» se relegaba a las visiones
quiméricas o a las comunidades misioneras, como los jesuitas y los franciscanos, que actuaban como
ejemplares o paradigmáticas.
Esta compleja visión de la comunidad urbana deriva de la propia evolución
institucional de la España medieval. La organización municipal de tipo «comunal» sólo está
presente en el norte de España, a lo largo del Camino de Santiago, dando así respuesta,
desde el siglo XI a las necesidades de los viajeros de allende los Pirineos. La experiencia
municipal que habría de conformar la colonización ibérica de ultramar no tuvo su origen
aquí, sino en el centro de España, durante la lenta repoblación de las tierras arrebatadas a
los musulmanes. El término «burgués», con sus implicaciones comerciales, se empleaba
raramente en la meseta leonesa y castellana, y no figura en Las Siete Partidas. Los
habitantes acaudalados de las ciudades eran normalmente denominados «ciudadano»
(civis), vecino u omo bueno. La repoblación fue encabezada en un principio por monasterios
o por individuos, a menudo supervisada por la corona. Más tarde, el control sería ejercido
por los concejos municipales de los anteriores dominios árabes, por las órdenes militares y
por la nobleza. Ciertos grupos de colonos libres recibieron tierras con determinados deberes
y privilegios. Fracasó el desarrollo de un sistema municipal «comunal» plenamente
floreciente. La administración urbana que regía las actividades rurales quedó ceñida al
marco estatal. Las ciudades eran unidades agrourbanas, donde el sector comercial,
predominante en el noroeste de Europa, debía rivalizar con intereses militares, eclesiásticos,
agrícolas y pastoriles.
En su Tractado de República [1521], el trinitario español fray Alonso de Castrillo
expresa unas consideraciones significativas sobre las ciudades y los ciudadanos.
Refiriéndose a la crisis de la Revuelta de los Comuneros de 1520-1521, Castrillo critica tanto
los proyectos imperiales «extranjeros» de Carlos V, como los excesos de las comunidades
que le hicieron frente. Se trataba de una tensión entre la estrategia imperial y los intereses
locales que ya se había planteado en las nuevas poblaciones españolas del Caribe.
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 7
Buscando un término medio entre el absolutismo y el constitucionalismo revolucionario,
Castrillo recuerda a sus lectores que la ciudad es la más noble de las agrupaciones
humanas y que un reino se componía de ciudades, o «repúblicas», sujetas a una jerarquía.
Dentro de las ciudades, los asuntos públicos estaban en manos de aquellos ciudadanos
más cualificados. De las tres categorías de ciudadanos -caballeros, mercaderes y oficiales-
solamente la primera encarnaba propiamente las virtudes cívicas. La ambición corrompía a
los mercaderes, mientras que los artesanos estaban limitados por el horizonte de la
necesidad. Lo que temía Castrillo, de manera profética, era la confluencia de la codicia de la
minoría frente a la indigencia de la mayoría, lo que pondría en peligro el bienestar de la
república.
La estrategia urbana
El proyecto «castellano» de desarrollo urbano no se puso en práctica
inmediatamente en La Española, marco inicial del impulso colonizador español en América.
Las primeras ciudades -incluidos los intentos desafortunados de La Navidad y La Isabela,
fundadas por Colón en su primer y segundo viaje respectivamente, y la subsecuente cadena
de centros que cruzaba la isla alcanzando la costa sur de Santo Domingo-, fueron erigidas
sobre planos irregulares y no se diferenciaban demasiado de las «factorías» comerciales
con que contaban los italianos en el Mediterráneo o los portugueses en África. ,.El propio
Colón se refería a menudo al ejemplo portugués. Dos años de experiencia demostraron
claramente dos cosas: en primer lugar, que la costa sur era mucho más favorable tanto para
las comunicaciones con la Península como para el control del interior y el envío de
expediciones a Tierra Firme: en segundo lugar, se hizo evidente la inviabilidad social y
económica de utilizar la cadena interior de factorías como fuente de tributos. Las ruinas de
La Isabela, abandonada desde 1500, eran, hacia la década de 1520, una confortable
guarida, cuyos belicosos habitantes tenían fama de recibir a los incautos visitantes
cortándoles la cabeza sin siquiera quitarles el sombrero.
Nicolás de Ovando, que fue destinado como gobernador a Santo Domingo para
remediar la torpe administración de la primera década, llevaba instrucciones de fundar
nuevas poblaciones teniendo en cuenta las condiciones naturales y la distribución de la
población. También se le ordenó que en adelante los cristianos fueran concentrados en
municipios, pauta que marcaría el precedente de la segregación de las «villas» españolas
respecto de los «pueblos» indígenas. Ovando llegó en abril de 1502 junto con 2.500
colonos. Cuando después de dos meses un huracán destruyó su capital, la reconstruyó en
la orilla derecha del Ozama para mejorar las comunicaciones con el interior. El plano de la
nueva ciudad fue el primer ejemplo de un trazado geométrico en América. Sin más tardanza,
Ovando ideó los patrones para una red de «villas» en La Española, quince de las cuales
recibieron los blasones reales en 1508. Algunas se situaron en el oeste y sureste para
controlar el trabajo de los indígenas; otras fueron emplazadas cerca de los depósitos
auríferos o en zonas adecuadas al desarrollo de la agricultura y la ganadería. La ciudad de
Santo Domingo era la capital y también el puerto más importante. Allí confluían las rutas que
se dirigían hacia el oeste y hacia el norte. Según parece, la cifra promedio con que se
fundaba una ciudad era de SO vecinos. Algunas ciudades albergaban un hospital, según
una planificación regional de asistencia médica. Como coordinador del plan, Ovando
escogía los emplazamiento urbanos, controlaba los nombramientos municipales y fijaba la
disposición de los «solares» entorno a las plazas.
Al finalizar su mandato, Ovando gobernaba sobre una población europea de entre
8.000 y 10.000 habitantes. Había apuntalado las bases para el desarrollo de una economía
regional integrada y promovido la isla como plataforma para la exploración del Caribe. En el
momento de su regreso a España en 1509, sus planes no se habían cumplido. No se habían
construido caminos apropiados y su decisión de abolir el ineficiente sistema de recaudación
tributaria, eliminar los caciques y distribuir los indios a los encomenderos, las minas y la
corona, precipitó el derrumbe de la población aborigen. Hacia mediados del siglo XVI, los
asentamientos estaban desiertos y la ruta norte-sur que habían establecido los hermanos
Colón prevalecía sobre el plan de integración este-oeste proyectado por Ovando. Ello
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 8
llevaría a la evacuación de las poblaciones del norte y oeste en 1605-1606 y la cesión del
sector oeste de La Española a los franceses.
En Cuba, el gobernador Diego Velázquez escogió siete enclaves urbanos, cuyo
establecimiento en 1511-1515 obedecía, como en el caso de La Española, al
aprovechamiento de los recursos económicos regionales. A diferencia de Santo Domingo,
La Habana fue desplazada de la costa sur a la norte, después que el descubrimiento de
México acentuase la importancia de la ruta marítima del norte. Con el tiempo, La Habana
superaría a Santiago, la capital anterior, y se convertiría en punto de encuentro de todos los
convoyes españoles al Caribe.
En la fase caribeña de la conquista, se produjo el triunfo de la unidad municipal como
instrumento agrourbano de colonización, y la experiencia de Ovando fue tenida en cuenta
por la corona en las instrucciones que en 1513 hizo llegar a Pedrarias Dávila para la
colonización de la Castilla de Oro.2 Para entonces, los obstáculos para el establecimiento de
una próspera red de centros eran manifiestos: ausencia de una red viaria utilizable, rápido
agotamiento de los recursos mineros, diezma de la población indígena y atractivo de las
expediciones a tierra firme. Los inconvenientes de hacer depender la planificación de toda
una zona de la supervisión directa de un funcionario al servicio de la corona también eran
evidentes. Tanto en Cuba como en La Española, las asambleas de procuradores empezaron
muy pronto a hacer valer sus prerrogativas municipales. A pesar de que la corona se
opusiese siempre a la consolidación de un tercer estado, las juntas de procuradores de las
ciudades sólo se convocaron esporádicamente a lo largo del siglo XVI en Hispanoamérica.
En la práctica, era mucho más eficaz para el procurador convertirse en representante
municipal en las cortes. Podía de este modo eludir la burocracia y gestionar directamente
frente a la corona los remedios para sus quejas.
La acción protagonizada por Hernán Cortés y sus compañeros al negarse a
reconocer la autoridad de su inmediato superior, Diego Velázquez, al dar comienzo a las
campañas mexicanas, es un clásico ejemplo de cómo las elites municipales podían, llegado
el caso, elegir un caudillo a través del cual entraban en relación vasallática con el rey. La
llamada «primera carta» que Cortés envió desde Veracruz el 10 de julio de 1519 dirigida a la
corona, decía que, aunque Velázquez había enviado la expedición sólo en busca de oro y
había ordenado la vuelta inmediata a Cuba, «que lo mejor que a todos nos parecía era que
en nombre de vuestras reales altezas se poblase y fundase allí un pueblo en que hubiese
justicia, para que en esta tierra tuviesen señorío... » . Cortés decía que «le placía y era
contento» de designar los «alcaldes» y «regidores» que a su vez debían nombrarle máxima
autoridad judicial y «alcalde mayor», completándose así el proceso de legitimación.3
Estas dos vertientes del gobierno de la ciudad -la justicia administrada por alcaldes o
magistrados y el «regimiento» en manos de los regidores- tenían sus precedentes en
Castilla. En el siglo XIV, la corona había conseguido refrenar la libertad municipal
convirtiendo dichos oficios en prebendas («regalías» ). En principio, la corona controlaba los
regimientos americanos, pero hacía concesiones a los colonos en materia de justicia. Dada
la inmensidad del territorio y la diversidad de circunstancias concretas que se planteaban en
el Nuevo Mundo, la corona era incapaz de implantar el sistema castellano, viéndose forzada
a aceptar varias fórmulas intermedias con tal de reconciliar sus intereses con los de los
conquistadores y los colonos. Aunque el municipio se concebía como un elemento inserto
en la estructura del Estado, y a pesar de estar el cabildo parcialmente burocratizado, la idea
regalista dejaba abierta la posibilidad de conceder regimientos a perpetuidad. Los cabildos
gozaban de una considerable autonomía durante los años iniciales, autonomía que no
perdieron aquellos cabildos más distantes aún después de imponerse las más altas
estructuras del gobierno real.
2
Instrucción real de 1513 a Pedrarias Dávila, «Ynstrucción para el governador de Tierra Firme, la
qual se le entregó 4 de agosto DXIII», en M. Serrano y Sanz, ed., Orígenes de la dominación
española en América, Madrid, 1918, pp. CCLXX-XCI
3
En J. B. Morris, ed., 5 Letters of Cortés to the emperor, Nueva York, 1962, pp. 1-29 (existen varias
ediciones en castellano; para este texto hemos utilizado Hernán Cortés, Cartas de la Conquista de
México, Madrid, 1985, pp. 23-381.
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 9
El cuarto libro de la obra de Bernardo de Vargas Machuca, experimentado caudillo
del Nuevo Mundo, Milicia y descripción de las Indias [1599], constituye un verdadero manual
para fundadores de ciudades.4 En él se aconseja que los colonos deberían convencer a los
indios de sus intenciones pacíficas, al mismo tiempo que regatear los términos de la paz y
explotar las rivalidades tribales en beneficio propio. Debería alentarse a los indios para que
construyesen casas adecuadas a los propósitos misioneros. La ciudad debería situarse en el
centro de la zona para facilitar las incursiones militares y el aprovisionamiento. Debería asi-
mismo estar situada en un lugar llano y despejado, evitando las hondonadas peligrosas, y
cercano a los lugares de abastecimiento de agua y leña. Para fundar una ciudad, el jefe
español y el cacique indio debían erigir un tronco de árbol, y el caudillo debía hundir su
cuchillo en la madera y proclamar su derecho a gobernar y dar castigo, al tiempo que se
imponía la condición de que la ciudad debería ser reedificada en un lugar más adecuado. A
continuación declaraba:
Caballeros, soldados y compañeros míos y los que presentes estáis, aquí señalo
horca y cuchillo, fundo y sitio la ciudad de Sevilla, o como la quisiere nombrar, la cual guarde
Dios por largos años, con aditamento de reedificarla en la parte que más conviene, la cual en
nombre de su majestad, y en su real nombre guardaré y mantendré en paz y justicia a todos
los españoles, conquistadores, vecinos y habitantes y forasteros y a todos los naturales,
guardando y haciendo tanta justicia al pobre como al rico, al pequeño como al grande,
amparando las viudas y huérfanos.
Entonces el caudillo blandía su espada, desafiando a duelo a cualquier posible oponente,
abatía algunos arbustos para tomar posesión, y ponía la comunidad bajo la jurisdicción real.
Hecho esto, se levantaba una cruz en el lugar donde se construiría más tarde la iglesia, se
celebraba una misa para impresionar a los indígenas y se anunciaban los nombramientos
del cabildo designados por el caudillo.
Después, el caudillo debía tomar juramento a los jueces para que mantuvieran el
orden en nombre del rey, y los soldados que fuesen a residir allí debían dar su palabra de
proteger a los habitantes de la ciudad. Entonces se construirían cabañas y tiendas
provisionales en la plaza, que debía ser rectangular, aunque adaptada al terreno. Desde la
plaza deberían trazarse ocho calles de 8 m de amplitud, de manera que se formasen
manzanas de 60 por 75 m, divididas a su vez en cuatro parcelas. La iglesia, el cabildo y la
prisión se situarían alrededor de la plaza, asignándose al caudillo y a los principales
funcionarios las parcelas restantes. Tras delimitar los solares para la construcción de los
conventos, hospitales, el matadero y la carnicería, el caudillo debería parcelar las tierras
para los vecinos. Los caciques indígenas suministrarían entonces los trabajadores
necesarios para la construcción de los edificios públicos, la nivelación de los espacios
abiertos y el cultivo de plantas, bajo la vigilancia de los españoles armados, quienes necesi-
tarían una empalizada para refugiarse en casos de emergencia. Las residencias de los
europeos deberían estar comunicadas mediante puertas traseras o mediante corredores,
protegidos por muros bajos para una eventual llamada a las armas. La ciudad desplegaría
soldados para el reconocimiento de los alrededores, encargados también de conducir los
poblados indígenas bajo la tutela de los cristianos, evaluar las posibilidades económicas y
elaborar informes para el cabildo, que también debían hacerse llegar a los oficiales
superiores. El resto de los consejos se refieren a la colonización de nuevos centros a partir
del núcleo original; la asignación de encomiendas según los méritos de los españoles y la
disponibilidad de los indígenas; la advertencia a los caudillos de que, por más que tuvieran
derecho a un cuarto de las tierras, no abarcaran más de lo que pudiesen apretar; y la
necesidad de estimular el interés de los indígenas permitiéndoles la celebración de
mercados semanales, alentándoles a producir los artículos de consumo de los europeos, y
haciendo la vista gorda cuando, de vez en cuando, cometían alguna ratería. «Así se
satisface al indio, se le controla mejor y presta el doble de servicio.»
4
Las instrucciones de B. Vargas Machuca a los fundadores de ciudades se encuentran en el libro 4
de su Milicia y descripción de las Indias [1599] , 2 vols., Madrid, 1892.
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 10
Por supuesto, la experiencia histórica inspirada en las instrucciones de Vargas Machuca no
demostraba siempre un grado de formalismo y premeditación tan elevado. En el informe de
un jesuita fechado en 1620, se afirmaba que la fundación de Asunción en la década de 1530
se había llevado a cabo «más por matrimonio que por conquista». Se narra cómo, al
remontar los españoles el curso del río Paraguay, los indígenas
les preguntaban quiénes eran, de dónde venían, adónde iban y qué querían. Los españoles
se lo dijeron. Los indios respondieron que no debían ir más allá y que les entregarían a sus
hijas para hacerlos parientes suyos porque parecían buena gente. Este trato satisfizo a los
5
españoles y permanecieron allí.
Sin embargo, la obra de Vargas Machuca pone en evidencia tres aspectos: primero,
los amplios poderes discrecionales que disfrutaban los caudillos y el principio jerárquico que
regía su relación con sus seguidores; segundo, la omnipresencia de la autoridad real y
eclesiástica en cualquier nueva empresa municipal; tercero, el papel de los centros urbanos
en la apropiación del territorio y el reclutamiento de los indígenas para atender las
necesidades económicas de los colonos y para servir a las intenciones políticas y
«civilizadoras» del imperio. Con el paso del tiempo, el liderazgo personalista cedió al control
de la elite municipal, ejercida con frecuencia desde fuera del mecanismo formal del cabildo.
En cierto momento, los historiadores convinieron en la idea de que esta soberanía
oligárquica regional, reforzada por los «cabildos abiertos» en épocas de tensión, convirtió al
municipio en el único ámbito donde los criollos llegaron a desarrollar su autonomía. Este
punto de vista tiene en cuenta la considerable autonomía de que gozaba el patriciado local
en las áreas periféricas, pero exagera la discontinuidad que pudiera existir entre la base
social y la superestructura del gobierno. Es cierto que los criollos ocupaban puestos de
autoridad en el seno de la burocracia real, y también que las propias ciudades no eran
enclaves herméticos, sino puntos de tensión entre las ambiciones locales y el proyecto
imperial. Es decir, las pretensiones sobre un territorio de aquellos que querían apropiarse de
sus frutos y del trabajo indígena se enfrentaban a las pretensiones de la Iglesia y del Estado,
suavizadas mediante prebendas y franquicias, que trataban de ganarse la condescendencia
de las elites y así absorber la unidad agrourbana dentro de un esquema imperial.
Cuando se define la sociedad y la economía colonial hispanoamericanas como
arcaicas y resistentes a los cambios, se olvida frecuentemente que, tras la fase caribeña de
la conquista, unos pocos miles de españoles fijaron, en el plazo de dos generaciones, el
modelo urbano de un continente y medio, y que éste ha perdurado en gran medida hasta
nuestros días. Hacia 1548, se habían creado centros de control urbanos, tanto en la costa
como en el interior, desde el altiplano mexicano hasta Chile. Muchos de ellos ahora son
conocidos como capitales de naciones modernas: Ciudad de México, Ciudad de Panamá
(que cambió de emplazamiento en 1671), Bogotá, Quito, Lima, La Paz, Asunción y Santiago.
Caracas fue fundada en 1567, mientras que Buenos Aires lo fue definitivamente en 1580,
tras haber sido una población de carácter efímero de 1535 a 1541. El vasto alcance del
modelo de poblamiento refleja la necesidad de los colonizadores de contar con centros de
control para las incursiones en busca de mano de obra indígena y tributos. Sin indios, dice el
refrán, no hay Indias. Tras las primeras experiencias, en las Indias españolas se
abandonaron los enclaves comerciales, que caracterizaron la expansión en ultramar de
portugueses, ingleses y holandeses, y se potenció la apropiación directa de los recursos
mineros y agrícolas. En palabras de Constantino Bayle:
Los conquistadores semejaban los legionarios de Roma, que al retirarse de las
campañas se convertían en colonos, con el disfrute de tierras repartidas en premio de sus
trabajos militares. El blanco de sus jornadas sometedoras de pueblos estuvo en arraigar ellos
en las provincias, en fundar ciudades, en agenciarse medios de vivir con desahogo, cómo en
España. De ahí que no se detuvieran en las costas: que las más de sus fundaciones sean
mediterráneas, donde la fertilidad del suelo les permitiera amplia compensación de sus
5
«Informe de um Jesuita anónimo», en J. Cortesáo, ed., Jesuítas a bandeirantes no Guairá
(1549-1640), Río de Janeiro, 1951.
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 11
andanzas. El reparto, pues, de tierras entre los vecinos fue de necesidad: complemento
6
indispensable del municipio.
Como expresaba el cronista López de Gómara, «quien no coloniza, no conquista totalmente,
y si la tierra no es conquistada sus habitantes no serán convertidos».
Así pues, la colonización se convertía en una tarea de «urbanización, es decir, una
estrategia de poblamiento encaminada a la apropiación de los recursos y a la implantación
de una jurisdicción. ;La urbanización, en su sentido demográfico más simple -entendida
como aglomeraciones de población que crecen más rápidamente que las zonas
adyacentes-, es difícilmente cuantificable para los siglos XVI y XVII, incluso si se limita la
atención a las ciudades de europeos existentes en Hispanoamérica. Para empezar, los
recuentos efectuados en la época toman como unidad el vecino, es decir, propietarios que
tienen bajo su control un séquito o encomienda de indios antes que simples residentes
(habitantes o moradores) y transeúntes (estantes), variando enormemente de un lugar a otro
la relación vecino-moradores. Por otra parte, en la época en que se establecieron allí las
altas jerarquías urbanas, la población indígena -rural y urbana- había sido diezmada de tal
manera que los criterios corrientes de urbanización y desurbanización carecían de sentido.
Sin embargo, utilizando los recuentos disponibles y estableciendo índices valorativos de las
funciones urbanas, es posible extraer ciertas conclusiones acerca del desarrollo urbano
durante el período comprendido entre 1580 y 1630 (período durante el cual la población
indígena del México central disminuyó desde cerca de dos millones hasta aproximadamente
unos 700.000). Durante dicho pequeño lapso de tiempo, parece ser que las grandes
ciudades administrativas crecen más deprisa que las pequeñas. Admitiendo datos
incompletos, al término de dicho período, éstos indican que en centros de más de 500
vecinos, el número de vecinos se ha incrementado en 6,7 veces, mientras que aquellos de
100 a 500 vecinos habían aumentado sólo una tercera parte. El crecimiento regular iba
acompañado, en los centros burocráticos mayores, de servicios, manufacturas y recursos
naturales. El crecimiento más dramático tuvo lugar en los puertos más favorecidos (La
Habana, Callao), ciudades mineras (Potosí, Oruro, Mérida en Nueva Granada, San Luis
Potosí), y centros agrícolas (Atlisco, Querétaro, Santiago de los Valles). Las actividades
económicas, sin embargo, tendieron a repercutir solamente a nivel regional o bien a
orientarse hacia el proyecto mercantilista español. El modelo urbano más amplio se definió,
por aquel entonces, más como un «esquema» de ciudades que como complejo de
«sistemas» urbanos interconectados.7
La estrategia municipal para apropiarse de los recursos se inspiró en los principios
legales romanos, recuperados en la España bajomedieval, que separó el dominio público del
privado, confiriendo a la corona, más que al rey en calidad de señor feudal, el derecho de
disponer de los recursos naturales, incluyendo la tierra, por «merced real» o «gracia». Una
afirmación de la política idealista inicial apareció en una cédula de 1518 que asignaba tierras
de cultivo y solares urbanos a perpetuidad a los colonos y sus herederos «en mayor o
menor cantidad según la disposición de cada uno para cultivarlos». La cédula considera la
unidad municipal como agente distributivo y acentúa las implicaciones políticas y sociales de
la corona. Dichas implicaciones habrían de ceder ante el carácter personalista y devastador
de la colonización, y con el tiempo tuvieron que rivalizar con los intereses fiscales y
económicos de la propia corona al formular su política respecto a la tierra.
La legislación española aportó los fundamentos para tres tipos principales de
concesión de tierras. La primera era la «capitulación» , mediante la cual se concedían
poderes a un cabeza de expedición para fundar ciudades y distribuir tierras durante cuatro u
ocho años, según el ritmo del proceso de ocupación efectiva. La segunda era una
concesión, de tierras vacantes de acuerdo con lo estipulado en los códigos promulgados:
por ejemplo, que los fundadores de la ciudad no podían ser propietarios en ciudades ya
existentes, que futuros fundadores debían garantizar la presencia de al menos 30 vecinos, y
6
Constantino Bayle, Los cabildos seculares en la América Española, Madrid, 1952, pp. 85-86.
7
Véase J. E. Hardoy y C. Aranovich, «Urbanización en América Hispana entre 1580 y 1630» , Boletín
del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas [BCIHE], Universidad Central de Venezuela,
Caracas, II (1969), pp. 9-89.
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 12
que las nuevas ciudades que se fundaran debían ocupar 4 leguas y distar 5 leguas de los
centros preexistentes. Más tarde, a medida que el tesoro real se fue agotando y que las
mejores tierras cercanas a las ciudades y a lo largo de las carreteras fueran ocupadas, la
corona favoreció cada vez más el valor de cambio de la tierra sobre su valor de uso. En una
cédula del 1591, que Ots Capdequí denomina una «reforma agraria», las tierras que no ha-
bían sido concedidas a nadie habían de revertir a la corona, según se estipulaba en un
tercer tipo de disposiciones, la venta por subasta, Incluso entonces, un cabildo podía
conseguir la tenencia colectiva de la tierra como persona jurídica o, en caso de una subasta,
aparecer como un simple postor y redistribuir entonces la tierra libremente. El ideal que la
corona mantuvo en un principio, de establecer colonias agrícolas independientes, fue
eclipsado por una concentración latifundista en posición de privilegio frente a los recién
llegados y los no propietarios. Los ingresos que esperaba obtener la corona mediante la
venta de las tierras no llegaron a recaudarse totalmente, dadas las dificultades para realizar
un plano y un deslinde sistemáticos de las tenencias, y también al hecho de que los jueces,
formados en el derecho justiniano, eran reacios a dictar normas que amenazasen la
propiedad absoluta. En una segunda «reforma agraria», la corona intentó, mediante una
«instrucción de 1754», recuperar el control de la venta de tierras y «composiciones»,
prescribió una política indulgente ante las reivindicaciones de los indios, y exigió la
legalización de los títulos de tenencia obtenidos después de 1700. Sin embargo, para
entonces los arreglos territoriales establecidos por los cabildos ofrecían una fuerte
resistencia al cambio.
La fórmula que perduró, de hecho, no fue un proyecto unitario y rígido, sino toda una
serie de alternativas. Muchas fundaciones no pasaron de ser meras tentativas efímeras
debido a una elección desafortunada del emplazamiento; a desastres como terremotos,
erupciones volcánicas o enfermedades; ataques indígenas; recursos naturales y
posibilidades económicas insuficientes; o simplemente el señuelo de nuevas prospecciones.
Los fundadores de Jauja, en Perú, estipularon que su primer asentamiento sólo sería
ocupado hasta que se encontrara otro más conveniente. Algunas ciudades fueron fundadas
seis o incluso más veces. Nueva Burgos, en Nueva Granada, era una verdadera ciudad
portátil, transportada a lomos de sus habitantes de aquí para allá, en busca de un lugar
donde los indios les dejaran cultivar sus campos en paz. Algunas ciudades se convirtieron
en manzanas de la discordia entre caudillos rivales, que se arrebataban su control de unos a
otros, redistribuyendo las tierras a sus respectivos favoritos. Otras ciudades tenían
jurisdicción sobre territorios mucho más vastos de los que eran capaces de poblar. Buenos
Aires tenía pretensiones sobre gran parte de los territorios actuales de Argentina, Quito
sobre la totalidad del moderno Ecuador y parte de Colombia, Asunción sobre un radio de
más de 500 km.
El estudio realizado sobre Tunja en el siglo XVIII, muestra cómo se desarrolló el plan
de poblamiento y se ramificó hasta consolidarse.8 Fundada en 1559, Tunja fue la segunda
ciudad de importancia de las tierras altas de Nueva Granada, sólo superada por Bogotá. En
el acta de fundación, se justificaba la elección del emplazamiento porque contaba con
«caciques e indios y tierras disponibles para mantener a los españoles». En 1623, la ciudad
tenía 476 edificios, incluyendo 20 iglesias y conventos, pero solamente 7 «edificios públicos
o industrias». La población ascendía a 3.300 varones españoles adultos y una cifra
indeterminada de indios, negros y mestizos. El funcionariado procedía de las 70 familias de
encomenderos que ocupaban ostentosas residencias con cubierta de tejas y doble planta
rodeando patios interiores, y que lucían en sus fachadas filigranas de piedra y blasones. Los
españoles más humildes -mercaderes, maestros artesanos- vivían en casas hacinadas de
techumbre de paja. Los no europeos y las castas medias vivían en bohíos fuera del núcleo
urbano, y generalmente debían soportar diversas cargas.
Se practicaba el comercio en tres niveles. Los quince mercaderes más importantes
importaban tejidos finos y modestos objetos de lujo desde España. Estos mismos
mercaderes, junto a otros menos importantes, comerciaban por toda Nueva Granada,
sirviéndose de los 30 caballos y mulas con que contaba la ciudad para exportar productos
8
V. Cortés Alonso, «Tunja y sus vecinos», Revista de Indias, 25, 99-100 (1965), pp. 155-207.
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 13
agrícolas y ganaderos, frazadas, sandalias, artículos de piel y harina. Dos veces por
semana, los tiangues abastecían un mercado local de productos locales y de las frazadas de
algodón y las cerámicas que confeccionaban los indios. Se han descrito sistemas análogos
en Nueva España. Las principales ciudades de Yucatán contaban con mercaderes que
actuaban sobre largas distancias, generalmente inmigrantes bien relacionados con los
encomenderos; con comerciantes criollos o, a veces, mestizos que abastecían el comercio
local y trataban con el campo; y con tratantes, normalmente mestizos, indios o mulatos, que
traficaban con las comunidades indígenas. También el comercio de Querétaro operaba en
tres niveles: el primero en manos de agentes de Ciudad de México, el segundo actuaba en
el ámbito provincial y proporcionaban créditos a la industria y a la agricultura, y el tercero
suministraba a la ciudad el género al por menor.
En el caso de Tunja, el estado rudimentario de la manufactura y de las finanzas y la
orientación agrícola del patriciado sugieren que el comercio era secundario en la definición
funcional de la ciudad. Fueron más decisivas las directrices de los vínculos políticos y de
control. La jerarquía social, representada en el estilo arquitectónico basado en círculos
concéntricos de Tunja, simbolizaba otras jerarquías, extendidas en el espacio, pero
centradas siempre entorno a la plaza. Las funciones políticas se correspondían sutilmente
con los tres niveles de la actividad comercial. En primer lugar, Tunja era un punto de
equilibrio precario entre las reivindicaciones y favores de la Iglesia y el imperio y el
separatismo de los encomenderos, muchos de los cuales descendían de los soldados
amotinados que siguieron a Pizarro. Si bien nueve de las mayores encomiendas pertenecían
a la corona, no era menos cierto que los encomenderos de Tunja representaban el
patriciado más poderoso de Nueva Granada, siendo los únicos capaces de resistirse
seriamente a las recaudaciones de impuestos reales de la década de 1590. En segundo
lugar, la ciudad era la base administrativa de las ciudades coloniales de su entorno, distando
algunas de ellas 150 km. En tercer lugar, Tunja era el centro de control de 161
encomiendas, que comprendían poblados de 80 a 2.000 indios.
Tunja ilustra claramente la manera en que esquemas de dominación sobreimpuestos
podían interferirse, produciendo unos patrones de colonización ordenados jerárquicamente.
También revela dos aspectos de la historia urbana de Hispanoamérica -relaciones
interétnicas y actividad comercial-; esas eran las claves no sólo de la sociedad urbana sino
también en la formación de modelos de poblamiento interurbano.
Ciudades e indios
El objetivo central de la política española de asentamiento era la creación de dos
«repúblicas», una de españoles y una de indios. El término «república» denotaba una polis
agrourbana compuesta o integrada funcionalmente por grupos sociales y ocupacionales
insertos en la estructura del imperio, gozando al mismo tiempo de un cierto grado de
autogobierno, o al menos de autoadministración. Aunque la noción de dos repúblicas
sugiere equidad y, para los indios, significaba oficialmente un armazón protector contra la
explotación, la república de indios se convirtió en un eufemismo para encubrir un régimen de
destribalización, reglamentación, cristianización, capitación y trabajos forzados. En la
práctica, además, lo que apareció no fue la implantación de la polis, según la visión abrigada
por Las Casas, sino una serie de núcleos urbanos denominados con los términos «pueblos
de españoles» y «pueblos de indios». Una cédula de 1551, aparecida después en la
Recopilación, dispuso que «los indios sean reducidos a pueblos y no vivan divididos y
separados por montañas y colinas, desprovistos de todo beneficio espiritual y temporal». Tal
como esclarece el estudio de América Central, los pueblos de españoles e indios distaban
mucho de ser comparables. La disposición de las casas en los primeros reflejaba una
jerarquía social, y la plaza mayor, con sus estructuras distintivas eclesiásticas,
administrativas, fiscales y comerciales, identificaba la localización y funciones de la
autoridad. En los pueblos de indios, donde las distinciones sociales habían sido borradas o
simplificadas notoriamente, el emplazamiento residencial no era indicativo de determinado
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 14
rango político o social, mientras que la plaza no era sino un «espacio vacío vagamente
definido, dominado por una iglesia, su única distinción arquitectónica».9
Las implicaciones de la colonización española para los pueblos indígenas de Nueva
España están bastante claras. En vísperas de la conquista, las grandes concentraciones
urbanas, como Tenochtitlan eran raras, y los indios vivían generalmente en asentamientos
pequeños, a menudo contiguos. Los asentamientos mayores tenían un mercado, un templo
y residencias para el clero y la nobleza, con agregados para el pueblo llano en el extrarradio.
Éstos estaban a menudo fortificados y situados en elevaciones, como refugio para la
población de los alrededores en tiempos de guerra. Otros centros eran principalmente
ceremoniales, habitados solamente por el clero. En muchas regiones, pequeños agregados
compuestos de unas cuantas casas. estaban diseminados por todo un amplio territorio de
cultivo.
Durante la generación posterior a la conquista, las devastadoras epidemias,
especialmente de viruela y de paperas, tuvieron un efecto mucho más negativo sobre la
población indígena -en particular la que se encontraba en centros populosos y en las tierras
bajas-, que los esquemas de poblamiento que portaron los españoles. Los conquistadores
se apropiaron y reconstruyeron algunas ciudades, como en el caso de Tenochtitlan. Sin
embargo, como emplazamiento de las nuevas ciudades se preferían precisamente las
regiones de los valles, considerar das por los indios como poco defendibles e inadecuadas.
Durante dichos años, los españoles impusieron su visión urbanística, basada más en
cambios de localización que en una redefinición institucional. Antes de la conquista, el valle
de México estaba formado por numerosas «ciudades-estado» unidas por vínculos culturales
y lingüísticos. Éstas se organizaban entorno a una comunidad central de varios miles de
habitantes dividida en grupos familiares (calpullec), donde residía el soberano local (tlatoani;
plural tlatoque), cuyas comunidades satélite componían un calpulli que controlaba el
territorio. Esta ciudad-estado, o altepetl, era mayor que una aldea y menor que una cuenca
fluvial; en palabras de Lockhart, era «no tanto un complejo urbano como una asociación
entre grupos de pueblos con un territorio dado», significando el término altepetl «agua y
colina» en un principio. Fue sobre esta estructura de grupos de linaje, que los españoles
elaboraron su nomenclatura política. Es decir, la comunidad central se convirtió en
«cabecera», subdividida a su vez en «barrios», mientras que los agregados del extrarradio
se convirtieron en «estancias» o «sujetos». Todo este complejo poblamiento podría
denominarse pueblo, aunque careciese de la estructura apiñada y la configuración física
asociadas al prototipo español. El llamado pueblo fue a su vez sustraído del lugar que
ocupaba dentro de la organización tributaria del Imperio Azteca, e incrustado en la jerarquía
administrativa europea de partidos y provincias. Los jefes indios pronto aprendieron las
nuevas normas y empezaron a rivalizar en la adquisición de privilegios para sus cabeceras,
o bien para que sus sujetos fuesen ascendidos a la categoría de cabecera. El patrón de
poblamiento disperso precolombino perduró ampliamente hasta 1550, e incluso se extendió,
debido a la huida de grupos indígenas a lugares remotos. Lo que consiguieron los españoles
fue acomodar las instituciones peninsulares -la encomiendaa un modelo preexistente de
poblamiento y a un sistema de extracción de tributos y de trabajo. Se crearon pueblos de
españoles como centros de control suplementarios, mientras los tlatoque, a los cuales los
españoles denominaron con el término caribeño caciques, actuaron como intermediarios
para los nuevos señores. Se mobilizó un contingente considerable de mano de obra
indígena para la construcción de obras públicas, iglesias, conventos y centros
administrativos de Ciudad de México y los pueblos de españoles.
Este modelo precolombino modificado cedió inevitablemente ante el proyecto más
nuclearizado, que desde un principio había preferido la corona española. Hubo una causa
de tipo demográfico. La drástica mortalidad sufrida por la población indígena hizo inviable la
vida en centros dispersos integrados, y exigió la concentración de los supervivientes en
agregados accesibles y maleables. Tras la epidemia de 1545-1548, la corona ordenó
9
S. D. Markman, «The gridition town plan and the Gaste system in colonial Central America», en R.
P. Schaedel, J. E. Hardoy y N. S. Kinzer, eds., Urbanization in the Americas from its beginnings to the
present, La Haya, 1978, p. 481.
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 15
explícitamente que se congregase a los indígenas en pueblos de concepción europea junto
a enclaves religiosos. La aceptación de estas disposiciones se vio respaldada por las
ambiciones, en ocasiones conflictivas, de clérigos y encomenderos, interesados ambos en
vigilar de cerca de sus protegidos. Los agentes más eficaces de la hispanización y la
cristianización fueron los frailes, mediante creaciones a gran escala de nuevas ciudades o
bien mediante la unión de centros ya existentes o la concentración de una población
dispersa. Las ciudades recibieron nombres de santos católicos; se nombraron indios para
cargos eclesiásticos menores; y los rituales municipales, las fiestas y las cofradías
introdujeron al indio en el calendario cristiano. Ya fuera bajo el mando de los frailes o de los
corregidores, las formas municipales españolas –el cabildo y los cargos que lo integraban-
fueron ampliamente introducidas. Hacia 1560, la mayoría de las cabeceras originales habían
sido trasladadas a lugares llanos, y muchos indígenas diseminados en zonas remotas
habían sido redistribuidos en nuevas cabeceras y sujetos.
Tras un nuevo período de devastadoras epidemias (probablemente tifus) y hambres,
que duró desde 1576 hasta 1581, la corona intensificó su programa de concentraciones
forzosas, aceleradas por el clero y los encomenderos. Al llevarse a término entre 1593 y
1605 los planes de relocalización en toda Nueva España, desaparecieron miles de
topónimos, imponiéndose el trazado cuadriculado con su característica plaza central. Sin
embargo, la urbanización forzada encontró vigorosas resistencias. En primer lugar, en las
concentraciones los indios se hicieron más vulnerables a las enfermedades contagiosas. En
segundo lugar, al apropiarse los españoles de los campos abandonados por los indígenas,
se creó una nueva institución productiva -la hacienda--, que sustituyó a los pueblos de indios
como abastecedores del crecimiento demográfico de los centros urbanos más importantes.
Los trabajadores hambrientos y oprimidos por duras disposiciones tributarias fueron
retirados al trabajo en las haciendas, que ofrecía mayores medidas de seguridad, a menudo
sometidos a este tipo de esclavitud por deudas. De este modo, la estructura corporativa de
los municipios indígenas se atrofió a medida que su vida económica se hizo precaria y que
el control pasó a manos de los hacendados y de los funcionarios reales. Lentamente estaba
tomando forma el binomio latifundio-gran ciudad, que habría de regir durante siglos los
patrones de poblamiento y los flujos económicos de extensas zonas de Hispanoamérica.
Estos nuevos parámetros para la organización del trabajo y la economía encaminaron la
transición del sistema económico precolombino hacia un nuevo modelo que encajaba mejor
en el sistema europeo agroganadero, minero y manufacturero, basado en el peonaje y el
trabajo asalariado.
El descubrimiento del gran filón argentífero de Zacatecas en 1546, planteó serios
problemas de poblamiento, a que este importante lugar se encontraba en medio del altiplano
centro-septentrional, que se extendía hacia el norte hasta la frontera natural del río Lerma, y
estaba dominada por las tribus belicosas y seminómadas de los chichimecas. Aunque
ciudades de futura importancia como Celaya, León y Saltillo datan de la década de 1570,
todos los intentos iniciales para proteger el tráfico de plata a lo largo de las rutas principales,
para crear ciudades defensivas y para apaciguar a los indígenas, toparon con dificultades.
Hasta después de 1585 no se elaboró una política factible de pacificación, basada en la
implantación de un efectivo sistema de misiones y la redistribución de los indígenas
sedentarios, especialmente los de Tlaxcala, para establecer comunidades agrícolas
modélicas. Hacia principios del siglo XVII, Zacatecas había crecido hasta reunir una
población de 1.500 españoles y 3.000 indios, negros y mestizos. Pronto se configuraron
poblaciones indígenas, agrupadas por «naciones» de origen, alrededor del trazado disperso
del centro de la ciudad.
A pesar de carecer de centros monumentales, las poblaciones chibchas de la sabana
de Bogotá eran similares a las de Mesoamérica.10 La ocupación de la tierra era de tipo
disperso y se basaba en las unidades domésticas (utas) organizadas en sivin, que a su vez
formaban comunidades encabezadas por un sijipena, que se convertiría en el cacique de los
españoles. La política de los conquistadores para concentrar a la fuerza a la población
10
J. A. y J. E. Villamarín, « <<Chibcha settlement under Spanish rule, 1537-1810» en D. J. Robinson,
ed., Social fabric and spatial structure in colonial Latin America, Ann Arbor, 1979, pp. 25-84.
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 16
encontró fuertes resistencias después de 1549, y hacia 1600, de los 100 asentamientos
indígenas con los que aproximadamente contaba la sabana, las tres cuartas partes estaban
intactas. El mestizaje y la hispanización de los caciques no se produjo tan pronto como en
México. La hacienda ganadera española fue mucho más efectiva que la política real para
forzar la recolocación de los indios y expulsarlos de sus tierras por los europeos. Las
poblaciones con trazado cuadriculado fueron más corrientes en el siglo XVII, a pesar de que
los indios siguieron prefiriendo permanecer en sus hábitats dispersos, dejando la ciudad
como marco interminante de las funciones religiosas y fiscales, y como lugar de residencia
de los blancos y mestizos.
En cuanto a sus consecuencias sobre los patrones de poblamiento indígenas, la
colonización del Perú también fue análoga al caso mexicano, aunque las diferencias en
cuanto a las condiciones geográficas y a los recursos, a las instituciones indígenas, y las
soluciones concretas adoptadas por la conquista, dieron pie a diferencias significativas. Un
rasgo central del sistema urbano implantado en esta zona fue que mientras los españoles
ocuparon y reconstruyeron Cuzco, la capital inca, su propia capital fue emplazada en Lima,
en la costa. Por otra parte, el auge minero de Potosí, adentrada en las tierras altas, atrajo
una población que excedía en mucho la de sus homólogas mexicanas. Hacia 1557, doce
años después del descubrimiento de la plata, se registraron 12.000 españoles; hacia 1572,
la población había ascendido a 120.000 habitantes de todas las razas, y hacia 1610, en
vísperas de la crisis, a 160.000, cifra que convertía a Potosí en la mayor ciudad del
hemisfero. A diferencia de México-Tenochtitlan, Cuzco perdió sus funciones políticas y su
identificación cosmológica como «ombligo» del mundo incaico, para convertirse en un punto
de enlace entre dos nuevos polos de atracción. La preferencia de los españoles por la zona
costera y sobre todo por Lima, condicionó lo que Wachtel ha denominado
«desestructuración» del dominio andino.
A nivel regional, los españoles se toparon de nuevo con una población dispersa,
cuyos territorios eran regidos por linajes (ayllus), bajo la supervisión de curacas, que se
convertirían en los caciques. Sin embargo, el impacto de la economía de mercado europea
debió tener unas consecuencias más drásticas en los Andes que en Mesoamérica. En el
caso andino, el sistema precolombino de intercambio de productos entre regiones de distinto
clima no dependía tanto de las relaciones mercantiles como del control de microhábitats
situados a diferentes altitudes, mediante reuniones de grupos de parentesco, y que
integraban lo que se ha denominado «archipiélagos verticales» -solución también presente,
si bien en un grado rudimentario, entre los chibchas-. En contradicción con estas delicadas
redes de producción complementaria, los españoles impusieron sus criterios sobre la tierra
como bien de consumo, sobre la exacción tributaria, y sobre la urbanización en núcleos
compactos, todo ello intensificado por todos los complementos de la vida urbana europea.
Estos criterios recibieron un impulso decisivo gracias a la actuación del virrey Francisco de
Toledo (1569-1581), apodado el Solón peruano, quien ordenó, por ejemplo, que 16.000
indios de la provincia de Contisuyu fueron desplazados desde 445 poblados v concentrados
en 45 «reducciones», o que 21.000 indios del Cuzco, repartidos entre 309 poblados, fuesen
llevados a 40 reducciones.
Para América Central, es posible trazar la erosión a largo plazo de la dicotomía entre
ciudades indígenas y ciudades españolas, a través de la mezcla de razas y del cambio
económico. A partir de los contingentes étnicos originarios, el mestizaje produjo una serie de
grupos intermedios de mestizos, mulatos y zambos, cuya identidad quedó desdibujada a
finales del período colonial en una amalgana indefinida de «pardos» o «ladinos». Las
ciudades, tanto españolas como indígenas, al frente de zonas productivas y situadas en
lugares favorables para el comercio, atrajeron a grupos étnicos de todas clases,
convirtiéndose en «pueblos de ladinos». Si bien las ciudades indígenas aisladas,
especialmente las de origen dominico y franciscano, se estancaron conservando sus rasgos
iniciales, muchas otras, por ejemplo las de las zonas productoras de índigo en la costa del
Pacífico, desarrollaron una población mixta. Dichos centros experimentaron
transformaciones arquitectónicas añadiendo arcadas alrededor de la plaza y monumentales
construcciones eclesiásticas y civiles. Igualmente, un centro vital español como Santiago de
los Caballeros atrajo a una población étnicamente mixta, que fue acomodándose en una
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 17
progresivamente ampliada traza oficial. Por otra parte, otras ciudades españolas nunca
llegaron a prosperar y perdieron el dominio regional que ostentaron un día. En la sabana de
Bogotá, los pueblos de indios o «resguardos» vieron cómo se iban infiltrando poco a poco
gentes de raza blanca, mestizos y algunos pardos y negros, una transformación que a
menudo marcó la conversión de los resguardos en parroquias. El fracaso de la segregación
:étnica también ha sido descrito por Marzahl en la región de Popayán, zona incluida en los
actuales términos de Colombia, donde los latifundios y la minería atrajeron hacia
poblaciones indias a muchos individuos de otras razas. En la propia ciudad, los españoles
se mezclaron cada vez más con artesanos y pequeños campesinos de extracción indígena o
mestiza.
Como sugiere el ejemplo anterior, el principio de las «dos repúblicas» se aplicó
internamente en las ciudades biétnicas tanto como a los sistemas con un lugar central y sus
satélites. Incluso en una ciudad como Querétaro, donde indios, negros, mestizos y
españoles estaban mezclados en el modelo original de residencia, finalmente se
desarrollaron barrios en los cuales se conservaron la lengua, costumbres y hábitos
familiares indígenas. Un caso típico de segregación lo proporciona Ciudad de México, donde
se proyectó una traza central con trece manzanas rectangulares en cada dirección y
rodeadas por cuatro barrios indígenas en forma de ele, aunque irregulares, gobernados por
oficiales indígenas, y que suponían una reserva de mano de obra para la ciudad central.
Siguiendo una evolución inevitable, los límites se desdibujaron debido el mestizaje y a
medida que la proporción de indios respecto al número de blancos pasó de ser de diez a
uno a mediados del siglo XVI, a ser de uno a dos a finales del siglo XVIII. En varias
ocasiones estallaron conflictos con indios y mestizos, como en el caso de las revueltas de
1624 y 1692, dando pie a nuevos intentos de restaurar la distribución dicotómica original.
Después del levantamiento de 1692, una comisión en la que figuraba el estudioso Carlos
Sigüenza y Góngora informaba sobre los « inconvenientes de vivir los indios en el centro de
la ciudad» y de la necesidad de concentrarlos en «sus propios barrios, vicarías y distritos,
donde puedan ser organizados para su mejor gobierno, sin que sean admitidos en el centro
de la ciudad». Los documentos hablaban de la «insolente libertad» de que gozaban los
indios en la ciudad, quienes abandonaban sus casas, entorpeciendo la administración civil y
eclesiástica, y dificultando la recaudación de impuestos, y llenaba «esta república» de
«vagos, vagabundos, inútiles, insolentes y gente vil», predispuestos al crimen y «confiados
en la impunidad que les aseguraban el anonimato y la confusión». Las culpas se atribuían
en dos direcciones. Primero, los barrios indios eran infiltrados por negros, mulatos y
mestizos, que eran díscolos, deshonestos, ladrones, aficionados al juego y al vicio, los
cuales corrompían a los indios, o bien les forzaban a buscarse otro lugar de refugio.
Segundo, los españoles que vivían en la traza no dudaban en proteger a los renegados
indios, alquilándoles una habitación o una cabaña, obedeciendo a las leyes del
compadrazgo y siguiendo un «comportamiento indecente que desafía nuestra paciencia».11
La tendencia hacia la integración étnica, tanto biológica como espacial, era irreversible. Las
nuevas subdivisiones eclesiásticas y civiles a que fue sometida la ciudad a finales del siglo
XVIII, sólo aparentemente reforzaron la segregación indígena, pero no introdujeron elemento
alguno para restaurarla.
Una reciente investigación sobre Antequera, en el valle de Oaxaca, hace hincapié en
el papel de la ciudad como ámbito de integración cultural a lo largo de todo el mundo
colonial.12 Un censo urbano del año 1565 diferenciaba diez categorías étnicas de indígenas,
siete de las cuales pertenecían al grupo náhua, distribuidos dentro de la traza, en sus
márgenes, en la comunidad satélite de Jalatlaco, o en granjas cercanas. Gradualmente las
identidades culturales se difuminaron, a medida que los barrios de indios perdieron su
carácter étnico, que las lenguas aborígenes cayeron en desuso, que desapareció la
distinción entre la nobleza india y los plebeyos, y que se fueron asentando individuos no
indios en Jalatlaco. Los indios, considerados en un principio como «naborías», es decir,
11
«Sobre los inconvenientes de vivir los indios en el centro de la ciudad», Boletín del Archivo Genera!
de la Nación, México, D.F., 9, 1 (1938), pp. 1-34.
12
J. K. Chance, Race and class in colonial Oaxaca, Stanford, 1978.
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 18
como una fuente de trabajo «residente en la ciudad», fueron convertidos en el proletariado
urbano de la ciudad. La proliferación de grupos de raza mixta, la mezcla de criollos blancos
con las castas de toda la jerarquía ocupacional, y -tras el alza económica regional de la
década de 1740- la creciente importancia del estatus económico frente al estatus étnico,
llevaron a la desaparición de las distinciones entre colonizados y colonizadores.
A nivel general, resulta evidente que las principales ciudades fueron, en la época de
la conquista, amplios ámbitos de mestizaje entre europeos, africanos, e indios, potenciado
especialmente por la escasez de mujeres españolas y africanas. C. Esteva Fabregat ha
sugerido que la posterior convergencia y estratificación de diversos grupos raciales en
castas favoreció «tanto la separación como la autosuficiencia sexual relativa de cada grupo
étnico o casta». En una tercera etapa, se erosionó el sistema de castas, en el preciso
momento en que la nomenclatura popular para designar la creciente variedad de
combinaciones raciales se estaba multiplicando de forma compleja. En las grandes
ciudades, dicho proceso se precipitó particularmente debido a las migraciones, a la agitación
política y a los cambios económicos que socavaron las estructuras de la sociedad y
nutrieron un nuevo estado psicológico de malestar y agresividad. La inoperancia de las
categorías étnicas frente a una distinción más amplia entre «gente decente» y plebe, era un
fenómeno urbano que reflejaba una crisis de autoridad, un debilitamiento del control social, y
una pujanza de los ánimos reivindicativos entre los sectores «populares» . En su estudio
sobre las «multitudes» en la historia peruana escrito en 1929, Jorge Basadre propone el
siglo XVIII como el momento en que se produjo la transición entre una multitud religiosa y
«áulica», que pululaba por las calles de Lima como espectadores y celebrantes, y una
multitud que, aunque todavía «prepolitizada» , albergaba ánimos más amenazadores, fruto
de una mayor frustración. El elemento análogo de Ciudad de México lo constituye la cultura
urbana del «leperismo» , divulgada a través de los relatos de viajes escritos por extranjeros,
y que tomaba su nombre del «lépero», individuo de raza indistinta, descrito como insolente,
vagabundo, agresivo con las mujeres y entregado al vicio y a los atentados contra la
propiedad.
Se ha intentado detallar la composición racial de las ciudades hispanoamericanas,
utilizando como base las estadísticas elaboradas por Alcedo en el Diccionario de América de
1789. De las 8.478 poblaciones registradas, 7.884 se consideran como pueblos agrícolas, y
594 como ciudades, villas y centros mineros. Se considera que estos últimos, que
representan el 7 por 100 del total, reúnen funciones urbanas significativas basadas en el
comercio, los servicios y la industria. Esta división no corresponde a la distinción
campo-ciudad en el sentido moderno, puesto que muchos de los llamados centros
«urbanos» eran de pequeño tamaño, y todos ellos incluían residentes rurales. Este criterio
arbitrario de distribución de la población, respalda la suposición de que el medio urbano era
principalmente el hábitat de los blancos y de los grupos mestizos (véase cuadro 1).
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 19
En primer lugar, solamente el 20 o el 25 por 100 de los rodios y de los negros
residían en centros urbanos; en segundo lugar, los blancos y los mestizos representaban el
20 por 100 de la población rural y el 50 por 100 de la población urbana; en tercer lugar, los
mulatos representaban más o menos la misma proporción que los negros en el ámbito rural,
mientras doblaban su número en las zonas urbanas.
Se ha sugerido que la identificación étnica condujo a la identificación de clase en las
grandes ciudades, e incluso a una embrionaria «conciencia de clase entre los pobres. Esta
afirmación parece excesiva si tenemos en cuenta que la conciencia de clase, incluso entre
los obreros industriales latinoamericanos del siglo XX, resulta un concepto problemático. Es
más plausible afirmar que el período comprendido entre mediados del siglo XVIII y mediados
del siglo XIX fue una época de crecimiento demográfico urbano absoluto, si no
necesariamente relativo, y que, especialmente durante los levantamientos independentistas,
se produjo una distensión del control social que alentó a los sectores urbanos más pobres a
adoptar actitudes contumaces contra la autoridad constituida.
Una generación después de la conquista, los indígenas de Nueva España y del Perú
habrían de comprobar hasta qué punto habían perdido toda identificación con los variopintos
atributos de sus grupos étnicos, y habían pasado a engrosar el estrato común de los
«indios». De forma similar, los variados fenotipos de las castas posteriores dejaron de ser
socialmente significativos, para ser absorbidos indistintamente bajo la denominación de
«plebe». En ambos casos, la homogeneización de los desposeídos señalaba el fracaso del
viejo ideal eclesiástico y jurídico de la «incorporación» social. El sentido de clase era un
común sentimiento entre desheredados, antes que un sentimiento de participar en una
causa común.
Las ciudades y el comercio
Más de una vez, se ha establecido un contraste entre el ímpetu comercial de las
ciudades bajomedievales de la Europa nororiental y las características funciones
agroadministrativas de las ciudades de la Hispanoamérica colonial. Las primeras eran
enclaves donde cristalizaron formas primitivas de capitalismo comercial. Las segundas eran
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 20
enclaves centrífugos para la acometida de la tierra y de sus recursos. Las primeras eran
campos de cultivo de un nuevo orden económico y jurídico; las segundas eran vehículos
para establecer un orden imperial.
El contraste se hace menos rígido cuando se reconoce que, por aquel entonces, el
desarrollo comercial adquirió impulso en las Indias a partir de un crecimiento de los
mercados locales, se definieron los géneros de consumo comercializables y se
incrementaron las oportunidades para el comercio de ultramar Incluso así, estas tendencias
no minaron el viejo orden, y coadyuvaron al surgimiento de una nueva «burguesía», con una
ideología distintiva. Los consulado, de las grandes ciudades, aunque eran grupos cerrados
con espíritu corporativo eran, en palabras de Veitia Linaje en Norte de la contratación de las
Indias occidentales, «ayudados, protegidos y favorecidos por los reyes y sus consejeros».
En ciudades basadas en economías mixtas como Arequipa y Popayán. las elites tenían el
recurso, para mitigar el embate de las dificultades económicas, de diversificar sus
actividades entre el comercio, la minería o la agricultura, según cambiasen las condiciones.
La Habana colonial, puerto de encuentro de las flotas de regreso a la península, no era una
ciudad mercantil, sino de servicios, con sus funciones portuarias, a merced de la confusa
organización del sistema de navegación. Para compensar a La Habana por su utilidad en el
esquema mercantilista, la corona reconoció los intereses agrarios de sus notables,
concediendo a su cabildo -uno de los dos únicos que gozaron en las Indias de dicho
privilegio- el derecho a distribuir las tierras de forma directa, sin contar con la aprobación
real.
En general, los inmigrantes españoles fueron favorecidos en todas las Indias en las
carreras comerciales por encima de los criollos, aunque su capital fuera a menudo
reinvertido en propiedades rurales, y en donaciones a la Iglesia. Según parece, Medellín fue
una excepción, dadas las escasas posibilidades que allí existían para adquirir tierra de labor;
aquí los hijos tendieron a seguir a los padres en la minería o el comercio, actividades que
ofrecían ocupaciones de elevado estatus.13 Pero en el caso de Ciudad de México, tras la
década de 1590, aunque hay ejemplos de familias que desarrollaron las actividades
comerciales durante dos generaciones, la norma fue la circulación constante de la elite
mercantil, más que su consolidación.14 Incluso en Buenos Aires, la importante ciudad
comercial de finales del período colonial, donde las tierras agrícolas más allá de las
«quintas» suburbanas no eran aún atractivas para los inversores, los comerciantes, según
parece, no constituyeron una clase estable. No sólo porque sus hijos prefiriesen la carrera
eclesiástica, militar o burocrática, sino porque las instituciones para el respaldo de las
iniciativas comerciales se encontraban en un estado tan rudimentario, y las leyes sobre la
herencia ofrecían tan pocas garantías, que las empresas comerciales rara vez sobrevivían
más de dos generaciones.15 Otras ciudades situadas en zonas de crecimiento más lento
progresaron aún menos. El viajero Depons pudo comprobar que Caracas, en las
postrimerías de la etapa colonial, guardaba más semejanzas con un taller que con un centro
comercial; se desconocían las funciones del intercambio, del papel moneda o del descuento.
La Habana, a pesar de la vitalidad económica que le conferían las exportaciones de azúcar
después de 1760, no dispuso de bancos permanentes hasta la década de 1850. El
Guayaquil de 1790, con unas exportaciones de cacao en pleno auge, era una pequeña
ciudad de 8.000 habitantes «escasamente familiarizada con las instituciones financieras o
con las casas comerciales especializadas».16 Un estudio sobre el mercado crediticio del
siglo XVIII en Guadalajara pone de manifiesto lo que debe entenderse cuando se habla de
capacidad financiera arcaica de las ciudades hispanoamericanas.17 En esta ciudad, el
crédito estaba estrechamente controlado por la Iglesia, especialmente a principios de siglo, y
13
A. Twinam, «Enterprise and elites: eighteenth-century Medellín», HAHR, 59, 3 (1979), pp. 444-475.
14
L. S. Hoberman, «Merchants in seventeenth century Mexico City: a preliminary portrait», HAHR, 57,
3 (1977), pp. 479-503.
15
S. M. Socolow, The merchants of Buenos Aires, 1778-1810, Cambridge, 1978.
16
M. L. Conniff, «Guayaquil through independence: urban development in a colonial system», The
Americas, 33, 3 (1977), p. 401.
17
L. L. Greenow, «Spatial dimensions of the credit market in eighteenth century Nueva Galicia», en
Robinson, Social fabric, pp. 227-279.
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 21
ésta poseía un potencial de préstamo derivado de las donaciones legadas para misas, las
dotes de los conventos, cofradías, recaudaciones de diezmos y los ingresos procedentes de
sus propiedades. Contando con tales reservas, la Iglesia podía ejercer el préstamo con
regularidad, mientras que otros individuos -comerciantes, clérigos, viudas- tan sólo llegaron
a hacer préstamos una o dos veces en espacio de décadas. El capital circulaba entre un
pequeño grupo de hombres de negocios y de clérigos, llegando a los territorios
dependientes del la ciudad a través de los hacendados. Prueba de que el mercado del
dinero no llegó a tomar impulso a finales del período colonial, es el hecho de que los
892.000 pesos a que ascendían los beneficios proporcionados por el préstamo en
Guadalajara durante la década de 1760, descendieron a 773.000 en el período comprendido
entre 1801 y 1810.
Aunque ninguna Amsterdam o Filadelfia se erigió en las Indias, un rasgo distintivo de
la historia urbana es la variada actividad comercial que aumentó su volumen, ratificando,
extendiendo o reorientando el proyecto inicial del imperio y sus soluciones para la conquista.
Debido al tamaño del escenario en que se desarrolló, el episodio más dramático fue el
ascenso a la hegemonía comercial de la desolada Buenos Aires, favorecida por su situación
estratégica, pero aislada por la política mercantilista española, a expensas de Lima, la
Ciudad de los Reyes y capital comercial del virreinato del sur.
Al escribir sobre el «comercio, esplendor y riqueza» de Lima, el observador
contemporáneo Bernabé Cobo, en su Historia de la fundación de Lima, daba una pequeña
muestra de una ciudad donde la estructura de clases, las normas de comportamiento y las
decisiones económicas estaban condicionadas por los imperativos comerciales. Hablaba,
para ser exactos, del «tremendo volumen» de los negocios y del comercio que tenía como
«capital, emporio y permanente feria y bazar» del virreinato y de las regiones cercanas. La
mayoría de la población de la ciudad obtenía ingresos suplementarios del comercio con
Europa, con China y con Nueva España. Pero la riqueza privada era absorbida por un
consumo lujoso y extravagante. Las modestas cuatro o cinco carrozas que pudo contar
Cobo al llegar a Lima en 1599, se habían convertido, al cabo de 30 años, en más de 200,
todas ellas forradas con seda y oro, y con un valor de 3.000 pesos o más, suma equivalente
a los ingresos anuales de un mayorazgo. Incluso los más acaudalados, con fortunas de
300.000 0 400.000 ducados pasaban «esfuerzos y angustias» para mantener cesta pompa
vacía». Se consideraba pobres a personas con una riqueza de 20.000 ducados. Una amplia
porción de la riqueza de la ciudad se gastaba en muebles y joyas; incluso los indigentes
poseían alguna gema o algún plato de oro o de plata. Se calculaba que la provisión de joyas
y metales preciosos con que contaba Lima ascendía a 20 millones de ducados, siendo 12
millones la suma invertida en esclavos, y ello tan sólo en atavíos, tapices y artículos de culto.
Estaban tan generalizadas las costumbres lujosas en el vestir, que apenas podían
distinguirse los grupos sociales. Los mercaderes en España, donde regían leyes suntuarias,
estaban encantados con esta lejana demanda de sedas, brocados y telas finas. El mayor
volumen de las fortunas de la ciudad estaban depositadas en propiedades (granjas, viñedos,
ingenios azucareros, ranchos), obrajes y encomiendas. Pero los ingresos totales obtenidos
como fruto de los, aproximadamente, quince mayorazgos, se veían superados con mucho
por el millón de ducados que circulaba en salarios de eclesiásticos, burócratas y militares.
Buenos Aires, que había sido abandonada en 1541, fue definitivamente fundada en
1580 como salida atlántica de las poblaciones del interior. A través de su procurador en
Madrid, las gentes de la ciudad hicieron sentir sus quejas por la pobreza de la región y por la
falta de pólvora, ropas y vino para la misa. El comercio con Perú no era viable porque
Tucumán podía abastecerlo de productos agrícolas y ganaderos desde mucho más cerca.
Por lo tanto, España autorizó el comercio entre Buenos Aires y Brasil (bajo soberanía
española por aquel entonces), primero (1595) para la importación de esclavos destinados a
extender la producción agraría, después (1602) para la exportación a Brasil de harina, carne
seca y sebo. Los comerciantes obtenían los mayores beneficios de la reexportación de
esclavos y productos tropicales hacia Tucumán, puesto que el mercado brasileño era
limitado. Pronto apareció una clase acomodada engrosada con los inmigrantes portugueses.
Temiendo por sus intereses fiscales, la corona decidió suprimir el comercio con Brasil en
1622, limitando anualmente el tráfico de Buenos Aires con España a dos barcos de 100
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 22
toneladas. El contrabando, sin embargo, condenó al fracaso este endeble proyecto
encaminado a mantener un puesto estratégico en el estuario del Plata, al mismo tiempo que
se coartaba su desarrollo comercial. Acarete du Biscay visitó este puerto en 1658, como
relata en su Account of a voyage up the Rio de la Plata, and thence over land to Peru
(Londres, 1696), allí encontró una ciudad formada por 400 casas de adobe y techumbre de
caña y paja, y defendida solamente por un fuerte, también de adobe, y 10 cañones, que no
utilizaban más de 12 libras de munición, y 3 compañías de 50 hombres, capitaneadas por
los vecinos, y generalmente faltas de hombres, porque los soldados estaban «cansados por
la mediocridad de la vida en aquellos desiertos». Las casas, todas ellas de una sola planta,
tenían habitaciones espaciosas, patios y huertos y jardines adyacentes. El buey, la caza y la
carne de ave eran baratos y abundantes, y mientras que sólo los «salvajes» comían
avestruces, las plumas de estos animales servían para confeccionar prácticas sombrillas.
Las mejores viviendas estaban «adornadas con cortinajes, cuadros y otros ornamentos y
mobiliario de calidad», y en ellas servía gran cantidad de negros, de indios y de mestizos.
«Toda la riqueza de estos habitantes proviene del ganado, que se multiplica tan
prodigiosamente en esta provincia, que las llanuras están casi cubiertas de él.» En el puerto,
Acarete pudo ver no menos de 22 barcos holandeses, cargado cada uno con unas 14.000
pieles, comprados por menos de una corona cada pieza, y que podrían ser vendidas en
Europa por cinco veces este valor. En esta época, se seguía enviando ganado vacuno a
Perú; pero aunque el comercio del ganado era provechoso, los comerciantes «más
notables» eran «aquellos que comerciaban con artículos europeos». El traslado de las
aduanas de Córdoba a las ciudades más al norte de Salta y Jujuy en 1676, dio paso al
dominio de Buenos Aires sobre el mercado platense.
Los comerciantes de Lima se opusieron a la consolidación de un eje económico
Buenos Aires-Tucumán, que pudiese hacer peligrar su dominio comercial en Perú. Se
negaron a comprar ganado en la feria de Salta, e intentaron acaparar el mercado de
Charcas mediante agentes que interceptaban las mercancías procedentes de Buenos Aires
e imponían sus propios precios. Poco a poco, sin embargo, Lima perdió el control comercial
del norte de Argentina, Charcas e incluso de Chile. La razón era simple: Buenos Aires era
un puerto mucho más accesible que Lima-Callao. Se podía prescindir del caro sistema de
las flotas; en estas latitudes, las algas no obstruían tanto el casco de los barcos y había
menos piratas; las expediciones terrestres desde Buenos Aires eran menos costosas y
problemáticas que vía Panamá; el contrabando no estaba tan controlado en Buenos Aires, y
los porteños podían pagar con la plata sustraída al quinto real; por último, desde 1680, se
dispuso de Sacramento como inmenso lugar de depósito. En el transcurso del «asiento»
británico, desde 1713 a 1739, crecieron las posibilidades de contrabando, las ventas de
pieles y de sebo experimentaron un alza repentina, y se transmitieron los métodos
comerciales británicos. Las cifras de población hablan por sí solas. Mientras la población de
Lima permaneció estancada en 55.000-60.000 habitantes durante un siglo después de 1740,
la de Buenos Aires creció de 11.000 a 65.000 habitantes. La promoción de esta ciudad a
capital virreinal en 1776 legimitaba una realidad comercial.
La rivalidad entre Lima y Buenos Aires ejemplifica las tendencias comerciales que
habrían de remodelar los patrones de poblamiento de todo el continente sur, y que
acabarían trasladando su eje económico del Pacífico al Atlántico. Dichas tendencias también
actuaron a nivel regional, afectando los destinos de los enclaves agro-administrativos de
segundo orden. Aunque las elites de Santiago de Chile basaban su poderío principalmente
en el prestigio que les confería la propiedad de la tierra y las carreras políticas, los intereses
de los comerciantes de la ciudad consiguieron dominar a los productores de las tres
principales regiones económicas de Chile -las de Santiago, La Serena y Concepción-, con el
fin de retrasar el crecimiento de las dos últimas, subordinándolas así a un sistema comercial
encabezado por Santiago y orientado hacia los abastecedores y los clientes extranjeros.18
En la región de Popayán, el sistema urbano inicial experimentó una total redefinición,
provocada a nivel local por el traslado de los centros mineros y el cambio de la mano de
18
M. Carmagnani, Les mécanismes de la vie économique dans une société coloniale: le Chili
(1680-1830), París, 1973.
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 23
obra indígena por los esclavos africanos; y a nivel externo, por el auge de Cartagena como
puerto receptor (en detrimento de Buenaventura) y el desarrollo de manufacturas textiles en
la zona de Quito. En el siglo XVII, muchos centros se convirtieron en ciudades fantasma,
quedando Popayán, Pasto y Cali como principales soportes urbanos. Popayán tomó la
cabeza no por ser un modelo de racionalidad administrativa -puesto que la zona donde se
encontraba estaba hendida por una superposición de jurisdicciones civiles, eclesiásticas,
fiscales y militares-, sino por su emplazamiento privilegiado para las actividades
comerciales, mineras y agropecuarias, lo que a su vez contribuyó a consolidar su papel
político.19
En Mesoamérica, Ciudad de México es el centro histórico del dominio burocrático,
comercial, financiero e industrial. Esta ciudad supo interiorizar, a través de los siglos, una
serie de transformaciones, que fueron tomadas como ejemplo por otras tres ciudades de
sudamérica: Lima (período del mercantilismo colonial), Buenos Aires (período del
capitalismo comercial) y Sáo Paulo (período del desarrollo industrial, financiero y
tecnológico). Pero la geografía, recursos y patrones de poblamiento de Nueva España
creaban reticencias a la aceptación de formas tan dispersas de organización espacial como
la que se daba en los casos de Buenos Aires, Sáo Paulo o Montevideo, que finalmente se
impusieron en sus respectivos territorios. Como ha dicho James Lockhart, la
occidentalización del México colonial no siguió una pauta clara de etapas concéntricas,
«puesto que la actividad de la capital saltaba grandes distancias hasta las zonas de interés,
dejando las más cercanas relativamente aisladas e indemnes». Es posible hacer un
seguimiento de la resistencia creciente contra las imposiciones «desde fuera» sobre la
organización espacial y el trazado de las rutas. Es cierto que las exigencias económicas y
administrativas de la madre patria remodelaron las pautas prehispánicas de poblamiento en
el altiplano central, o que, en zonas mineras y ganaderas, se impusieron sin más. Esto han
escrito Moreno Toscano y Florescano:
De ahí que algunos novohispanos imaginaron ese sistema como una gran boca
sentada en España, que era alimentada por un grueso conducto que corría de México a
Cádiz, pasando por Jalapa y Veracruz, el cual a su vez se nutría, por conductos menores, de
los centros y ciudades del interior. El sistema de caminos que vinculaba a los centros y
20
ciudades reproducía fielmente ese esquema.
Pero este modelo polarizado contenía tensiones internas y también excepciones.
Puebla, fundada como punto de consolidación para españoles más pobres, atrajo pronto a
los encomenderos, se hizo con una fuerza de trabajo indígena, convirtiéndose en un centro
primordial de distribución de productos agrícolas. El incremento de las funciones
administrativas, comerciales, religiosas y (como centro de producción téxtil) industriales, le
permitió organizar su propio territorio, resistiéndose en varios aspectos al dominio de la
capital. Un caso similar era Guadalajara, con sus funciones administrativas, comerciales y
educativas. También existía rivalidad entre los comerciantes de Veracruz, que distribuían
mercancías importadas a través de la feria de Jalapa y que estaban en conexión con los
productores agrícolas de Oaxaca y las costas del golfo, y los comerciantes de Ciudad de
México, que pretendían obtener el control sobre el comercio de importación y que insistían
en el establecimiento de una ruta comercial hasta la costa a través de Orizaba, marginando
a Jalapa. Por último, está el caso del Bajío, próspera región agrícola 'y minera en la que se
desplegaba una red de ciudades especializadas que se resistía a la dominación de
cualquiera de las dos grandes ciudades, Guanajuato o Querétaro. Este caso nos brinda el
único ejemplo en todo México de una economía regional compleja e integrada internamente.
Había establecido una serie de relaciones externas mediante las cuales abastecía Ciudad
de México de productos agrícolas y materias primas, mientras que enviaba productos
19
P. Marzahl, Town in the empire: government, politics and society in seventeenth century Popayán,
Austin, 1978.
20
A. Moreno y E. Florescano, «El sector externo y la organización espacial y regional de México
(1521-1910)», en J. W. Wilkie, M. C. Meyer y E. Monzón de Wilkie, eds., Contemporary Mexico,
Berkeley y Los Ángeles, 1976, p. 67.
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 24
manufacturados al norte de México a cambio de materias primas. Los beneficios obtenidos
se acumulaban a nivel local, sin que fuesen absorbidos por la capital.
Llegó un momento en que incluso enclaves agro-administrativos modestos se
convirtieron en catalizadores comerciales de su territorio inmediato. Por ejemplo, las
funciones de control fiscal, administrativo y sobre la fuerza de trabajo, que ejercía en un
principio Antequera sobre las comunidades indígenas de Oaxaca, se vieron
complementadas gradualmente con asuntos relacionados con el comercio, a medida que la
demanda del mercado y las reservas de capital desarrollaban su poderío. La creciente
demanda urbana de pulque y otros artículos de consumo agrícolas y ganaderos no sólo
incrementó la producción rural, sino que atrajo a los indios de los poblados, que se
asentaron allí temporal o permanentemente. La administración dejó de ser la razón
fundamental de la existencia de Antequera. Según William Taylor, «el comercio y las
manufacturas asumieron nueva importancia, y la ciudad y el campo de los valles centrales
ya habían empezado a formar un sistema regional más fuerte».21
Los enclaves urbanos se convirtieron en centros importantes para la implicación en el
comercio de las instituciones y la sociedad hispanoamericanas, pero no resultaron vehículos
eficaces para la completa difusión del «capitalismo» . La propagación del ímpetu comercial
desde las ciudades y los pueblos de españoles, por ejemplo, coexistió con el comercio como
forma de control y expolio practicado por los corregidores, introduciendo mercancías inútiles
a precios exorbitantes en las vulnerables comunidades indígenas. La actividad comercial se
orquestaba dentro del marco de un proyecto mercantilista, de los objetivos relacionados con
el estatus de las elites, y la administración de prebendas. Los comerciantes urbanos
fracasaron en su intento de formar una «clase» coherente y duradera. Al carecer de
instrumentos de desarrollo y de instituciones para acrecentar el crédito y la financiación, se
veían forzados a mantenerse abiertos a todas las opciones para progresar socialmente y
para orientar a sus hijos hacia carreras alternativas. Mario Góngora prefiere referirse a los
comerciantes chilenos como elemento «negociante» , carente de un carácter realmente
mercantil, en pos de un cursus honorum que era «parte de una sociedad aristocrática, en
oposición a la sociedad mercantil o burguesa». Las ciudades portuarias, tan a menudo
campos de cultivo para las innovaciones comerciales, solamente tenían una actividad
intermitente (Portobelo, La Habana inicial); o bien actuaban como estibadores de las
capitales burocráticas (Veracruz, Callao, Valparaíso), o su liderazgo comercial se veía
reforzado por funciones administrativas, eclesiásticas y de servicios (Cartagena, Buenos
Aires, Montevideo, La Habana). En la década de 1690, el viajero Gamelli Carreri describió
Acapulco, con sus casas provisionales de madera, paja y barro, como un «humilde poblado
de pescadores», y no como un gran centro de comercio con Guatemala, Perú y Oriente, y
puerto de arribo del galeón de Manila. Cuando llegaban los barcos de Perú, los mercaderes,
cargados de millones de pesos para adquirir artículos de lujo orientales, debían albergarse
en las chozas de los mulatos de la ciudad.22
Las ciudades eran bastiones del orden político español y no conspicuos centros de
innovación ideológica y programado cambio institucional. Esto ayuda a comprender las
difusas características de la protesta de las clases más bajas en los últimos años del período
colonial, así como de la descentralización de las estructuras políticas después de
proclamarse la independencia, y de la afluencia de poder al ámbito rural. Aun así, sería
erróneo concebir el sistema urbano colonial, siguiendo la imagen citada anteriormente,
simplemente como una enorme boca situada en España y nutrida por conductos que
recorrían las jerarquías urbanas de las Indias. Se configuraron subsistemas semiautónomos,
a menudo lo bastante fuertes como para desafiar las prescripciones imperiales. Sin
embargo, su vitalidad provenía, no de una «ética capitalista», sino de su éxito en reproducir
a escala regional el proyecto metropolitano español, proceso conocido como «interiorización
de la metrópolis» o, más tendenciosamente, «colonialismo interior». Un clásico ejemplo de
21
W. B. Taylor, «Town and country in the valley of Oaxaca, 1750-1812», en 1. Altman y J. Lockhart,
eds., Provinces of early Mexico, Berkeley y Los Ángeles, 1976, p. 74.
22
Gamelli Carreri expone sus impresiones sobre el México del siglo XVII en Las cosas más
considerables vistas en la Nueva España, México, D.F., 1946.
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 25
cómo era concebido el papel «desarrollista» de la ciudad, es la solución propuesta por un
magistrado de Ciudad de México contra la «enfermedad» de La Española. En 1699, el oidor
F. J. de Haro y Monterroso sugirió que la capital Santo Domingo fuese trasladada al interior,
reuniendo a la población de una veintena de poblados dispersos y convirtiéndose en sede
de la burocracia real, de la universidad y de los colegios. «La corte es la imagen del
corazón», escribía, «y como éste, debiera situarse en el centro para que pudiera
administrarse justicia y asistencia con la mayor uniformidad y diligencia.» En dichas
condiciones,
la Iglesia, Tribunales y Comunidades arrastran todo consigo. Mercaderes, estudiantes y
querellantes se agolpan en las carreteras: sus viajes aumentan el bienestar de muchos; los
lugares vecinos se benefician del consumo de sus productos y el Tesoro Real saca provecho
23
de las numerosas posadas y mercados.
Nunca se tuvo en consideración este consejo (aunque apareció una propuesta similar en
fechas tan tardías como 1858 en la Constitución de la República Dominicana), pero es
expresión significativa de una interpretación de la ciudad como centro patrimonial destinado
simultáneamente a fomentar, controlar y jerarquizar las fuerzas impulsoras del cambio
económico.
Los cambios de la última etapa colonial
Desde mediados del siglo XVIII hasta la era de la independencia nacional 75 años
después, la urbanización de Hispanoamérica guarda relación con tres tendencias: un más
rápido crecimiento demográfico, la política reformista de los Borbones, y los cambios
económicos.
Tras un siglo o más de haber permanecido estancada en torno a los diez millones de
habitantes, la población hispanoamericana se había duplicado hacia 1825. El crecimiento
natural llegó con la mejora de las condiciones sanitarias, y la recuperación de la población
india contribuyó en gran medida al aumento; también lo hizo la inmigración. Los datos
recogidos hasta el momento acerca de los inmigrantes europeos o de los nacidos en Europa
y residentes en América, son demasiado fragmentarios como para extraer conclusiones de
la valoración de Mörner, quizás demasiado moderada, que cifra en 440.000 el volumen total
de españoles que atravesaron el Atlántico entre 1500 y 1650. La afluencia fue ciertamente
constante. En cuanto a las importaciones de esclavos africanos, Curtin estableció un
promedio de 3.500 anuales para el período de 1601-1760, reflejando un crecimiento a 6.150
para 1761-1810.
Cuadro 2
Poblaciones de las mayores ciudades hispanoamericanas en su relación porcentual con las
respectivas poblaciones «nacionales» en años seleccionados
4 mayores ciudades de Argentina 24 (1778) 14 (1817)
4 mayores ciudades de Venezuela 15 (1772) 10 (1810)
3 mayores ciudades de Chile 16 (1758) 9 (1813)
3 mayores ciudades de Cuba 35 (1774) 22 (1817)
2 mayores ciudades de Perú 8 (c. 1760) 7 (1820)
mayor ciudad de México 2,9 (1742) 2,2 (1795)
mayor ciudad de Uruguay 30 (1769) 18 (1829)
23
«Medidas propuestas para poblar sin costo alguno (de) la Real Hacienda de la Isla de Santo
Domingo», en E. Rodríguez Demorizi, ed., Relaciones históricas de Santo Domingo, Ciudad Trujillo,
1942, pp. 345-359.
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 26
El crecimiento general de la población contribuyó al crecimiento urbano, ya fuera de
las grandes ciudades, de las pequeñas poblaciones o de los núcleos recién formados en las
zonas fronterizas. Sin embargo, se comparan los incrementos de la población de las
grandes ciudades con los experimentados por los que habrían de convertirse en respectivos
territorios nacionales, se comprueba que el sector urbano decayó durante las décadas
anteriores a la independencia. Los totales sobre los que se elaboran los porcentajes del
cuadro 2 resultan incompletos, pero la tendencia acumulativa que pone de manifiesto es
válida. Las valoraciones relativas a diversos centros secundarios corroboran este declive.
Desde 1760 hasta 1784, la población de Trujillo, en la costa peruana, descendió del 56,5 por
100 al 48,1 por 100 del total provincial,24 mientras que las tres ciudades principales de las
tierras altas ecuatorianas -Latacunga, Ambato y Riobamba- pasaba del 9,6 por 100 (1778) al
4,6 por 100 (1825) de la población regional, tendencia asociada, en este caso, a desastres
naturales, depresión económica y las guerras de la independencia.25
Las fuentes de crecimiento de la población analizadas más arriba, explican
parcialmente la pauta de retraso urbanístico. El descenso de las tasas de mortalidad entre
los indígenas, repercutió principalmente en las zonas rurales, donde habitaba la mayoría de
ellos. Buena parte de las importaciones de esclavos africanos tenía como destino las zonas
rurales; de hecho, más de la mitad de los esclavos introducidos en Hispanoamérica entre
1774 y 1807 fueron a parar a Cuba, con su floreciente economía azucarera. La inmigración
española, cuya afluencia menguó desde los índices iniciales, favoreció presumiblemente los
centros urbanos, pero, como ya hemos señalado, los datos sobre éstos son débiles. La
erradicación de las comunidades indígenas, la proletarización de los trabajadores rurales y
la pobreza de ciertas zonas mineras fueron factores que nutrieron un flujo migratorio interno
en dirección a las ciudades; pero las condiciones sanitarias de las ciudades redujeron su
impacto en el crecimiento urbano. Hubo un mínimo de 124.000 muertes en Ciudad de
México debidas a las epidemias durante el siglo XVIII, y 135.000 en Puebla. La epidemia de
viruelas de 1764 que asoló Caracas, esquilmó quizás a una cuarta parte de su población,
cifrada en 26.340 habitantes.
Si bien son dispersas las estadísticas que revelan un claro crecimiento urbano, la era
borbónica presenció indudablemente un proceso cualitativo de urbanización, plasmado en la
creación de servicios, en el trazado urbanístico y en la construcción de elegantes edificios
públicos neoclásicos. La vieja política de nucleización urbana se volvió a aplicar,
especialmente para la colonización y la defensa de las fronteras. De hecho, generalmente,
las medidas reformistas borbónicas favorecieron la descentralización de los sistemas
urbanos.
En Ciudad de México hubo varias innovaciones, entre ellas un nuevo acueducto, una
ceca, una aduana, una escuela de minas y la Academia de San Carlos. Se prolongó la
Alameda, se construyeron paseos sombreados, y se mejoraron los sistemas de vigilancia,
pavimentación y alumbrado de las calles. En Lima, la modernización partió de una tabla
rasa, consecuencia del devastador terremoto de 1746. En todas las ciudades del virreinato
platense, los funcionarios reales restauraron catedrales, pavimentaron las calles, mejoraron
los desagües y construyeron escuelas, hospitales, acueductos, puentes, graneros y teatros.
Santiago de Chile experimentó una fiebre de construcciones públicas y replanteamiento
urbanístico tras la década de 1760, que culminó con el trabajo del arquitecto, ingeniero y
urbanista italiano Joaquín Toesca, quien proyecto la catedral, la Casa de la Moneda y los
muros de contención del río Mapocho. Consternados por el estado rudimentario en que se
encontraban las comunicaciones de sus dominios, los virreyes de Nueva Granada
posteriores a 1739 hicieron cuanto pudieron por mejorar el sistema viario cuyo centro era la
capital; en la década de 1790, se implantó en Bogotá la primera fuerza policial, se
construyeron un cementerio y un teatro, y salió a la luz un periódico.
24
K. Coleman, «Provincial urban problems: Trujillo, Peru, 1600-1784», en Robinson Social fabric, pp.
369-408.
25
R. D. F. Bromley, «The role of commerce in the growth of towns in central highland Ecuador
1750-1920», en W. Borah, J. Hardoy y G. A. Stelter, eds., Urbanization in the Americas: the
background in comparative perspective, Ottawa, 1980, pp. 25-34.
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 27
Fue notable el esfuerzo para la creación de nuevas ciudades en las zonas cada vez
más productivas de Chile y el noroeste de Argentina, después de 1735 bajo la Junta de
Poblaciones creada al efecto, y desde 1783 a 1797, bajo los auspicios del intendente de
Córdoba, marqués de Sobremonte. La nueva política de población se propuso reunir a una
población rural dispersa en poblados o ciudades, concentrando a los indios en
«reducciones», centros de composición racial mixta. Además de fundarse nuevas ciudades,
algunas fueron reorganizadas o incluso reconstruidas y repobladas, mientras otras, como
Concepción, fueron trasladadas de lugar. El objetivo de todas estas medidas era contribuir al
control escolar y administrativo de la población rural, mejorar la productividad, catequizar a
los indios, y reforzar las defensas contra los indios hostiles. En total, arraigaron unas 80
ciudades nuevas. Se emprendieron iniciativas similares en Nueva Granada, como la
creación en 1753 de una ciudad exclusivamente para presidiarios a la que se llamó San
Antonio, patrón de los delincuentes, o como la autorización a una comunidad de negros
fugitivos para que eligiesen a sus propios funcionarios y para no permitir la residencia a
ningún blanco, excepto el cura. Casos particulares entre las poblaciones fronterizas en las
provincias interiores del norte de México, fueron las 21 misiones establecidas en California
entre 1769 y 1823, y el nuevo estilo de presidios, proyectados según el reglamento de 1772.
Estos dos elementos, habrían de determinar el futuro trazado de la frontera entre México y
Estados Unidos. Aunque no era precisamente moderno, según los parámetros europeos de
la época, el sistema de presidios se asentó sobre lo que dos siglos antes había constituido
la red de puestos de control en el territorio chichimeca. Eran ahora enormes complejos de
cientos de metros cuadrados, cercados por baluartes angulares, y plataformas saledizas
para los cañones. Los presidios se convirtieron en centros de internamiento de indios
hostiles, pero también atrajeron, además de a las familias de los soldados allí destacados, a
familias de blancos, mestizos e indios pacificados, que buscaban protección y mercados
para sus productos. En 1779, el de San Antonio, en Texas, con su villa adyacente, reunía a
240 militares, incluidas las familias, y 1.117 civiles.
La creación de nuevas ciudades, misiones y presidios tuvo un doble efecto: la
concentración urbana y la descentralización sistemática. Guardando las distancias, equivalía
a un resurgimiento de la conquista y la colonización. Sin embargo, esta «descentralización»
de finales de la época borbónica no se correspondía con la concepción idealizada por los
modernos proyectistas, a través de la cual los centros locales incrementaban su autoridad
en la toma de decisiones cotidianas. Se trataba más bien de una política encaminada a
disolver las jerarquías emergentes del Nuevo Mundo y someter a sus componentes al
control metropolitano. Así pues, después de 1760 se impuso en Nueva España el sistema
de intendentes, como medio para incrementar el poder real a expensas de las corporaciones
y de los privilegios personales. Con la creación de doce entidades administrativas
dependientes del poder real más que de las elites locales, se consiguió interponer entre
Ciudad de México y sus distritos una serie de subcapitales dotadas de nuevas funciones
administrativas, fiscales y judiciales. Al debilitar el poder virreinal, la corona consiguió la
centralización valiéndose de una ostensible descentralización. Una serie de reformas
comerciales simultáneas acabaron con el monopolio de Ciudad de México, favoreciendo a
los comerciantes de Veracruz y Guadalajara, donde se instalaron consulados
independientes en 1795.
Si bien las últimas décadas borbónicas representaron un desafío para las viejas
capitales administrativas, los centros que hasta entonces habían sido periféricos vieron
acrecentadas y consolidadas sus funciones. En el caso ya tratado de Buenos Aires, su
ascenso al rango virreinal legitimó el control comercial que previamente ostentaba sobre su
territorio. En el otro extremo del continente, Caracas dependía en mayor grado del respaldo
oficial en su marcha hacia la primacía. En vísperas de la independencia, Humboldt observó
que la riqueza de Venezuela no estaba «orientada hacia un solo punto» y que tenía varios
centros urbanos de «comercio y civilización». Sin embargo, a lo largo de los siglos, algunas
ventajas marginales de las que gozaba Caracas; como el clima y la localización, habían
contribuido a un incremento paulatino de sus funciones burocráticas y culturales. La
evolución de la ciudad puede interpretarse como una interacción entre ventaja económica,
favor político y monopolio burocrático. Después de 1750, en palabras de John Lombardi, «el
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 28
centralismo de Caracas fue creado por el gobierno imperial español para servir a las
necesidades económicas y militares de su imperio agonizante». Una serie de decisiones
administrativas tomadas entre 1777 y 1803 convirtieron a Caracas en sede de una nueva
capitanía general, una audiencia, una intendencia, un consulado y un arzobispado. El control
político de Caracas sobre Venezuela seguía siendo problemático en la práctica: las
comunicaciones con las zonas rurales, incluso con las más cercanas, eran deficientes y, por
otra parte, había otras ciudades con una situación más estratégica para el comercio
ultramarino. Pero el crecimiento de sus funciones administrativas confirió a la ciudad un
magnetismo que sobrevivió a la confusión de la independencia y al divisionismo político y
económico de las primeras décadas de la república, para consolidarse después de 1870
como eje de la integración nacional.
Una fuente importante del cambio de los patrones de asentamiento fue el crecimiento
de la producción destinada a la exportación, posibilitada por la expansión de los mercados
metropolitanos y por la mayor capacidad y rapidez de las embarcaciones empleadas en el
comercio oceánico. Las ciudades portuarias que no eran meros «estibadores», sino que
estaban al frente de un territorio productivo, se activaron de una manera particular: el puerto
azucarero de La Habana, el puerto exportador de cacao de Guayaquil, el puerto
agropecuario de Buenos Aires. También prosperaron muchas ciudades isleñas, como
Antequera, que se aprovecharon del comercio de cochinilla y de una revitalización de la
industria textil, para evolucionar después de 1740, en palabras de J. K. Chance, «desde una
pequeña ciudad agrícola y cerrada, hacia un importante centro comercial exportador de
tamaño considerable». Aunque podríamos reseñar muchos más enclaves urbanos que
respondieron a estímulos agrícolas, mineros, industriales y comerciales, debemos limitarnos
aquí a algunas generalizaciones sobre los efectos penetrantes de la comercialización sobre
los patrones de poblamiento.
El siglo XVIII presenció una intensificación y especialización de la producción
agropecuaria para los mercados exteriores, que se ha mantenido hasta la actualidad. Esta
tendencia comportó varios cambios en el modo de producción: un paso de un sistema
basado en la explotación intensiva de la mano de obra a otro basado en una mayor
tecnificación, racionalización y capitalización; una reorientación de los beneficios desde el
consumo hacia la reinversión en infraestructura productiva; nuevas necesidades de
intermediarios, facilidades crediticias y abastecedores en los centros urbanos; y, a excepción
de las plantaciones esclavistas, el paso de la sujeción de la fuerza de trabajo, mediante
controles paternalistas o coercitivos, a un «proletariado rural» desarraigado y subocupado.
Estos cambios tuvieron diversas implicaciones sobre el desarrollo urbano. Los puertos
marítimos estratégicos se reactivaron. Las grandes ciudades prosperaron gracias a su
actividad comercial y financiera. Los patriciados se sintieron atraídos por los centros urbanos
de poder, donde pasaron a engrosar la clientela de las diversiones y los mejorados
servicios. En las zonas rurales, sin embargo, las economías de exportación no consiguieron
consolidar redes de poblamiento, ya que su poder y sus recursos provenían de las ciudades
privilegiadas. Fueron los latifundios, y no las pequeñas poblaciones, los que se beneficiaron
de las nuevas diversiones y servicios. La afluencia de artículos de consumo siguió los
canales de exportación, debilitando las redes urbanas regionales. Los poblados tradicionales
y los resguardos se vieron dislocados, sin ser reemplazados por pequeñas poblaciones
comerciales. Los trabajadores rurales que abandonaron sus asentamientos tradicionales, sin
ser absorbidos por el peonaje, ganaron mobilidad y entraron en la economía monetaria,
aunque como emigrantes subempleados, como miembros del lumpen urbano, o como
residentes de poblados empobrecidos. Como Woodrow Borah ha descrito, los improvisados
asentamientos rurales de finales de la época colonial fueron a menudo producto de «una
concentración de habitantes en cruces de caminos, ranchos o haciendas ya existentes», y
se adaptaron a las rutas irregulares existentes, sin obedecer a una planificación formal.
Las tendencias que se apuntaban no se han consolidado hasta ahora, y los efectos
típicos del sistema urbano exportador, el incremento de la primacía exclusiva del capital y la
proletarización de los trabajadores rurales no han tenido una influencia definitiva hasta el
período de la integración nacional y la acentuación de la dependencia exportadora de finales
del siglo XIX Uno planificador moderno transportado al último período de la Hispanoamérica
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
Richard M. Morse, Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía 29
borbónica bien podría haber aplaudido la descentralización urbana y la política de
colonización de la corona. Habría aprobado las florecientes manufacturas en regiones a las
afueras de los centros administrativos, como ocurría en el Bajío, en la región de Socorro en
Nueva Granada, y las ciudades del interior del virreinato rioplatense. Habría destacado que
el crecimiento de las exportaciones va acompañado en muchos lugares por altos niveles y
gran diversidad de productos para el consumo doméstico, y luego eso desarrolla la
integración económica de las regiones. Habría sido retonificado por el clima de inquietud
intelectual y el interés por las ciencias aplicadas que se encontraba en los ambientes
urbanos. Podría haberse aventurado a inferir que esas extensas áreas de Hispanoamérica
estaban embarcadas en un «desarrollo» económico moderno. Todo lo que son las bases del
período borbónico, parecen un pronóstico de lo que no se habría hecho bien en las primeras
décadas de la independencia. Os guerras de independencia por sí mismas malograron las
mejoras productivas v dañaron muchos centros urbanos. En cuanto las nuevas naciones
tomaron forma, la ciudad como centro burocrático del imperio fue desmantelada, y las
estructuras políticas, especialmente en los países grandes, fueron reconstruidas desde las
provincias, donde la riqueza y el poder fueron mucho más rápidamente reconstituidos. Los
éxitos de la manufactura doméstica estaban virtualmente cancelados por los bajos precios
de las importaciones extranjeras como también porque las grandes ciudades devinieron en
núcleos comerciales de lo que controvertidamente llegó a ser llamado el nuevo
«imperialismo informal. Estadísticamente, la «desurbanización» que acabamos de comentar
para el siglo XVIII continuó hasta bien entrado el XIX; pero elle causas v significado fueron
tan muchos sentidos alteradas por las guerras de independencia y sus consecuencias.
Capítulo 1: El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial
También podría gustarte
- Vivir con dignidad: Transformaciones sociales y políticas de los sectores populares en ChileDe EverandVivir con dignidad: Transformaciones sociales y políticas de los sectores populares en ChileAún no hay calificaciones
- CASTELLS, Manuel. "La Urbanización Dependiente en América LatinaDocumento1 páginaCASTELLS, Manuel. "La Urbanización Dependiente en América LatinaEmiliaSchAún no hay calificaciones
- La Orden Ya Fue EjecutadaDocumento9 páginasLa Orden Ya Fue EjecutadamsndalilaAún no hay calificaciones
- Introduccion Al Estudio de Las Identidades UrbanasDocumento25 páginasIntroduccion Al Estudio de Las Identidades UrbanasGero Conde GuerreroAún no hay calificaciones
- Lins Ribeiro PostimperialismoDocumento21 páginasLins Ribeiro PostimperialismoNelwin Castro TrigosoAún no hay calificaciones
- Portes y Hoffman, La Estructura de Clase en America LatinaDocumento51 páginasPortes y Hoffman, La Estructura de Clase en America LatinaHal Jordan0% (1)
- Holloway, John - La Reforma Del EstadoDocumento26 páginasHolloway, John - La Reforma Del EstadoEduardo NúñezAún no hay calificaciones
- Grimson. Clasificaciones Espaciales y Territorialización de La PolíticaDocumento16 páginasGrimson. Clasificaciones Espaciales y Territorialización de La PolíticaDianaBonettiAún no hay calificaciones
- Un Sentido Global Del Lugar (Massey, 2012)Documento18 páginasUn Sentido Global Del Lugar (Massey, 2012)Catalina Bustamante PinedaAún no hay calificaciones
- La Definición de Lo UrbanoDocumento2 páginasLa Definición de Lo UrbanoLeti SilvaAún no hay calificaciones
- Tearoti Silvia Aurora (2013) - El Plan de Desarrollo 1965-1969, Un Intento de Planificacion en La ArgentinaDocumento16 páginasTearoti Silvia Aurora (2013) - El Plan de Desarrollo 1965-1969, Un Intento de Planificacion en La ArgentinaAlejandra MartinettoAún no hay calificaciones
- I 1 Cuaderno 27Documento320 páginasI 1 Cuaderno 27Ivett Jenny Gamarra LimaAún no hay calificaciones
- TORRE Juan Carlos, La CGT en El 17 de Octubre de 1945 PDFDocumento22 páginasTORRE Juan Carlos, La CGT en El 17 de Octubre de 1945 PDFFulana FelinaAún no hay calificaciones
- Segregación Espacial y Comunidaddes CercadasDocumento15 páginasSegregación Espacial y Comunidaddes CercadasAnonymous 1hPS3P100% (1)
- Carasa - Beneficiencia y Control Social en La España ContemporaneaDocumento34 páginasCarasa - Beneficiencia y Control Social en La España ContemporaneaanparigoAún no hay calificaciones
- Torrado 1998. Familia y Diferenciacion Social Cap 7Documento10 páginasTorrado 1998. Familia y Diferenciacion Social Cap 7JavierBenitezAún no hay calificaciones
- Ciudades Neoliberales El Fin Del Espacio Público Una Visión Desde La Antropología UrbanaDocumento15 páginasCiudades Neoliberales El Fin Del Espacio Público Una Visión Desde La Antropología UrbanaGabriel AlvarezAún no hay calificaciones
- Historia Minima Del Neoliberalismo PDFDocumento4 páginasHistoria Minima Del Neoliberalismo PDFAnonymous DUBHsEC1TAún no hay calificaciones
- El Debate de La Transición Del Feudalismo Al Capitalismo - Versión Resumida.Documento36 páginasEl Debate de La Transición Del Feudalismo Al Capitalismo - Versión Resumida.Emanuel García100% (1)
- Cultura Del Empresariado ModernoDocumento24 páginasCultura Del Empresariado ModernoEdgar PinedaAún no hay calificaciones
- 14-1. Alejandra Toscano, "La Crisis en La Ciudad" PDFDocumento25 páginas14-1. Alejandra Toscano, "La Crisis en La Ciudad" PDFAndres Cuellar TriguerosAún no hay calificaciones
- Juan Carlos Marin-Las TomasDocumento39 páginasJuan Carlos Marin-Las TomasJhonny B MezaAún no hay calificaciones
- Encuesta Folclórica Nacional 1942Documento37 páginasEncuesta Folclórica Nacional 1942victorvallejo3529Aún no hay calificaciones
- Que Es La Ecologia Politica PDFDocumento13 páginasQue Es La Ecologia Politica PDFJosué Ochoa ParedesAún no hay calificaciones
- Nuevas Hordas Viejas Culturas La Antropología y El Turismo.Documento229 páginasNuevas Hordas Viejas Culturas La Antropología y El Turismo.Diana Isabel100% (3)
- Gustos de Clase y Estilo de VidaDocumento11 páginasGustos de Clase y Estilo de VidaAnita Beltramone100% (1)
- Roseberry - Hegemonía y El Lenguaje de La ContiendaDocumento11 páginasRoseberry - Hegemonía y El Lenguaje de La ContiendaJuan Diego Jaramillo-MoralesAún no hay calificaciones
- 1RLa Conferencia Europea de Estadística de PragaDocumento4 páginas1RLa Conferencia Europea de Estadística de PragacristianAún no hay calificaciones
- Racismo Discriminacion Que PersisteDocumento6 páginasRacismo Discriminacion Que PersisteChristian Gerardo Sánchez GonzálezAún no hay calificaciones
- 2.1. BLANCO Alejandro - La Sociología Una Profesión en DisputaDocumento25 páginas2.1. BLANCO Alejandro - La Sociología Una Profesión en DisputaJuan Ignacio DomínguezAún no hay calificaciones
- Blanco, Alejandro (UNQui CONICET) - (2007) - La Renovacion de Las Ciencias Sociales en El Cono Sur y La Constitucion de Una Nueva Elite in (..)Documento28 páginasBlanco, Alejandro (UNQui CONICET) - (2007) - La Renovacion de Las Ciencias Sociales en El Cono Sur y La Constitucion de Una Nueva Elite in (..)Camila Cuevas GutiérrezAún no hay calificaciones
- 54 180 1 PBDocumento10 páginas54 180 1 PBMarian LlanténAún no hay calificaciones
- Tesis El Malestar Urbano en Ciudades DisgregadasDocumento81 páginasTesis El Malestar Urbano en Ciudades DisgregadasJosé Tomás Ferretti100% (2)
- PINTO, JULIO - de Proyectos y Desarraigos 2000Documento28 páginasPINTO, JULIO - de Proyectos y Desarraigos 2000PelainhoAún no hay calificaciones
- Adieu, Cultura TrouillotDocumento36 páginasAdieu, Cultura TrouillotRose BarbozaAún no hay calificaciones
- Minujin - en La Rodada PDFDocumento16 páginasMinujin - en La Rodada PDFGuido DiblasiAún no hay calificaciones
- BHABHA. Reconocimiento, Derechos y VecindadDocumento5 páginasBHABHA. Reconocimiento, Derechos y VecindadRubén Merino ObregónAún no hay calificaciones
- LINDÓN (2003) Miseria y Riqueza V Cot Ciud. LefevreDocumento17 páginasLINDÓN (2003) Miseria y Riqueza V Cot Ciud. LefevreClaudia Lucia PucheAún no hay calificaciones
- Roseberry 2Documento22 páginasRoseberry 2Diana MelloAún no hay calificaciones
- Biglieri PerelloDocumento21 páginasBiglieri PerelloFernando Manuel SuárezAún no hay calificaciones
- Gastro ESDocumento17 páginasGastro ESmatiasnancupanAún no hay calificaciones
- Koberwein - Dar, Recibir y Devolver en Una Política Social de MicrocréditosDocumento69 páginasKoberwein - Dar, Recibir y Devolver en Una Política Social de MicrocréditoskizunaAún no hay calificaciones
- Fronteras y Fronterización-Besserer Gil OliverDocumento26 páginasFronteras y Fronterización-Besserer Gil OliverrasrogerAún no hay calificaciones
- TP3 Pedimos Pan y Nos Dieron Balas-1Documento3 páginasTP3 Pedimos Pan y Nos Dieron Balas-1Luca G100% (1)
- Pino, Mirian Policial Del Nuevo Milenio Mirian PinoDocumento7 páginasPino, Mirian Policial Del Nuevo Milenio Mirian PinoLa Dolo González Montbrun100% (1)
- Errazuriz - Precedentes Del Golpe EsteticoDocumento23 páginasErrazuriz - Precedentes Del Golpe EsteticoSanjamino100% (1)
- Yudice - Casa GallinaDocumento22 páginasYudice - Casa GallinaMónica BernabéAún no hay calificaciones
- Intersecciones de Clase Genero y Raza en El Trabajo de CuidadoDocumento24 páginasIntersecciones de Clase Genero y Raza en El Trabajo de Cuidadoglocal76Aún no hay calificaciones
- Sassen La Elite en Tierras GlobalesDocumento5 páginasSassen La Elite en Tierras GlobalesLola CastelláAún no hay calificaciones
- Capitulo II DANIEL SÁNCHEZ BUSTAMANTE Y LOS PRINCIPIOS DE LA SOCIOLOGÍADocumento4 páginasCapitulo II DANIEL SÁNCHEZ BUSTAMANTE Y LOS PRINCIPIOS DE LA SOCIOLOGÍAAnonymous iEWn6GgTP100% (1)
- Lindón, Alicia - (2009) - La Construcción Socioespacial de La Ciudad - El Sujeto Cuerpo y El Sujeto SentimientoDocumento15 páginasLindón, Alicia - (2009) - La Construcción Socioespacial de La Ciudad - El Sujeto Cuerpo y El Sujeto SentimientoYanomamiwhoami ItoAún no hay calificaciones
- La compañía barrio y sordo: Negocios y política en el nuevo reino de granada y Venezuela, 1796-1820De EverandLa compañía barrio y sordo: Negocios y política en el nuevo reino de granada y Venezuela, 1796-1820Aún no hay calificaciones
- Que nos tengan en cuenta: colonos, empresarios y aldeas: Colombia, 1800-1900De EverandQue nos tengan en cuenta: colonos, empresarios y aldeas: Colombia, 1800-1900Aún no hay calificaciones
- Razón, utopía y ética de la emancipación: Reflexiones ante el Bicentenario de las independencias iberoamericanasDe EverandRazón, utopía y ética de la emancipación: Reflexiones ante el Bicentenario de las independencias iberoamericanasAún no hay calificaciones
- Almanaque Histórico Argentino 1930-1943: Crisis, modernización y autoritarismoDe EverandAlmanaque Histórico Argentino 1930-1943: Crisis, modernización y autoritarismoAún no hay calificaciones
- La felicidad del nuevo reyno de Granada: El lenguaje patriótico en Santafé (1791-1797)De EverandLa felicidad del nuevo reyno de Granada: El lenguaje patriótico en Santafé (1791-1797)Aún no hay calificaciones
- La antropología de las fronteras de Tailandia como espacios de flujoDe EverandLa antropología de las fronteras de Tailandia como espacios de flujoAún no hay calificaciones
- ROMERO, LA CIUDAD OCCIDENTAL - Bs As, Una HistoriaDocumento13 páginasROMERO, LA CIUDAD OCCIDENTAL - Bs As, Una Historiaamelia100% (1)
- Arquitectura 4: Trabajo Practico N°1 Curso 2021Documento14 páginasArquitectura 4: Trabajo Practico N°1 Curso 2021ameliaAún no hay calificaciones
- Hobsbawm-Las Incertidumbres de La BurguesiaDocumento14 páginasHobsbawm-Las Incertidumbres de La BurguesiaameliaAún no hay calificaciones
- Grupos de Lectura TafuriDocumento1 páginaGrupos de Lectura TafuriameliaAún no hay calificaciones
- EAEU MHCAC InstructivoExámenesDomiciliariosDocumento2 páginasEAEU MHCAC InstructivoExámenesDomiciliariosameliaAún no hay calificaciones
- Peter Fritzsche, Berlín 1900. Prensa, Lectores y Vida Moderna - ReseñaDocumento4 páginasPeter Fritzsche, Berlín 1900. Prensa, Lectores y Vida Moderna - ReseñaameliaAún no hay calificaciones
- Arquitectura 4: Trabajo Practico N°2 Curso 2020Documento10 páginasArquitectura 4: Trabajo Practico N°2 Curso 2020ameliaAún no hay calificaciones
- La Sensibilidad en La Arquitectura Contemporánea Suiza Como Influencia Potencial en Los Nuevos Paradigmas Educativo EspacialesDocumento13 páginasLa Sensibilidad en La Arquitectura Contemporánea Suiza Como Influencia Potencial en Los Nuevos Paradigmas Educativo EspacialesameliaAún no hay calificaciones
- Julio Cortazar - Notas Sobre Lo Gòtico en El Río de La PlataDocumento8 páginasJulio Cortazar - Notas Sobre Lo Gòtico en El Río de La PlataameliaAún no hay calificaciones
- Allen S Del Objeto Al Campo Condiciones de Campo en La Arquitectura y El Urbanismo PDFDocumento23 páginasAllen S Del Objeto Al Campo Condiciones de Campo en La Arquitectura y El Urbanismo PDFameliaAún no hay calificaciones
- Libro 2 SR Dib Tecn HBaragiolaDocumento67 páginasLibro 2 SR Dib Tecn HBaragiolaamelia100% (2)
- ProustDocumento60 páginasProustameliaAún no hay calificaciones
- Situación Política en EspañaDocumento8 páginasSituación Política en EspañaMichelAún no hay calificaciones
- Anexo III Concurso Concur So Maestros DEF0910Documento164 páginasAnexo III Concurso Concur So Maestros DEF0910nicomedessanzambAún no hay calificaciones
- Estado de La Industria Naval en MéxicoDocumento10 páginasEstado de La Industria Naval en Méxicohitzel0% (1)
- Boe S 2024 80Documento19 páginasBoe S 2024 80dudu8168Aún no hay calificaciones
- Tema 1. de Siervos A Ciudadanos Parte 1Documento5 páginasTema 1. de Siervos A Ciudadanos Parte 1•Yųķî•Aún no hay calificaciones
- Modelo de Examen B2 en EspañolDocumento9 páginasModelo de Examen B2 en EspañolSilviaAún no hay calificaciones
- Conquista HispanoamericanaDocumento1 páginaConquista HispanoamericanaHellen LacanAún no hay calificaciones
- Un Mundo en Ruinas - Los Intelectuales Espanófilos Frente A La Revolución MexicanaDocumento14 páginasUn Mundo en Ruinas - Los Intelectuales Espanófilos Frente A La Revolución MexicanaLu_fibonacciAún no hay calificaciones
- Sancho El Mayor y Sus Herederos - Isidro G. BangoDocumento32 páginasSancho El Mayor y Sus Herederos - Isidro G. BangoManuel S. OrtizAún no hay calificaciones
- Autobiografía Del General José Antonio Paez IIDocumento517 páginasAutobiografía Del General José Antonio Paez IIOtto MarcanoAún no hay calificaciones
- La Seguridad Social en España. Evolucion HistoricaDocumento19 páginasLa Seguridad Social en España. Evolucion Historicadmartin266Aún no hay calificaciones
- FBELI01 Cronograma Lengua Española 2122-1Documento4 páginasFBELI01 Cronograma Lengua Española 2122-1luzAún no hay calificaciones
- Tesis - Educacion Primaria Instrumento Ideologico PDFDocumento59 páginasTesis - Educacion Primaria Instrumento Ideologico PDFfagchAún no hay calificaciones
- VIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo PDFDocumento342 páginasVIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo PDFMiguel Romero SánchezAún no hay calificaciones
- Cuadro Sinóptico de Épocas Literarias de La Literatura EspañolaDocumento7 páginasCuadro Sinóptico de Épocas Literarias de La Literatura EspañolalhermidAún no hay calificaciones
- Anibal Quijano Conceptualiza La Idea de RazaDocumento5 páginasAnibal Quijano Conceptualiza La Idea de RazaValeriaNogueraAún no hay calificaciones
- Memoria Valle de Amarateca PDFDocumento95 páginasMemoria Valle de Amarateca PDFLuis Aleman100% (1)
- Actividad 3 Derecho Civil Nacionalidad y VecindadDocumento7 páginasActividad 3 Derecho Civil Nacionalidad y VecindadCecy De Las Mercedes Millán FernándezAún no hay calificaciones
- PROGRAMDocumento88 páginasPROGRAMrivera.jjAún no hay calificaciones
- Vacios UrbanosDocumento10 páginasVacios UrbanosAnto ReydecopasAún no hay calificaciones
- Convocatoria de Plazas de Profesorado Ayudante Doctor c34Documento32 páginasConvocatoria de Plazas de Profesorado Ayudante Doctor c34vanessa gomezAún no hay calificaciones
- D Secundaria 2Documento15 páginasD Secundaria 2ricardocastillejos79Aún no hay calificaciones
- Dussel-Transmodernidad e Interculturalidad PDFDocumento28 páginasDussel-Transmodernidad e Interculturalidad PDFManuel SerranoAún no hay calificaciones
- Gobierno y Sociedad en El Peru ColonialDocumento297 páginasGobierno y Sociedad en El Peru ColonialJuan Luis GomezAún no hay calificaciones
- Silva Herzogh - El Comercio de México Durante La Época ColonialDocumento34 páginasSilva Herzogh - El Comercio de México Durante La Época ColonialBustamante JorgeAún no hay calificaciones
- Spondylus 34Documento61 páginasSpondylus 34Jose ChancayAún no hay calificaciones
- Analisis de Los Sistemas UrbanosDocumento4 páginasAnalisis de Los Sistemas UrbanosJose_Angel_Lop_8307Aún no hay calificaciones
- La - Importancia - DinnovarDocumento35 páginasLa - Importancia - DinnovarFaustoAún no hay calificaciones
- Bol35 PDFDocumento198 páginasBol35 PDFjuan carlos Güemes cándida dávalosAún no hay calificaciones
- Barometro Del Turismo Mundial OmtDocumento32 páginasBarometro Del Turismo Mundial OmtPaulAún no hay calificaciones