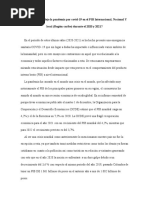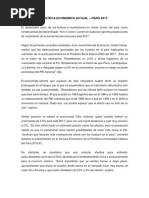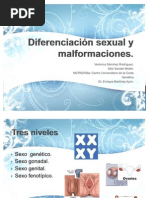0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
59 vistasConclusiones de La Macroeconomia y Finanzas en El Peru
Conclusiones de La Macroeconomia y Finanzas en El Peru
Cargado por
Andres Alejandro Quispe VerasteguiEl documento resume la situación macroeconómica y financiera del Perú entre 2002 y 2020. Tuvo dos fases de crecimiento entre 2002-2013, con un promedio de crecimiento del PBI del 6.1% anual, que redujo la pobreza. Entre 2014-2019 la economía se desaceleró a 3.1% anual debido a la caída de precios de las materias primas. Debido a la pandemia en 2020, se espera una recesión que aumentará la pobreza, con una caída proyectada del 12% del PBI. El
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Conclusiones de La Macroeconomia y Finanzas en El Peru
Conclusiones de La Macroeconomia y Finanzas en El Peru
Cargado por
Andres Alejandro Quispe Verastegui0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
59 vistas3 páginasEl documento resume la situación macroeconómica y financiera del Perú entre 2002 y 2020. Tuvo dos fases de crecimiento entre 2002-2013, con un promedio de crecimiento del PBI del 6.1% anual, que redujo la pobreza. Entre 2014-2019 la economía se desaceleró a 3.1% anual debido a la caída de precios de las materias primas. Debido a la pandemia en 2020, se espera una recesión que aumentará la pobreza, con una caída proyectada del 12% del PBI. El
Título original
CONCLUSIONES DE LA MACROECONOMIA Y FINANZAS EN EL PERU
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
El documento resume la situación macroeconómica y financiera del Perú entre 2002 y 2020. Tuvo dos fases de crecimiento entre 2002-2013, con un promedio de crecimiento del PBI del 6.1% anual, que redujo la pobreza. Entre 2014-2019 la economía se desaceleró a 3.1% anual debido a la caída de precios de las materias primas. Debido a la pandemia en 2020, se espera una recesión que aumentará la pobreza, con una caída proyectada del 12% del PBI. El
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como docx, pdf o txt
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
59 vistas3 páginasConclusiones de La Macroeconomia y Finanzas en El Peru
Conclusiones de La Macroeconomia y Finanzas en El Peru
Cargado por
Andres Alejandro Quispe VerasteguiEl documento resume la situación macroeconómica y financiera del Perú entre 2002 y 2020. Tuvo dos fases de crecimiento entre 2002-2013, con un promedio de crecimiento del PBI del 6.1% anual, que redujo la pobreza. Entre 2014-2019 la economía se desaceleró a 3.1% anual debido a la caída de precios de las materias primas. Debido a la pandemia en 2020, se espera una recesión que aumentará la pobreza, con una caída proyectada del 12% del PBI. El
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como docx, pdf o txt
Está en la página 1de 3
CONCLUSIONES DE LA MACROECONOMIA Y FINANZAS EN EL PERU
La situación macroeconómica del Perú tuvo dos fases diferenciadas de
crecimiento económico, entre 2002 y 2013, distinguió a nuestro país por ser
uno de los estados con mayor estabilidad y mejores propuestas de desarrollo
económico en América Latina con una tasa de crecimiento promedio del PBI de
6.1% anual. Esto es el resultado de las políticas macroeconómicas adoptadas y
reformas estructurales de amplio alcance, que dieron lugar a crea un escenario
de alto crecimiento y baja inflación.
El firme crecimiento del empleo y los ingresos redujo considerablemente las
tasas de pobreza. La pobreza (porcentaje de la población que vive con menos
de US$ 5.5 al día) cayó de 52.2% en 2005 a 26.1% en 2013, lo que equivale a
decir que 6.4 millones de personas dejaron de ser pobres durante ese periodo.
La pobreza extrema (aquellos que viven con menos de USD 3.2 al día)
disminuyó de 30.9% a 11.4% en ese mismo lapso.
Entre 2014 y 2019, la expansión de la economía se desaceleró a un promedio
de 3.1% anual, sobre todo como consecuencia de la corrección en el precio
internacional de las materias primas, entre ellas el cobre, principal producto de
exportación peruano. Esto generó una caída temporal de la inversión privada,
menores ingresos fiscales y una desaceleración del consumo. De igual forma
se siguió con el aumento porcentual del PBI, dentro de las acciones tomadas
por el gobierno peruano, estaba la prudencia con la que se ha venido
manejando tanto la política fiscal, como la política monetaria y cambiaria,
especialmente durante los años de auge. De esta forma se posibilitó, por un
lado, sobrellevar la caída de los ingresos fiscales sin ajustes drásticos en el
gasto, y por el otro, contar con las reservas internacionales para facilitar una
gestión ordenada del tipo de cambio. Segundo, el aumento de la producción
minera, debido a la maduración de los proyectos gestados durante los años
previos, lo que impulsó las exportaciones y contrarrestó la desaceleración de la
demanda interna. El déficit en cuenta corriente disminuyó de 4.8% del PBI en
2015 a 1.5% en 2019. Este déficit externo ha venido siendo financiado
principalmente con el ingreso de capitales de largo plazo. Por su lado, las
reservas internacionales netas se han mantenido estables
y, hacia marzo de 2020, ascendieron a 30% del PBI.
Como parte del ajuste, el déficit fiscal se incrementó temporalmente y alcanzó
un pico de 3.0% del PBI en 2017. Este mayor déficit fue resultado de una
disminución en los ingresos debido a los menores precios de exportación y la
desaceleración económica, y un incremento en los gastos recurrentes,
especialmente en el caso de bienes y servicios y salarios. En los dos años
siguientes hubo un importante rebote de los ingresos fiscales lo que permitió el
déficit fiscal finalizara en 1.6% del PIB en 2019.
Debido al impacto de la pandemia de COVID-19 se espera que la economía
esté en recesión en 2020, lo que provocará un aumento de la pobreza y la
desigualdad. La profundidad de estos impactos dependerá de la duración de la
crisis y la respuesta del Gobierno. Un menor crecimiento en China y una
probable recesión en las economías mundiales provocarán una fuerte
disminución de la demanda de commodities, lo que disminuirá los volúmenes
de exportación y también la inversión privada. Además, las medidas sin
precedentes para frenar la propagación del virus, que incluyeron el
cierre temporal de las fronteras y una cuarentena en todo el país, condujeron a
una disminución significativa del consumo privado, especialmente en servicios
como restaurantes, transporte y comercio.
Actualmente se vive “la reactivación de la economía peruana” divididas en 4
fases, donde diversos sectores productivos de nuestro país habían paralizado
sus operaciones por completo, el Gobierno decretó la reanudación de las
actividades económicas de manera progresiva con el fin de mitigar las
consecuencias económicas ocasionadas por la pandemia de Covid-19.
El economista y docente de la PUCP Waldo Mendoza, afirma que este será el
peor año para la economía del Perú en más de un siglo. “Este año se sufrirá
la caída más grande del PBI desde la Guerra con Chile, por eso es importante
que las empresas sobrevivan. Ninguna reactivación económica va a ser posible
sin empresas sanas”, expresa.
A consecuencia de poder mantener una economía sana, el Gobierno ha
lanzado el programa ‘Reactiva Perú’, el cual busca apoyar a las micro,
pequeñas, medianas y grandes empresas a fin de que puedan acceder a
créditos bancarios para que puedan continuar operando. “Estos préstamos
funcionan como una especie de respirador artificial para que las empresas no
desaparezcan. Económicamente es un excelente negocio para el país, porque
de los 60 mil millones de soles que se van a otorgar, es probable que sólo se
pierda un porcentaje mínimo”.
Con respecto al nuevo año que se avecina, el presidente de la república, Martin
Vizcarra, ha manifestado que, hasta diciembre, la caída de la economía
alcanzara su último mes, acumulando en todo el 2020 un desplome del 12%.
También, comento que el país regresara a la situación antes de la pandemia,
de aquí a tres años, y que el crecimiento por efecto rebote empezara el primer
trimestre del año 2021.
También podría gustarte
- Ta4 Macro y MicroDocumento20 páginasTa4 Macro y MicroMartha Ramos perezAún no hay calificaciones
- Fabricacion de La Maleta (Costos - Segunda Entrega)Documento5 páginasFabricacion de La Maleta (Costos - Segunda Entrega)María Alejandra Rodríguez100% (1)
- Ensayo ArgumentativoDocumento8 páginasEnsayo ArgumentativoEricka Brade100% (1)
- Variables Macroeconomicas de Alba ZamoraDocumento11 páginasVariables Macroeconomicas de Alba ZamoraVictor Hugo De Alba ZamoraAún no hay calificaciones
- TicketDocumento2 páginasTicketVanessa Paola Ortega100% (1)
- El Banco Mundial en PerúDocumento2 páginasEl Banco Mundial en PerúEdwing Emilio Santos RiosAún no hay calificaciones
- Las Reservas Internacionales NetasDocumento13 páginasLas Reservas Internacionales NetasCordero Rojas CarlosAún no hay calificaciones
- El Crecimiento Económico Del Perú Se Acelerará en 2018 y Ascenderá Al 3Documento4 páginasEl Crecimiento Económico Del Perú Se Acelerará en 2018 y Ascenderá Al 3brillit gamarra diazAún no hay calificaciones
- Qué Impacto Dejo La Pandemia Por CovidDocumento7 páginasQué Impacto Dejo La Pandemia Por CovidKeyla Alexandra Granados HerreraAún no hay calificaciones
- Situacion Economica y Politica de Peru (Erick Silvera)Documento2 páginasSituacion Economica y Politica de Peru (Erick Silvera)erick silveraAún no hay calificaciones
- Hoy PC Actividad 2Documento10 páginasHoy PC Actividad 2Guadalupe Meza NeyraAún no hay calificaciones
- 700m Peruanos Pasan A VulnerablesDocumento3 páginas700m Peruanos Pasan A VulnerablesfquintanavAún no hay calificaciones
- La Economía Boliviana en Tiempos de COVIDDocumento4 páginasLa Economía Boliviana en Tiempos de COVIDmariajosesaavedraAún no hay calificaciones
- Aspectos Claves - Macroeconomía Perú 2023Documento7 páginasAspectos Claves - Macroeconomía Perú 2023AaronAún no hay calificaciones
- Cuarta Tarea AcademicaDocumento2 páginasCuarta Tarea AcademicaESMERALDA ZIOMARA BRAVO SOTOAún no hay calificaciones
- Politica Economica Actual Perú 2017Documento4 páginasPolitica Economica Actual Perú 2017Helberth AsturiasAún no hay calificaciones
- Actividad Final de MacroeconomiaDocumento15 páginasActividad Final de MacroeconomiaAbraham Silva CardenssAún no hay calificaciones
- Estudio de Caso 1 - Crecimiento EconomicoDocumento8 páginasEstudio de Caso 1 - Crecimiento EconomicoJOHAN JAIME MATOS RAMOSAún no hay calificaciones
- Fase 3 (Grupo 6)Documento25 páginasFase 3 (Grupo 6)Javier Gethza VillaloboAún no hay calificaciones
- MACROECONOMIADocumento6 páginasMACROECONOMIAluisaalfonso614Aún no hay calificaciones
- Proyecto FinalDocumento22 páginasProyecto FinalAngelica PedrielAún no hay calificaciones
- SDFHGSDFFDSFDocumento8 páginasSDFHGSDFFDSFDekayEri Vago StoNe Angel AlmirAún no hay calificaciones
- Portafolio Macroeconomia FinalDocumento9 páginasPortafolio Macroeconomia Finalalvaro sotoAún no hay calificaciones
- Ensayo Producto Interno BrutoDocumento6 páginasEnsayo Producto Interno BrutoBlanca SolisAún no hay calificaciones
- Marco Macroeconómico Multianual PerúDocumento5 páginasMarco Macroeconómico Multianual PerúJuliaLinaresAún no hay calificaciones
- TF - G09 - Direccion FinancieraDocumento27 páginasTF - G09 - Direccion FinancieraDaniel LloclleAún no hay calificaciones
- Efectos de La Pandemia en El Ámbito SocialDocumento6 páginasEfectos de La Pandemia en El Ámbito SocialShailen FerreiraAún no hay calificaciones
- La Desaceleración Del Crecimiento GlobalDocumento7 páginasLa Desaceleración Del Crecimiento Global1012022003Aún no hay calificaciones
- Macroeconomia en HondurasDocumento5 páginasMacroeconomia en HondurasTony DuronAún no hay calificaciones
- Variaciones en El Grado de Independencia de La Economía Dominicana Con América Latina.Documento14 páginasVariaciones en El Grado de Independencia de La Economía Dominicana Con América Latina.lakarybonitaAún no hay calificaciones
- Cuales Son Los Instrumentos de La Politica Fiscal en El PeruDocumento4 páginasCuales Son Los Instrumentos de La Politica Fiscal en El Perujhoel pariona huamanAún no hay calificaciones
- Informe Area de Crecimiento EconomicoDocumento32 páginasInforme Area de Crecimiento EconomicoCarlos MinatoAún no hay calificaciones
- Crecimiento y desarrollo económico de MEXICODocumento29 páginasCrecimiento y desarrollo económico de MEXICOElizabeth GonzálezAún no hay calificaciones
- Crisis Social y Covid 19Documento6 páginasCrisis Social y Covid 19angela vera tapiaAún no hay calificaciones
- Unidad 2 Tarea - Cuestionario Valor 25 %Documento10 páginasUnidad 2 Tarea - Cuestionario Valor 25 %jorge mendozaAún no hay calificaciones
- Analisis Del Entorno Socioeconomico y Cultural Del PeruDocumento8 páginasAnalisis Del Entorno Socioeconomico y Cultural Del PeruJohnny FarfanAún no hay calificaciones
- Minyety-Marilenny - EnsayoDocumento6 páginasMinyety-Marilenny - EnsayoMarilenny MinyettyAún no hay calificaciones
- Balance MacroeconómicoDocumento9 páginasBalance MacroeconómicoByron Lizandro Castellanos PerezAún no hay calificaciones
- Trabajo de Desarrollo EconomicoDocumento12 páginasTrabajo de Desarrollo EconomicoGilberFloresQuispeAún no hay calificaciones
- Informe Ept Economia Del PeruDocumento19 páginasInforme Ept Economia Del PerunazarethquispeAún no hay calificaciones
- 1.1. Política Económica en ParaguayDocumento4 páginas1.1. Política Económica en ParaguayJunior VelazquezAún no hay calificaciones
- Aspectos Económicos Gobierno de Leonel Fernández 2004Documento10 páginasAspectos Económicos Gobierno de Leonel Fernández 2004Anderson GuillenAún no hay calificaciones
- La Situación Económica de El Salvador Ha Afrontado Ciertos Periodos Exitosos en Los Que Los Índices Económicos Han Aumentado ConsiderablementeDocumento11 páginasLa Situación Económica de El Salvador Ha Afrontado Ciertos Periodos Exitosos en Los Que Los Índices Económicos Han Aumentado ConsiderablementeAlisson GuzmánAún no hay calificaciones
- Art 3Documento1 páginaArt 3Alonso PaniuraAún no hay calificaciones
- Trabajo de MacroDocumento9 páginasTrabajo de MacroEzequiel SueroAún no hay calificaciones
- Segundo Gobierno Alan Garcia PerezDocumento3 páginasSegundo Gobierno Alan Garcia PerezMartin Miguel PonceAún no hay calificaciones
- Investigación y Analisis de EconomíasDocumento23 páginasInvestigación y Analisis de EconomíasAna Valeria BrevéAún no hay calificaciones
- CC SSDocumento8 páginasCC SSNadia Liseth Vega RimacunaAún no hay calificaciones
- EI2021 Ecuador en - En.esDocumento9 páginasEI2021 Ecuador en - En.esfelixAún no hay calificaciones
- Economia TrabajoDocumento3 páginasEconomia TrabajoMary BustamanteAún no hay calificaciones
- Práctica Final ECODocumento9 páginasPráctica Final ECOPatricia Santana AstacioAún no hay calificaciones
- Escrito MacroeconomiaDocumento5 páginasEscrito MacroeconomiaGreys Paola PADILLA VISBALAún no hay calificaciones
- Economia Dominicana en Tiempos de Covid-19Documento5 páginasEconomia Dominicana en Tiempos de Covid-19Carla MenaAún no hay calificaciones
- PA 1 Economía 2 - 2022Documento10 páginasPA 1 Economía 2 - 2022FLAVIA DANIELA CRUZ BOZAAún no hay calificaciones
- Gestión de La InnovaciónDocumento10 páginasGestión de La InnovaciónMathias MiñoAún no hay calificaciones
- Análisis Económicoagosto2021Documento7 páginasAnálisis Económicoagosto2021marioAún no hay calificaciones
- Pa1 - Grupo N°3 - Economia 2Documento2 páginasPa1 - Grupo N°3 - Economia 2Yanis Patty QuispeAún no hay calificaciones
- Origen y Causas de La Crisis Financiera InternacionalDocumento9 páginasOrigen y Causas de La Crisis Financiera InternacionalCRISTIAN URBANO MENDEZ MALDONADOAún no hay calificaciones
- Caso Practico 2Documento8 páginasCaso Practico 2menpan007Aún no hay calificaciones
- Unidades Tecnologicas de SantanderDocumento5 páginasUnidades Tecnologicas de SantanderSilvia JaimesAún no hay calificaciones
- Universidad Mayor de San AndrésDocumento5 páginasUniversidad Mayor de San Andréscarlos fernanado venegas riosAún no hay calificaciones
- Laboratorio de Fisica IiDocumento7 páginasLaboratorio de Fisica IiDAVID EDUARDO GUZMAN ROJASAún no hay calificaciones
- Encofrado Con Madera en Edificaciones - Perfil OcupacionalDocumento1 páginaEncofrado Con Madera en Edificaciones - Perfil OcupacionalLuisAún no hay calificaciones
- Informe Laboratorio Número 8Documento7 páginasInforme Laboratorio Número 8EDGAR VILCATOMA GIRONAún no hay calificaciones
- PROCAINA - Terapia NeuralDocumento10 páginasPROCAINA - Terapia NeuralMJL112100% (1)
- Diferenciación SexualDocumento58 páginasDiferenciación SexualMaria L Mestas-BauerAún no hay calificaciones
- Guia Lubricacion Equipo PesadoDocumento14 páginasGuia Lubricacion Equipo Pesadorobertoalfaro492023Aún no hay calificaciones
- Ejemplo TFG Revisión 1Documento41 páginasEjemplo TFG Revisión 1MCarmen MartinezAún no hay calificaciones
- Lectura de Trabajo-Comunitario Sesion 9Documento33 páginasLectura de Trabajo-Comunitario Sesion 9janetAún no hay calificaciones
- PORTAFOLIO FINAL ART (1) - ComprimidoDocumento105 páginasPORTAFOLIO FINAL ART (1) - ComprimidoYanelis GonzalezAún no hay calificaciones
- La imaginación-YenisQuesadaDocumento5 páginasLa imaginación-YenisQuesadaMARICELA PEREZ RODRIGUEZAún no hay calificaciones
- Propuesta de Diagrama Unifilar Del Sistema ElectricoDocumento1 páginaPropuesta de Diagrama Unifilar Del Sistema ElectricoGustavo Enrrique Galvis NaviaAún no hay calificaciones
- Pronostico de Caninos Impactados en La U. AntioquiaDocumento11 páginasPronostico de Caninos Impactados en La U. AntioquiaTatiana Porcel100% (1)
- Libro Salud Conducta Bienestar Tenencia Responsable GatosDocumento68 páginasLibro Salud Conducta Bienestar Tenencia Responsable GatosCarlos GimenezAún no hay calificaciones
- Extraccion y Conservacion de LecheDocumento2 páginasExtraccion y Conservacion de LecheCarla SalgadoAún no hay calificaciones
- U1 Sen-Operaciones Básicas, Cortes, EcuacionesDocumento5 páginasU1 Sen-Operaciones Básicas, Cortes, EcuacionesAndre MoránAún no hay calificaciones
- VENECIADocumento11 páginasVENECIAablascoprietoAún no hay calificaciones
- Programa de Pausas Activas IlustradoDocumento3 páginasPrograma de Pausas Activas IlustradoIndo AriasAún no hay calificaciones
- Chump Change Dan FanteDocumento127 páginasChump Change Dan Fantegringuu35Aún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual Gas NaturalDocumento1 páginaMapa Conceptual Gas NaturalMarlon Valdivia Aguirre100% (1)
- Covid Nuevo FormatoDocumento64 páginasCovid Nuevo FormatoMariapau Guillen ParedesAún no hay calificaciones
- Black List 97 2000Documento111 páginasBlack List 97 2000chuy_jgAún no hay calificaciones
- Ebook - 4 Acciones Comunica Ciencia ComicDocumento10 páginasEbook - 4 Acciones Comunica Ciencia ComicJuan BedoyaAún no hay calificaciones
- 4 2-SuspensionDocumento15 páginas4 2-SuspensionJagi Guibaxis JoalrerraAún no hay calificaciones
- Etiquetas Productos QuimicosDocumento26 páginasEtiquetas Productos Quimicoshugo rafael matute frutoAún no hay calificaciones
- PEA3 SolDocumento12 páginasPEA3 SolAlfonso GarcíaAún no hay calificaciones
- Ventilador Axial Modelo MPFDocumento4 páginasVentilador Axial Modelo MPFCrlz GzprAún no hay calificaciones
- Formato Inspeccion TaladroDocumento1 páginaFormato Inspeccion Taladroluis fabian urrego garnica100% (3)
- 1.1.2 TransformadoresDocumento21 páginas1.1.2 TransformadoresMaximiliano Bobadilla SanchezAún no hay calificaciones