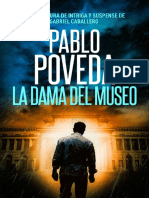0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
36 vistasMe Cago en La Puta Gastrosofía
Me Cago en La Puta Gastrosofía
Cargado por
Manolo Sánchez Sánchez-tiradoEl documento cuenta la historia de Capilla, una estudiante española que conoce a Loïc, un cocinero francés, la noche de un atentado terrorista. Más tarde se vuelven a encontrar y Loïc le cuenta sobre su vida y filosofía que combina la gastronomía y la filosofía.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Me Cago en La Puta Gastrosofía
Me Cago en La Puta Gastrosofía
Cargado por
Manolo Sánchez Sánchez-tirado0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
36 vistas16 páginasEl documento cuenta la historia de Capilla, una estudiante española que conoce a Loïc, un cocinero francés, la noche de un atentado terrorista. Más tarde se vuelven a encontrar y Loïc le cuenta sobre su vida y filosofía que combina la gastronomía y la filosofía.
Descripción original:
Relato literario
Título original
Me cago en la puta Gastrosofía
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
El documento cuenta la historia de Capilla, una estudiante española que conoce a Loïc, un cocinero francés, la noche de un atentado terrorista. Más tarde se vuelven a encontrar y Loïc le cuenta sobre su vida y filosofía que combina la gastronomía y la filosofía.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como pdf o txt
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
36 vistas16 páginasMe Cago en La Puta Gastrosofía
Me Cago en La Puta Gastrosofía
Cargado por
Manolo Sánchez Sánchez-tiradoEl documento cuenta la historia de Capilla, una estudiante española que conoce a Loïc, un cocinero francés, la noche de un atentado terrorista. Más tarde se vuelven a encontrar y Loïc le cuenta sobre su vida y filosofía que combina la gastronomía y la filosofía.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 16
¡Me cago en la puta Gastrosofía!
El día que Loïc me dijo… «cocinar carne humana es el summum
para un cocinero», detecté un temblor imperceptible, casi un guiño,
en uno de sus ojos verdes y hundidos. Ese día descubrí que el nivel
de su conversación era tan elevado que me obligaba a una agilidad
mental agotadora.
Me llamo Capilla Montijano soy de Jaén, y estaba de Erasmus en
la Universidad Cergy-Pontoise de París, estudiando filología
francesa, cuándo conocí a Loïc.
Él, era un joven alto, más bien espigado, pelirrojo y carilargo, con
las mejillas hundidas y la tez salpicada de pecas, con las piernas
estevadas como todos los bretones.
Nos conocimos el 13 de noviembre de 2015. El pasado nunca
deja de estar presente para quienes estuvimos aquella noche en la
Sala Bataclan escuchando el concierto de Eagles of Death Metal
¡Que ironía! “Águilas de muerte metálica”. Las incertidumbres del
destino siempre superan las expectativas.
Los años nunca acaban de borrar la huella de un atentado terrorista
para los supervivientes: un color, un olor, un sonido. La muerte
masiva tiene un color: el de la sangre por todas partes. Tiene un
olor: el de la pólvora fría, mezclado con el olor acre de los fluidos
humanos. Y tiene un sonido que queda marcado en la memoria: el
de los teléfonos móviles que vibran.
No sé, si el azar o la desesperación, hizo que los dos quedáramos
sepultados bajo cinco o seis jóvenes que nos sirvieron de escondite
y parapeto hasta que llego un policía, con la cara roja y el cuello
empotrado entre dos hombros cúbicos, y nos liberó, justo después
que enganchara su mano con la fuerza del que se agarra a la barra
del vagón de una montaña rusa y durante unos segundos discernir
levemente nuestras caras.
Dos días después, coincidimos otra vez en la Gendarmería
Central de Montparnasse. Allí, estábamos citados para declarar
sobre la barbarie que estaba intentando borrar de mi memoria. De
nuevo se cruzaron nuestras miradas pero esta vez de forma
sosegada, sin esa mueca de terror que marcó nuestro gesto bajo
aquella “montaña humana” que nos salvo la vida. Nos reconocimos
de inmediato.
Dos horas de dilación en la sala de espera de la Gendarmería, dan
tiempo para hablar de muchas cosas y las situaciones traumáticas
provocan terremotos que desbaratan el carácter de las personas. Si
a mí, aquella maldita noche, otra vez por azar o por desesperación,
me sumergió en una afonía taciturna, a Loïc, lo transformó de un
retraído afásico a un sociable locuaz.
Así supe… que se llamaba Loïc Styvell y acababa de entrar en
la treintena.
Que había nacido en un pequeño pueblo de Bretaña llamado
Saint-Thégonnec.
Que trabajaba de cocinero en una Crepería del Quartier Latin a
pesar de haber terminado el Doctorado en filosofía.
Que su madre murió durante la cesárea que fue necesaria para su
nacimiento y se crió solo. Solo con su padre, aislado y aprendiendo
lo que son la melancolía, la violencia y la venganza.
Que al padre le gustaba probar la consistencia de sus cinturones
en la espalda de Loïc cada vez que el aprendiz de repostero
equivocaba algún paso en las elaboraciones panaderas de la
Boulangerie familiar. Evocando el aprendizaje del oficio de
maestro obrador, recordó su infancia perdida, el agujero que crea
en el alma humana la ausencia de una madre, la falta de amor que
su padre demostraba.
Que durante su adolescencia, solo la lectura le mantuvo intactas
las ganas de vivir. Se apoderó de él una neurosis lectora que le
sumía en reflexiones más típicas de adultos que de un
barbilampiño.
Que a los once años se dio cuenta bruscamente, que no creía en
Dios, y, a los quince , que la mortalidad terrestre había reemplazado
para él la idea de la supervivencia eterna.
Que a los dieciocho, fue cuando empezó a transcribir sus ideas
en una libreta que luego se transformó en un recetario. La principal,
era ya, la de la libertad del individuo frente a las leyes que la
sociedad impone. El libre albedrio le obsesionaba.
Que sus años de estudios en La Sorbonne fueron dichosos.
Durante ellos, también en solitario, terminó sus estudios de
filosofía y ejerció la autodefensa con pequeñas y benignas
violencias contra aquellos que lo marginaban.
–¡Perdona! –solté el pelo con un movimiento de cabeza y me hice
una trenza con las manos. No sé el porqué, pero lo hago siempre
que una situación me incomoda–. ¿Quieres agua?– le ofrecí una
botella que tenía en mi bolso.
–Oui, gracias. Te estoy aburriendo –se disculpó un poco
azorado– ¿Cómo te llamas?
–Capilla Montijano.
–¿Montiganó? –la palabra se le atraganto, como si tuviera en la
boca un polvorón, cuando trato de pronunciarla.
–M,o,n,t,i,j,a,n,o. ¡Montijano! Soy española, andaluza de Jaén.
–Yo viví seis años en San Sebastián, trabajando como repostero
en el restaurante Arzak –dijo con una sonrisa que terminó en
carcajada estridente, para rápidamente volver con su historia, y
siguió contando…
Que después de terminar sus estudios de filosofía se fue a España
para alejarse lo más posible del padre y no volver más a su pueblo.
Que en “Arzak” se instruyó en los secretos de la gastronomía y
que con la filosofía era la unidad de lo que hacía. La gastronomía
y la filosofía eran el eje alrededor del que giraba su vida.
–¿Filosofía y gastronomía? … ¿uuuh? –puse los labios en forma
de “¿cómo?” y los ojos muy abiertos expresando un “¿qué?”. Un
gesto típico en mí, cuando algo me asombra.
–La gastronomía desde un ámbito filosófico la podemos
relacionar como el arte de condimentar los alimentos para producir
felicidad. Mientras que la filosofía desde el ámbito gastronómico
la podemos definir cómo el ingenio de cocinar ideas para obtener
respuestas. Me fascina lo efímero del arte culinario porque lo hace
único e irrepetible.
–Chico, tu no hablas, tu enuncias –dije agobiada por su retorica.
En el umbral apareció un gendarme de masa cansada y mirada
altiva.
–¡Mademoiselle Capilá Montíganu! –gritó.
–¡Capilla Montijano! –grite más fuerte aún, hasta el mismo coño
de que me cambien acentos, letras y hagan de mi nombre un
galimatías–.
Entré en el despacho del comisario encargado de la investigación
y pase el mal trago de volver a rememorar todo lo que había pasado
hacía dos días, a pesar que me había propuesto no hablar más de
ello.
Cuando salí, hipeando y agónica, comprobé que Loïc ya no
estaba en la Sala. Me hubiera gustado tener su teléfono para volver
a estar con él. Habíamos estado dos horas juntos y me habló sin
tapujos, a cara descubierta, y lo mejor de todo, sin ninguna alusión
a la noche en que nos conocimos.
No volví a verlo hasta pasadas las fiestas, “¿Fiestas?”, de
Navidad de ese año. Era mediados de enero cuando entré, con mis
compañeras de piso, en la crepería La Petite Bretonne, en el 48 de
la rue Moufetard, muy cerca de La Sorbonne. Al entrar, barrí con
una mirada sombría las caras de los comensales, hasta llegar a la
cocina abierta al Salón, y… entonces atisbé sus rizos rojizos y su
figura desgarbada, pero imponente. Cerré los ojos, di media vuelta
y huí precipitadamente a la calle. Toda clase de agonías sin nombre
se desataron en mi pecho. Tenía la mirada perdida. Los que
paseaban pasaban como sombras ante mis ojos. Había conseguido
pasar página de aquella sombría noche y de nuevo volvía a
presentarse en mi vida. Me recompuse, solté el pelo con un
movimiento de cabeza y me hice una trenza con las manos.
Entonces, salió él por la puerta, buscándome con la mirada.
–¿Capilá? – acentuó la “a” y se comió una “l”.
–¡Capilla! ¡María Capilla!
–¡Oh! Oui, oui. Perdona, tienes un nombre muy difícil. Me
alegro muchísimo de volver a verte –me dijo marcándome con sus
ojos hundidos y verdes.
–¿Trabajas aquí? —Pregunté un poco alterada.
–Oui… pero, por favor. Pasa, tus amigas están ya sentadas.
Entramos juntos, ambos un poco turbados, y él, galante, movió la
silla para que pudiera sentarme cómodamente con mis amigas.
–Perdonad, tengo que volver a cocina o nadie cenará a su hora
esta noche –dijo, sonriendo a toda la mesa.
Todas reímos al unísono y él dijo acercándose a mi oído –Por
favor, no te vayas sin que hablemos. Prometo no darte la brasa
como la última vez. Cuando acabe las comandas, vuelvo–. En su
voz baja y dulce había un temblor roto que me conmovió.
Mis amigas, querían saberlo todo, yo, no quería contar nada. Mi
rotundo silencio consiguió que desistieran y nos pusimos a dar
cuenta del inédito menú que preparo Loïc, en exclusiva para
nosotras. Estábamos terminando los postres, cuando se acercó para
invitarnos a unos chupitos de grappa. Mientras reíamos contando
anécdotas de unas españolas en París y de un francés en España,
acabamos la botella, y trajo otra, aún mejor que la anterior; era un
Armañac, oloroso, profundo, de los que dejan huella en la garganta.
También sucumbió. Mis amigas se dieron cuenta que allí estaban
de más, y al fin, se disculparon para dejarnos a solas.
Me propuso tomar unas copas en un local cercano, yo le advertí,
que aceptaba, a cambio de no hablar de la noche en que nos
conocimos.
–Para mí, eso es pasado, y el pasado que no me alimenta lo
destruyo. Solo la venganza tiene la sublime capacidad de
desvanecer una pesadilla –dijo elevando los hombros y arqueando
las cejas.
Caminamos por el Boulevard Saint-Michel, la noche era un negro
bloque de frío cortante. El viento sajaba las orejas como una navaja
y secaba los ojos. Fuimos a caer en Le Piano Vache, un local con
música en directo, paredes y techos forrados de afiches de
películas, exposiciones, conciertos, discos y toda clase de cacharros
y objetos, sin ton ni son, que creaban un ambiente acogedor y
bohemio. Al abrir la puerta, nos inundó una atmósfera vaporosa de
hamman turco, que con el frío que traíamos, fue como entrar en un
paraíso.
Conseguimos una mesa en el rincón justo enfrente de los
músicos. El trío musical lo formaban un regordete “carrozón” con
sombrero “porkpie”, que tocaba guitarra española, un joven de
rizos revueltos y barba descuidada que rasgaba la guitarra acústica
y cantaba con voz “aguardientosa” además de un mulato imponente
con gorra de “cortijero” que punteaba el contrabajo. Lo mismo
hacían una bossa nova, un blues o una balada, en ese tono que quien
quiere oírlos, puede y a quien necesita intimidad, no molesta, lo
acompaña. No sabía que tomar y lo dejé que eligiera por mí, sin
saber el peligro que tiene un Breton, militante gaélico, bebiendo.
Otra vez, me sorprendió, trajo unos “chupitos”, y me explico que
eran de un whisky ahumado de la Isla de Skye en las Tierras Altas
Escocesas. Sustituir los cubatas vastos y empalagosos por una
delicia, fluida pero recia, que se bebe a pequeños sorbos, cambió
mi percepción de catar bebidas alambicadas. Nos pimplamos un
vasito tras otro… no sé cuántos exactamente. Hacía demasiado
tiempo que no me encontraba tan relajada, perdí por completo la
noción del paso del tiempo, disfrutaba de la situación con una
intimidad cada vez más profunda y a él lo percibía cada vez más
deseable. Gozaba. Respiraba el denso aire de aquel tugurio como
si estuviera robándolo. Lugar agradable, buena música,
conversación interesante y entretenida, sin referencia alguna a la
“innombrable”, como la calificó cuando me prometió no hablar de
la noche siniestra.
–Me intriga que hables de tu vida con tanta claridad, sin
disimulo, no escondes tu pasado ni tu alma –dije, con la mirada
perdida en el fondo del local.
–Todo andaría mejor si de pronto sonara una campana y los unos
se dijeran a los otros honradamente lo que hicieron, como vivieron,
como amaron. El ocultar las cosas es lo que las hace pudrirse.
–Apenas hemos estado dos veces juntos y parece que he vivido
años contigo. Sé casi todo de ti y yo sigo encerrada en mí concha
protectora.
–Quizás ese “casi” puede ser mayor que tu silencio. Reconozco
que yo, como organismo, soy incompleto –dijo, sonriendo y
cerrando esos ojos verdes que tanto me atraían.
–Y dentro de poco, si sigo bebiendo así, ya no seré organismo de
ninguna clase –también sonreí, pero esta vez mirándole fijamente
a los ojos.
–Beberé…, beberé hasta que cuando me corte salga whisky a
chorros. ¿Para que sirve la sangre cuando se puede tener whisky en
las venas? –proclamó, soltando una carcajada que me contagió y
no sé como moví la cabeza, quizás producto de los cinco “chupitos”
que habíamos “trasegao”, que la apoyé levemente en su hombro y
así me quede para engullir un largo trago. Él alargó su mano para
acariciar mi mejilla y sentí mi cuerpo erizarse como debe sentirlo
un electrocutado.
–Vivo solo, ¿quieres que vayamos a mi apartamento? –había en
su pregunta una mezcla desgarradora de angustia y esperanza.
No lo pensé dos veces –¡vamos!–.
Salimos a la Siberia invernal Parisina y sus brazos se ciñeron a mi
espalda como una cuerda de nudos. Yo me acurruqué en su pecho.
Me temblaban las piernas, un rato del whisky, otro del frío. Al poco
tiempo llegamos a su loft.
Entramos y casi no me dio tiempo a mirar la decoración del
desván moderno en que vivía. Sentí su cara en la nariz y su boca
buscando ávidamente la mía. Sus labios chupaban los míos
impidiéndome casi respirar. Sus manos aplicaban la presión precisa
para sentirme excitada pero no violentada, disfrutaba del equilibrio
perfecto entre pasión y ternura que era capaz de transmitir con sus
besos, sus miradas y sus caricias. Poco a poco avanzamos
entrelazados hacia la cama gigante, que había en una esquina junto
a un gran ventanal, y comenzó un lento desvestir mutuo, donde
ninguno quitamos ropa nuestra. Desnuda sobre la cama, comenzó
una especie de ritual sensual que nunca había experimentado. Loïc,
lentamente, paso a paso, milímetro a milímetro fue recorriendo
todo mi cuerpo desde la cabeza a los pies, acariciándome con la
yema de los dedos, besándome con labios jugosos y lamiendo con
su lengua suave y húmeda. Nunca había sido consciente de cuántos
recovecos podía tener mi cuerpo hasta ese día. No sé cuánto tiempo
duró aquello pero yo estaba en la gloria y en el techo se reflejaba
el cambiante resplandor de un cartel de la calle, blanco, verde, rojo.
Luego, como una ampolla que explota, otra vez blanco, verde, rojo.
Cuando entró en mí, lentamente con exquisito cuidado, sobrevino
un autentico “polvo chillao”, me abrí como una flor carnívora
dispuesta a devorar cuanto había cerca. Nuestros cuerpos
entrelazados se agitaron como látigos hasta quedar absolutamente
exhaustos y plenos.
–¡Ah! He disfrutado como un Heliogábalo –dijo, con las
respiración alterada.
–Loïc, ha sido la hostia –no pude más que susurrar y empecé ha
hundirme en la mullida cama.
–El erotismo supone la habilidad de aliñar bien el amor –oí medio
dormida.
–Este chico habla como los clásicos griegos –pensé antes de caer
en un profundo sueño.
Cuando desperté, en pelota viva, me di cuenta que caí dormida
según terminó el zafarrancho amoroso. Incorporándome quedé
sentada en la cama agarrando las rodillas con las manos, mirándole
con los ojos muy abiertos. Sentía la lengua áspera como un rallador,
efecto de todo el whisky ahumado que había bebido la noche
anterior. Tenía el cuerpo entero, entumecido, reblandecido y
avinagrado.
–Te deseo buenos días –dije, tapando la cara entre las piernas.
–Bonjour mon amour –contesto con una cálida sonrisa y
preguntó– «Te deseo, buenos días» ¿con o sin coma?
Abrí los ojos como quien ve el doble tirabuzón, suspendido en el
aire, de un funambulista y volviendo a casi cerrarlos, le dije —¡Eres
un chico malo!—.
Los dos quedamos en silencio, unos largos segundos, mirándonos
fijamente, él sin bajar la vista, avanzo hacia mí, pelirrojo,
masculino, esbelto y besó mis labios suavemente mientras con su
manos acariciaba mis mejillas.
–Te estoy haciendo un brunch.
–¿Que es un brunch? –contesté.
–Pues que tú desayunas y yo almorzaré –dijo, soltando una gran
carcajada. –¿Tienes hambre?
–Mucha y cómo huele lo que estás haciendo, más.
Él siguió cocinando y yo me fui hacia el cuarto de baño para
darme una ducha. Cuando volví al salón, abierto al dormitorio y la
cocina, había preparado una mesa con mantel y servilletas de hilo,
un pequeño florero con una rosa roja, copas, vajilla y cubiertos
perfectamente alineados.
A mí, ningún tío me había tratado con tanta deferencia, con tanto
mimo, con tanta pasión. Sentados uno frente a otro, puso ante mí
una especie de crepe relleno.
–¿Qué es? –pregunté.
–Primero prueba y luego te cuento –quedó mirando fijamente mi
cara, esperando mi reacción.
–¡Uhmmm! … delicioso. ¡Diosss! Es… no sé… tiene varios
olores, distintas texturas, cada bocado un sabor diferente.
–Aunque ahora trabaje como Chef en una crepería mi verdadero
objetivo es tener restaurante propio donde pueda fusionar mis dos
disciplinas, filosofía y gastronomía. ¿Conoces la Gastrosofía?
Le miré con cara de “¿qué me estas contando?” y le apunté con
el tenedor al entrecejo.
–¿No recuerdas la “chapa” que te di en la Gendarmería?… La
gastronomía desde un ámbito filosófico es el arte de condimentar
alimentos para producir felicidad y la filosofía desde un ámbito
gastronómico es el ingenio de cocinar ideas para obtener respuestas
que te acerquen a la felicidad –enunció con alegría y cierto brillo
en los ojos.
–Por favor, me vas a decir… ¿qué - estoy - comiendo?… es solo
para saber qué debo pedir cuando lo vea en algún menú.
–Le llamo “Ceremonia de la confusión”. Es mi versión de un
“hachis parmentier francés” en donde a riñones, sesos, hígados,
ricota, calabacines, alcachofas, manzanas asadas y peras al vino
intento dotar de una falsa uniformidad compensada por la riqueza
de las texturas y los sabores interiores.
–¿uuuh? –puse los labios en forma de “¿cómo?” y los ojos muy
abiertos expresando un “¿qué?”. Mi gesto de asombro, que
comenzó a transformarse en un intento de arcada, que reprimí, pues
el placer de comerlo superaba en creces al de conocer su
procedencia. Tomé un buen trago de vino y seguí con la tarea.
Quedé tan saciada, que me senté en el sofá, mientras él recogía
la cocina y encendí la TV. En duermevela, escuché el noticiario
que hablaba de la huelga de controladores aéreos, de las
declaraciones del Presidente Hollande instando a los parisinos a
colgar banderas francesas en sus balcones como homenaje a las
victimas del atentado terrorista.
No sé cuanto tiempo estuve “zombi” pero cuando reaccioné, eran
más de las seis de la tarde. Agradecí lo bien que me había sentido
con él, nos intercambiamos los teléfonos, prometimos volver a
vernos y me fui para mi piso compartido.
Aquello no fue pura retórica de despedida a la “sevillana” y se
fueron repitiendo los fines de semana alcohólicos, carnales y
gastronómicos juntos. Entre increíbles disquisiciones filosóficas o
para ser exactos, gastrosóficas, los fines de semana eran una
montaña rusa de emociones que me cargaban las pilas para soportar
mi soledad del resto de los días. Quizás por eso, posteriormente,
también algún que otro día de la semana nos empezamos a ver y
así terminé durmiendo más noches en su cama que en la mía.
A los pocos meses, el día de la noche de San Juan, por eso de la
noche más corta del año y el solsticio de verano, me preparo una
cena especial en su casa.
Ya acostumbrada a sus sorpresas nutritivas, no preguntaba,
simplemente me dedicaba a oír su discurso metafísico-culinario y
gozar de las delicias que creaba y preparaba en exclusiva para mí.
El plato principal de esa noche lo tituló “Desquite Artúrico” y
definió, como encuentro afortunado de despojos, tan sutiles como
pulmones, hígados, criadillas e intestinos de animal indescifrable,
comida de pobres y a la vez barroca. A pesar de mis experiencias
anteriores, solté el pelo con un movimiento de mi cabeza y me hice
una trenza con las manos, aunque esta vez la incomodidad duró el
tiempo de hincarle el diente a aquella casquería celestial. A los
postres brindamos con una botella de Moët&Chandon que sacó del
congelador, en su justo punto de escarcha.
–Capilla –dijo con gran esfuerzo y exactitud –¿Quieres venirte a
vivir conmigo?
–¡Síii! –contesté. Cuando se ama, no es difícil sacrificar algo por
ese alguien, lo difícil es encontrar a ese alguien que merezca tal
sacrificio y estaba convencida que Loïc era ese alguien.
–Yo creo que no amé a nadie por mucho tiempo, a menos que a
mi mismo… soy una criatura imposible. Pero contigo, me siento…
es diferente. Eres la única persona, hasta ahora, que ha sido capaz
de entender mi complejidad sin reproches, de escuchar activamente
mis disquisiciones.
–Te aseguro que no es fácil –dije, sonriendo.
Soltó una carcajada y dijo –Naturalmente, nunca se llega a todo,
pero hay que querer todo. La soledad es mi estado natural pero, sin
embargo, quiero vivir contigo.
Lo demás, fue otra noche sicalíptica, descubriendo recovecos y
tesoros insondables de mi cuerpo, dejando a “Las edades de Lulu”
en un cuento infantil.
Como era día laboral, me despabiló La radio-despertador con el
noticiario matutino. La previsión meteorológica para ese día era de
agua-nieve por la mañana y lluvias intermitentes por la tarde.
«Suerte que traje el chambergo». La locutora comentaba la
ausencia de banderas francesas en los balcones del Barrio de Saint
Denis, como homenaje a las victimas del pasado atentado terrorista,
y la aparición, cerca del mismo, de un cadáver al que habían
seccionado el escroto. «¡Vamos que le habían cortado la polla y los
huevos! Estos cochinos franceses son tan degenerados que siempre
andan con los “cacharros” de la “jodienda” entre manos». Me di
una ducha rápida y me fui para la Universidad pues tenía clase
temprano. Quedamos para hacer la mudanza por la tarde.
Llevábamos seis meses viviendo juntos, cuando una mañana
nos despertó el teléfono, en vez de la radio-despertador. Contestó
Loïc y pude apreciar en su cara una cierta turbación. Habló más de
veinte minutos en ese francés con música de calidad que suele
distinguir a un ciudadano cultivado muy al contrario que la del otro
lado del aparato, más bien con música de galillo y expectoración
propio de las gargantas rústicas. Colgó. Quedó con la mirada
perdida hacia el gran ventanal, rascándose los rizos y restregando
los dedos por las cuencas de los ojos.
–¿Quién era?… –pregunte.
–Era de Saint Thégonnec, la encargada del obrador –volvió la
cara y se quito de los ojos unos mechones de pelo rojizo.
–¿Ha pasado algo?
–Mi padre. Ha caído fulminado por un infarto esta madrugada
mientras trabajaba en el Horno. Ha muerto. Se acabó –sentenció,
sin un atisbo de dolor.
–Lo siento –fue lo único que fui capaz de decir.
–Me parece que el odio a mi padre no se curará –y continuó–: Por
lo demás, estoy bien –y, tímidamente–: Soy el mismo de antes…
¿No?
–Claro, el mismo; amor –le dije, acercando mis labios a su frente
y abrazándolo con más ternura que fuerza.
–No es su muerte lo que me inquieta; es mi cerebro. La muerte la
presentía sin angustia, pero sinceramente, que ahora no sepa si reír
o llorar, me crea solo cierto desasosiego, sin ninguna tristeza.
–Loïc, me desconciertas. Me cuesta entenderte. Estoy confundida
–le dije, intentando averiguar su verdadero estado de animo.
–Es fácil, ni te desconciertes, ni te confundas y fóllame como si
no hubiera un mañana –propuso contundentemente.
Se abalanzó sobre mí. Arrancó la poca ropa que llevaba puesta.
Hizo el amor con premura, sin sentido. Terminó rápidamente.
–Tengo que ir al pueblo –soltó, cuando yo no había empezado y
él había terminado.
–Voy contigo.
–No hace falta, estás de exámenes finales y allí…
–Loïc, Loïc, Loïc… yo estoy contigo , no junto a ti –interrumpí,
solté el pelo con un movimiento de cabeza y me hice una trenza
con las manos, como tantas veces.
–Vale, de acuerdo. Tendremos que estar un tiempo, al menos yo,
para ti, prepara maleta para una semana.
Cogimos el primer tren directo que había de París a Morlaix y
desde allí otro hasta Saint Thégonnec. Llegamos avanzada la noche
y muy cansados al tanatorio, donde el padre estaba siendo velado
por los tres trabajadores del obrador. Loïc, agradeció todo lo que
habían hecho y les propuso que descansaran. Con una entereza que
me seguía sorprendiendo, sin acercarse a ver el cadáver, habló con
los empleados de la funeraria para concretar todos los trámites del
entierro a la mañana siguiente.
No quiso pasar la noche en casa del padre, había reservado
habitación en el hotel Auberge Saint-Thégonnec, el único del
pueblo y bastante céntrico. Después de ocupar nuestra habitación,
decidimos dar un paseo. No llevábamos más que unos minutos
andando, cuando retumbó un largo trueno. Empezó a llover. Llovía
como llueve en Bretaña… como si se desatara un diluvio. Yo me
ajusté el impermeable y la capucha; Loïc se encasquetó el sombrero
hasta las orejas y se subió el cuello de la chaqueta. Los relámpagos
zigzagueaban entre la fila de ventanas muertas. La lluvia batía el
adoquinado, los escaparates, las escaleras de piedra. Teníamos las
rodillas mojadas. Por la espalda abajo, nos corría un chorro de
agua, y frías cascadas nos caían de las mangas por las muñecas.
Estábamos como una sopa pero seguimos un buen rato
chapoteando, en silencio, de charco en charco, de acera en acera.
A la mañana siguiente, seguía lloviendo, nos despertamos pronto
y sin desayunar, fuimos a la funeraria. Loïc, contrató una
incineración rápida sin funeral ni ceremonia alguna. Pagó en
metálico todos los servicios, quedó en recoger las cenizas en tres
días y no pidió ver a su padre y menos aún despedirse de él.
Era espectadora de una transformación que me costaba dar
crédito. Me había enamorado de una persona: indecisa, generosa,
sensible, débil, cariñosa y estaba descubriendo a un individuo
determinante, seguro, frío, calculador. Decidí no cuestionar,
ninguna de sus decisiones, pues no sabía casi nada de su historia y
confiaba que todo era consecuencia de sucesos anteriores que no
era el momento de poner en cuestión.
Del tanatario, nos fuimos a la Boulangerie familiar, estaba
cerrada al público y allí nos esperaban la encargada y los dos
operarios del obrador. Desayunamos juntos, mientras ella le ponía
al día de todo lo concerniente al negocio y a la casa de su padre. Le
dio un juego de llaves, entre hipidos y sollozos, a la vez que
explicaba dónde se podían encontrar documentaciones, incluso el
lugar y la clave de la caja fuerte.
Nos sorprendió los detalles que era capaz de dar y que pudimos
comprobar cuando fuimos, ya solos, a la casa de su infancia. Sin
duda, esa mujer, ejercía de algo más que encargada, había vivido
en la casa con el padre y tuvo que salir atropelladamente con el
devenir de los acontecimientos.
En la entrada de la casa había un espejo. Loïc Stivell se detuvo a
contemplar a Loïc Stivell. Habían pasado muchos años desde la
última vez que se miró en él.
Estuvimos horas, abriendo ventanas, escudriñando armarios en
busca de intimidades, fisgando cajones para descubrir secretos y
recopilando papeles, escrituras y documentaciones. Abrimos la
caja fuerte donde había bastante dinero en metálico que no
llegamos a contar. Me empezaron a sonar las tripas.
–¿Comemos en el Hotel y recogemos las maletas? –le propuse.
–De comer en el Hotel nada de nada. Un hotel es un lugar de paso
y un restaurante puede llegar a ser una patria.
–Me encantan tus frases gastrosóficas —dije, sonriendo.
–Comeremos en Ar Chupen para que conozcas una rama más de
la Gastrosofía.
El restaurante estaba en Guimiliau, un pueblo cercano, y me
sorprendió que dentro de sus especialidades, una era la comida
vegana. Mientras comíamos me contó que había decidido liquidar
todo el patrimonio familiar, para conseguir el sueño de su vida…
abrir su propio restaurante en París.
–Se llamará “Extase Antrophagique” –sentenció con una gran
sonrisa y un brillo en los ojos que nunca había visto.
–Un poco extravagante el nombre –afirmé sin perder la sonrisa.
–Cocinar carne humana es el summum para un cocinero –noté un
temblor imperceptible, casi un guiño, en uno de sus ojos verdes y
hundidos que interrumpió soltando una carcajada que hizo mirar
hacia nosotros al resto del comedor.
–¡Ja,ja,ja,ja! –también reí, mientras me soltaba el pelo con un
movimiento de mi cabeza y me hice una trenza con las manos, una
vez más.
Pasaban los días, seguía lloviendo y yo me quedaba en su casa
estudiando. El, como había decidido finiquitar todo su pasado en
Saint-Thégonnec tramitaba, cerraba y vendía todo lo que pudiera
suponer cualquier lazo con ese lugar y su desaparecida familia.
Tenía que volver a París para hacer los exámenes finales y como
él no había terminado su liquidación de propiedades, recuerdos y
enseres, decidimos que al día siguiente me iría yo sola a París y él
volvería en cuanto saldara hasta las cenizas de su padre.
La noche anterior a mi partida preparó una cena singular de las
que dejaban alguna huella especial en mi alma, en mi cuerpo, en
mis sentidos.
– ¿Dime con qué me sorprendes hoy? –pregunté, salivando.
–Lo titulo “Venganza caníbal” y es una especie de Shakrieh que
utilizo para rellenar berenjenas y calabacines. Se hace con yogur,
cebolla, huevo, carne picada, aceite de oliva, media cucharada de
“fulful bar” o mezcla de especias, canela, sal, limón y entrañas.
–¡Lo que te gustan las entrañas, hijo! –dije, riéndome y tranquila.
–Es como un poema mental sencillo, pero de efectos mágicos en
el paladar, una alegoría, un desquite, que eleva la excelencia de lo
rellenado –enunció, dejándome con la boca abierta.
–¿Por qué apodas a cada plato con títulos tan desconcertantes y
extraños? –pregunté, inocentemente.
–Los títulos son como los dueños del secreto de los platos y los
dotan de una gran belleza enunciativa y un profundo significado.
–Te explicas como un libro abierto… pero… ¡chico!... yo
necesito tiempo para procesar ese raudal de razonamientos
metafísicos con el que me inundas –dije, con la boca llena.
Hubo postre, copa de Champagne y “final feliz” en el coche,
junto a un campo de patatas, cuando volvíamos a casa de su padre.
Una vez más, aquello fue un festival de sensaciones que nublaban
mi voluntad pero del que terminaba gozosa, satisfecha y plena en
el más amplio sentido de la palabra.
El tren salía a las cuatro. Tomamos un café en la cantina de la
estación. Me levanté tres minutos antes.
–Hasta pronto, amor… no hagas nada que yo no haría –le susurré
mientras le daba un beso dulce y suave en la boca.
Sonrió de manera indefinible y me dijo:
–Así, pues, es la ceremonia del adiós.
–No seas trágico, es solo, un hasta pronto –le puse la mano en el
hombro. La sonrisa… la frase, me ha perseguido largo tiempo. Yo
no daba a la palabra «adiós» el sentido supremo que tuvo unos días
mas tarde, pero entonces estuve sola para pronunciarla.
Ya en el tren, sobre el asiento que me correspondía, alguien había
dejado un ejemplar del diario bretón “Le télégramme”. Me
acomodé y cuando llevaba más de una hora de viaje, cansada de
ver campos de todas las tonalidades posibles de verde y vacas
perezosas pastando, reparé en el periódico olvidado. En portada a
toda pagina informaba de la conexión entre la aparición, hacia dos
días, cerca de la mezquita de Guimiliau, del cuerpo de un marroquí
descuartizado con la ola de asesinatos de idénticas circunstancias y
características que estaban sucediendo en París desde primeros de
año. La policía seguía investigando estos sucesos, con pruebas
concluyentes, relacionándolos con los atentados de la Sala
Bataclan del noviembre pasado. Según el comisario encargado de
la investigación, datos de ubicación de un teléfono móvil enlazaban
todos los escenarios con una persona.
Los recuerdos, las fechas, los lugares, las situaciones se fueron
ordenando en mi cabeza como piezas del Tetris. Di una gran arcada
al relacionar de la misma forma los platos con los que había estado
disfrutando tanto tiempo. Las personas felices no pierden el tiempo
haciendo el mal a los demás. El mal es una cosa para gente infeliz,
frustrada, mediocre y envidiosa… Loïc no era así. Un desasosiego
creciente invadía mis pensamientos. Es infructuoso y horrible
asistir a la agonía de una esperanza. Estaba destrozada. Todo
cuadraba y rebelarme contra un destino que no podía modificar me
parecía banal. Hay un tipo de tristeza que no te hace llorar. Es como
una pena que te vacía por dentro y te deja pensando en todo y en
nada a la vez, como si ya no fueras tú, como si te hubieran robado
una parte del alma. Entonces, surgió de lo más profundo de mi
pecho, desgarrándome la garganta, un grito atroz, espeluznante:
–¡Me cago en la puta Gastrosofía!
También podría gustarte
- Linea Del Tiempo de La Historia Del PescadoDocumento3 páginasLinea Del Tiempo de La Historia Del PescadoAlejandro Rodriguez50% (2)
- Liderazgo, Valores y Cultura Organizacional.Documento5 páginasLiderazgo, Valores y Cultura Organizacional.Iri GamiAún no hay calificaciones
- Dos Cojones y El Universo Conocido PDFDocumento102 páginasDos Cojones y El Universo Conocido PDFRosa SecoAún no hay calificaciones
- Concurso Distrital de Cuento - Rosas en El FuneralDocumento6 páginasConcurso Distrital de Cuento - Rosas en El FuneralAngie Paola Vargas ArevaloAún no hay calificaciones
- El celular del diablo 2. La fiesta de las almasDe EverandEl celular del diablo 2. La fiesta de las almasCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Unos Pocos Días de PrimaveraDocumento22 páginasUnos Pocos Días de PrimaveraArnaldo ZarzaAún no hay calificaciones
- ArenaDocumento17 páginasArenaFernando Adrianzén G.Aún no hay calificaciones
- Kawakami CuentoDocumento7 páginasKawakami CuentoDadi Dario MaldonadoAún no hay calificaciones
- El Niño Del Beso - Salvador NavarroDocumento186 páginasEl Niño Del Beso - Salvador NavarroYanet EspinosaAún no hay calificaciones
- Recopilacion de Cuentos Por Malcon Alvarado CalderwoodDocumento105 páginasRecopilacion de Cuentos Por Malcon Alvarado CalderwoodMalcon Enrique Alvarado CalderwoodAún no hay calificaciones
- Pablo Palacio - Una Mujer y Luego Pollo FritoDocumento24 páginasPablo Palacio - Una Mujer y Luego Pollo FritoEstuardo GomezAún no hay calificaciones
- Carver, Vos No Sabes Lo Que Es El AmorDocumento17 páginasCarver, Vos No Sabes Lo Que Es El AmormoriacansadaAún no hay calificaciones
- El RevólverDocumento8 páginasEl RevólverAlexandra Marilu Soto CoroAún no hay calificaciones
- La Memoria Infantil - E. HalfonDocumento15 páginasLa Memoria Infantil - E. HalfonJose Rocuant100% (1)
- 09 - La Dama Del Museo - Pablo PovedaDocumento174 páginas09 - La Dama Del Museo - Pablo PovedaMaJa Netys100% (2)
- Dos Cojones y El Universo Conocido Relatos Escritos Con Mucha Mala LecheDocumento68 páginasDos Cojones y El Universo Conocido Relatos Escritos Con Mucha Mala LecheanamislistasAún no hay calificaciones
- Montero Alma CanibalDocumento5 páginasMontero Alma CanibalTiffany WilliamsAún no hay calificaciones
- Como un latido en un micrófonoDe EverandComo un latido en un micrófonoMaría Alonso SeisdedosAún no hay calificaciones
- Valporno Texto FINALDocumento100 páginasValporno Texto FINALlauraluna329Aún no hay calificaciones
- CITA CON UN EXTRANO (Spanish Ed - Hernandez, Adriana WDocumento207 páginasCITA CON UN EXTRANO (Spanish Ed - Hernandez, Adriana WMarAún no hay calificaciones
- Un Metro - Marcia Álvarez VegaDocumento6 páginasUn Metro - Marcia Álvarez VegaMarcia AlvarezAún no hay calificaciones
- Anécdotas GriñonensesDocumento11 páginasAnécdotas GriñonensesdavidAún no hay calificaciones
- Como Un Cielo Sin Estrellas - Naviru Shorno PDFDocumento357 páginasComo Un Cielo Sin Estrellas - Naviru Shorno PDFAlfonso Alejandro Hernández Huerta0% (1)
- Revista de Creación Literaria La Ira de Morfeo 6Documento18 páginasRevista de Creación Literaria La Ira de Morfeo 6Javier FloresAún no hay calificaciones
- Aplastado Por La Mierda Pedro Juan Guti RrezDocumento5 páginasAplastado Por La Mierda Pedro Juan Guti RrezpaulacairAún no hay calificaciones
- Entrevista Mayo ZambadaDocumento9 páginasEntrevista Mayo ZambadaVladimir RamírezAún no hay calificaciones
- La Noche de Los FeosDocumento4 páginasLa Noche de Los FeosGustavo de los SantosAún no hay calificaciones
- Crimen Atroz y Otros CuentosDocumento33 páginasCrimen Atroz y Otros CuentosMalcon Enrique Alvarado CalderwoodAún no hay calificaciones
- Cassiopea y SOBRE LAS PLUMAS DEL PAVODocumento5 páginasCassiopea y SOBRE LAS PLUMAS DEL PAVOlaujaen100% (1)
- Cita Con Un Extrano-Adriana W. HernandezDocumento151 páginasCita Con Un Extrano-Adriana W. HernandezÁNGELA MOYAAún no hay calificaciones
- Bishop - en La Calle de Las SierpesDocumento48 páginasBishop - en La Calle de Las SierpesalberdiAún no hay calificaciones
- Dublineses-James JoyceDocumento198 páginasDublineses-James JoyceATPOMOAún no hay calificaciones
- En La Guardia Del Mayo Zambada ProcesoDocumento12 páginasEn La Guardia Del Mayo Zambada ProcesoAraceli Espinobarros VaronaAún no hay calificaciones
- Modo Luciernaga PDFDocumento71 páginasModo Luciernaga PDFMonica Patricia RoblesAún no hay calificaciones
- Cesar ValdebenitoDocumento83 páginasCesar ValdebenitoJenn RussoAún no hay calificaciones
- El Pan Bajo La BotaDocumento4 páginasEl Pan Bajo La BotaCristián Rodríguez RenAún no hay calificaciones
- Entrevista - Georgette - Como Una Estela de Tu MuerteDocumento5 páginasEntrevista - Georgette - Como Una Estela de Tu Muertehenry jesus gonzales sosaAún no hay calificaciones
- FGDocumento77 páginasFGpedroAún no hay calificaciones
- Guia Medio SuperiorDocumento36 páginasGuia Medio SuperiorEsther Falcon100% (1)
- Valoración Clínica Intraoperatoria de La Infusión Continua de Fentanilo-Lidocaína-Ketamina (FLK) en Perros: Estudio Retrospectivo (2006-2013)Documento9 páginasValoración Clínica Intraoperatoria de La Infusión Continua de Fentanilo-Lidocaína-Ketamina (FLK) en Perros: Estudio Retrospectivo (2006-2013)Juanita Berrio lopezAún no hay calificaciones
- Plan UrbanisticoDocumento10 páginasPlan UrbanisticoEdwin Ipanaque RamosAún no hay calificaciones
- Casanova Lurquin Marcos Milton AlejandroDocumento70 páginasCasanova Lurquin Marcos Milton AlejandroAlejandro Alan Yanac EspinozaAún no hay calificaciones
- Clase 13 MicrofonosDocumento30 páginasClase 13 MicrofonosAndrea NoemiAún no hay calificaciones
- Diario El Sol Del CuscoDocumento12 páginasDiario El Sol Del CuscoDiario SoldelCusco100% (2)
- Curso Autorizacion Electronica Por Videoconferencia Signo h1cQ1qeEDocumento26 páginasCurso Autorizacion Electronica Por Videoconferencia Signo h1cQ1qeEBenita graciaAún no hay calificaciones
- Segunda Tarea - TAREA DE PROYECTOS S - 3Documento4 páginasSegunda Tarea - TAREA DE PROYECTOS S - 3Said NororiAún no hay calificaciones
- All ExDocumento67 páginasAll ExJose Maria Ortigoza RamiroAún no hay calificaciones
- Trabajo Grupal S4Documento6 páginasTrabajo Grupal S4Alexander Colque TorresAún no hay calificaciones
- Módulo 2Documento3 páginasMódulo 2GrisAún no hay calificaciones
- Divulgacion CientificaDocumento1 páginaDivulgacion CientificaDamian Alexander Cedillo FloresAún no hay calificaciones
- Comandos LaravelDocumento1 páginaComandos LaravelElvis GamboaAún no hay calificaciones
- BRALLARDocumento2 páginasBRALLARCesar Rosas TomayllaAún no hay calificaciones
- Khali JiDocumento2 páginasKhali JiAlejandra CupaAún no hay calificaciones
- Informe 1 - Electronica de PotenciaDocumento10 páginasInforme 1 - Electronica de PotenciaMauricio Cala AriasAún no hay calificaciones
- Revisión de AntídotosDocumento3 páginasRevisión de AntídotosLorelairyn MenaAún no hay calificaciones
- Clasificacion y Especificacion de La Fuente de PoderDocumento3 páginasClasificacion y Especificacion de La Fuente de PoderIrene Ramirez VeraAún no hay calificaciones
- Quispe Huisa Midward FaustinoDocumento120 páginasQuispe Huisa Midward FaustinoJuan CarlosAún no hay calificaciones
- Historia 2 Basico GuiasDocumento4 páginasHistoria 2 Basico GuiasPablo MorenoAún no hay calificaciones
- 58 TDR Mejoramiento Del Servicio de Agua Sistema de Riego Tras Base - Cordillera Cui 2541943 (Supervision) PresupuestoDocumento1 página58 TDR Mejoramiento Del Servicio de Agua Sistema de Riego Tras Base - Cordillera Cui 2541943 (Supervision) Presupuestodady herreraAún no hay calificaciones
- Triptico Del Cuidado Del Agua 4Documento2 páginasTriptico Del Cuidado Del Agua 4balarcacontabilidadAún no hay calificaciones
- Brochure ExtintoresDocumento4 páginasBrochure ExtintoresPuma De La Torre ExtintoresAún no hay calificaciones
- InformaticaDocumento2 páginasInformaticaapi-383779442Aún no hay calificaciones
- Expo DecrolyDocumento8 páginasExpo DecrolyCarlos Eliezer Anaya0% (1)
- Mantiene El Sistema de Aire Acondicionado AutomotrizDocumento48 páginasMantiene El Sistema de Aire Acondicionado AutomotrizJose carmen Martinez jimenezAún no hay calificaciones
- Fichas Katz Cerda Sandoval Gabriel Alejandro 1701Documento18 páginasFichas Katz Cerda Sandoval Gabriel Alejandro 1701Aléxandros SandobaalAún no hay calificaciones