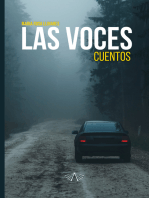0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
22 vistasSilba
Silba
Cargado por
christopherghmLibro latinoamericano sobre el machismo
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Silba
Silba
Cargado por
christopherghm0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
22 vistas8 páginasLibro latinoamericano sobre el machismo
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Libro latinoamericano sobre el machismo
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como pdf o txt
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
22 vistas8 páginasSilba
Silba
Cargado por
christopherghmLibro latinoamericano sobre el machismo
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 8
Silba
María Fernanda Ampuero
Mamá nunca había contado historias de terror.
Contaba todo lo demás: sobre los viajes a la playa en la enorme camioneta
familiar, los amigos de todos sus hermanos siempre en casa, sentándose a la
mesa por turnos, comiendo, hablando y apestando como piratas, los sacos y
canastos a reventar de naranjas, cebollas, tomates, camarón, limones,
huevos, arroz, cangrejos, pescado, mangos, gallinas en pie, que traía el
abuelo para alimentar a la hambreada jauría de su descendencia. Contaba
todo, detalladísimamente. Los sabores, olores, texturas de su infancia, el
primer negocio que se puso, cuando era apenas adolescente, de vender el
banano de rechazo, el que no era exportable, a la gente del vecindario. No
callaba nunca sobre eso, tal vez porque fue su primer y último trabajo
pagado, la primera y última vez que el dinero llegaba a sus manos y se iba
de sus manos. Después tuvo billetes en las manos, pero eran distintos, eran
de papá. El que te has ganado pesa distinto, cruje más, se saca con fuerza de
la cartera y se pone sobre los mostradores muy abierto, de cara, con una
palmadita como la que se da en la cabeza a un niño que se ha portado bien.
Sé que hizo una mesita con cajas y que la pintó de rojo y que ahí ponía
los racimos de banano atados con cintas de colores –como el pelo de las
niñas–. Sé que a veces hacía trueque de banano por alguna cosa que le
gustara más: cancioneros, discos, revistas de moda, máscara de pestañas,
una cajita musical que conservó toda la vida. Sé que le encantaba ser esa
niña empresaria. Sé que con la plata de la venta compraba bombones,
perfumes. Sé que los hermanos le robaban el chocolate para comérselo y el
perfume para echárselo y dar celos a sus novias. Sé que la mamá de mamá la
golpeaba a ella y que a los hermanos no. Sé que una vez en la plantación
derribaron unos árboles y cayó, como una fruta, un monito huérfano y que el
papá de mamá lo llevó a casa y que creció como un niño más, comiendo,
jugando y durmiendo, hasta que se hizo adolescente y empezó a masturbarse
delante de las visitas. Lo volvieron a soltar en el campo y al día siguiente lo
encontraron muerto en una hamaca de la plantación, como una persona
pequeña haciendo la siesta.
Sé que mamá conoció a papá disfrazada de soldadito, con botas altas y
gorrito con borla, porque ese día había desfilado para celebrar la patria. Sé
que cuando mamá era pequeña, la mamá de mamá dejó sin vigilancia una
olla gigantesca de leche y que mamá estaba jugando, explorando, y le
cayeron litros y litros de leche hirviendo y el vestidito se le pegó a la piel,
se volvió una sola cosa, y que, sin saber qué hacer, la mamá de mamá le
arrancó el vestido y con él también la carne de su pechito infantil y que
tanto era el dolor, tanto, la desesperación de verse el pecho desollado, que
quiso lanzarse por la ventana a una acequia que había debajo de la casa y
que, para detenerla, su mamá la abrazó por el pecho en carne viva: ella se
desmayó de dolor. Sé que la cicatriz, esa piel de anciana en una mujer
joven, la avergonzó toda la vida. Sé que la mamá de mamá prendía fuego a
las madrigueras de las ratas y luego las taponeaba con piedras y que mamá,
por la noche, intentaba curar las heridas con mentol a las ratitas
chamuscadas.
Mamá contaba todo eso y muchas más cosas, muchas, pero ninguna
historia de terror. Yo estaba obsesionada porque sabía que las había, tenía
que haberlas. Papá siempre había vivido en la ciudad y tenía unos recuerdos
que luego venían a mi cabeza, sin avisar, a la hora del sueño. Uno era sobre
su amiguito Jo, muerto en un accidente, que ciertas noches, sobre todo las
de luna llena, lo invitaba a salir a jugar desde el otro lado de su ventana. El
otro era el de la noche de los ruidos raros, como de algo con pezuñas, en su
cuarto cuando él estaba abajo. Subió y encontró la madera del suelo con
manchas oscuras, quemada, también rascada y llena de virutas.
Mamá, que había pasado mucho tiempo en el campo, en la casa de su
abuela, debía de tener unas historias mucho mejores. O iguales. O peores.
Pero alguna. Como yo creía en las historias de papá, estaba segura de que lo
maligno existía y, como existía, mamá tuvo que haberlo conocido.
Por fin me contó su historia una noche horrible, la noche de la perrita.
Los vecinos habían dejado una cachorrita botada en el porche sin
comida ni agua y, tras un par de días de escuchar su llanto y de echar pan
remojado en leche y ver cómo lo devoraba, papá había decidido meterse
con una escalera y sacarla. Fue una locura porque no me dejaban tener
perros y, de pronto, ahí estaba en nuestra casa la perrita más linda del
mundo, con su cara de peluche y sus ojos como dos canicas negras. La perra
le cabía entera a mi papá en la mano y ahí se dormía luego de lamerle los
dedos. Además de la fiesta de jugar a que tenía una mascota, había otra
fiesta más bonita que era ver a mi papá tan vivo, tan mío y de mamá, y no
de la calle, de otra gente.
Esa noche fuimos a cenar donde los abuelos y, por supuesto, llevé a la
perrita y, por supuesto, le amarré un lazo rojo en el cuello. Le puse un
recipiente con agua en el suelo y allá fue, moviendo su diminuta cola, con
ese lazo más grande que ella. Poco después la vimos boca arriba, la lengua
afuera, con estertores y echando una espuma amarillenta por la boca. La
mamá de papá ponía veneno contra las ratas por toda la cocina y la perrita
comió de eso. Así terminó. Agonizó unos pocos segundos y murió ante mis
ojos que mi mamá intentaba tapar en vano: la trompa contraída mostrando
sus dientes, el lazo rojo como una hemorragia por el suelo, las patitas tiesas.
La habíamos salvado del sufrimiento del porche vacío para matarla. Sí, mi
familia lo había hecho. Yo lo había hecho. Esa noche, en la cama, después
de pedirme que dejara de llorar, que la iba a hacer llorar a ella, mamá
empezó a contarme.
Nunca sabré por qué eligió ese momento, un momento para hablarme
de colores y de vacaciones y de helados con chispas de chocolate, para
contarme de El que silba, pero lo hizo.
Empezó hablando de una perra que ella tenía, la Loba, una perra de
raza indefinida, grande y sabia, un animal que conocía los sentimientos
humanos y los compartía. Era, dijo mamá, casi gente. Loba había tenido una
camada de ocho perritos que eran unas criaturas hermosas, pero que, y eso
era lo más terrible para mamá, su belleza no pudo salvar: habían muerto de
alguna peste uno tras otro, semana tras semana. Ninguno pasó los seis
meses de vida. Loba se había vuelto loca, buscaba a sus animalitos por toda
la casa, lloriqueaba en la esquina donde había parido, olisqueaba los
rincones y ponía su enorme hocico en la falda de mi mamá y la miraba con
unos ojos enormes color caramelo como preguntando ¿dónde?, como
pidiéndole explicaciones. Mamá, igual de triste, había decidido irse con su
perra al campo, a la casa de su abuela, para pasar el duelo.
La casa de la abuela de mamá era una casa elevada, de una caña tan
vieja que ya estaba gris, de esas que se ven en la carretera cuando vas de un
sitio bueno a otro. Mamá se llenaba de poesía al describirla, como la casa de
una abuela de cuento, pero sabía que era una fantasía. Los lugares donde
una ha sido feliz siempre se recuerdan hermosos. Era, en verdad, la típica
casa desvencijada de los campesinos de la zona: opulenta en madera
podrida, insectos y latón, sin retrete, agua o electricidad. Ahí vivía la abuela
de mamá, ya sola, porque el abuelo de mamá se había largado con otra
mujer cuando mamá era niña. Ahí apareció mamá un día con su perra
huérfana de cachorros y una maleta.
La abuela de mamá era una señora gordota, alegre y querendona que le
permitía todo. Mamá se levantaba tarde, iba y venía de la playa trayéndole
conchas marinas y flores salvajes de regalo. Comía cuando y cuanto le
apetecía, montaba a la yegua sin silla, vestía pantalones cortos o no vestía
nada, bebía cerveza, se fumaba algún mentolado y se quedaba hasta la
madrugada escuchando los cuentos chistosísimos de su abuela o la novela
de moda en una radio de transistores.
La abuela de mamá trabajaba en su campito. Esa era su fortuna, tenía
gallinas, algunas ovejas, la yegua y una vaca tan plácida, comelona y
crédula como ella. Mamá se había asignado ciertas labores: iba a comprar el
pescado que, de tan fresco, venía dando coletazos en la malla por el camino,
ordeñaba a la vaca y separaba la nata de la leche para que su abuela la
batiera e hiciera mantequilla blanca, daba de comer a los animales, recogía
los huevos todavía calientes –como si estuvieran recién hervidos– y
contemplaba a su abuela hacer con esos mismos huevos un pan exquisito,
tiernísimo.
Era un mundo autosuficiente, un mundo sin miedo, un mundo feliz. Lo
que quiere decir exactamente que mamá y su abuela eran autosuficientes,
sin miedo, felices.
El cuento, la noche del envenenamiento de la perrita, pudo, debió,
acabarse en ese momento. Mamá, su abuela y su perra viviendo un
matriarcado alegre y descomplicado, sin corsé ninguno, rompiendo la
madrugada negra como boca de lobo, sin electricidad, sin vecinos, con
carcajadas salvajes por algún chiste sobre pedos, sobre sexo o sobre
hombres estúpidos.
Sí, el cuento tenía que terminarse entonces, pero mamá siguió.
Una noche de tormenta de esas que en el campo llaman palo de agua,
tal vez porque parece que la lluvia apaleara al mundo, la abuela de mamá le
advirtió sobre El que silba. Llevaba tiempo tratando de advertírselo, pero
ahora era urgente: una chica del pueblo vecino, la sexta del año en la zona,
había desaparecido pocos días antes –era una muchachita libre, como tú,
hijita, dijo la abuela de mamá– y la gente estaba segura de que a todas esas
niñas desaparecidas les había silbado El que silba.
Mamá se pegó mucho a su abuela y pensó en las chicas desaparecidas,
en ella misma desaparecida, o sea una sombra negra, amordazada por las
tinieblas, en la noche negra, mientras la gente que te quiere prende fósforos
para tratar de encontrarte hasta que se cansa de quemarse los dedos con la
llama inútil y deja de buscar. La abuela de mamá se puso seria y le rogó que
si escuchaba un silbido no se asomara a la ventana por nada del mundo, que
a veces las chicas se asoman por curiosas, por aburridas, por solas o por
enamoradas.
–Aunque creas que soy yo, aunque suene exactamente como mi
silbido, aunque después del silbido escuches mi voz diciéndote que me
abras, que me pasó algo, que tuve un accidente. No te asomes, mijita linda,
aunque escuches la voz de tu papá o de tu mamá o de alguien que quieras
mucho, del amor de tu vida, de tus hijos. Aunque te ordenen que te asomes,
aunque te amenacen, aunque te rueguen, aunque lloren, aunque te prometan
el oro y el moro, aunque digan tu nombre una y otra vez. Por favor,
prométeme que si escuchas a El que silba no te vas a asomar.
–¿Qué pasa si te asomas?, preguntó mamá.
–Cosas demasiado espantosas para contárselas a una niña, mamita.
Prométame que no se va a asomar nunca, prométame.
–Abuelita, ¿usted alguna vez escuchó silbar a El que silba?
La abuela no contestó.
Y mamá prometió y, aunque quería preguntar más cosas, no preguntó
porque su abuela le advirtió que hablar mucho de El que silba atrae a El que
silba. Mamá se quedó toda la noche así, aterrada, escuchando el corazón tan
querido de su abuela que tampoco pudo dormirse hasta que se hizo de día.
A los meses, el papá de mamá fue a buscarla, a decirle que tenía que
volver para terminar el colegio. Que después ya haría lo que quisiera. Mamá
berreó, su abuela berreó, pero el papá de mamá le dio la única razón a la
que mamá no podía negarse.
–Hijita, vuelva, usted es la única que me quiere en esa casa.
Mamá adoraba a su papá mucho más de lo que se quería a sí misma.
Se subió en la camioneta con su perra, flacucha como un galgo de perseguir
cangrejos y espuma de mar, y dejó la casa de madera feliz sin saber que era
para siempre, que su abuela a los pocos meses se caería muerta en el campo,
en medio de los choclos, y que su papá, de la desesperación, la culpa y la
tristeza, malvendería la casa, el terreno y los animales.
El dolor de la muerte de su abuela no volvió loca a mamá porque
estaba enamorada de un chico y ese chico era todo lo que mamá soñaba.
Fantaseaba como posesa con el día en que él la separaría de esa casa, de los
golpes de su mamá, de sus hermanos robándole todo, metiendo a la casa a
sus amigos, de pronto convertidos en hombres que la miraban. Lloró a su
abuela a gritos, día y noche, pero el llanto le hinchaba la cara y los ojos y el
chico dijo que se veía bien fea y que a él le gustaba ella bien guapa. Se dejó
el dolor en la panza, inconcluso como un fetito muerto.
Al cabo de un mes, mamá ya paseaba sonriente en el carro deportivo
de su enamorado. Una noche, después de haber bailado canciones lentas en
el club social, el chico regresó a mamá a su casa y antes de irse le pidió un
beso. Mamá dijo que no, no por puritana, sino por el terror de que su mamá
la matara a palos. El chico se fue entre chillidos de llantas y rugidos de
motor.
Antes de irse, la llamó estrecha, cruel, inhumana.
Esa madrugada mamá escuchó un silbido debajo de su ventana: el
silbido de su enamorado. Quería hacerse la difícil, hacerlo pagar su
malcriadez, pero el chico silbó y silbó y mamá escuchó una guitarra de
serenata y al muchacho cantando te quiero, te adoro, mi vida. Se levantó,
descorrió las cortinas y se asomó para gritarle que ella también, pero ahí no
había nadie.
Eso dijo mamá y se quedó callada, pensando. Al rato volvió a repetir
que no había nadie.
–Me asomé y no había nadie.
Se acordó de su abuela y esperó, muerta de miedo, a ver si alguien la
desaparecía, si sucedían cosas horribles, algo. Pero no pasó nada fuera de lo
normal: fue al colegio, su mamá le pegó por llegar tarde, su amiga le enseñó
a hacerse la raya en el ojo, su papá descubrió que le habían tirado todas sus
camisas y sus pantalones buenos a la calle y lloró en silencio, sus hermanos
le dijeron que si se enteraban de que se había acostado con alguien la
matarían, hizo una torta de chocolate para vender en una kermés.
Al cabo de unos días, mamá conoció al hombre de ciudad en una
celebración patria, disfrazada de soldadito y sintió cuando él le habló –eso
dijo– como si por la boca se le hubiera metido un colibrí vivo de todos los
colores.
Mamá dejó esa misma noche al enamorado del carro deportivo y, al
año, ella y papá se casaron en una boda épica donde se comieron todos los
camarones del mundo, compraron electrodomésticos, se mudaron de
ciudad, les nació una niña, vacacionaron en la playa, se deformaron las
cabezas hasta volverse irreconocibles para sí mismos, aprendieron los
códigos ocultos en el silencio de cada uno, se llamaron con nombres
inventados y con ruidos en clave –papá tres silbidos agudos, mamá una nota
tarareada– se quisieron, se odiaron, se volvieron a querer, se hicieron
mayores y un día salvaron a una perrita del abandono para que se muriera
pocas horas más tarde envenenada con matarratas.
Papá dejó de querer a mamá cuando yo tenía unos quince años. El
trago barato se percibía en su aliento a pesar de las bolitas de caramelo,
aparecían espejos de mano y labiales fucsia en la guantera del carro, una
mujer llamó un fin de año a las doce de la noche y él dijo que era una
amiga, pero papá no tenía amigos, mucho menos amigas.
Mamá sabía, claro que sabía, pero nunca abrió la boca. La voz
empujada a la oscuridad de la garganta, como un rehén de terroristas. Salían
a hacer la compra, asistían a eventos, él hablaba y ella contestaba, y mamá,
otra vez, dejaba que se le pudrieran en la barriga, como un hijito
contrahecho, fallido, las ganas de llorar y de gritar. La casa entera se llenó
de algo tóxico, un vertedero. Lo de papá ocupaba todo el oxígeno
disponible y nosotras respirábamos bajito, pegadas a la pared, en las
esquinas, pequeñas dosis de algo mortífero.
–¿Por qué no gritas, mamá? ¿Por qué no lo mandas a la puta mierda?
¿Por qué no le envenenas la comida? ¿Por qué no le cortas toda la ropa con
las tijeras de jardinero? ¿Por qué no le pides el divorcio, mamá? ¿Por qué
no dejas de mimetizarte con el sofá, con las cortinas, con el papel tapiz,
camaleón estúpido, y no sales de ahí, de donde sea que estés y lo obligas a
mirarte a la cara? ¿Por qué no das alaridos de loca, mamá?
Yo nunca hice esas preguntas. Siguieron juntos.
Mamá aguantó y aguantó, incluso cuidó a papá cuando el cáncer lo
dejó hecho una piltrafa y no podía ni llegar al baño, pero sí podía mandarle
mensajes a la otra mujer y, quién sabe, tal vez a otro hijo, otra hija. Lo cuidó
cuando la respiración de papá se convirtió en un lento y largo silbido
agudísimo que perforaba los oídos. Lo cuidó hasta su último día y lo lloró
en el entierro. No quise formular las preguntas que harían que mamá se
avergonzara de su vida entera, de darle el lado derecho de la cama y el
mejor trozo de pavo –la carne blanca en filetitos– a su verdugo, del
emborronamiento de su amor propio, de su condición de mujer miserable y
prisionera, de su callar por miedo a que papá la abandonara, un silencio
brutal, como una mano enorme de verdugo que te tapa la nariz y la boca
mientras silba.
También podría gustarte
- Resúmen Papelucho MisioneroDocumento13 páginasResúmen Papelucho MisioneroAna Maria Salazar Sanhueza80% (5)
- La Puerta Cerrada Cuento 5ºDocumento1 páginaLa Puerta Cerrada Cuento 5ºCopy PrintAún no hay calificaciones
- 15 Cuentos Cortos InfantilesDocumento12 páginas15 Cuentos Cortos InfantilesWalfre Camel Gramajo100% (5)
- 10 Cuentos NB1Documento13 páginas10 Cuentos NB1Paulina Becerra OrellanaAún no hay calificaciones
- La Puerta Cerrada, Edmundo Paz SoldánDocumento2 páginasLa Puerta Cerrada, Edmundo Paz SoldánTatianaCardosoHernández100% (2)
- La Puerta CerradaDocumento2 páginasLa Puerta CerradaMaribel ViverosAún no hay calificaciones
- Atwood, Margaret - El Huevo de Barba Azul PDFDocumento249 páginasAtwood, Margaret - El Huevo de Barba Azul PDFAndres Garcia100% (5)
- EDMUNDO PAZ SOLDÁN. La Puerta CerradaDocumento2 páginasEDMUNDO PAZ SOLDÁN. La Puerta Cerradaalina0% (1)
- La EntundadaDocumento4 páginasLa EntundadaJuan Carlos González Ortiz44% (9)
- La Sombra Del YacaréDocumento9 páginasLa Sombra Del YacaréProfes MayormenteAún no hay calificaciones
- Colección TerrorDocumento12 páginasColección TerrorAilen MuruaAún no hay calificaciones
- Lee Con Atencion El Siguiente RelatoDocumento2 páginasLee Con Atencion El Siguiente RelatooLílî ĄnaoAún no hay calificaciones
- Amores Ricos Amores Pobres - Rafaela D'AngeloDocumento52 páginasAmores Ricos Amores Pobres - Rafaela D'AngelokinecuanticaargentinaAún no hay calificaciones
- Caperucita RojaDocumento48 páginasCaperucita RojaLucila SantelAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Relatos Ganadores Ii Concurso.Documento6 páginasCuadernillo Relatos Ganadores Ii Concurso.Noelia AntonAún no hay calificaciones
- Cuentos SalvadoreñosDocumento6 páginasCuentos SalvadoreñosLeonardo Martinez GuzmanAún no hay calificaciones
- Ejemplos de Tecnicas NarrativasDocumento2 páginasEjemplos de Tecnicas Narrativasandrea silva puellesAún no hay calificaciones
- Una MujerDocumento5 páginasUna MujerPolett MagaAún no hay calificaciones
- LA PUERTA CERRADA - PRÁCTICA-1-páginasDocumento1 páginaLA PUERTA CERRADA - PRÁCTICA-1-páginasRox 18Aún no hay calificaciones
- Devetach Actividad Clase1Documento1 páginaDevetach Actividad Clase1sandrasepulcriAún no hay calificaciones
- Leyenda Del UnicornioDocumento5 páginasLeyenda Del UnicornioElmertechAún no hay calificaciones
- Barletta, Leonidas - Historia de PerrosDocumento88 páginasBarletta, Leonidas - Historia de PerrosWara Tito Rios100% (1)
- 40 CUENTOS y OtrosDocumento134 páginas40 CUENTOS y OtrosJonatan Ramirez100% (1)
- La TrojeDocumento11 páginasLa TrojeLuis RobinsonAún no hay calificaciones
- Anibal y MelquiadesDocumento92 páginasAnibal y Melquiadespettty73% (11)
- Mi Lazo Mas CercanoDocumento4 páginasMi Lazo Mas CercanonorypintosAún no hay calificaciones
- 5 Cuentos Cortos y Fabulas Esopo Tomas Iriarte Felix Maria Samaniego Augusto MonterrosoDocumento5 páginas5 Cuentos Cortos y Fabulas Esopo Tomas Iriarte Felix Maria Samaniego Augusto MonterrosoKamus CilicioAún no hay calificaciones
- Presentacióncocurso Lector 2022Documento24 páginasPresentacióncocurso Lector 2022Brenda GuerraAún no hay calificaciones
- Carpeta CuentosDocumento57 páginasCarpeta CuentoscarinaAún no hay calificaciones
- RÍOS Damián Habrá Que Poner La Luz (Novela Corta)Documento27 páginasRÍOS Damián Habrá Que Poner La Luz (Novela Corta)Daniela María GodoyAún no hay calificaciones
- La Entunada PDFDocumento4 páginasLa Entunada PDFAzu AzuAún no hay calificaciones
- Comprension Lectora CuartoDocumento11 páginasComprension Lectora Cuartojulia bello estradaAún no hay calificaciones
- 15 Cuentos Cortos Ilustrados - GERSDocumento6 páginas15 Cuentos Cortos Ilustrados - GERSGerson Guzmán0% (1)
- El Secreto de La Casa Del ÁrbolDocumento233 páginasEl Secreto de La Casa Del ÁrbolQuim MuntadaAún no hay calificaciones
- La Más Callada de La Clase Sergio AguirreDocumento193 páginasLa Más Callada de La Clase Sergio Aguirreyuakin nAún no hay calificaciones
- Cuento SDocumento5 páginasCuento Slau14gpAún no hay calificaciones
- AntologiaDocumento58 páginasAntologialibrerialgpilarAún no hay calificaciones
- Lecturas Carpeta 2 MediosDocumento4 páginasLecturas Carpeta 2 MediosYocelyn DíazAún no hay calificaciones
- Fabio Morábito - La Lenta FuriaDocumento89 páginasFabio Morábito - La Lenta FuriaPornoaural Pop100% (7)
- P 7 GZGGDocumento98 páginasP 7 GZGGPaloma Bonelli JaudenesAún no hay calificaciones
- PIE GRANDE de Los Cuentos de AntañosDocumento12 páginasPIE GRANDE de Los Cuentos de AntañosMarcoGarciaAbanAún no hay calificaciones
- Algo de Mí Mismo PDFDocumento334 páginasAlgo de Mí Mismo PDFJavier Aguila UlloaAún no hay calificaciones
- Cuentos LeitoDocumento6 páginasCuentos LeitoMary Diaz100% (1)
- El Tiempo FragmentosDocumento8 páginasEl Tiempo FragmentosSebastián Monárdez MolinaAún no hay calificaciones
- Dieta de VolumenDocumento1 páginaDieta de VolumenGabriel RamirezAún no hay calificaciones
- Reglamento Tecnológico de CarnesDocumento84 páginasReglamento Tecnológico de Carnesedicosv100% (1)
- SilaoDocumento123 páginasSilaoCijiopAún no hay calificaciones
- Sistemas de Explotacion PorcinaDocumento2 páginasSistemas de Explotacion PorcinaysmeriAún no hay calificaciones
- Diccionario Takana - CastellanoDocumento208 páginasDiccionario Takana - CastellanoWanka Walaśh Kuntur Mallqui100% (1)
- Guía 7 Iip-Clasificacion de Empresas-EmpDocumento2 páginasGuía 7 Iip-Clasificacion de Empresas-EmpDANNA AGUILARAún no hay calificaciones
- La Acuicultura en VenezuelaDocumento5 páginasLa Acuicultura en VenezuelaJackelin Bravo50% (2)
- 0349 Necesidades Hidricas Banano PlatanoDocumento47 páginas0349 Necesidades Hidricas Banano PlatanoEduardo Lertora100% (1)
- Manual de Operación y Mantenimiento Del Sistema de Irrigación PangoaDocumento55 páginasManual de Operación y Mantenimiento Del Sistema de Irrigación PangoaCarlos PazAún no hay calificaciones
- 01 Familia de Palabras PDFDocumento1 página01 Familia de Palabras PDFIvan ZuritaAún no hay calificaciones
- Guia OrquideasDocumento2 páginasGuia OrquideasGabino López100% (2)
- Fase 3 (Estabilización)Documento5 páginasFase 3 (Estabilización)denisseAún no hay calificaciones
- Productos de La Canasta Basica e Inflacion (Autoguardado)Documento14 páginasProductos de La Canasta Basica e Inflacion (Autoguardado)Fernando RodriguezAún no hay calificaciones
- DANONEDocumento8 páginasDANONEPaula LorenteAún no hay calificaciones
- Marco TeoricoDocumento4 páginasMarco TeoricoWilmer BelisarioAún no hay calificaciones
- Grupo 7 Empresa Agrícola 2Documento38 páginasGrupo 7 Empresa Agrícola 2Edwin FranK Buny LlamoAún no hay calificaciones
- Sistemas de RiegoDocumento20 páginasSistemas de RiegoPao LeestAún no hay calificaciones
- EVALUACION - LA PREHISTORIA - Revisión Del IntentoDocumento1 páginaEVALUACION - LA PREHISTORIA - Revisión Del IntentoUnTalEdyAún no hay calificaciones
- Plagas y Enfermedades en Los Cultivos de GranosDocumento4 páginasPlagas y Enfermedades en Los Cultivos de GranosJuan Quintana HuamanAún no hay calificaciones
- Análisis de Los Factores de Producción en Espárrago en La Pampa de Villacurí (Ica, Perú) (PDF Download Available) PDFDocumento349 páginasAnálisis de Los Factores de Producción en Espárrago en La Pampa de Villacurí (Ica, Perú) (PDF Download Available) PDFDianaGonzalesEscobarAún no hay calificaciones
- Matriz de Riesgo de Un Predio AgrícolaDocumento3 páginasMatriz de Riesgo de Un Predio AgrícolaAdam NaryAún no hay calificaciones
- AmericaDocumento39 páginasAmericabiogammaAún no hay calificaciones
- Antonio Elio Brailovsky - El Ambiente en La Civilizacion GrecorromanaDocumento118 páginasAntonio Elio Brailovsky - El Ambiente en La Civilizacion GrecorromanaLaraprepu100% (1)
- Prados Del SolDocumento3 páginasPrados Del SolSebastian Rey0% (1)
- Cronograma de ObraDocumento47 páginasCronograma de ObraJose Luis Mejia GonzalezAún no hay calificaciones
- La Agricultura en La Edad MediaDocumento6 páginasLa Agricultura en La Edad Mediajona morenoAún no hay calificaciones
- El Lugar Más Bonito Del MundoDocumento3 páginasEl Lugar Más Bonito Del MundoJESSE014100% (3)
- Programa - Xlviii Simposio Nacional de Parasitología AgrícolaDocumento8 páginasPrograma - Xlviii Simposio Nacional de Parasitología AgrícolaGabriel Antonio Lugo GarciaAún no hay calificaciones
- Seminario Sobre ConucoDocumento12 páginasSeminario Sobre ConucoOctavianny DelgadoAún no hay calificaciones
- Frases Walter Bishop (Fringe)Documento2 páginasFrases Walter Bishop (Fringe)Veronica PeinadoAún no hay calificaciones