Un lugar para la moral
Josep E. Corbí
(Universidad de Valencia)
Madrid 2003
Antonio Machado Editores
1
�RESUMEN
En un estilo literario en el que abundan los elementos
narrativos y se evita la erudición, este libro defiende la existencia
un lugar para la moral en la imagen del mundo que nos ofrece la
ciencia. La moralidad se encuentra atrapada en un serio dilema,
pues, por un lado, la visión del mundo que nos proporciona la
ciencia parece obligarnos a concebir los juicios morales como
meramente subjetivos y, por otro, trato de mostrar que la
experiencia moral no puede pensarse coherentemente sin atribuir
relevancia moral a ciertos rasgos del mundo y, por tanto,
desbordando los límites de lo meramente subjetivo. Una manera
sencilla de evitar este dilema consiste en negar uno de los polos y,
en este caso, el polo de la experiencia moral parece el más débil,
el que puede desacreditarse más fácilmente como reliquia del
pasado, como un tipo de experiencia que no tiene cabida en una
imagen científica del mundo. La estrategia del libro es, sin duda,
diferente. Su propósito es mostrar que la objetividad de los rasgos
morales es compatible con lo que las teorías científicas nos dicen
acerca del mundo. Para ello, se ofrece una interpretación de lo que
dice la ciencia diferente de la que postula una visión desencantada
del mundo.
2
�Índice
1. Virtu?experiencias
2. Sensaciones del desencanto
3. El contenido de un reproche
4. Motivos para actuar
5. La rueda de la fortuna
6. Conflicto de valores en la Tierra Prometida
7. Deliberar y mirar
8. La noche de Copérnico
9. Objetividad de la moral
10. Nota bibliográfica y agradecimientos.
3
�1
Virtu?experiencias
1. Acurrucada en la trinchera, escucha María el silbido de los aviones, el
estallido estremecedor de las bombas, tiene miedo, sus compañeros
guardan silencio, temen como ella que alguna de esas bombas caiga
sobre sus cabezas. Esta noche ha habido suerte, a los pilotos les ha
faltado puntería, oyen cómo se aleja el ruido de los motores mientras
respiran aliviados, piensan que de momento están vivos y que todavía les
quedan unos horas de sueño antes de que despunte el alba y vuelva el
calor implacable del estío aragonés.
En este punto dulce de la experiencia empiezan a encenderse las
luces del pequeño salón en el que se encuentran María y sus amigos,
indicando que la sesión de tarde ha concluido. Les ha sabido a poco y
piensan volver el próximo domingo para vivir una nueva secuencia de la
guerra civil, es un tema que les apasiona. En realidad, estos Saloncitos
de Virtuexperiencia son muchos más impactantes que la mejor película
porque uno no necesita identificarse con el personaje para compartir sus
penas y alegrías. Uno mismo es ahora el verdadero protagonista de la
historia, el sujeto de la virtuexperiencia. Durante la sesión de
virtuexperiencia, María no temía por que el protagonista muriera
destrozado por la metralla de una bomba, sino que lo realmente le
asustaba era que ella misma pudiese morir en aquella perdida trinchera.
Afortunadamente, aquello no era más que un sueño, aunque
ciertamente nada en la virtuexperiencia le hiciera pensar que así fuera.
María vivió su temor igual que si realmente estuviese en una trinchera.
4
�No percibía nada en el fragor del bombardeo que le permitiese sospechar
que no se trataba, al fin y al cabo, más que de una virtuexperiencia. Esta
es, sin duda, la principal novedad de los Saloncitos que empiezan a
florecer en la ciudad. Nos seducen hasta tal punto que ya no se trata de
que María se identifique con el papel de una valiente y utópica miliciana a
sabiendas de que no es más que un juego, un papel que decide
representar por un rato como quien se pone un disfraz. La novedad de la
virtuexperiencia estriba, más bien, en que uno se encuentra en un estado
hipnótico, ha perdido la conexión con la experiencia real e interpreta la
virtuexperiencia como un fragmento más de su experiencia efectiva. Eso
es lo que tiene de verdaderamente apasionante. Poder vivir con la mayor
intensidad muchas experiencias que en la vida cotidiana nos están
vedadas, por su excesivo coste, por nuestras limitaciones físicas, por su
riesgo.
Nadie cuando entra en los Saloncitos de Virtuexperiencias teme por
su vida, aunque parte de su atractivo resida precisamente en participar
en experiencias en las que parece que inevitablemente la vida de uno
está en peligro. Emoción y seguridad. O, al menos, eso es lo que a
primera vista parece, pues se sospecha que en algunos de esos
Saloncitos los clientes se someten a formas de virtuexperiencia que
pueden acabar alterando radicalmente su vida. Se han desarrollado
recientemente programas que incorporan a la virtuexperiencia la
experiencia del despertar o, para ser más exactos, la experiencia de la
desconexión o del retorno a la experiencia real.
El experienciador -así es como se denomina a los humanos en el
argot de estas empresas- creerá que está abandonando el Saloncito para
retirarse a su casa a cenar, pero, de hecho, está todavía sentado en el
Saloncito y la experiencia del despertar no será más que una
virtuexperiencia proporcionada por la máquina. En este tipo de
virtujuegos, el experienciador no tiene ni idea de lo que están haciendo
con él. Creerá estar llevando una vida normal, incluyendo sus visitas
periódicas al Saloncito de Virtuexperiencias, pero, en realidad, seguirá
5
�conectado a la máquina de la ilusión. Tal vez toda nuestra vida no sea
más que una virtuexperiencia.
No hace falta, en cualquier caso, acudir a los Saloncitos para caer
en la cuenta de esa posibilidad. Con frecuencia creemos que algo que
estamos soñando, nos está ocurriendo realmente; si bien, al despertar,
respiramos con alivio (o con pesar) al descubrir que no era así. Los
sueños son a menudo caóticos y raramente nos sentimos atrapados por
ellos, pero si los sueños mantuviesen una estructura coherente, ¿cómo
podríamos distinguir entre el sueño y la vigilia? ¿No podríamos pensar en
un perverso neurocirujano que se cuidase de manipular nuestro cerebro
para que nada en nuestros sueños suscitase nuestra sospecha, para que
fuesen ordenados y coherentes, para que nada traicionase su carácter
onírico? Pero si existe esa posibilidad, ¿no podría ocurrir que nuestra
experiencia fuese ya, de hecho, el resultado de esa astuta manipulación?
Podría ser, pero esa duda es demasiado genérica como para
inquietarnos genuinamente. Ni siquiera los filósofos se la toman
realmente en serio, no queda en su vida cotidiana rastro alguno de esa
duda. No se trata sólo de que para vivir deba el filósofo seguir creyendo
en la solidez del suelo en el que se apoya o en la existencia de la
manzana que ahora saborea, sino que su manera de conducirse, de
actuar, no se ve en absoluto alterada por esa duda genérica. Su vida
sigue exactamente igual. Esa duda es para él como un paréntesis
vacacional: le relaja, le divierte, pero no le transforma. Hay, sin
embargo, otras dudas de las que no es tan fácil desentenderse.
2. Las empresas de virtuexperiencia están diseñando una forma de
incertidumbre mucho más desazonadora que la anterior. No les basta con
jugar con sus clientes como si fuesen peleles, con confundirles hasta tal
punto de que lo que creen que les ocurre no tenga nada que ver con lo
que de hecho les está ocurriendo, con hacerles vivir una vida totalmente
ilusoria. Esta no es en cierto modo más que una alteración superficial; al
fin y al cabo, el cliente sigue creyendo (aunque equivocadamente) que
6
�puede distinguir entre sus experiencias y sus virtuexperiencias. La mera
posibilidad genérica del engaño no es suficiente para socavar esa
confianza. Pero hay otras situaciones que podrían acabar minando esa
certidumbre.
Hay enfermedades mentales en las que, con frecuencia,
experiencias ilusorias aparecen con la vivacidad de las verídicas. A la
persona enferma le cuesta reconocer su enfermedad, tiende a pensar que
los demás le engañan al negar que ciertos sonidos y voces se han
producido realmente, o bien que está dotado de una sensibilidad superior
y que tiene acceso a hechos cruciales que a los demás se les escapan.
Mas, en los casos en que acaba aceptando su enfermedad, el paciente
empieza a dudar de su capacidad de discriminación, de su habilidad para
discernir si los sonidos y voces que escucha se están o no produciendo
realmente. Esta situación de confusión tiene, no obstante, sus límites,
afecta tan sólo a una parte de la experiencia. El enfermo está sobre
aviso, sabe que cierto tipo de situaciones son especialmente
desfavorables, que debe de desconfiar de cierta clase de experiencias,
pero no en general.
En la virtuexperiencia puede superarse fácilmente este límite. La
nueva generación de virtujuegos pretende aniquilar la confianza del
experienciador en su capacidad de distinguir la virtuexperiencia de la
experiencia real. Para ello, el juego empieza insertando fragmentos con
la apariencia de una tenue virtualidad en periodos de experiencia
verídica. Tales fragmentos engarzan perfectamente con la secuencia
efectivamente vivida, al experienciador sólo le resulta extraño el tenue
aire de virtualidad que acompañaba a la experiencia. Se distorsionan
también experiencias verídicas tiñéndolas de una apariencia virtual. Llega
un momento en que el contenido del virtujuego está tan entremezclado
con lo que el sujeto entiende que es su vida real que éste no se siente en
ningún momento seguro de si su experiencia es real o virtual. Para
conseguir más fácilmente estos efectos, la acción del virtujuego se
despliega a distancia, no es necesario desplazarse al Saloncito, sino que
7
�un receptor implantado en el cerebro procesa las órdenes que recibe del
virtujuego.
Ni siquiera las opiniones y comentarios de otra persona pueden
ayudarle. De nada le sirve al experienciador que otro le diga que tal y tal
cosa no ocurrió realmente, que le insinúe que ha sido víctima de una
virtuexperiencia o que, por el contrario, le confirme el carácter verídico
de su experiencia. Al fin y al cabo, las opiniones ajenas pueden formar
parte ellas mismas de una virtuexperiencia. Pero eso no es demasiado
importante, ya hemos señalado que no nos sentimos amenazados por la
mera posibilidad de que toda nuestra experiencia sea ilusoria. El
verdadero desasosiego del experienciador empieza cuando el virtujuego
se encarga de que las voces y cuerpos de sus vecinos y amigos se tiñan
ocasionalmente de una suave aura de virtualidad, de que algunas de las
situaciones más plausibles, más cotidianas, se distorsionen ligeramente
para que parezcan criaturas de su imaginación o, por el contrario, que
situaciones extravagantes queden subrayadas por los nítidos perfiles de
lo real, de manera que el experienciador acabe sintiéndose inseguro, no
esté nunca convencido de que está hablando con un interlocutor real ni
tampoco se sienta capaz de descartarlo como un ser meramente
imaginario.
Podemos sospechar el desasosiego del experienciador ante esa
situación ambigua, ciertamente no nos gustaría vernos en su experiencia,
pero, ¿durante cuánto tiempo permanecerá su desazón? ¿Hasta cuándo
preguntará desencajado si lo que cree estar viviendo le está ocurriendo o
no realmente? ¿No acabará extinguiéndose ese desasosiego cuando se
convenza de que nunca podrá sentirse mínimamente seguro acerca de si
los hechos acontecieron realmente o fueron una mera virtuexperiencia?
El virtujuego estará diseñado para que su vida se vea plagada de
incertidumbres de ese tipo, para que el experienciador se acostumbre a
ellas y deje de darles importancia.
8
�3. Podría ocurrir que, dada la desconfianza del experienciador en su
capacidad para distinguir la experiencia verídica de la ilusoria, acabe
perdiendo su interés en saber si realmente ha matado a su vecino o si
fue sólo una ilusión, si realmente su hijo está sano o si su salud es un
espejismo generado por la virtuexperiencia. Dicho de otro modo, en su
vida la experiencia ilusoria acabará teniendo la misma importancia que la
real. La misma importancia, pero ¿qué grado de importancia? ¿La
enorme importancia que atribuimos a un homicidio, o la escasa
relevancia que le concedemos a un sueño, a una ilusión? ¿Se creará,
acaso, un nuevo espacio experiencial en el que el sujeto adopte una
actitud intermedia? ¿Cómo será esa actitud intermedia?
Parece, en cualquier caso, que el experienciador perdería la
capacidad de identificarse plenamente con su experiencia y, con ello,
desaparecería curiosamente el mayor encanto de los Saloncitos de
Virtuexperiencia, pues si el experienciador no siente que puede trazar esa
distinción con certeza, se diluye también su capacidad de sumergirse en
la virtuexperiencia y de vivirla como una experiencia a secas. El problema
es que nuestras experiencias de responsabilidad moral, la relevancia que
asignamos a los vínculos personales en nuestras vidas, parece que
también descansan en ese supuesto, en esa confianza en la capacidad de
distinguir la experiencia real de la virtual.
En la medida en que las acciones moralmente relevantes se
confundan con las virtuacciones, en que el sujeto desconfíe de su
capacidad para discernir entre ambas situaciones, se irá erosionando la
idea de responsabilidad moral, ¿podrá sentirse responsable moral el
sujeto de una virtu?acción, es decir, de una acción que no se siente
capaz de identificar como virtual o como real? ¿No se vería
significativamente alterado nuestro concepto de responsabilidad moral?
Según ese nuevo concepto, ¿sería uno igualmente responsable tanto de
lo que hace como de lo que virtuhace? Algo semejante ocurre con las
vínculos personales, ¿qué tipo de vínculo es posible con una virtu?
9
�persona, es decir, una persona que el sujeto no se siente capaz de
identificar como virtual o como real?
Como vemos, los Saloncitos de Virtuexperiencias al transformar la
relación del sujeto con su experiencia, al debilitar su identificación con la
misma, acaba alterando el contenido mismo de la experiencia. Nuestra
experiencia de la responsabilidad moral o de los vínculos personales, por
recordar los ejemplos anteriores, se redefiniría conservando sólo un
tenue lazo de unión con lo que todavía entendemos por tales
experiencias. Hay, no obstante, una alteración igualmente sustantiva que
hasta ahora nos ha pasado desapercibida y que, sin embargo, acentúa la
amenaza que se cierne sobre nosotros.
Hemos supuesto que el sujeto, el experienciador, permanece de
algún modo estable a través de las virtuexperiencias, que el carácter y
los rasgos psicológicos del mismo no se ven significativamente alterados
por el juego. O, dicho de otro modo, no hemos mencionado la posibilidad
de que el virtujuego manipule también el carácter del experienciador.
Pero, tras saltar tantas barreras, ¿qué nos impediría rebasar esta?
En esos virtujuegos, el experienciador podría elegir sus rasgos
psicológicos con el fin de descubrir cómo vive el mundo una persona
diferente. Un experienciador inicialmente tímido, podrá solicitar, por
ejemplo, una experiencia del mundo como la que disfruta una persona
abierta y desenfadada; un experienciador irascible buscará tal vez
sosiego en un personaje pacífico y relajado, etc. De este modo, en los
modestos Saloncitos, el sujeto podrá recorrer tantas vidas como desee,
tantas actitudes y carácteres como le atraigan. Estará así en una
situación envidiable para valorar sus respectivos límites y ventajas. Tal
vez se defienda la bondad de estos juegos argumentando que favorecen
la comprensión entre diferentes razas y culturas. El americano blanco
podría ponerse por un rato en la piel de un americano negro, el señorito
andaluz en la piel de uno de sus temporeros, el gitano en la piel del payo,
etc.
10
�Estos cambios nos resultan atractivos porque estamos tácitamente
suponiendo que el experienciador tiene un carácter al que volver, una
carácter que reconoce como el suyo, frente al resto de los carácteres por
los que esporádicamente deambula y que percibe como ajenos o
postizos. Pero recordemos que la nueva generación de virtujuegos no
sólo te permite cambiar aleatoriamente de carácter, sino que, además, el
experienciador ya no confía en su capacidad de distinguir cuándo está
dentro o fuera de la virtuexperiencia, cuándo se trata de un carácter que
ha adoptado transitoriamente y cuándo el carácter que en un momento le
guía es genuinamente su carácter. En esa situación, ¿cómo podrá el
experienciador identificar uno de esos carácteres como su carácter? ¿No
deberá generar un nuevo modo de relación con los carácteres que vayan
surgiendo en el curso de su experiencia? ¿No será esa relación
necesariamente distante de tal manera que el sujeto no pueda ya
identificarse plenamente con un carácter, reconocerlo como su carácter?
Mas, ¿qué quedaría entonces de él, pues lo que vale para el carácter
también se aplica a los deseos, proyectos, compromisos, ilusiones, etc.
del experienciador en cuestión? El desarrollo de la virtuexperiencia,
como veremos al final del capítulo 5, puede acabar disolviendo la
pregunta misma por la identidad del sujeto, del experienciador.
4. Ante una situación desesperada, siempre hay personas que buscan
formas de consuelo. Alguien podría decir que las virtuexperiencias de las
que tanto hablo todavía son un ejercicio de ciencia-ficción, que el mundo
virtual al que estamos habituados es todavía torpe e incompleto. Los
video-juegos que apasionan a los jóvenes (y no tan jóvenes)
reconstruyen cada vez más aspectos de las circunstancias reales,
favorecen que se diluya la distancia entre el mundo virtual y el mundo
real, pero sólo en casos patológicos el sujeto lo vive como una
virtuexperiencia, como si lo que allí ocurre le aconteciese a él realmente.
Eso es cierto, todavía estamos lejos de la virtuexperiencia. Pero incluso a
11
�quien busca consuelo se le escapa la palabra 'todavía'. Esa palabra
apunta a una expectativa, a un temor.
¿Tiene algún fundamento ese miedo? ¿Tenemos razones para
pensar que los Saloncitos de Virtuexperiencias podrán rebasar algún día
los límites de la ciencia-ficción? Todo en nuestra visión del mundo invita a
responder afirmativamente.
Pensemos en María regresando de su sesión vespertina en el
Saloncito. Camino de casa hay un pequeño quiosco que abre los
domingos por la tarde y donde venden rosas rojas para los transeúntes
despistados y nostálgicos. María se detiene a menudo a mirar las flores,
de vez en cuando compra una para que le haga compañía durante la
semana. Este domingo ve que las flores están particularmente tersas y
hermosas, se para un instante, las contempla, se acerca un poco para
oler su perfume y sigue.
Centrémonos, no obstante, en el momento en que María contempla
las rosas. Son muchas las cosas que pueden decirse sobre ese instante,
sobre la experiencia de María, pero consideraremos lo que inicialmente
sólo parece un aspecto de la situación. Las rosas reflejan parte de la luz
que incide sobre ellas. Esas ondas reflejadas alcanzan los ojos oscuros y
cansados de María, provocan una alteración en la retina y acaban
estimulando su nervio óptico. Se activan finalmente ciertas zonas de su
cerebro y María acaba viendo que esta tarde también hay rosas en el
quiosco. En términos abstractos, podríamos decir que si María ve las
rosas, es porque tiene lugar una secuencia causal que, iniciándose en el
reflejo de ciertas ondas lumínicas por parte de la rosa, concluye en la
estimulación de un conjunto de neuronas en su cerebro.
¿Quién duda de que este proceso causal es al menos parte de lo
que tiene lugar cuando María contempla la rosa? Sin embargo, esta tarde
las rosas no eran de verdad, eran artificiales, y su olor emanaba del
perfume con el que el quiosquero las había rociado cuidadosamente.
María se habría sentido decepcionada si hubiese llegado a saber que las
rosas eran artificiales, pero afortunadamente no se dio cuenta, fue
12
�víctima de un engaño inocente. Volvamos a los términos abstractos: el
engaño fue posible porque la rosa artificial fue diseñada para que
reflejase la luz del mismo modo que una rosa natural y el perfume para
que oliese igual que la rosa. Este es el artificio que facilitó el engaño.
Pero todos sabemos que, aunque la verdad sea una, los caminos de
la distorsión y la mentira son innumerables. El arte de la seducción
practicado por los fabricantes de flores artificiales es uno de los más
antiguos y nobles, pero abre las puertas a otras formas más sofisticadas
de distorsión. La rosa de plástico refleja ciertas ondas lumínicas que
alcanzan los hermosos ojos de María. El engaño prospera porque las
ondas lumínicas que emanan de la rosa artificial son iguales que las que
emanarían de la rosa verdadera. Lo importante no es, como vemos, de
dónde emanan las ondas, sino qué ondas llegan a los oscuros ojos de
María. Esas ondas pueden haber emanado de una rosa verdadera (y
entonces no habría engaño), o de una rosa artificial, pero también
podrían haber sido generadas por un emanador de ondas lumínicas, es
decir, una aparato diseñado para emanar el tipo de ondas lumínicas que
en cada momento deseemos. Este aparato es mucho más cómodo y
funcional que las rosas artificiales porque con un sólo aparato podemos
generar multitud de ilusiones ópticas. Podemos gozar con una rosa, pero
también podríamos disfrutar de la ilusión de una nueva casa sin apenas
esfuerzo. Y la ilusión, aun a sabiendas de que lo es, tiene su encanto: al
fin y al cabo, las rosas artificiales también se venden.
La senda de la ilusión no se detiene en nuestros ojos. ¿Qué nos
impide estimular directamente el nervio óptico, generar en las
terminaciones nerviosas las mismas alteraciones que provocan en el
nervio las modificaciones del ojo cuando este recibe el impacto de las
ondas lumínicas? De este modo, las personas cuya ceguera se debe a
algún daño en sus ojos podrían llegar a tener ilusiones ópticas. Alguien
podría pensar que no sólo ilusiones ópticas, sino incluso ver, pues los
artificios a los que aludimos no sólo pueden provocar engaños amables o
perversos, sino que, debidamente diseñados, podrían detectar las ondas
13
�lumínicas que emanan de la rosa que se encuentra en el entorno de la
persona con los ojos dañados, o simplemente tapados, y estimular el
nervio óptico del modo en que lo hacen los ojos sanos cuando reciben el
impacto de tales ondas. De este modo, el sujeto vería la rosa a través de
ese nuevo artilugio, sin usar los ojos. Nada impide construir este tipo de
aparatos. De hecho, parece que cada vez estamos más cerca de
conseguirlo.
Ahora bien, una vez que hemos logrado dejar de lado los ojos y
estimular directamente el nervio óptico, podemos sentir la tentación de
dirigirnos directamente al cerebro y estimular las neuronas
correspondientes. Esta es, al fin y al cabo, la esperanza de las personas
que son ciegas no porque sus ojos estén dañados, sino porque su nervio
óptico está muerto. Esa esperanza es precisamente la que nos conduce
de manera inexorable a los Saloncitos de Virtuexperiencias. Los
virtujuegos estimulan directamente las neuronas de nuestro cerebro y,
por supuesto, si la estimulación es lo suficientemente sutil, el
experienciador no puede discernir si ese estímulo procede de un objeto
del mundo exterior o es el efecto de una manipulación de su cerebro.
Por eso el experienciador se identifica con la virtuexperiencia como
lo hace con la experiencia verídica. María temía los bombardeos en la
virtuexperiencia como hubiese temido los bombardeos si se hubiese
encontrado efectivamente en una trinchera. La relación del
experienciador con la virtuexperiencia es la misma que con la experiencia
verídica porque la actividad cerebral de María es la misma en uno y otro
caso. No hay modo alguno de que, en el transcurso de la experiencia,
María pueda sospechar que se trata sólo de una virtuexperiencia. A no
ser, como ya hemos visto, que el virtujuego esté especialmente
programado para generar esa sospecha.
Parece inevitable, en cualquier caso, que el desarrollo tecnológico
conduzca, tarde o temprano, a la implantación de la virtuexperiencia. O,
quizá de un modo más exacto, podríamos decir que parece que no hay
nada en nuestra visión del mundo, en la imagen del mundo que nos
14
�proporciona la ciencia, que excluya la posibilidad de que se produzcan los
avances tecnológicos necesarios para la proliferación de los Saloncitos de
Virtuexperiencias.
Es cierto que un halo de misterio envuelve todavía a las
operaciones de nuestra mente. Por mucho que el neurocientífico
examine los recovecos de nuestro cerebro, nunca encontrará el olor de la
rosa ni el miedo de María, sólo redes barrocas de neuronas. Uno no
puede dejar de preguntarse: ¿cómo es posible que estas neuronas
permitan que María disfrute del olor de la rosa? ¿Por qué una piedra o un
conjunto de piedras no lo consiguen? No obstante, a las empresas de
virtuexperiencias estos misterios les aburren. Lo que les interesa saber es
cómo manipular las experiencias y saben que modificando
adecuadamente las neuronas, alteran a su gusto la experiencia del
sujeto. Eso es todo lo que ellas desean saber y una parte significativa de
lo que nosotros deberíamos temer.
15
�5
La rueda de la fortuna
1. A las ocho de la mañana acaba el turno de noche, Enric está cansado,
somnoliento, se ha pasado toda la noche trajinando en Urgencias. Tiene
el coche en el parking del hospital, se dirige hacia él mientras unas gotas
de lluvia humedecen sus párpados. Ahora tiene que conducir hasta casa,
son sólo veinte minutos antes de llegar, ducharse, besar a los niños que
se van al colegio y poder meterse, ahora sí, en la cama para abandonarse
al sueño y al cansancio. Mientras circula por la avenida, arropado por
millares de coches que se dirigen al trabajo, enciende la radio para
escuchar las noticias, pero la emisora que sale no es la que esperaba, es
una de esas emisoras que emiten constantemente anuncios y música de
moda. Intenta buscar una emisora donde den noticias, no lo consigue,
dirige por un instante la mirada a la pantalla digital de la radio, pero
antes de que suene la voz del noticiero, oye un golpe sordo en el chasis
de su coche. Por instinto, levanta rápidamente la mirada y frena en seco,
el coche se desliza unos metros por la calzada húmeda. No sabe muy
bien qué ha pasado. A su derecha aparece una moto en el suelo, tiene la
rueda de detrás destrozada, unos metros más allá se encuentra el
motorista, tiene la cabeza ensangrentada, parece que respira con
dificultad, alguien está llamando por un móvil, que venga una
ambulancia, pronto.
La circulación de la avenida se ha detenido y Enric siente el peso de
un silencio inesperado. Empieza a pensar que tal vez su despiste haya
sido la causa del accidente, recuerda que mientras trataba de sintonizar
la radio el coche ha desviado ligeramente su trayectoria. No había visto al
motorista por el espejo retrovisor o, quizá, ni siquiera había mirado para
16
�comprobarlo. A estas horas de la mañana y después de una noche de
trabajo, uno conduce maquinalmente, no sabe muy bien lo que hace o lo
que deja de hacer. El motorista vendría rápido, esquivando a los
vehículos de cuatro ruedas para llegar a tiempo al trabajo. Enric mismo
había hecho eso muchas veces, cuando todavía no tenía dinero para
comprarse un coche y se desplazaba en moto por la ciudad. Le dicen que
el motorista llevaba el casco desabrochado y que por eso al caer había
saltado por los aires y su cabeza había sufrido toda la fuerza del impacto.
Ya se lo lleva la ambulancia, su cara tiene muy mal aspecto, nadie confía
en que llegue vivo al hospital. La policía se dirige a Enric, le hace
preguntas, le interroga, todas las versiones apuntan a que su coche se
salió del carril y golpeó la moto que estaba a punto de rebasarle.
Enric se da cuenta de pronto de que él es probablemente el
principal responsable del accidente, de que si él no se hubiese
descuidado, si no se hubiese empeñado en buscar las noticias en la radio,
ahora estaría ya cerca de su casa y no habría pasado nada. El motorista
habría llegado a su destino y la vida seguiría su curso, anodino y
rutinario. ¡Cómo añora ahora la vida que antes le resultaba insoportable!
No habrá ya besos para los niños ni una cama donde descansar. La
policía le toma los datos, le piden que firme una declaración, Enric no se
resiste, sólo espera que el motorista no fallezca, que no le queden
secuelas. Cuando acaban los trámites, le dicen que puede irse a casa,
pero que esté localizable por si se producen noticias y es necesario hacer
alguna gestión. Enric no puede coger el coche, se lo aparcan y un taxi le
lleva a casa, donde ya no queda nadie. Los niños ya están en el colegio y
su mujer trabajando. Tiene que llamarla para que no se preocupe o, más
bien, para que se preocupe, pero antes tiene que serenarse, analizar la
situación.
Tuvo mala suerte. Cuantas veces no habrá cometido un descuido
mientras conducía, no sólo para encender la radio, sino para dirigirse a
los niños que se peleaban en el asiento de detrás, o cuando volvía con
algunas gotas de alcohol después de una fiesta, o cuando el nerviosismo
17
�le hacía adelantar en una situación peligrosa. Él no es un conductor
imprudente, pero esos pequeños errores, esas negligencias, son
inevitables. Nadie puede mantener la atención indefinidamente. Además,
si estás demasiado tenso, tampoco es bueno, puedes cometer otro tipo
de torpezas. Nunca pasa nada, hasta la persona más prudente ha
conducido alguna vez con sueño, con cansancio, ha relajado su atención
por un instante. Lo malo es que si en ese instante se cruza un niño,
aparece una moto, puedes convertirte de repente en un homicida.
Descuidos y negligencias que se acumulan calladamente, que
apenas recordamos, se transforman de pronto en algo esencial, en algo
que puede cambiarte la vida y que no depende de ti, sino de la rueda de
la fortuna. Puedes extremar las precauciones, intentar evitar las
situaciones de riesgo, pero aun así, nunca se sabe, siempre puede surgir
algún imprevisto. Además si exageras la prudencia, tienes que renunciar
a hacer muchas cosas, casi no podrías viajar, incluso deberías abandonar
tu trabajo, sobre todo por la noche cuando el sueño y el cansancio
producen un efecto semejante al del alcohol. Tampoco podrías tener hijos
porque dan malas noches y es imprudente ir a trabajar en esas
condiciones. No se puede vivir sin asumir algún riesgo. Si tienes suerte
no pasa nada, las pequeñas imprudencias apenas las vemos; pero un
golpe de mala suerte y, de repente, puedes ser responsable de la muerte
de una persona, te conviertes en un homicida. Cuando obtuvo su plaza
de celador en el hospital, pensó que su vida sería un poco monótona y
aburrida, al menos en el trabajo, pero tendría un sueldo seguro con el
que hacer sus cálculos y pagar sus préstamos. No se le ocurrió que la
vida podía dar muchas vueltas y que, repentinamente, un gesto trivial,
sintonizar una emisora, cambiase su vida.
Habitualmente, cuando Enric sintoniza la radio con el coche en
marcha, no hace más que eso, sintonizar la radio. Sin embargo, esta
mañana ha hecho algo más, al sintonizar la radio, ha atropellado a un
motorista que ahora se debate entre la vida y la muerte. La diferencia
entre lo que ha hecho hoy y lo que hizo otros días, la pone la fortuna,
18
�elementos que escapan a su control, el paso de la moto justo cuando su
coche se salía del carril. ¿Por qué no habría llevado más cuidado? Esta
pregunta es un gesto inútil no sólo porque sabe que no hay marcha atrás,
sino porque sabe que, aunque hubiese llevado más cuidado en esta
ocasión, habría muchas otras en las que no sería así, en las que se
despistaría por un instante y eso es suficiente para que la fortuna
introduzca su guadaña.
Se acuerda de esos conductores locos que ha visto tantas veces por
las calles de su ciudad, por las carreteras, conduciendo a toda velocidad,
dando giros imprevistos, cambiando constantemente de carril,
adelantando en una curva o en un cambio de rasante, con los ojos rojos
de alcohol o de otras sustancias. Muchos de ellos llegan a sus casas sin
que les ocurra nada, con las manos limpias, dispuestos a disfrutar de un
buen partido de fútbol en la televisión o de un dulce sueño. Han
conducido de manera imprudente, temeraria, y sin embargo no tienen
nada que reprocharse. La policía no les interroga y ellos ni siquiera
cuentan a sus amigos lo sucedido porque no ha ocurrido nada digno de
mención. Su vida no ha cambiado mientras que Enric está ahora
apesadumbrado en la cocina de su casa, sin saber qué hacer. Al final
llama al hospital como si fuera un extraño, sin darse a conocer, y
pregunta por el motorista. Antes de contestarle le piden que se
identifique, quieren saber si es un familiar, el dice que se trata
simplemente de un persona que ayudó en el accidente, pero que no
quiere dar su nombre, finalmente le confirman lo que él ya suponía, que
el motorista había ingresado cadáver. El mundo se le cae encima, sale de
casa, camina sin rumbo fijo. Él que sólo quería sintonizar las noticias es
culpable de la muerte de una persona mientras que otros que conducen
alocadamente están ahora tranquilamente en sus trabajos. No es justo.
Lo que Enric, en su obcecación, nunca llegó a plantearse era si esa
injusticia que ahora tanto le irritaba podía evitarse de algún modo. Hay
numerosas injusticias que, aunque difíciles de subsanar, podemos al
menos imaginar un orden social en el que quedasen corregidas,
19
�pensemos, por ejemplo, en las discriminaciones por motivos étnicos,
raciales, sexuales o religiosos. Existen, por otra parte, políticas que
facilitan una distribución más justa de la riqueza o el acceso universal a la
educación y a la sanidad. El problema con la injusticia que escandaliza a
Enric es que no se vincula con una u otra práctica política o social sino,
como seguidamente veremos, con la idea misma de responsabilidad
moral.
2. A primera vista, podríamos pensar que uno no puede ser responsable
moralmente más que de lo que depende de él mismo, de lo que cae bajo
su control. Enric no puede ser responsable moralmente de la muerte del
enfermo que yacía a la puerta del hospital y que su compañero
desatendió, porque ese día libraba y se encontraba muy lejos del
hospital. En cambio, sí que lo era su compañero porque estaba en su
mano acudir a socorrerle. En la medida en que la responsabilidad moral
sólo afecta a lo que cae bajo nuestro control, entonces podemos pensar
que la bondad o maldad moral de una persona está en sus propias manos
y que la vida es, desde un punto de vista moral, justa.
Tenemos, por otra parte, la intuición de que uno es responsable de
lo que hace o, en su caso, de lo que deja de hacer. El celador que dejó de
asistir a quien necesitaba urgentemente su asistencia, es responsable por
omisión; en cambio, Enric es responsable de lo que hizo, pero
exactamente, ¿de qué es responsable? ¿De su distracción? ¿De golpear a
la moto con su coche? ¿De la muerte del motorista? ¿Qué es lo que hizo
Enric realmente? Alguien podría decir que lo único que Enric hizo fue
dirigir su mirada a la radio mientras conducía, lo demás no lo hizo,
simplemente sucedió, fue una consecuencia lamentable de sus actos. Uno
no puede ser juzgado por las consecuencias en gran medida imprevisibles
de sus actos, sino por los actos mismos. Él es responsable moralmente
de una pequeña negligencia, de una distracción, no de un homicidio. Ese
resultado fatal dependía de circunstancias que escapaban a su control. Si
esto es así, ¿por qué se siente Enric apesadumbrado, culpable de la
20
�muerte del motorista? ¿No sería su comportamiento totalmente
desproporcionado e irracional? ¿Acaso no hizo hoy lo mismo que muchas
otras veces hacemos cualquiera de nosotros, distraernos por un instante?
¿Hemos de sentir esa pesadumbre cada vez que nos distraemos? Tal vez
lo que le pese sea la muerte del motorista, pero ¿por qué le ha de pesar
más a él que a cualquiera de las personas pasaban por ahí? ¿Por qué
siente que él está más directamente implicado? ¿No hemos quedado en
que no lo ha matado Enric?
La responsabilidad moral parece involucrar dos ideas que entran en
conflicto: uno sólo es responsable moralmente de lo que cae bajo su
control y uno es responsable moralmente de lo que hace. Enric se siente
culpable de la muerte del motorista. Podríamos pensar que se siente
culpable porque entiende que él ha matado al motorista, pero entonces
no podemos decir que lo que uno hace cae bajo su control porque el
hecho de que haya matado al motorista, en vez de simplemente haber
sintonizado una emisora, depende de factores que escapaban a su
control. Es decir, que si Enric se siente responsable de la muerte del
motorista, es porque entiende que uno puede ser responsable de sucesos
que no caen bajo su control.
Si, por el contrario, insistiésemos en que ese sentimiento es
irracional, que no tiene sentido pensar que alguien pueda ser
responsable de acontecimientos y situaciones que escapan a su
control, entonces deberíamos decir que Enric no mató al motorista,
sino que Enric simplemente cometió la pequeña negligencia de desviar
por un instante la mirada al sintonizar la radio. Enric sólo sería
responsable de esta pequeña negligencia, pero no de la muerte del
motorista. Esta estrategia tiende a estrechar la esfera de lo que una
persona hace para intentar protegerla de los efectos de la fortuna,
pero no deja de conducir a resultados bastante paradójicos.
Deberíamos, en primer lugar, admitir que todas las pequeñas
negligencias, sean cuales sean sus efectos, merecen la misma
consideración moral. Deberíamos condenar con el mismo rigor, o con
21
�la misma ligereza, un descuido que pasa desapercibido porque no tiene
implicaciones negativas y una distracción con resultados trágicos.
Consideremos a una madre que acude al teléfono mientras su bebé
está en la bañera, y se entretiene en la conversación hasta el punto de
olvidarse de su bebé. Esa madre dará un fuerte suspiro de alivio
cuando, tras caer en la cuenta de que ha abandonado a su hijo, lo
encuentra sano y salvo, chapoteando en el agua. Tal vez se dirá a sí
misma que no debe ser tan despistada, decidirá que en el futuro no
atenderá al teléfono cuando esté bañando a su hijo, pero nada en su
vida habrá cambiado radicalmente. Al fin y al cabo su hijo está con
ella.
Supongamos, por el contrario, que al acudir al baño, tras su
despiste, descubre horrorizada que su hijo se ha ahogado. No podrá ya
reaccionar como antes, su vida quedará marcada por ese hecho, puede
que su equilibrio psíquico se trastorne. El despiste que, si el bebé se
conserva sano y salvo, no tiene importancia, adquiere una relevancia
inmensa si conduce a la muerte del niño. Pero, por supuesto, el hecho
de que el bebé muera o no ahogado es algo que escapa al control de la
madre, como también escapa el control del conductor el que una moto
aparezca en la calzada en un instante inoportuno.
Si alguien quisiese evitar, de nuevo, que las consecuencias de
una acción afecten a la responsabilidad moral de las personas
implicadas, si alguien defendiese que la responsabilidad moral de Enric
y de la madre es la misma tanto si sus respectivos descuidos dan lugar
a sucesos lamentables como si no, entonces nos cuestionaríamos la
relevancia que en la vida de los seres humanos tiene esa noción de
responsabilidad moral; pues lo que nadie podría negar es que, en los
casos anteriores, la significación vital de los respectivos descuidos
varía radicalmente según sean las consecuencias. Dicho de otro modo,
si la responsabilidad moral ha de ser inmune a la fortuna, al resultado
de nuestras acciones, deberemos al menos reconocer que nuestras
acciones a veces causan daños irreparables a otros seres humanos y
22
�que ese daño, a pesar de escapar a nuestro control, puede tener tanta
importancia en nuestras vidas que, como ocurre en el caso de la
madre, lleguen a destruirla. En definitiva, el primer precio que
pagamos al intentar salvaguardar la responsabilidad moral de los
avatares de la fortuna, es disminuir la relevancia de la moralidad en la
vida de las seres humanos. Es esta una victoria pírrica porque lo que
Enric quería rescatar de la rueda de la fortuna no era un concepto o
una institución como la moralidad, sino el núcleo de su vida. Y
hagamos lo que hagamos con el concepto de responsabilidad moral,
tanto la vida de Enric como la vida de la madre han quedado
crucialmente tocadas por el infortunio. Vemos, pues, que el centro de
la vida de una persona viene en gran medida definido por las
circunstancias, por elementos sobre los que el individuo no ejerce
ningún control.
Las circunstancias pesan bastante más de lo que pudiera
parecer. Si alguien, a la luz de los casos anteriores, todavía pensase
que sólo las consecuencias de nuestros actos dependen de factores
ajenos a nuestro control, que lo que Enric o la madre propiamente
hacen depende de ellos mismos, que las circunstancias no influyen en
nuestras acciones, es porque no ha considerado otros casos, otros
modos en los que las circunstancias intervienen en la vida de las
personas.
3. Adolf Eichmann se convirtió en un personaje siniestro que gestionaba,
con pulcritud milimétrica, los traslados de cientos de miles de judíos a los
campos de exterminio nazi y, sin embargo, no es absurdo pensar que él
creía estar cumpliendo con su deber, con su trabajo. Simplemente,
cumplía las órdenes de sus superiores y nada le hubiese parecido más
perverso que desobedecerlas. Eso es precisamente parte de lo que alegó
en el juicio celebrado en Jerusalén en el año 1961. Es fácil comprender
que el infortunio hizo de Adolf Eichmann un genocida, en un contexto
menos violento Eichmann hubiese llevado probablemente una vida
23
�anodina, se hubiese esforzado por ascender en cualquier escalafón
profesional gracias a su eficiencia y disciplina, pero no sería responsable
de crimen alguno. No podemos negar, por otra parte, que el mundo está
lleno de personas como Eichmann, de seres que encuentran en el
sometimiento a sus superiores una especie paz, un sentimiento de orden,
que necesitan para vivir y, al mismo tiempo, reconocen en esa disciplina
el mecanismo idóneo para satisfacer su ambición, para ascender
socialmente. Esos otros seres como Eichmann no salen a luz pública, no
son objeto de acusaciones públicas, porque no han hecho nada grave,
porque no son asesinos, torturadores o genocidas, simplemente llevan
una vida gris y anodina. Esos seres han tenido, desde el punto de vista
moral, más suerte que Eichmann, pues es verdad de ellos que si se
hubiesen encontrado en las circunstancias de Eichmann, no habrían
actuado de manera significativamente diferente. Y, entre esos seres se
cuentan, como no podría ser de otro modo, también algunos judíos.
Primo Levi nos habla con estupor de los Sondernkommandos (las
Escuadras Especiales) que se encargaban de acudir a las cámaras de gas
donde acababan de morir cientos de judíos, para quitarles el pelo, los
dientes y muelas postizos, para arrastrar los cuerpos hasta las fosas
comunes donde más que enterrados, eran ocultados. Este trabajo
resultaba demasiado espeluznante incluso para los propios miembros de
las SS y lo llevaban a cabo judíos reclutados nada más llegar a los
campos de exterminio, aprovechando la desorientación de los primeros
instantes. A cambio de un trato mejor, de una alimentación suficiente y
de un cobijo, esos judíos se prestaban a ese trabajo inmundo aun a
sabiendas de que sus días estaban contados, de que cuando llegase el
relevo morirían igual que ellos habían contemplado la muerte de sus
antecesores. ¿Por qué colaboraban? -nos preguntamos- ¿Por qué no se
dejaban matar antes que participar en la muerte de sus propios
hermanos? ¿Merecía la pena alargar su vida unas semanas más, una vida
que sólo gracias al alcohol que les suministraban podían soportar? Puede
parecernos horrible lo que esos judíos hicieron, pero igualmente grave
24
�sería que nosotros, con la despensa llena y el cuerpo caliente, nos
atreviésemos a juzgarles. Una pregunta se hace inevitable: ¿Quién de
nosotros, en esas circunstancias, hubiese tenido la lucidez y la valentía
suficiente para aceptar la muerte antes que participar en la ejecución de
un genocidio? Recordemos que las personas que llegaban a los campos
de exterminio lo hacían, en muchos casos, tras años de acoso,
desnutridos, desorientados, humillados. Viajaban durante días en trenes
de mercancías sin agua ni comida, hacinados, orinando y defecando en
público, sin apenas dormir. En esas condiciones, de pronto se abren las
puertas y a uno lo ponen en un grupo, lo llevan a unos barracones y, al
poco tiempo, se encuentra integrado en una Escuadra Especial,
ejecutando sus horrendas tareas. ¿Qué queda de uno mismo para
resistirse al empuje de la corriente? Es cierto que algo queda porque si
no los SS no necesitarían abotargarlos de alcohol para que siguiesen
cumpliendo con su trabajo, para que su conciencia no se rebelase y se
negase a continuar, pero ¿cuánto?.
Los miembros de los Sondernkommandos hicieron algo que tú y yo
no hemos hecho, pero que podríamos haber hecho, que probablemente
hubiésemos hecho si nos hubiésemos encontrado en sus circunstancias.
Nuestras manos no están sucias, las suyas sí. La diferencia está sólo en
la fortuna. Nosotros tenemos la fortuna de no habernos enfrentado a
esas circunstancias terribles y, por tanto, no hemos tenido la necesidad
de resistirnos, en una situación de extrema debilidad, a la tentación de
sobrevivir aun a costa de los actos más indignos. Los miembros de las
Escuadras Especiales no tuvieron tanta suerte y cedieron a la tentación.
Lo que uno hace o deja de hacer depende, pues, en gran medida
de las circunstancias con las que se enfrenta, está sujeto a los avatares
de la fortuna. Se sigue trivialmente que la responsabilidad moral no
puede coherentemente aplicarse a lo que uno hace y, al mismo tiempo,
pretender que es inmune a la fortuna. Ahora bien, en la medida en que
admitamos que la responsabilidad moral está inevitablemente sujeta a los
riesgos del azar, entonces parece que la queja de Enric o de Eichmann
25
�es pertinente: no es justo que, por azares del destino, yo sea un
homicida o un genocida y otros que no son mejores que yo, pero a los
que la vida les ha sonreído, vivan tan tranquilamente, sin el peso de una
grave responsabilidad. La vida es injusta, a uno no se le juzga por lo
que propiamente se merece si no por los efectos de una fortuna que, en
el caso de Enric o de Eichmann, fue adversa.
4. En esta queja, se apela a una noción de 'justicia', de 'merecer', que
supuestamente se atendría a lo que cae propiamente bajo el control del
individuo, del sujeto que en cada caso actúa. No está claro, sin embargo,
que podamos concebir coherentemente una noción de mérito o de justicia
que cumpla este requisito y que sea, por tanto, inmune a la fortuna. Enric
y Eichmann se quejan porque, al comparar sus respectivas maneras de
ser con las de otros, entienden que, si esos otros se hubiesen encontrado
en sus circunstancias, habrían actuado de manera similar. La noción de
mérito o de justicia a la que apelan en su protesta debería hacer caso
omiso de las diferencias en las circunstancias, y centrarse en lo que cada
uno es.
Para que este razonamiento tenga alguna fuerza hemos de suponer
que el yo tiene una identidad que permanece estable a través de todos
los avatares de la fortuna y que es ese yo que permanece, con sus
rasgos morales y psicológicos, lo que se somete a juicio, lo que merece o
no la aprobación o la condena. Hemos de suponer que el propio yo no se
transforma como fruto de las circunstancias, pues, de otro modo, lo que
uno es estaría igualmente sujeto a los embates de la fortuna y, por tanto,
también lo estaría cualquier noción de mérito o de justicia que en la que
se comparase lo que uno es con lo que otros son.
De hecho, si como parece natural aceptamos que nuestra identidad
se va perfilando a lo largo de nuestras vidas, que nuestra manera de
responder ante las situaciones va formando nuestra manera de ser, como
la vida de la madre queda dañada por el hecho de que su descuido haya
provocado la muerte de su bebé, o la vida de Enric se ve alterada por las
26
�circunstancias del accidente; entonces, ya no tendría un contenido muy
claro la pregunta crucial sobre la que bascula esa noción supuestamente
privilegiada de merecer, de justicia: ¿Qué hubiese hecho yo en esas
circunstancias? Porque lo que yo soy también sería hijo de las
circunstancias, tampoco dependería totalmente de mí. Lo que yo soy
respondería a elementos tan azarosos como haber o no recibido las
atenciones que uno necesita cuando es niño; haber sufrido o no el
zarpazo del destino, el inicio de un guerra, el éxodo, el hambre y el frío,
la crueldad; tener o no mucho más de lo necesario e ignorarlo. Todas
esas experiencias van haciendo de cada uno lo que es. Queda, por
supuesto, la dotación biológica, porque no todo se aprende, hay personas
que son más habilidosas o inteligentes que otras. Sin embargo, todo esos
rasgos son, de algún modo, también circunstanciales, ¿acaso Enric no
podría haber seguido siendo Enric, pero con algún rasgo genético
diferente? ¿No podría haber sido más torpe o más inteligente, más o
menos resistente al cansancio o al sueño? ¿Hay algún rasgo concreto que
si lo perdiese dejaría de ser Enric? ¿Algún rasgo que, en este sentido, sea
esencial para Enric? Si no existe tal rasgo, entonces Enric hubiese podido
compartir con cualquier otro prácticamente cualquier rasgo que podamos
mencionar, y tú y yo también. Entonces, todos, prácticamente todos,
mereceríamos el mismo juicio que Adolf Eichmann, que el celador que
abandona al enfermo, que el asesino de ETA que mata fríamente a Miguel
Ángel Blanco tras cuarenta y ocho horas de cautiverio. Sí, porque
prácticamente cualquiera de nosotros hubiese podido ser en los aspectos
relevantes como Eichmann o como el asesino de ETA y, por tanto,
hubiese podido cometer las mismas atrocidades.
La noción de merecer que había nacido para expresar la queja de
Enric y que pretendía ser ajena a los agravios de la fortuna, acaba
eliminando la idea de un sujeto moral, de un ser al que atribuir el mérito
o la culpa; pues si lo que importa no es lo que uno hace, sino lo que
hubiese podido hacer, entonces cada persona tendría al mismo tiempo
todos los méritos y todas las culpas. Si hacemos caso omiso de las
27
�circunstancias, de la fortuna, si abandonamos la relevancia de la
distinción entre lo que se hace y lo que se hubiese podido hacer, entre lo
que se es y lo que se hubiese podido ser, entonces desaparecen las
diferencias morales entre las personas, todos somos desde un punto de
vista moral el mismo. La identidad de una persona, lo que hace de ella un
sujeto moral que se contrapone a otros, depende, por tanto,
esencialmente de que distingamos lo real de lo posible, lo que uno
realmente ha hecho de lo que hubiese podido hacer.
Esta conclusión enlaza directamente con las consecuencias que,
según vimos en el capítulo 1, tiene para la identidad personal el hecho de
que uno se pueda sumergir en cierto tipo de virtuexperiencias, a saber:
en virtuexperiencias en las que vayan cambiando no sólo las situaciones
a las que uno se enfrenta, sino el carácter desde el que uno las vive. En
la medida en que cada individuo puede acceder a prácticamente todas las
virtuexperiencias, se sigue que cada individuo puede vivir según el
carácter de casi cualquier otro, que su vida puede ser prácticamente
todas la vidas y, por tanto, que no es ninguna, pues no habría ninguna
vida a la que una persona, a diferencia de otras, esté esencialmente
anclado. Vemos, pues, que el desarrollo de las virtuexperiencias, al
desdibujar la frontera entre lo real y lo virtual, rompe también la barrera
entre lo real y lo posible: las circunstancias de una supuesta vida real ya
no atan al experienciador que, gracias a las virtuexperiencias, puede
llegar a vivir prácticamente todas las vidas como la suya. El problema es
que cuando está posibilidad se lleva al extremo pierde sentido la idea
misma de reconocer una vida como propia.
Sólo si la realidad aparece como una restricción, como un anclaje,
que excluye la posibilidad de ciertas experiencias, de vivir ciertas vidas,
tiene sentido reconocer una vida como propia, como distinta de la de
otros. La idea de individuo, de persona, requiere no sólo que fijemos su
identidad a partir de lo que realmente hace o le ocurre, frente a lo que
hubiera podido hacer, sino que es esencial que uno no pueda hacer o no
pueda vivir muchas cosas, ya sea porque nunca estuvieron a su alcance o
28
�porque ya ha pasado el tiempo en el que hubiese podido vivirlas. En la
medida en que la esfera de lo que es imposible para un individuo no se
distingue significativamente de lo que es imposible para cualquier otro
individuo, la idea misma de individuo se ve amenazada. Ese es uno de los
sentidos en el que el desarrollo de las virtuexperiencias puede afectar a
nuestra identidad.
Todo ello refuerza la idea de que, si ha de haber personas, seres
con responsabilidades morales, entonces nuestra condición moral ha de
poder determinarse a partir de lo que hacemos frente a lo que
hubiésemos podido hacer.
Nuestra condición moral quedaría por ello
inevitablemente sometida, al igual que lo que hacemos, a la rueda de la
fortuna. Una visión muy arraigada de la autonomía de los individuos, la
idea de que uno es dueño de su vida al menos en aspectos esenciales
como su moralidad, se desmorona como un castillo de naipes, como un
sueño de la razón. ¿Qué es lo que queda, entonces? ¿Qué somos?
Este perplejidad anida en una contraposición que nos parece tan
natural como el ciclo de los astros, es la distinción entre lo objetivo y lo
subjetivo. Cuando la naturaleza se concibe como un universo
desencantado en el que todo lo que ocurre tiene una explicación
mecanicista, el ámbito de lo subjetivo se presenta como algo totalmente
separado de lo que acontece en el mundo objetivo. Si el mundo externo
es el imperio de las relaciones entre objetos, del acontecer ciego, la
esfera de la subjetividad es el lugar en el que habita el sujeto y donde se
perfilan sus más íntimos anhelos, el núcleo de su vida. A lo largo de los
capítulos anteriores, se han ido apuntando algunas razones por las que
las experiencias y convicciones morales no pueden anidar en lo subjetivo
pero tampoco en lo objetivo tal y como lo concibe el mecanicismo.
Nuestra reflexión acerca de la rueda de la fortuna invita a una conclusión
semejante, la experiencia moral está esencialmente anclada a la idea de
acción, a lo que una persona hace o deja de hacer, y en las acciones se
aúnan ineludiblemente factores que dependen del sujeto con factores que
29
�le son ajenos. Si intentamos modificar cuidadosamente qué es lo que
entendemos por acción para que ésta dependa enteramente del sujeto,
nos encontramos con las manos vacías, acabamos destruyendo la idea
misma de un individuo con responsabilidades morales. Cualquiera de
nosotros podría ser prácticamente cualquier otro. Se apunta así a que la
identidad de María, de Luis, de Enric como individuos particulares no
puede definirse desde la subjetividad concebida como un dominio
autónomo, escindido de lo que ocurre más allá de nuestra capacidad de
control. Urge, pues, una revisión de la dicotomía subjetivo-objetivo si
queremos entender nuestra condición de sujetos, de seres que tienen
una vida por vivir, que se van haciendo a tenor de sus respuestas ante
las situaciones con las que se van enfrentando. Para ello tendremos que
ver en que medida hay espacio lógico para recrear una nueva manera de
concebir la relación entre lo subjetivo y lo objetivo que, aparte de
respetar nuestra condición de sujetos morales, sea al menos compatible
con lo que la ciencia y la tecnología nos enseñan acerca del mundo.
La posibilidad de redefinir la relación entre lo subjetivo y lo objetivo
para entender nuestra condición de sujetos que actuamos en el mundo,
que respondemos ante las circunstancias, está estrechamente vinculada
con una distinción, a primera vista, muy distante, a saber: la
contraposición entre principio general y caso particular. Una lección que
podemos aprender de las consideraciones anteriores en torno a la
responsabilidad moral es que los principios generales no nos ayudan en
exceso a la hora de determinar si somos o no responsables de ciertos
sucesos. Esos principios generales aludían, como vimos, a que uno sólo
es responsable de lo que cae bajo su control y a que uno es responsable
de lo que hace. Sin embargo, si intentamos aplicar estos principios en
toda su extensión, pronto nos damos cuenta de que son incompatibles,
de que no se pueden aplicar coherentemente. Ante un resultado como
este, podemos o bien pensar la idea de responsabilidad moral es
incoherente o bien revisar nuestras ideas acerca del papel que los
principios generales juegan en la imputación de responsabilidades. En
30
�otras palabras, parece que si queremos seguir hablando de
responsabilidad moral, si queremos seguir condenando la conducta de
Adolf Eichmann o el comportamiento del celador, deberemos aceptar que
en nuestros juicios morales no podemos regirnos exclusivamente por
principios generales, sino que hemos de atender a los detalles, a los
matices, de cada caso particular. La cuestión ya no será si una situación
escapa o no a nuestro control, sino deberemos ponderar en cada caso
hasta qué punto estaba en nuestra mano intervenir, de qué margen de
maniobra disponíamos. Podremos, así, distinguir entre la responsabilidad
moral de Adolf Eichmann y la responsabilidad moral de los miembros de
los Sondernkommandos, en la medida en que estimemos que el margen
de maniobra del primero, las ocasiones que tuvo para reconocer la
atrocidad de lo que hacía, eran suficientes para hacerle responsable de
sus actos, pero las penurias que sufrieron los miembros de los
Sondernkommandos nos hacen contemplar el horror, pero contener el
juicio. Al hacer esto, estamos utilizando los principios generales
simplemente como una guía, como una orientación, lo decisivo a la hora
de emitir el juicio es la consideración de los detalles, su ponderación.
Pero, ¿cómo se lleva a cabo esa ponderación? ¿Cómo podemos
fundamentar nuestras valoraciones? ¿No deberían estas últimas
extraerse a partir de principios generales?
A pesar de su fuerza, estas preguntas nacen de un malentendido.
Tendemos a pensar que todo conocimiento ha de descansar en leyes o
principios generales, esa es una idea que asociamos al desarrollo mismo
de la ciencia, a la búsqueda de las leyes que rigen el destino de la
naturaleza. Acabamos de ver, sin embargo, que si queremos seguir
hablando de responsabilidad moral, debemos abandonar ese supuesto,
hemos de aceptar que nuestros juicios y valoraciones morales, nuestras
imputaciones de responsabilidad, no pueden derivarse consistentemente
de principios generales. Es natural sentir que esta conclusión nos aboca
al abismo, que nos deja sin medios para ordenar nuestra existencia, y
podemos ciertamente expresar esa desazón preguntándonos: ¿En qué
31
�podemos basar nuestros juicios y opiniones morales si no es en principios
generales?
Pero hemos de evitar pensar que esta pregunta encierra en
sí misma una objeción a la nueva propuesta. No puede ser una objeción,
sino sólo la expresión de una inquietud, pues forma parte de la nueva
propuesta el que aprendamos a ver cómo puede fundamentarse un juicio
sin derivarlo de un principio general. No puede alegarse simplemente que
ahora no vemos otra manera de fundamentar un juicio moral porque eso
es precisamente parte del problema que la nueva propuesta pretende
resolver. Si queremos conservar la visión de nosotros mismos como
sujetos morales, no nos queda más remedio que darle un voto de
confianza a esa propuesta, involucrarnos en el proceso de aprendizaje
que puede alumbrar en nosotros otra manera de fundamentar. Esa es la
tarea a la que dedicaremos los próximos capítulos y que nos ayudará,
además, en la otra empresa que todavía tenemos pendiente, a saber:
esbozar un modo de concebir la relación entre lo subjetivo y lo objetivo
en la que tengan cabida tanto el mundo de la ciencia como el sujeto
moral.
32
�9
Objetividad de la moral
1. El éxito espectacular de la ciencia y la tecnología ha alterado
sustancialmente nuestras condiciones de vida y nuestra visión del
mundo. Hemos visto, a lo largo de este opúsculo, cómo ese éxito parece
avalar una concepción desencantada del universo, una visión del mundo
como un conjunto de acontecimientos que se siguen inexorablemente
los unos de los otros y en el que no hay espacio para lo bueno o para lo
malo, para lo justo o para lo injusto. El mundo sigue su curso
independientemente de lo que nosotros podamos necesitar o desear,
cada suceso, por minúsculo que sea, tiene una causa completa, se sigue
ineludiblemente de un conjunto de condiciones antecedentes. Ese orden
causal define lo que realmente ocurre en el mundo, delimita la esfera
de lo objetivo, mientras que nuestros juicios acerca de lo bueno o de lo
malo, de lo justo o de lo injusto, pertenecen más bien al ámbito de lo
subjetivo, expresan la manera de ser de cada uno, lo que a uno le atrae
o le repugna.
No obstante, cuando condeno la actitud de Adolf Eichmann o la
desidia del celador, no pretendo simplemente expresar los sentimientos
que sus comportamientos me provocan, no estoy meramente
manifestando mi disgusto ante sus acciones como María podría expresar
su gusto por la horchata de avellana. Mi juicio moral pretende ir más
allá, aspira a desbordar la esfera de mi subjetividad y refleja la
convicción de que, independientemente de que de hecho yo condene o
no el comportamiento de Eichmann y del celador, su conducta es en sí
misma reprochable o condenable. Ahora bien, si el universo está
genuinamente desencantado, si los sucesos del universo son fruto de
33
�unas leyes ciegas e implacables, ¿cómo han de entenderse tales
reproches sino como una mera proyección de los sentimientos de
rechazo que los actos de Eichmann y del celador me provocan? ¿En qué
sentido podría seguir diciendo que tales actos no sólo los condeno, sino
que son condenables?
En el capítulo 3 traté de mostrar que esa lectura subjetivista de la
moralidad no puede mantenerse coherentemente. Un subjetivista
insistiría en que, cuando uno condena la conducta de Eichmann, no hace
más que proyectar ciertos sentimientos de aprobación o de rechazo
sobre el mundo, pero ¿qué es exactamente lo que uno proyecta? ¿Cómo
podemos especificar cuál es el contenido de ese sentimiento de
aprobación o de rechazo? ¿Qué nos permite decir que el sentimiento en
cuestión es propiamente un sentimiento moral? Sea cual fuere la
respuesta que demos a estas cuestiones, está claro que el subjetivista
ha de poder identificar el contenido y la naturaleza de los sentimientos
que supuestamente proyectamos en términos puramente subjetivos, es
decir, sin atribuir rasgos morales al mundo; pues, de otro modo, su
posición sería claramente incoherente.
Estuvimos viendo, sin embargo, que eso no es posible, que no
podemos distinguir los sentimientos morales de los no-morales más que
en función de los objetos que los provocan, que la repugnancia que nos
causan las tripas de un pollo no puede ser moral, mientras que la
repugnancia que despiertan los campos de exterminio nazi no puede
dejar de serlo. En otras palabras, no podemos determinar si nuestro
sentimiento es moral más que preguntándonos si responde a un objeto
moralmente relevante, es decir, que a la pregunta '¿Es este
sentimiento un sentimiento moral?' sólo podemos responder si
previamente atendemos a esta otra cuestión '¿Es el objeto que lo
suscita moralmente relevante?'. Se sigue que la respuesta a esta
última pregunta ha de ser en algún grado independiente de la respuesta
a la primera o, dicho de otro modo, que el hecho de que un objeto sea
o no moralmente relevante ha de determinarse independientemente del
34
�sentimiento que provoque en un momento dado en una persona
particular y, en este sentido, la relevancia moral de un objeto o
situación no podrá determinarse en términos meramente subjetivos. La
dificultad a la que se enfrenta el subjetivista estriba precisamente en
que éste parte de que no hay rasgos morales en el mundo y entiende,
por ello, que los juicios morales son expresión de cierto tipo de
sentimientos, a saber: los sentimientos morales; sin embargo, si quiere
distinguir los sentimientos morales de otros sentimientos, ha de acabar
atribuyéndole rasgos morales al mundo, por lo que no parece que su
posición pueda pensarse coherentemente.
Podemos entender el imperativo categórico ('Obra sólo según la
máxima a través de la cual puedas querer al mismo tiempo que se
convierta en una ley universal') de Kant como un esfuerzo por ofrecer
un criterio de lo moral que, por un lado, evite atribuir rasgos morales al
mundo y, por otro, permita retener el orden, la disciplina, característica
de los juicios morales, que los diferencia de la arbitraria oscilación de
gustos y apetitos. Se pretendería, de este modo, esquivar los aspectos
más inquietantes del subjetivismo, su invitación a pensar que un juicio
moral no vale más que su opuesto, al tiempo que se retendría su
intuición más poderosa: el mundo está desencantado y, por tanto, los
rasgos morales no son propiedades objetivas de lo que acontece en el
mundo. Vimos en el capítulo 6 que esta propuesta está abocada al
fracaso, que el imperativo categórico sólo podría proponerse como
criterio medianamente razonable de lo moral si no se interpreta de un
modo puramente formal, es decir, si se lee a la luz de ciertos valores
morales independientes del propio imperativo. Las dificultades surgen
precisamente a la hora de especificar el contenido que estos valores
supuestamente proyectan sobre el mundo, pues, por las mismas
razones que antes se mencionaban, no podrá especificarse tal contenido
sin presuponer que los sucesos del mundo tienen propiedades morales,
con lo que recaeríamos en la misma incoherencia que antes atribuíamos
al subjetivista.
35
�Nos encontramos, por tanto, atrapados en un serio dilema. Por un
lado, la visión del mundo que nos proporciona la ciencia parece
obligarnos a concebir los juicios morales como meramente subjetivos y,
por otro, la experiencia moral no puede pensarse coherentemente sin
atribuir relevancia moral a ciertos rasgos del mundo. Una manera
sencilla de evitar un dilema consiste en negar uno de los polos y, en
este caso, el polo de la experiencia moral parece el más débil, el que
puede desacreditarse más fácilmente como reliquia del pasado, como
herencia de una imagen obsoleta del mundo. La estrategia que me he
propuesto seguir es diferente, mi objetivo es mostrar que la objetividad
de los rasgos morales es compatible con lo que las teorías científicas
nos dicen acerca del mundo. Para ello, en el capítulo anterior, traté de
dar un paso que considero crucial: separar lo que esas teorías nos dicen
de lo que postula una visión desencantada del mundo. Argumenté, en
concreto, que esa visión del universo deriva de una mala comprensión
del modo en que las teorías científicas identifican los procesos causales
que se dan en el mundo.
2. El punto de partida fue la capacidad que tenemos para diseñar y
construir artilugios o mecanismos, en los que al apretar un botón se
dispara una compleja secuencia causal que conduce inexorablemente al
resultado temido o deseado. Cuando ese resultado no se produce,
entendemos que el mecanismo está estropeado o bien que hemos
apretado el botón que no debíamos; el diseño de un experimento
científico no se aleja demasiado, como vimos, de la construcción de un
nuevo artilugio. En ambos casos, se identifican las variables o
elementos que intervienen en los procesos mecánicos, dando por
supuesto que se satisfacen ciertas condiciones ambientales estables. Se
identifican, en definitiva, las causas de ciertos procesos sobre un
trasfondo causal.
El mecanicista da un paso más y entiende que, si en el mundo hay
procesos mecánicos, entonces el universo entero es un inmenso
36
�mecanismo, por lo que la distinción entre causa y trasfondo causal no
sería más que un recurso para ahorrarse la engorrosa tarea de
enumerar uno por uno los factores causales que intervienen en cada
proceso, si bien la verdadera causa de cada uno de los sucesos del
mundo consistiría en un conjunto de condiciones antecedentes que,
cuando se dan, nos conducirían inevitablemente al suceso en cuestión:
todo lo que ocurre tendría, por tanto, una causa completa.
Uno de mis propósitos en el capítulo anterior fue precisamente
mostrar que esta noción de causa completa es incoherente y que, en
definitiva, las causas sólo pueden identificarse sobre un trasfondo
causal. Argumenté, en primer lugar, que no hay ningún conjunto de
condiciones antecedentes tales que, sea cual sea el contexto físico en el
que se den, producirán inexorablemente un determinado efecto, pues
siempre existe un contexto físicamente posible en el que, aparte de las
condiciones antecedentes recogidas en el conjunto en cuestión, se dé
alguna más que bloquee la producción del efecto. La segunda objeción
apunta a que, aun si superásemos la dificultad anterior, la causa
completa nunca podría satisfacer otra de nuestras intuiciones causales
más básicas, a saber: que el hecho de que varios dardos impacten
simultáneamente sobre un globo es una coincidencia, es algo
excepcional, y que, en general, cada efecto sólo tiene una causa
completa y no varias Traté de mostrar, en este sentido, cada vez que
se da una supuesta causa completa se dan muchas otras causas
completas que el mecanicista está obligado a reconocer como
independientes de la primera, por lo que cada efecto tendría muchas
causas completas y este resultado iría en contra de la intuición causal a
la que antes aludía.
Ahora bien, si no podemos eludir la referencia a un trasfondo o
contexto causal para determinar cuándo un conjunto de elementos son
condición suficiente de cierto efecto o cuando varios elementos
pertenecen al mismo proceso causal y no pueden interpretarse como
causas independientes de un mismo efecto, entonces la distinción
37
�causa/trasfondo causal aparece como irreductible, como una distinción
imprescindible a la hora de identificar los elementos que intervienen en
los procesos causales. Mi intención en lo que resta de capítulo es
mostrar cómo el carácter irreductible de la distinción entre causa y
trasfondo causal nos obliga a revisar la manera en que el mecanicismo
entiende la distinción entre lo objetivo y lo subjetivo, y cómo esa
revisión abre un espacio para las experiencias y juicios morales en una
concepción científica (aunque no mecanicista) del mundo.
3. En la vida ordinaria y en la investigación científica buscamos
explicaciones, nos preguntamos por qué han ocurrido ciertas cosas y no
otras. Pensemos, por ejemplo, en por qué impactó la bomba sobre la
Embajada de China en Belgrado. La prensa no dejó de aludir a algunas de
las circunstancias que podrían explicar ese suceso lamentable: porque el
piloto la confundió en la oscuridad de la noche con un objetivo militar,
porque los planos con los que se orientaba estaban desfasados, o
simplemente porque erró el tiro. En cada una de estas explicaciones se
indica un determinado factor como la causa del impacto de la bomba; es
cierto, sin embargo, que esa causa sólo podría haber sido eficaz sobre un
rico trasfondo causal; al fin y al cabo, cuando el piloto disparó la bomba,
se puso en marcha un complejo proceso causal que desembocó en la
explosión de la misma contra los muros de la Embajada. De hecho,
cuando el ingeniero se formula esa misma pregunta ('¿Por qué impacto la
bomba sobre la Embajada de China en Belgrado?'), las respuestas que
busca son diferentes, se interesará, por ejemplo, en analizar la
correlación entre la trayectoria que siguió la bomba y lo que indicaban los
aparatos de medida, su preocupación estribará en determinar el margen
de error de estos últimos y en descubrir si se había producido un fallo
imprevisto. Su diagnóstico podría ser que la confusión del piloto se debió
a una desviación en los aparatos de medida o que el error en el tiro lo
provocó una pieza defectuosa que alteró la trayectoria. Como vemos,
cuando el ingeniero busca la causa del impacto da por supuesto que el
38
�piloto actuó correctamente (justo lo contrario que en las primeras
explicaciones que mencionamos) y trata de descubrir la causa en algún
fallo en el diseño o funcionamiento de los instrumentos utilizados por el
piloto. La conducta del piloto forma, en este caso, parte del trasfondo
causal mientras que la causa se busca en lo que antes tratábamos como
trasfondo. Aunque, ciertamente, si el ingeniero no encontrase fallo
alguno en los instrumentos, acabaría revisando lo que hasta entonces
había dado por supuesto e imputando el error a un fallo humano. Hay,
como vemos, muchas maneras de trazar la distinción entre causa y
trasfondo causal, lo que en una investigación forma parte del trasfondo
en otra puede reconocerse como la causa y viceversa.
Los intereses de cada investigación van perfilando el modo más
adecuado de trazar esa distinción. El ingeniero investigará la precisión
de un aparato de medida dando por supuesto el funcionamiento
adecuado del resto de los instrumentos involucrados, incluidos sus
propios órganos sensoriales; pero el desarrollo de la propia
investigación puede hacerle sospechar de otros instrumentos e, incluso,
del estado de su vista o de su oído. En cualquier caso, poco le importará
si el piloto disparó en ese momento porque los planos que le guiaban
estaban desfasados o porque se despistó, esa es una distinción que
interesa a otras investigaciones en las que se dará por supuesto el buen
funcionamiento de todos los instrumentos que antes investigaba el
ingeniero y el nuevo investigador (por ejemplo, un superior) tratará de
determinar el papel del piloto en esa situación particular.
Todas estas consideraciones serían totalmente triviales si no fuese
porque hemos concluido que distinguir entre causa y trasfondo es algo
más que un cómodo recurso del investigador, algo más que una manera
eficaz de proceder, y representa el único modo en el que pueden
identificarse las causas, los procesos causales. Cuando alguien siente la
tentación de pensar que la distinción entre causa y trasfondo causal no
es más que una manera de hablar, que no importa si el ingeniero traza
la distinción de una manera y el superior de otra, es porque está
39
�convencido de que en el fondo tanto el comportamiento del piloto como
el funcionamiento de los instrumentos son ingredientes de una única
línea causal que conduce inexorablemente a la explosión de la bomba
en la Embajada de China. Esa línea atraparía el verdadero proceso
causal que explica lo ocurrido y que las investigaciones de las que antes
hablábamos sólo reflejarían parcialmente. La idea que tenemos de ese
orden causal más profundo, y del todo ajeno a nuestros intereses e
investigaciones, alude precisamente a un conjunto de condiciones
antecedentes que determinarían inexorablemente que esa bomba
impactase sobre la Embajada de China en Belgrado. Esta es, sin duda,
la idea de que todo suceso tiene una causa completa. Desde este punto
de vista, cuando el ingeniero señala un factor como la causa de la
explosión y el superior del piloto indica otro, lo que hacen no es
propiamente identificar dos causas alternativas del suceso, sino más
bien mencionar dos elementos del amplio conjunto de factores que
conjuntamente constituyen la causa completa del suceso en cuestión,
por lo que, quien así argumenta, podría concluir que el ejemplo de la
Embajada de China viene más bien a confirmar que cada suceso tiene
una única explicación completa.
En el capítulo anterior, he intentado defender, sin embargo, que
esta manera de identificar la causa de un suceso es incoherente, que la
única manera de retener nuestras intuiciones causales más elementales
es suponer que la distinción entre causa y trasfondo causal es
irreductible, es decir, que las causas sólo pueden identificarse sobre un
trasfondo cuyos elementos no se pueden a su vez enumerar. Pero esto
implica que, en contra de lo que a primera vista pudiera parecer, las
causas que se identifican sobre diferentes trasfondos causales (como la
del ingeniero y la del superior) no pueden interpretarse como distintos
elementos de una única línea causal completa en la que la referencia al
trasfondo se habría eliminado. Las causas que proponen el ingeniero y
el superior constituirían explicaciones genuinamente diferentes y no se
limitarían a mencionar elementos diferentes de la verdadera línea
40
�causal. Una segunda consecuencia de la irreductibilidad de la distinción
causa-trasfondo causal es que no tiene sentido hablar de hechos
causales más profundos, de 'causas verdaderas', que den cuenta o
justifiquen la manera en que el ingeniero o el superior distinguen en sus
investigaciones entre causa y trasfondo. O, más exactamente, que no
hay hechos causales radicalmente objetivos, en el sentido de hechos
cuya identificación sea totalmente independiente de los intereses que
guían nuestras investigaciones y que, por ello, puedan legitimar o
desacreditar la manera en que identificamos las causas en el contexto
de una u otra investigación.
Eso no quiere decir que los hechos que descubre una
investigación no puedan existir antes de que se desarrolle esa
investigación o, en general, que sólo existan en el medida en que se
descubran. Lo único que se quiere decir es que lo que se descubra o lo
que existía antes de desarrollar una teoría científica, no tiene
condiciones de identidad independientes de las prácticas investigadoras
involucradas en esa teoría. Por supuesto que los electrones existían
antes de que se elaborase una teoría que postulase su existencia y por
supuesto que existen infinidad de electrones que nadie ha investigado
nunca, pero eso no impide afirmar que a la pregunta '¿Es esto un
electrón?' no puede responderse sin atender a ciertas prácticas de
investigación.
4. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con los juicios y rasgos morales?
El argumento tradicional en favor de la subjetividad de la moral podría
resumirse en los siguientes pasos. Se parte de la constatación de que el
mundo que la ciencia nos enseña sigue un curso ciego e inexorable,
totalmente ajeno a nuestros deseos e intereses. Uno podría pensar, en
consecuencia, que las propiedades objetivas del mundo son
exclusivamente las que explican ese curso inexorable que las ciencias se
encargan de descubrir. Es más parece que podemos también afirmar
que, dado que el desarrollo del mundo es ajeno a nuestros intereses,
41
�entonces la identificación del orden causal al que el mismo responde
también debería de realizarse haciendo caso omiso de tales intereses.
Se sigue que los juicios morales, en la medida en que introducen
elementos valorativos ajenos al orden inexorable del mundo, deberán
interpretarse como meras proyecciones sobre el mundo de los deseos e
intereses de quien los hace, pero nunca como propiedades objetivas del
mismo. Entiendo, sin embargo, que mi crítica de la noción de causa
completa sirve para detectar más de un error en el argumento que
acabo de esbozar y que tan irresistible nos ha parecido hasta ahora.
Veamos cuáles.
El argumento parte de la constatación de un hecho que nunca me
atrevería a negar, a saber: que el curso del mundo es ajeno a nuestros
deseos e intereses, que las leyes del universo no están pensadas para
que los seres humanos seamos felices, que el huracán y el terremoto no
responden a un plan bienintencionado aunque inescrutable, sino que
simplemente son fuerzas brutas que destruyen nuestros hogares,
dejando un rastro de miseria y epidemias. De manera semejante,
vimos en el capítulo 5 cómo hasta la condición moral de una persona
está sujeta a las inclemencias del mundo, a elementos que escapan por
completo a su control y que pueden tanto favorecerle como dañarle.
Tampoco se ha negado en momento alguno que las ciencias nos ayuden
a conocer las fuerzas que rigen las olas y el curso del mundo para poder
ponerlos al servicio de nuestros intereses. Lo que pretendo poner en
cuestión es únicamente que de estas dos verdades se siga que el orden
causal del mundo sea independiente de nuestros intereses en otro
sentido, a saber: que pueda identificarse cuál sea la causa de un suceso
sin presuponer una investigación guiada por ciertos intereses, por
ejemplo, el interés de evitar que el terremoto desmorone los puentes y
edificios que tanto nos ha costado construir. La discusión del capítulo 8
lo que vendría a mostrar es precisamente que los procesos causales del
mundo sólo puede determinarse en conexión con los intereses que
guían las distintas investigaciones.
42
�Una consecuencia crucial de este resultado es que si hemos de
seguir considerando que el mundo tal y como es en sí mismo responde
a un orden causal, entonces hemos de revisar la supuesta
incompatibilidad entre 'perteneciente al mundo objetivo' y 'dependiente
de nuestros intereses' o, más exactamente, hemos de aceptar que el
hecho de que una propiedad pertenezca al 'mundo tal y como es en sí
mismo', al 'mundo objetivo', puede ser perfectamente compatible con el
hecho de que esa propiedad no pueda identificarse con independencia
de nuestros intereses. Llegamos, así, a una conclusión relevante para
reivindicar la objetividad de nuestros juicios morales, pues, si bien es
cierto que los rasgos morales que atribuimos a una acción o a un
situación dependen en algún grado de la sensibilidad y actitudes de los
seres humanos, las consideraciones anteriores vendrían a mostrar que
esta circunstancia no es por sí misma una razón para negar que tales
rasgos sean propiedades objetivas de las acciones en cuestión. Para
cuestionar su objetividad se necesitaría algo más, haría falta mostrar
que los rasgos morales que atribuimos a ciertos acontecimientos del
mundo dependen de nuestra manera de ser de un modo peculiar, de un
modo que se diferencie crucialmente de la manera en que los intereses
de una investigación condicionan la identificación de la causa sobre un
trasfondo causal. Lo que me propongo defender en el resto del capítulo
es que, una vez que revisamos la distinción entre lo objetivo y lo
subjetivo en el sentido apuntado (es decir, aceptando que una
propiedad puede ser objetiva a pesar de que sólo pueda identificarse en
relación con nuestros intereses), entonces dos de los argumentos más
poderosos en favor de la peculiar subjetividad de la moral pierden gran
parte de su fuelle, a saber: el argumento del desacuerdo y el
argumento del éxito.
5. El primero de los argumentos sostiene que el escandaloso
desacuerdo existente en torno a los asuntos morales es un signo de la
subjetividad de cualquier juicio que pueda emitirse al respecto. Se
43
�observa con perplejidad cómo la pena de muerte, que para unos es
moralmente repugnante, para otros es el castigo que en justicia
merece quien comete determinado tipo de delito; cómo el aborto es
para algunos equivalente a un asesinato, mientras que para otros
constituye un derecho inalienable de la mujer; o cómo las relaciones
sexuales prematrimoniales que unos consideran una práctica con escasa
significación moral, en otros lugares se castiga con la lapidación pública.
Estas llamativas fluctuaciones en el juicio moral invitan a pensar que
nada es en sí mismo ni bueno ni malo, sino en función de la valoración
que cada uno realice. Es fácil, entonces, ceder a la tentación de pensar
que quien emite un juicio moral no hace más que expresar su gusto o
su disgusto ante la pena de muerte, ante el aborto, al igual que María
sentía debilidad por la horchata de avellana. Los juicios de la ciencia
parece, por el contrario, que suscitan un acuerdo prácticamente
unánime que vendría a refrendar sus pretensiones de objetividad.
No dejo de reconocer el atractivo de este argumento y, sin
embargo, pienso que su fuerza deriva de supuestos que la crítica a la
noción de causa completa ha puesto en cuestión. Para entender mejor
el alcance de esa crítica y en qué medida nos puede ayudar a defender
la objetividad de la moral, empecemos recordando las diferencias entre
los juicios sobre gustos y los juicios morales para, después, comparar
estos últimos con los juicios de la ciencia, cuya objetividad no se
cuestiona.
Los juicios sobre gustos son, como vimos, marcadamente
subjetivos, pues pueden variar de un individuo a otro o en el curso de la
vida de un mismo individuo, sin apenas restricciones. Un buen día María
podría perder su gusto por la horchata de avellana y enamorarse, por
ejemplo, de los paraguas de colores; tal vez, nos sorprendiese, pero
tendríamos que reconocer que su gusto había cambiado. Hemos visto,
en cambio, que los juicios morales no son tan subjetivos como los
juicios sobre gustos, que los primeros están sometidos a una disciplina,
a un orden, del que estos últimos carecen. Acabamos de ver que uno
44
�puede sentir repugnancia ante las tripas de un pollo, pero que no
podríamos reconocer esa repugnancia como moral. Podemos entender
que alguien defienda la pena de muerte por razones morales, pero no
podríamos seguir considerando que su juicio era un juicio moral si
defendiese la pena de muerte sólo para los calvos, condenándola para el
resto de las personas. Tampoco podríamos reconocer como un juicio
moral una condena del aborto que considerase al feto como un grupo
más de células en el cuerpo de la madre, que no asociase su condena a
una cierta concepción de lo que ocurre en su cuerpo durante la
gestación. Para entender esa condena como una condena moral hemos
de asociarla a ciertas consideraciones que uno mismo considere
moralmente relevantes, que uno reconozca como razones morales en
favor de esa condena. Dicho de otro modo, si la discrepancia de la que
hablamos ha de ser reconocible como una discrepancia en el juicio
moral, entonces quienes discrepan han de estar de acuerdo al menos en
que las consideraciones del oponente son moralmente relevantes para
justificar el juicio en cuestión, aunque ciertamente podrán discrepar
acerca de si tales razones son realmente concluyentes, si se ajustan a
los hechos o si tienen en cuenta todos los aspectos relevantes.
Estas observaciones vienen a subrayar que el desacuerdo en
asuntos morales no puede ser tan amplio como la discrepancia en los
gustos, que hay ciertos límites en la variabilidad de los juicios morales
que no pueden rebasarse si hemos de seguir reconociéndolos como
tales. La cuestión es si esta disciplina a la que se someten los juicios
morales es suficiente como para considerarlos objetivos, como para
entender que no nos hablan propiamente de nuestros sentimientos, sino
de propiedades objetivas del mundo. El problema es que esta disciplina
de la que hablamos es compatible con un grado significativo de
desacuerdo y este hecho parece seguir invitándonos a pensar que los
juicios morales hablan de nuestra subjetividad. Alguien podría reconocer
que no son tan subjetivos como los juicios sobre gustos, pero insistir en
que están lejos de la objetividad de las teorías científicas. Quien así
45
�argumenta está dando por supuesto (a) que en el ámbito de las teorías
científicas reina el acuerdo, la unanimidad y (b) que el acuerdo entre los
seres humanos (o entre los miembros de una comunidad) es un signo
inequívoco de objetividad. Empecemos discutiendo este segundo
supuesto, preguntémonos por qué ha de entenderse el acuerdo en los
juicios como un signo de la objetividad de las propiedades que en los
mismos se atribuyen al mundo.
Tal vez podríamos responder a esta pregunta señalando que la
manera más sencilla de explicar el acuerdo de los asistentes a un
partido de fútbol acerca de que el balón ha traspasado la raya de la
portería y que, por tanto, el equipo A acaba de anotar un gol, es que de
hecho eso es lo que ha ocurrido y ellos lo han visto. Habría otras
explicaciones posibles: por ejemplo, que todos los asistentes estuviesen
siendo víctimas de una ilusión óptica o de otro engaño más sofisticado,
o que todos hubiesen decidido decir eso para seguir las directrices de
algún directivo populista. Pero la explicación más sencilla de ese
acuerdo sigue siendo simplemente que vieron cómo eso ocurría. De
manera semejante, se puede defender que el acuerdo que
supuestamente suscitan las teorías científicas se explica precisamente
porque atrapan lo que realmente ocurre, porque rastrean exitosamente
los procesos causales que efectivamente se dan en el mundo y, por esa
misma razón, la mejor explicación del desacuerdo moral sería
precisamente que no responden a ninguna realidad independiente, a
ninguna propiedad objetiva del mundo.
Esta defensa de la relevancia del acuerdo puede resultar
convincente si suponemos que hay dos hechos independientes, por
ejemplo, el hecho de que la pelota ha entrado en la portería y el hecho
de que los asistentes al encuentro están de acuerdo en que la pelota ha
entrado en la portería. Bajo ese supuesto, tiene sentido decir que el
primer hecho (que la pelota ha entrado en la portería) explica el
segundo (el acuerdo acerca de que la pelota ha entrado en la portería).
De manera semejante, podemos explicar el acuerdo entre los
46
�científicos de un laboratorio acerca de que los valores que marca el
sismógrafo mencionando precisamente un hecho independiente de ese
acuerdo, a saber: las líneas trazadas en su rollo de papel. No hay
ninguna dificultad en explicar uno u otro acuerdo entre científicos a
partir de un hecho que sea independiente de tal o cual acuerdo, lo
importante es que ese hecho no puede a su vez identificarse con total
independencia de nuestras prácticas científicas, incluyendo, por
ejemplo, ciertas maneras de interpretar las líneas que se reflejan en el
rollo de un sismógrafo.
El problema surge precisamente cuando queremos legitimar la
objetividad de una explicación científica a partir de hechos causales
independientes no de una u otra práctica científica, sino de todas
nuestras prácticas investigadoras. En tal caso, tendríamos que suponer
que los procesos causales que las explicaciones científicas pretenden
rastrear tienen condiciones de identidad independientes de esas mismas
explicaciones y del acuerdo que éstas suscitan. Acabamos de
argumentar, sin embargo, que los procesos causales sólo pueden
identificarse sobre un trasfondo causal definido en función de los
intereses de cada investigación, que no hay hechos causales más
profundos que justifiquen nuestras maneras de distinguir entre causa y
trasfondo causal. Y, por tanto, no podemos decir que el acuerdo en las
prácticas científicas pueda justificarse por su capacidad de descubrir
hechos cuya identidad pueda fijarse con independencia del acuerdo en
esas prácticas. Se sigue que, si lo que pretendemos es justificar las
prácticas científicas en general, no hay un hecho independiente de las
mismas al que podamos apelar y que sirva para explicarlas.
En consecuencia, mientras no se aporte alguna otra razón, no
podemos interpretar el acuerdo que supuestamente reina en las
comunidades científicas como un signo de la objetividad de la ciencia. Al
fin y al cabo, no siempre interpretamos la unanimidad del acuerdo en
torno a una creencia como un indicio de su verdad. En las sociedades
tradicionales existe un acuerdo sin fisuras en torno a ciertas creencias
47
�religiosas y esa circunstancia no aboga por sí misma en favor de la
verdad de las mismas; muchos piensan que esa circunstancia
simplemente refleja un hecho social: la tendencia a castigar o a
expulsar de la comunidad a cualquier pensador heterodoxo. De manera
semejante, alguien podría explicar el acuerdo en la práctica científica
por las normas que rigen esa práctica y que fijarían, entre otras cosas,
que sólo quien coincide en ciertos juicios es competente en la misma,
pero no por la objetividad de las propiedades que postula. No es está la
postura que deseo defender, pero sirvan estas consideraciones para
dejar constancia de que el acuerdo que pueda suscitar un juicio o un
discurso no es por sí mismo un indicio de su objetividad, que un
acuerdo ha de satisfacer ciertos requisitos adicionales para que pueda
interpretarse de ese modo.
Además, una mirada atenta al quehacer ordinario de la ciencia y a
su historia pone de relieve que las teorías científicas están muy a
menudo lejos de suscitar el acuerdo unánime que el lego les atribuye,
que el acuerdo supuestamente reinante en las comunidades científicas
responde a una imagen distorsionada de la actividad científica, pues son
muchos los conflictos entre explicaciones y teorías que nos deparan la
historia y la sociología de la ciencia. Una cuestión que surge
inmediatamente en defensa de la objetividad de la ciencia es que esos
conflictos son accidentales, transitorios, que al final hay (o habrá)
siempre un vencedor y que en el estadio último del desarrollo de la
ciencia no habrá espacio para el desacuerdo, sino que se alcanzará la
unanimidad de los investigadores competentes.
Se da por supuesto que esa confluencia final de los juicios, esa
extirpación de la divergencia, no responderá a medidas disciplinarias, al
descrédito de los heterodoxos, porque en tal caso no habría conexión
alguna entre acuerdo y objetividad. Hay, no obstante, evidencia más
que sobrada para pensar que en la resolución de los conflictos entre
teorías tales medidas no han estado del todo ausentes y que, en
algunos casos, han jugado un papel decisivo. Pero si suponemos que
48
�esas medidas se excluyen y sólo consideramos los acuerdos alcanzados
en un debate libre y abierto, ¿qué razones tendríamos para pensar que
las divergencias acabarán desapareciendo con el progreso científico?
Una de las razones más poderosas es, de nuevo, la convicción de que
las ciencias se ajustan cada vez más a una descripción meticulosa de lo
que ocurre en el mundo y, por tanto, se confía en que habrá un
momento en que sólo quien esté equivocado podrá discrepar de lo que
diga la mejor teoría científica. Acabamos de ver, no obstante, que esta
razón sólo tiene fuerza si hay hechos identificables independientemente
de nuestras prácticas científicas que sirvan para avalar a una u a otra
teoría, para refrendar que lo que una teoría dice refleja lo que
realmente ocurre y la otra no, para distinguir entre discrepancia e
ignorancia. El problema es que, si las observaciones que realicé en el
punto 2 son correctas, entonces no existen tales hechos independientes
y, por tanto, nos quedamos sin una de las razones más poderosas para
confiar en la concordancia última en todos los juicios de la ciencia. Hay,
sin embargo, otra razón de peso para pensar que los juicios de la
ciencia son objetivos y los juicios morales no. Esta nueva razón nos
conduce al argumento del éxito, cuyo punto de partida es el
impresionante desarrollo tecnológico de los últimos siglos.
6. El argumento empieza señalando que si realmente las normas por las
que se determinan qué investigadores son competentes en
determinadas materias fuesen arbitrarias, entonces nada funcionaría,
los aviones no podrían volar y los barcos se hundirían; o, en otras
palabras, ¿cómo explicar el éxito tecnológico sin suponer que nuestras
teorías científicas descubren el verdadero orden causal del mundo? ¿No
constituye, por tanto, el éxito tecnológico una piedra de toque externa
que legitima nuestras prácticas investigadoras? ¿Existe acaso algún
criterio semejante para los juicios morales? ¿No invita esta diferencia a
defender la objetividad de la ciencia frente la subjetividad de la moral?
49
�Pensemos, para ilustrar este punto, en deportes como el tenis o
el fútbol. Cualquier persona puede saber quién ha ganado el partido sin
entender prácticamente nada de tenis o de fútbol; en cambio, para
determinar si ha sido un buen partido de fútbol, si un jugador tiene
visión del juego o si un tenista es elegante, hace falta un tipo de
sensibilidad que uno sólo adquiere a través de un proceso de formación
adecuado. Pero, en cualquier caso, el tenis o el fútbol tienen un criterio
de éxito que es independiente de esa sensibilidad y que es accesible
prácticamente a cualquier persona, se trata de que finalmente la pelota
entre en el lugar adecuado. Esa distinción se mantiene en el caso del
ingeniero y del arquitecto, pues al final el puente se cae o se sostiene, y
algo semejante ocurre con el diseño de experimentos; una cuestión
diferente es si el puente resulta visualmente demasiado pesado o si se
integra bien en su entorno.
En cambio, en el caso del juicio moral o del juicio estético, no
parece exista esa piedra de toque externa que nos sirva para medir su
éxito moral o estético, es necesaria una sensibilidad estética o moral
desarrollada para juzgar si una obra de arte tiene valor o si un juicio
moral es razonable. Sólo quien posee una mínima sensibilidad moral
puede percibir la crueldad de un comentario o la agresividad de un
gesto, sólo quien tiene una mínima formación estética puede disfrutar
de la armonía del Partenón. No parece, por tanto, que exista un criterio
de éxito para los juicios morales que pueda valorarse
independientemente de la propia sensibilidad moral. Esta circunstancia
nos serviría para entender por qué tenemos la intuición de que las
teorías científicas son objetivas, mientras que el discurso moral o
estético aparece como un mundo encerrado en sí mismo, sin un
referente externo con el que medir su validez.
Pienso, sin embargo, que el argumento del éxito es menos
poderoso de lo que a primera vista pudiera parecer, que la diferencia
que se traza entre el discurso moral y el científico es menos profunda
de lo que en ese argumento se da a entender. Vimos, en el capítulo 7,
50
�cómo nuestros juicios morales responden a un cierto grado de
sensibilidad, a una capacidad de percibir los aspectos morales de una
situación. Intenté mostrar allí cómo la percepción de aspectos no es
una capacidad misteriosa a la que se apela para defender lo
indefendible, una facultad esotérica que nos permite decir que
conocemos los rasgos morales de una acción o las propiedades estéticas
de una obra de arte. Destaqué, por el contrario, que la capacidad de
percibir aspectos está involucrada en nuestras destrezas más
cotidianas: en la habilidad para descubrir en un rostro una expresión de
tristeza, en nuestra capacidad para seguir una melodía musical o para
orientarnos con un mapa.
De manera semejante, en el reconocimiento de algo como un
medio para determinado fin está también implicada la percepción de
aspectos. Cuando el tenista golpea la pelota con la raqueta busca un
lugar de la pista al que su contrincante no pueda llegar a tiempo y confía
en que su manera de golpear la pelota, la dirección y fuerza del impulso,
determine su trayectoria. Cuando el espectador aplaude un golpe
ganador trata de expresar, entre otras cosas, su admiración por la
habilidad del tenista y, por tanto, comparte con él la convicción de que,
en ese contexto causal, es el golpe de la raqueta el que ha provocado
que la pelota haya descrito una trayectoria demoledora para las
aspiraciones del rival. Ahora bien, en este reconocimiento por parte de
los espectadores y del tenista de que una acción (golpear la pelota con la
raqueta con determinada fuerza y orientación) ha operado como un
medio para cierto fin (colocarla en tal y tal zona del campo contrario)
está involucrada su capacidad para percibir aspectos; en concreto, la
capacidad para ver ciertos aspectos de una situación particular como el
trasfondo causal en el que otros aspectos actúan como la causa de cierto
suceso. En este sentido, podemos decir que el reconocimiento de un
cambio como fruto de la aplicación de una técnica conlleva el ejercicio de
un cierto grado de sensibilidad instrumental, del mismo modo que el
reconocimiento del buen juicio moral presupone una mínima sensibilidad
51
�moral, y, por tanto, no podemos decir que el éxito tecnológico constituya
una piedra de toque radicalmente externa a nuestras prácticas
explicativas, pues en la identificación del éxito de la aplicación de una
técnica están involucradas las mismas capacidades cognitivas que en el
desarrollo de la técnica misma.
Es cierto que la capacidad de percibir una acción como medio para
un fin, de un suceso como causa de otro, es más estable que la
sensibilidad moral, pues la sensibilidad instrumental, en la medida en
que resulta imprescindible para reconocer a un depredador o para evitar
el fuego, juega un papel esencial en la supervivencia de la especie. Ese
arraigo explicaría la estabilidad de nuestro juicios acerca de ciertas
conexiones causales y, por tanto, también la extensión del acuerdo.
Ahora bien, para que una estructura psicológica, como la capacidad de
percibir conexiones medios-fines, tenga virtudes adaptativas no es
necesario (y ni siquiera conveniente) que rastree fielmente las
propiedades del mundo, basta con que nos sirva para orientarnos en el
mismo de la manera más económica posible. Por tanto, el hecho de las
explicaciones científicas descansen en estructuras psicológicas que
hayan superado la criba de la selección no es tampoco por sí mismo una
razón para suponer que las propiedades que postulan responden
fielmente a lo que hay en el mundo. Además, es obvio que el discurso
moral ha superado también esa criba y, en consecuencia, si se entiende
que esa circunstancia avala la objetividad de la ciencia, deberíamos
reconocer que también respalda la del discurso moral, con lo cual las
diferencias entre el discurso moral y el científico parece que van poco a
poco diluyéndose.
7. Conviene recordar que, al rechazar el argumento del éxito, no
pretendo disminuir la importancia de la tecnología ni negar que las
teorías científicas descubran un orden causal en el mundo, sólo objeto a
la idea de que ese orden pueda identificarse con independencia de los
intereses que rigen la investigación. Una vez hecha esta aclaración,
52
�acepto sin problemas que el éxito tecnológico se explica por la
capacidad de nuestras teorías de rastrear el mundo, pues mi intención
en este capítulo no es negar la objetividad de la ciencia sino mostrar
que no hay ninguna razón de principio para excluir las propiedades
morales del ámbito de lo objetivo.
Mi estrategia ha consistido en suponer, en primer lugar, que las
propiedades que postulan las teorías científicas para explicar los
procesos causales son objetivas y, en segundo término, mostrar que las
diferencias entre esas propiedades y las que los juicios morales
atribuyen a las acciones no son tan marcadas como en principio pudiera
parecer. En concreto, la discusión en torno a la idea de causa completa
me ha servido para rechazar varios intentos de definir un punto de vista
radicalmente externo a nuestras prácticas científicas y que serviría de
piedra de toque de la objetividad de las propiedades que desde las
mismas se atribuyen al mundo. Coincido con mi oponente en que no
existe tal punto de vista en el caso del discurso moral, pero lo que he
intentado mostrar en este capítulo es que tampoco existe en el caso del
discurso científico, pues los procesos causales que supuestamente la
ciencia ha de descubrir no tienen condiciones de identidad
independientes de la propia práctica científica. Por tanto, si queremos
seguir manteniendo la idea de que el mundo está ordenado
causalmente, entonces la existencia de un punto de vista radicalmente
externo que legitime las teorías científicas no podrá ser ya un requisito
imprescindible para reconocer su objetividad ni, por otro lado, el hecho
de que los juicios morales no satisfagan ese requisito podrá servir para
desacreditar la objetividad de los mismos.
Esta reflexión claramente nos invita a articular una nueva noción
de objetividad, de qué se entiende por 'realidad independiente' o por 'un
punto de vista externo', pero ¿cuál podría ser esa noción? En los
capítulos 6 y 7 realicé algunas consideraciones en torno a la
deliberación constitutiva, el juicio del hombre prudente y la percepción
de aspectos que, a mi entender, aportan recursos conceptuales
53
�bastante útiles a la hora de elaborar una manera razonable de distinguir
lo objetivo de lo subjetivo, lo real de lo aparente. Esos recursos son
precisamente los que nos ayudaron en esos mismos capítulos a
esclarecer otra de las perplejidades que el desacuerdo provoca: si cada
uno tiene una opinión diferente acerca de la pena de muerte, el aborto
o la sexualidad, ¿quién tiene razón y quién está equivocado?
Hemos visto que la experiencia moral involucra un orden, una
disciplina, que está ausente en los juicios sobre gustos o apetitos. En un
esfuerzo por expresar las características de ese orden, defendí en su
momento la inevitabilidad del conflicto de valores, distinguí entre
deliberación instrumental y deliberación constitutiva, esclarecí cómo el
juicio moral involucra la percepción de aspectos y la noción de
significación. Todo ello nos condujo a una concepción alternativa de la
deliberación práctica que se apoya más en el examen detallado de los
casos particulares que en la especificación de principios generales. Lo
importante no es buscar un principio general que, como una receta, le
diga a Luis si ha de mantenerse o no al lado de su esposa, que dicte
sentencia acerca de la culpabilidad de los judíos que participaron en las
Escuadras Especiales o que condene a Adolf Eichmann; tales principios
hemos visto que no existen y, por tanto, que no hay nada que nos
exima de la responsabilidad de tomar decisiones ante cada situación
que la vida nos depare. Será Luis quien deba examinar la naturaleza de
la relación con su esposa, los aspectos particulares del caso, y articular
su manera de responder ante esa situación, una respuesta no tiene por
qué plantearse en términos dicotómicos, como si no hubiese más
opciones que cuidar de ella día y noche o abandonarla totalmente.
Ninguna norma podrá tampoco liberarnos a nosotros de la tarea de
valorar, si la situación lo requiere, la respuesta con la que Luis
finalmente se comprometa.
Conviene, pues, resistirse a la tentación de pensar que si no hay
principios generales, todo vale, cualquier respuesta es igualmente
correcta. Sólo quien da por supuesto que la razón se guía
54
�exclusivamente por principios generales que deciden acerca de lo bueno
o de lo malo, se sentirá totalmente perdido si los principios no le dicen
cómo responder a las preguntas que le inquietan; sólo desde esa
concepción de la razón puede llegar a pensarse que si no existe un
única respuesta correcta para cada pregunta moral, entonces no nos
queda más opción que aceptar el relativismo moral, que reconocer que
todas las respuestas a una cuestión moral son igualmente válidas o
inválidas. Sin embargo, la concepción de la deliberación que he
propuesto permite evitar esta conclusión y defender que, ante cualquier
conflicto moral, es posible articular racionalmente una respuesta, que
ante el juicio atroz del paquistaní 'Las mujeres sospechosas de adulterio
han de ser quemadas vivas' no basta con cruzarse de brazos o con
rechazarlo airadamente, sino que es posible elaborar racionalmente
nuestro juicio. Esa elaboración puede que no conduzca finalmente a una
acuerdo con el paquistaní, pero ayudará a mejorar nuestro
entendimiento acerca de qué valores están en juego y qué costes tienen
las diferentes respuestas que una sociedad pueda dar ante una
sospecha de adulterio femenino.
De manera semejante, podremos discrepar acerca de si los judíos
que participaron en las Escuadras Especiales han de ser o no
condenados, pero tenderemos a concordar en la repugnancia moral que
nos provoca su actividad, igualmente coincidiremos fácilmente en que los
miembros de esas Escuadras se encontraban en circunstancias que
disminuían seriamente su capacidad de discernimiento moral. Podremos
discrepar acerca de esa disminución fue tan grande como para eximirlos
totalmente de culpa, pero de alguien que no viese por qué esas
circunstancias extremas afectan a la entereza moral de una persona, no
diríamos que discrepa, que tiene un juicio moral distinto del nuestro, sino
más bien que no entiende, que es de algún modo insensible a lo que
significaba llegar a un campo nazi de exterminio y, por tanto, tenderemos
a descalificar su juicio sobre el caso como irrelevante.
55
�Vemos, pues, que en el discurso moral no todo vale, que uno puede
ser descartado por insensible o llegar a comprender, gracias a un proceso
de deliberación, la relevancia moral de cierto aspecto de una situación
que anteriormente había desdeñado. Sin embargo, el hecho de que haya
respuestas incorrectas o insensibles a las preguntas morales, no implica
que haya una única respuesta que sea la correcta; por el contrario, es
característico de las conflictos morales que sintamos la fuerza de cada
una de las respuestas alternativas, que veamos los costes y las ganancias
de cada una de las opciones y que, cuando la reflexión se acaba, cada
uno deba asumir la responsabilidad de su propia vida, deba, como le
ocurre a Luis, definir su manera de responder ante la enfermedad de su
esposa. Podrá permanecer junto a su esposa y atenderla, a pesar de que
su propia vida quede en más de un aspecto disminuida, o bien elaborar
una respuesta diferente, con sus propios costes y ganancias. Nos
encontramos, pues, ante una pluralidad de respuestas que cada uno
puede generar y sin que la razón nos diga cuál es la mejor.
Es fácil que alguien entienda que este pluralismo moral es
incompatible con la idea de objetividad. Ahora bien, quien así responde
está apelando a una noción mítica de objetividad que ni siquiera la
ciencia puede satisfacer, pues el pluralismo no sólo es inevitable en la
deliberación moral sino también en la científica. En las páginas anteriores
ya vimos que no es razonable esperar que la divergencia en torno a las
teorías científicas se extinga con el desarrollo de las mismas. Es
importante resaltar que, aun el caso de que esas teorías suscitasen de
hecho un acuerdo unánime, esa circunstancia no sería por sí misma
relevante para evitar el pluralismo en el ámbito de la ciencia, pues la
cuestión crucial no es tanto si se alcanza o no el acuerdo, sino más bien
cómo se ha alcanzado o en virtud de qué se puede garantizar su
continuidad. Lo importante no es que por una circunstancias o por otra
(como, por ejemplo, ciertos mecanismos presión social) confluyan las
opiniones en torno a las teorías científicas, sino que haya razones
generales por las que no puedan dejar de confluir. El pluralista lo que
56
�afirma es que no hay tales razones y no se deja impresionar por el mero
hecho de que, en determinadas sociedades, el adjetivo 'científico' se
utilice con frecuencia para acallar las divergencias acerca de las más
variadas cuestiones.
Una vez se reconoce la inevitabilidad del pluralismo en la ciencia,
más de uno sentirá la tentación de pensar que a lo que las
consideraciones anteriores nos conducen no es propiamente a
reivindicar la objetividad de la moral, sino más bien a resaltar la
subjetividad y arbitrariedad de las teorías científicas y, en general, de
cualquier tipo de discurso. ¿No habremos recorrido inútilmente un largo
camino para restaurar la dañada imagen de la moral, para rescatarla del
capricho y del desorden? ¿No acabaremos sumidos en una confusión
aún mayor en la que todo lo que la ciencia nos diga aparezca también
como fruto del antojo o del deseo? Quien así razona ve en la discusión
antecedente una invitación a extender el subjetivismo a todo los
ámbitos, a invadir la playa del conocimiento con la marea de la
arbitrariedad. Recordemos, sin embargo, que el pluralismo del que
hablo lejos de conceder la arbitrariedad de nuestros juicios y insiste en
la necesidad del examen detallado, del discernimiento, del cultivo de la
sensibilidad, con el fin de que cada uno articule racionalmente su
respuesta ante las situaciones, dilemas o conflictos que la vida le pueda
deparar.
Igualmente importante es destacar que el defensor de ese
subjetivismo a ultranza está curiosamente emparentado con quien,
deslumbrado por los avances de la ciencia, cree que sólo las teorías
científicas nos dicen cómo es realmente el mundo, sólo ellas descubren
el orden causal del mismo y que ese orden está establecido con
independencia de cuáles sean nuestros intereses, nuestra manera de
investigar o el modo en que distingamos una causa de su trasfondo
causal. Tanto el subjetivista extremo como el cientifista parten en su
razonamiento de la idea de una realidad radicalmente independiente, de
un concepción de lo objetivo como algo totalmente ajeno a nuestra
57
�manera de ser; la única diferencia entre ambos estribaría en que el
cientifista cree que los rasgos objetivos del mundo pueden conocerse
gracias a las investigaciones de la ciencia, mientras que el subjetivista
extremo entiende que esa realidad está más allá de lo que cualquier
teoría pueda alcanzar, que teorías y conceptos están inevitablemente
sesgados por nuestros intereses y que, por tanto, el mundo tal y como
es en sí mismo se encuentra siempre más allá de lo que podamos
descubrir.
Sin embargo, esos estándares de objetividad que el cientifista
confía en satisfacer y que llevan al subjetivista extremo a defender,
haciendo uso de mis argumentos, la subjetividad y arbitrariedad de
cualquier discurso, incluido el de la ciencia; son estándares que, según
esos mismos argumentos, no pueden formularse coherentemente. Ese
ha sido, al menos, mi mayor empeño a lo largo de los dos últimos
capítulos: mostrar que la imagen de un mundo cuyo orden causal
estuviese determinado con total independencia de nuestras prácticas
carece de sentido. Si hay un mundo ordenado causalmente, si hay un
mundo y no simplemente un caos, entonces cuáles sean los rasgos y
propiedades de ese mundo, qué procesos causales se den en el mismo,
no está determinado con independencia de nuestra manera de actuar,
de nuestros intereses y de nuestras formas de distinguir entre causa y
trasfondo causal. Se sigue que el subjetivista extremo, como el
cientifista, no puede formular su posición más que haciendo uso de una
noción incomprensible de objetividad, de realidad independiente;
podemos, por tanto, concluir que ni el subjetivismo extremo ni el
cientifismo pueden pensarse coherentemente.
Esta es la cara crítica, negativa, de mi argumento, su rostro
positivo se muestra en la posibilidad de elaborar una noción alternativa
de objetividad, una manera de distinguir lo subjetivo de lo objetivo que
no sea mítica, que reconozca el sentido preciso en que los rasgos del
mundo son independientes de nuestra manera de ser y el modo exacto
en que ciertos juicios nos ofrecen una imagen sesgada, distorsionada, de
58
�lo que hay. No cabe duda de que, para cualquier estándar razonable de
objetividad que se pueda elaborar, las teorías científicas podrán
satisfacerlo. El propósito principal de este libro ha consistido
precisamente en mostrar que, en cualquier sentido en el que podamos
decir legítimamente que la ciencia nos revela aspectos objetivos del
mundo, deberemos reconocer que en ese mundo hay también hechos
morales como el engaño o la tortura.
59
�Nota bibliográfica y agradecimientos
Es bien sabido que el uso continuo de referencias y citas torna
farragosa la lectura y dificulta la comprensión de las ideas que en un
texto se presentan o exponen. Guiados por este criterio y para no asustar
al lector que se cree lego en determinada materia, la colección en la que
este libro aparece invita a los autores a evitar la utilización de esos
recursos tan frecuentes (e, incluso, recomendables) en los trabajos
académicos.
No puede excluirse, sin embargo, que el lector, sintiéndose atraído
por alguna de las cuestiones que se han ido tratando, eche de menos la
alusión a los libros y artículos en los que me he inspirado y cuya lectura
podría ayudarle a seguir reflexionando. Para ese lector imaginario se ha
redactado esta nota bibliográfica y también para otra función no menos
importante: la de dejar constancia de los textos y escritos que más
directamente han alimentado mi pensamiento sobre el lugar de la moral
en nuestra concepción del mundo.
Pero antes embarcarme en esa tarea, me gustaría mencionar a las
personas que generosamente han ido leyendo los primeros borradores de
cada uno de los capítulos de este libro. Creo que gracias a sus
comentarios este escrito contiene menos errores y es más fluido de lo
que de otro modo habría salido de las yemas de mis dedos. En este
sentido, confieso que he encontrado en los comentarios críticos de Isabel
Albella, Miquel Corbí, Tobies Grimaltos y Julián Marrades una ayuda y un
estímulo por los que no puedo dejar de sentirme afortunado. Igualmente
me siento muy agradecido a Francisca Pérez Carreño y a Carlos Thiebaut
por su confianza al proponerme la redacción de un manuscrito con los
rasgos de estilo que antes mencionaba, así como por sus sugerencias y
observaciones en el desarrollo de la misma. Me es grato reseñar,
60
�finalmente, que una parte significativa de la investigación necesaria para
la elaboración de este trabajo ha sido financiada por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología mediante el proyecto de investigación 'Deliberación,
realismo y verdad' (BFF2000-1073-C04-03).
En cuanto a los escritos y materiales que de algún modo que me
han incitado a pensar los problemas que en este libro se plantean, la
primera referencia es el libro de René Descartes Meditaciones
metafísicas, donde se formula la primera vesión del experimento mental
que articula el capítulo 1, si bien en las últimas décadas la discusión
filosófica se ha centrado en versiones más recientes como las que
podemos encontrar en el artículo 'Cerebro en una cubeta' de Hilary
Putnam y en el primer capítulo del libro de John Pollock, A Theory of
Knowledge. Rober Nozick, en el capítulo 6 de Philosophical Explanations,
también considera una variante de notorio interés. No obstante, las
partes más originales (y arriesgadas) del capítulo introducen en ese
experimento algunos ingredientes nuevos que se inspiran en la película
de David Cronenberg, eXistenZ, y en algunas observaciones del libro de
Francisco López Martín, eXistenZ. El placer de lo siniestro.
El capítulo 2 es fruto de un poso de lecturas en torno al
subjetivismo acerca de los valores. El lector encontrará en Tratado de la
naturaleza (libro III) e Investigación sobre el entendimiento humano, de
David Hume la formulación clásica de esa posición; en este siglo, el libro
de Alfred Ayer, Lenguaje, verdad y lógica, causó un gran impacto como
una expresión clara y radical de una posición subjetivista; más
recientemente, el texto de John Mackie, Ética: la invención de lo bueno y
lo malo, constituye una de las expresiones más ordenadas y atractivas de
esa posición. Para las alusiones a la teoría de la evolución, entiendo que
El gen egoísta de Richard Dawkins es un libro particularmente iluminador.
En el capítulo 3 se elabora una primera objeción al subjetivismo
que toma su punto de partida en la crítica al subjetivismo de los colores
desarrollada por Barry Stroud en su artículo 'The Study of Human Nature
61
�and the Subjectivity of Value' y en su reciente libro The Quest for Reality:
Subjectivism and the Metaphysics of Colour. Se pueden encontrar en el
complejo libro de Crispin Wright, Truth and Objectivity, objeciones al
argumento presentado este capítulo, si bien intento contestar
indirectamente a algunas de esas dificultades en los capítulos 8 y 9.
En el capítulo 4, desarrollo una crítica a la teoría dominante de la
motivación, atribuida habitualmente a David Hume, según la cual toda
acción ha de explicarse exclusivamente por el conjunto de deseos y
creencias del agente. Michael Smith con su libro The Moral Problem es
uno de los más polémicos e interesantes valedores de esa teoría; en mi
crítica a la misma recurro, entre otras cosas, a algunas observaciones de
G. F. Schueler in Desire: its Role in Practical Reason and the Explanation
of Action y a ideas que he desarrollado conjuntamente con Tobies
Grimaltos en 'Moral Motivation and Dispositions'. Podemos encontrar un
argumento muy sugerente y polémico en favor de una teoría humeana en
el artículo 'Razones internas y razones externas' de Bernard Williams y
una presentación general de la discusión sobre este tema en el artículo
de Derek Parfit 'Reasons and Motivation'.
El capítulo 5 reconstruye algunos de los argumentos clásicos en
favor del fenómeno de la suerte moral. Los artículos 'La fortuna moral' de
Bernard Williams y 'Suerte moral' de Thomas Nagel son los que iniciaron
el debate en torno a esta cuestión. En el libro editado por Daniel Statman
Moral Luck puede encontrarse una recopilación de artículos sobre esta
cuestión. La referencia a Primo Levi proviene del capítulo 'La zona gris'
de un libro sobrecogedor, Los hundidos y los salvados; mientras que el
libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, está presente en las
reflexiones sobre Adolf Eichmann.
Isaiah Berlin, en El fuste torcido de la humanidad, defiende por
primera vez que el conflicto de valores es una verdad conceptual acerca
de la idea misma de valor. Otros textos que nos pueden ayudar a perfilar
esta tesis central del capítulo 6, son el artículo de Bernard Williams
'Conflicto de valores' y su introducción al libro de Isaiah Berlin Conceptos
62
�y Categorías, donde se recoge un artículo de este último llamado
'Igualdad' al que también recurro para elaborar la discusión. En cuanto a
la formulación clásica del imperativo categórico, el texto de Kant más
estimulante tal vez sea La fundamentación de la metafísica de las
costumbres, si bien la defensa más robusta del kantismo sigue siendo el
libro de John Rawls Una teoría de la justicia. Las alusiones iniciales a las
diferencias entre el creyente y el no creyente no hacen más que reflejar
la experiencia que Jean Améry narra en el primer capítulo de su libro Más
allá de la culpa y de la expiación, cuya lectura no puedo dejar de
recomendar. Cabe resaltar, por último, que una parte significativa de
este capítulo ha aparecido ya publicada en las actas del IV Congreso
Internacional de Antropología Filosófica, en las del III Congreso de la
Sociedad Española de Filosofía Analítica y en el capítulo 'Valores, ideal y
conflicto' del libro Ensayos de Filosofía de la Cultura, compilado por Joan
B. Llinares y Nicolás Sánchez Durá (Madrid, Biblioteca Nueva, 2002)
El capítulo 7, se inspira en la distinción entre deliberación
instrumental y deliberación constitutiva que traza David Wiggins en su
artículo 'Deliberation and Practical Reason' y que responde, a su vez, a
algunas consideraciones sobre la deliberación práctica que aparecen en el
libro de Aristóteles, Ética a Nicomaco. Las reflexiones acerca de la
percepción de aspectos, encuentran su referente más inmediato en la
sección XI de la segunda parte de Investigaciones filosóficas de Ludwig
Wittgenstein y en observaciones dispersas de Peter Winch, especialmente
en su libro Trying to make sense. La nota final acerca de la noción de
búsqueda procede de una observación aparece en el capítulo 15 del libro
de Alasdair MacIntyre, Tras la virtud.
La crítica que se realiza en el capítulo 8 a la noción de causa
completa no hace más que recoger, en un lenguaje que he intentado que
resulte lo más accesible e intuitivo posible, algunos de los argumentos
desarrollados con bastante mayor detalle en el libro redactado en
colaboración con Josep Lluis Prades, Minds, causes, and mechanisms. A
Case against physicalism. Por otra parte, la noción de 'dirección de
63
�ajuste' aparece por primera vez en el libro de Elisabeth Anscombe
Intención, si bien puede encontrarse un exposición resumida del debate
posterior en torno a la misma en capítulo 4 del libro de Michael Smith
The Moral Problem.
Finalmente, la discusión del capítulo 10 responde principalmente a
los textos de Barry Stroud mencionados anteriormente, así como a los
párrafos 198-242 de las Investigaciones filosóficas. Espero que las
observaciones que allí se hacen sirvan para apuntar una respuesta a
algunas de las objeciones más importantes planteadas contra la
objetividad de la moral por John Mackie y Crispin Wright en los libros
previamente citados.
No me queda si no indicar la referencia completa de los libros,
artículos y películas citados en esta breve nota bibliográfica:
-Arendt, H. (1963), Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la
banalidad del mal, Barcelona, Lumen, 1999
-Améry, J. (2001), Más allá de la culpa y la expiación, Valencia, Pretextos.
-Anscombe, E. (1957), Intención, Barcelona, Paidós, 1991
-Aristóteles(355-45 a.C.), Ética a Nicómaco, Madrid, Instituto de
Estudios Políticos, 1970.
-Ayer, A. (1936), Lenguaje, verdad y lógica, Barcelona, Martínez Roca,
1971
-Berlin, I. (1956), 'Igualdad' en ídem, Conceptos y categorías, México,
FCE, 1983.
-Berlin, I. (1958), El fuste torcido de la humanidad, Barcelona,
Península, 1995
-Corbí, J. y Grimaltos, T. (2002), 'Moral Motivation and dispositions',
64
�manuscrito.
-Corbí, J. y Prades, J.L. (2000), Minds, Causes, and Mechanisms,
Oxford, Blackwell.
-Cronenberg, D. (1999), eXistenZ, Canadá-Gran Bretaña, producida por
Alliance Atlantis Co. y otros.
-Dawkins, R. (1976) El gen egoísta, Barcelona, Salvat, 1997
-Descartes, R. (1641), Meditaciones metafísicas, Madrid, Alfaguara,
1977.
-Hume, D. (1748), Investigación sobre el entendimiento humano,
Madrid, Alianza, 1986.
-Hume, D. (1739-40), Tratado de la naturaleza humana, 2 vols., Madrid,
Nacional, 1976.
-Kant, I. (1785), Grundlegung zur Metaphysik der Sitten/
Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Barcelona, Ariel,
1996.
-López Martín, F. (1999), eXistenZ. El placer de lo siniestro, Valencia,
Ediciones La Mirada.
-MacIntyre, A. (1981), Tras la virtud, Barcelona, Crítica, 1987.
-Mackie, J.L. (1977), Ética: la invención de lo bueno y lo malo.
Barcelona, Gedisa, 2000.
-Nagel T. (1986), Una visión de ningún lugar, México, FCE, 1996.
-Nagel, T. (1976), 'Suerte moral' en ídem, La muerte en cuestión,
México, FCE, 1981, pp. 51-72.
-Nozick, R. (1981), Philosophical explanation, Cambridge,
65
�Harvard University Press.
-Parfit, D. (1997), 'Reasons and motivation', Proceedings of the
Aristotelian Society. Supplementary Volume LXXI, pp. 99-129
-Pollock, J. (1986), Contemporary theories of knowledge, Totowa,
Rowman and Littlefield.
-Putnam, H. (1981), 'Cerebros en una cubeta' en ídem, Razón, verdad e
historia, Madrid, Tecnos, 1988, pp. 15-33.
-Rawls, J. (1971), Teoría de la justicia, México, FCE, 1978
-Schueler, G.F. (1995), Desire: its Role in Practical Reason and the
Explanation of Action, Cambridge, Mass.: The MIT Press.
-Smith, M. (1994), The Moral Problem, Oxford, Blackwell Publishers.
-Statman, D. (ed.) (1993), Moral Luck, Nueva York, State University of
New York Press.
-Stroud, B. (1989), 'The Study of Human Nature and the Subjectivity of
Value' en Theodore de Bary, W. et al. (eds.), The Tanner Lecutres on
Human Values, Salt Lake City, University of Utah Press, pp. 213-259.
-Stroud, B. (2000), The Quest for Reality: Subjectivism and the
Metaphysics of Colour, Oxford, Oxford University Press.
-Wiggins,
D.
(1975-6),
'Deliberation
and
Practical
Reason'
en
Proceedings of the Aristotelian Society, LXXXVI, pp. 29-51.
-Williams, B. (1976), 'La fortuna moral' en ídem, La fortuna moral,
México, UNAM, 1993, pp. 35-58.
-Williams, B. (1976), 'Razones internas y externas' en ídem, La
fortuna moral, México, UNAM, 1993, pp. 131-146.
66
�-Williams, B. (1976), 'Conflicto de valores' en ídem, La fortuna moral,
México, UNAM, 1993, pp. 97-110.
-Williams, B. (1980), 'Introducción' en I. Berlin, Conceptos y
categorías, México, FCE, 1983, pp. 15-26.
-Winch, P. (1987), Trying to make sense, Oxford, Blackwell.
-Wittgenstein,
L.
(1953),
Philosophische
Untersuchungen/
Investigaciones filosóficas, Barcelona, Grijalbo, 1988
67
�
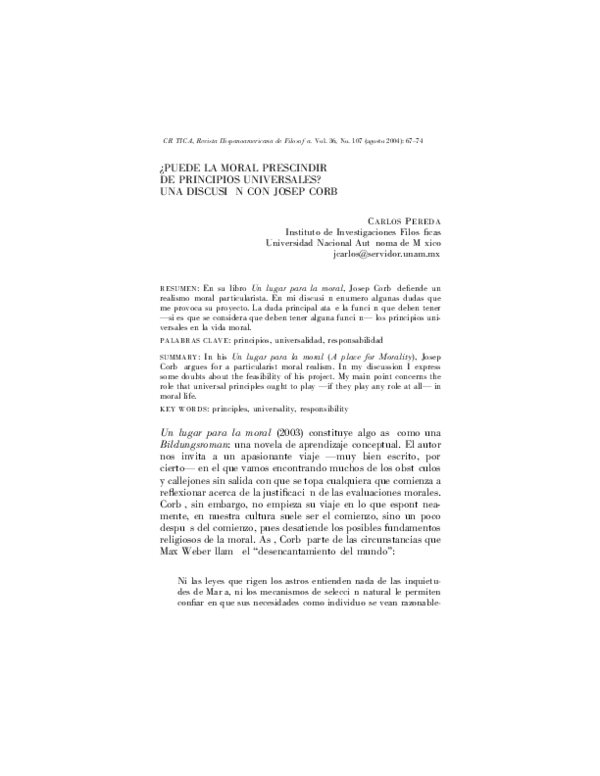
 Josep E. Corbí
Josep E. Corbí