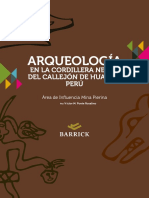Estrategias Políticas y Económicas de Las Etnias Locales Del Valle Del Chillón
Estrategias Políticas y Económicas de Las Etnias Locales Del Valle Del Chillón
Cargado por
Ivo Carreño ManriqueCopyright:
Formatos disponibles
Estrategias Políticas y Económicas de Las Etnias Locales Del Valle Del Chillón
Estrategias Políticas y Económicas de Las Etnias Locales Del Valle Del Chillón
Cargado por
Ivo Carreño ManriqueDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Copyright:
Formatos disponibles
Estrategias Políticas y Económicas de Las Etnias Locales Del Valle Del Chillón
Estrategias Políticas y Económicas de Las Etnias Locales Del Valle Del Chillón
Cargado por
Ivo Carreño ManriqueCopyright:
Formatos disponibles
Estrategias polticas y econmicas
de las etnias locales del Valle del Chilln
durante el perodo prehispnico
Tom D. Dillehay
INTRODUCCION
Este reporte describe un estudio sobre la documentacin histrica correspondiente al perodo Prehispnico Tardo, respecto a las relaciones multitnicas entre los diferentes grupos asentados en el Valle del Chilln, situado
en la parte central de la costa del Per . En el anlisis de una serie de documentos judiciales vinculados a un reclamo de tierras en el mencionado valle,
Mara Rostworowski de Diez Canseco .(1970, 1973, 1974, 1978) y John V.
Murra (1972) han elaborado, respectivamente, valiosas hiptesis relativas a
las caractersticas poblacionales y a la organizacin poltica y econmica de
los grupos asentados en el valle en el perodo previo y durante la conquista
incaica . Particularmente interesante es el intento de Murra de adaptar su modelo de ''verticalidad econmica" a las condiciones del rea. Sin embargo,
aunque la informacin etnohistrica proporciona una serie de aspectos que
no podran obtenerse mediante investigacin arqueolgica, ese tipo de cJ.pcumentacin con frecuencia no es comprobable. Tal como lo han sealado
Rostworowski y Murra, lo mismo que otros autores, el trabajo con documentos escritos requiere de una labor de verificacin que slo puede ser proporcionada por la investigacin arqueolgica .
No. 2, Diciembre 1987
407
Artculos, Notas y D o c u m e n t o s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Entre 1973 y 1978 , conduje una serie de investigaciones en el rea,
combinando labores arqueolgicas, etnolgicas y etnohistricas ( Dillehay
1976 ). El valor de este trabajo radica en la combinacin de esa serie de metodologas que nos proveyeron de un entendimiento ms completo sobre las
relaciones materiales y espaciales que los grupos tnicos del valle del Chilln
mantuvieron . Asimismo, obtuvimos una idea de las relaciones diacrnicas
entre esos grupos. Pero el principal logro fue el poder percibir las diversas estrategias polticas y econmicas de las etnias locales. As, por ejemplo, se
descubri que el principio de verticalidad econmica era una alternativa entre
otras tantas que se empleaban para acceder o controlar los diferentes recursos
naturales y humanos de la regin . En las pginas que siguen se hace un recuento de los resultados obtenidos durante el estudio , as como de su importancia para la mejor comprensin del comportamiento de ciertas etnias
sin organizacin estatal.
PROBLEMA DE /NVEST/GAC/ON
En la historia reciente de los estudios de los Andes Centrales, ningn
conjunto de fenmenos ha interesado ms a los arquelogos que el movimiento demogrfico y el contacto entre las poblaciones prehispnicas regionales, el interjuego de sus cultras, la explotacin complementaria de zonas
ecolgicas mltiples, y el desarrollo y la evolucin de sociedades estatales
urbanas(l ). Dentro de este marco existe la expectativa de encontrar un inters amplio en el anlisis e interpretacin de los diversos principios organizativos de las relaciones socioeconmicas formales que caracterizaron este desarrollo y que influyeron o modificaron la emergencia de sistemas autoritarios
centralizados.
Con respecto a este desarrollo, la mayora de los estudios han sido dirigidos hacia las sociedades prehispnicas ms conspicuas (por ejemplo, Chavn ,
Moche, Nazca, Huari e Inca). El resultado ha sido la articulacin de estas sociedades en una secuencia de desarrollo ordenada cronolgica y espacialmente (por ejemplo, perodos culturales andinos centrales) del dominio econmico regional y la autoridad poltica centralizada a travs del tiempo (Rowe
1956; Lumbreras 1972). Dentro de este esquema, las sociedades arqueolgicamente menos conspicuas han sido tratadas como subgrupos relativamente
heterogneos dentro de la sociedad ms grande y con poca autonoma por s
mismas. Si se ha dado algn reconocimiento al grupo ms pequeo, habitualmente ha sido despus de que el ms grande ha perdido su dominio e influencia. La poca importancia otorgada a los grupos ms pequeos es an ms
notable en los esquemas cronolgicos culturales de la arqueologa andina central, que tienden a ser definidos y ordenados por medio de criterios culturales que reflejan el cambio y desarrollo en el tiempo de la sociedad expansiva
de carcter protourbano o urbano.
Como resultado de este inters dominante por la sociedad urbana de
408
Revista Andina, ao 5
zo
"'o
(1)
.....
(O
CX)
-..J
ZONAS ECOLOGICAS
LEYENDA
'/,\ HECTAREAS
DHifft Cstr su,tre,icel
\~J CULTIVABLES
2 M_ohrral DHih s...,t,e,icel
: MARCA DE ElEVACIDN
J Matetral Dt1irte dt SiHre
l...,;.
LIMITES DE ZONAS
,-) ECDlOGIC.t,S
111~ Arta proc;H ]
AREAS
l'A,ta aprox.
ETHICAS
DIRECCION DE
a.;.
4 Est.,. Espin~ dt Sierra Baje
S Esttpa Me111allosa
6 llano Su,alpino Hmffe 'I
Tundra Alpina HdmN
EXP.
7 9Hq\N' MentoftoH Hmtdo
1 Llano Suklpino
(---~
,'
PERU \
fflUJ
Hmffe
1 hndra Al pina Ph1Yial
....~:
1 KM
Brasil
-t,..-
//
&
f.!
f .?
l
::::;
(b"
::,.
Q)
':':
eatn ..
V>
....
Q)
COlll
I "
~
(O
Figura 1
' ,
Ubicacin de zonas ecolgicas y dominios tnicos
prehispnicos en el Valle del Chilln
(1)
!Q
Q)
V>
10
' KM.
1J
;::.
n
Q)
V>
Artculos, Notas y Documentos,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
gran escala, se sabe poco acerca de las poblaciones locales de pequea escala
no centralizadas, los tipos de incentivos para la interaccin y las formas especficas de relaciones polticas, econmicas y ecolgicas entre ellas. Consecuentemente , tampoco es bien comprendido el curso de su desarrollo histrico y evolutivo en un nivel local.
El propsito especfico de este art.culo es analizar la dinmica de las relaciones entre grupos de pequea escala y las implicaciones de estas relaciones para nuestra comprensin de la prehistoria tarda de los Andes Centrales
y del registro arqueolgico generado por ellas. Presentar una sntesis generalizada de datos e interpretaciones de las variantes costeas y serranas del
Valle del Chilln en Per central (Fig. 1), en un intento por descubrir una
alternativa andina a la sociedad centralizada estatista durante el perodo prehispnico tardo . Las unidades analticas son grupos tnicos adscritos etnohistricamente y reconstruidos arqueolgicamente, ubicados en centros poblados de pequeos seoros esparcidos en forma contigua a travs de la planicie costea, el fondo y laderas del valle intermedio y las montaas adyacentes. El principal lapso de tiempo en consideracin es 1.200 a 1.500 d . de
C. (Dillehay 1976).
Para comprender la organizacin no centralizada de la poblacin de
todo el valle es necesario examinar la relacin entre competencia y cooperacin entre grupos tnicos para el acceso a recursos humanos y naturales limitados y diferenciados espacialmente y cmo estas relaciones influyen en las
distintas estrategias polticas y econmicas de cada grupo, Tratar de describir los tipos de estrategias complementarias que fueron relevantes para los
diferentes grupos costeos y serranos a medi<;la que intentaban obtener acceso y control de los recursos de otros grupos y de diversas zonas ecolgicas.
Por otro lado, har referencia a los grupos tnicos que eran ms mviles en
sus esfuerzos estratgicos y mostrar por qu los serranos demostraron mayor movilidad espacial en sus esfuerzos por adquirir recursos. Adems, discutir los tipos de estrategias disponibles y atractivas para los grupos, las implicaciones organizativas de las elecciones de diferentes estrategias y la direccin geogrfica en que se utilizaron a travs del paisaje social y natural. Me
interesa tambin explicar por qu no ocurri en el valle la centralizacin poltica y econmica y cules son las implicaciones de este estudio para la investigacin arqueolgica en los Andes Centrales.
oados diferentes tipos de estrategias de recursos, podramos esperar diferentes tipos de patrones arqueolgicos y sitios, resultantes de organizaciones econmicas y sociales distintas. Asumiendo esto , la comprensin de los
factores conductuales tnicos qu e condicionaron las diferentes estrategias de
acceso y control de los recursos , permite la identificacin de patrones arqueolgicos diversos en distintos sitios tnicos y, en consecuencia, de sus roles como componentes del sistema de asentamiento de todo el valle; a su vez,
esto nos permite diferenciar y caracterizar varios principios y estrategias de
organizacin. Por lo tanto, este artculo es tambin una bsqueda de una
410
Revista Andina, ao 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dil/ehay: Estrategias poi ticas
comprens1on mayor, en trminos organizativos. de una poblacin andina local y de cmo estaba diferenciada internamente con respecto a los principios
de organizacin social y econmica y de autonoma tnica. Por autonoma
tnica entiendo la capacidad poltica y econmica de un grupo para utilizar
diversas estrategias competitivas y /o de mutua ayuda para la obtencin de
recursos que asegurasen su subsistencia.
Este artculo proceder de la siguiente forma. En primer lugar, presentar brevemente una discusin bsica sobre los patrones prehispnicos amplios d~ interaccin cultural en el valle antes del perodo que nos ocupa .
Luego 'resumir los tipos de datos etnohistricos. y arqueolgicos analizados
aqu y la contribucin de cada una de estas disciplinas al estudio. En seguida
me dedicar a describir an ms brevemente el acceso desigual de los grupos
a las zonas de alta y baja productividad de recursos en el valle y a algunas
consideraciones sobre economa y ecologa en los contextos coste fo y serrano . Despus presentar los tipos detectados de estrategias de adquisicin de
recursos utilizados por diferentes grupos, de acuerdo a las oportunidades en
el panorama social y natural. Ms adelante habr un examen de cmo influyeron estas estrategias en la organizacin poi tica y econmica del valle desde
alrededor del 1,200 hasta el 1.500 d.de C. Finalmente. concluir con algunas
observaciones acerca de la significacin de estos datos para nuestra comprensin de las sociedades andinas prehispnicas y de los tipos de patrones de interaccin de grupos mltiples que explican algunas de las caractersticas ms
sobresalientes observadas en el registro arqueolgico de las laderas y valles
andinos occidentales.
ANTECEDENTES PREHISTOR/COS
Se requiere de una discusin ms detallada y mucho ms investigacin
para documentar y comprender los cambios y desarrollo de los acontecimientos que condujeron a las condiciones que trataremos de analizar a lo largo de
este estudio. No obstante, una breve consideracin de lo que se sabe actualmente acerca del locus cambiante de concentracin poblacional y las presuntas sedes de poder sociopoltico y econmico centralizado en el valle desde
alrededor del 2,000 a.de C. , nos ayudar a resolver en parte dicha limitacin.
Comenzando en el Perodo Inicial Intermedio (hacia el 2,000 a.de C.),
parece haber algunas relaciones entre el cambio gradual valle arriba de los
centros de poder poltico y econmico y el contacto creciente con grupos
montaeses. Lanning (1967: 99-103) ha sugerido que la gradiente de estos
centros se expandi gradualh1ente valle arriba debido a la expansin poblacional. que demand el uso de todas las hectreas cultivables. La nucleacin
de poblacin y poder culmin en el valle intermedio en algn tiempo durante
los perodos Intermedio Temprano Tardo u Horizonte Medio Temprano
(hacia el 200 - 500 d.de C.). Esto se manifiesta en la expansin valle arriba
en sucesin temporal de centros sociopolticos tales como Chuquitanta. cer-
No. 2, Diciembre 1987
411
Artculos, Notas y D o c u m e n t o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ca de la costa; Garagay, en el terreno aluvial del valle inferior, y los asentamientos Maranga posteriores del valle inferior e intermedio desde alrededor
del 2,000 a.de C. hasta 200 - 500 d.de C. Nuestro conocimiento actual
muestra que la cultura Maranga (en torno al 200 - 600 d.de C.) fue la ltima
fuerza de unificacin poltica en el valle hasta la llegada de los incas. Por razones todava no totalmente comprendidas, alrededor del 200 - 500 d .de C.
comenz un patrn de contacto cultural interregional ms intenso y ocurri
en los nodos geogrficos de mayor acceso a lo largo de las arterias primarias
-las quebradas laterales (pasos montaoso~ aluviales)- de comunicacin y
transporte entre el valle intermedio y diversos grupos serranos del Valle del
Chilln superior y las tierras ms altas de la puna de Junn (pastizales cordilleranos).
Encontramos una posible pista para reconstruir la dinmica cultural de
este ltimo perodo en el trabajo de Browman en el rea de puna. El ha propuesto que hacia el 400 - 500 d;de C. el pastoreo de llamas en la regin de
Junn haba alcanzado su capacidad lmite, lo que dio como resultado un
cambio econmico alternativo a ''agricultura primaria con ganadera secundaria'' (Browman 1976: 465-477). Considera la presin poblacional en la regin como el principal factor causante del cambio. Los pastores no utilizaron
el "fisionamiento de grupo" como otro medio posible de reducir esta presin,
puesto que localmente no haba "reas subutilizadas para ser explotadas por
nuevos grupos". Sin embargo, los grupos con base en Junn podran haber
emigrado al otro lado de la puna hasta las laderas occidentales de los Andes
Centrales. Es probable que fuesen estos mismos pastores de llamas de Junn
quienes se trasladaron tambin a las quebradas entre los valles en cierto perodo alrededor del 200 - 500 d.de C.
Desde la perspectiva de los niveles de desarrollo social y cultural, puede
determinarse a partir del registro arqueolgico que desde alrededor del 600
d.de C. hasta la poca de la conquista incaica, la poblacin Yungas del valle
inferior e intermedio era una sociedad agrcola urbanizada con aldeas y pueblos pequeos y dispersos.
A pesar de todo esto, la atencin de los investigadores se ha centrado en
el anlisis y excavacin de los centros ceremoniales y urbanos de mayor importancia a todo lo largo de la costa y sierra de la regin de los Andes Centrales. Esta concentracin, sin embargo, ha hecho muy difcil el tratamiento de
un conjunto de problemas relativos a los asentamientos locales y a sus relaciones econmicas y sociales. Esta limitacin se refleja en la imposibilidad
que tenemos los investigadores de construir cuadros sincrnicos y diacrnicos de lo que fue la evolucin de los patrones de subsistencia, el desarrollo de
las pbblaciones y los cambios en la organizacin social. Tambin se refleja en
la ausencia de modelos adecuados para el entendimiento de los mecanismos y
procesos asociados a las interacciones establecidas entre los seoros locales
ubicados en una escala regional frecuentemente al margen de la organizacin
estatal.
412
Revista Andina, ao 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D i f l e h a y : Estrategias poi ticas
Al parecer, la concepcin de muchos arquelogos es que el estudio intensivo de asentamientos de mayores dimensiones proporciona una muestra
representativa del conjunto total de manifestaciones de un determinado grupo cultural. La presuncin es que el grupo mayor ilustra la estructura del
conjunto. Sin embargo, la evidencia disponible no posibilita la confirmacin
de esta hiptesis y probablemente no se conseguir esto hasta no realizar
investigaciones a un nivel micro, donde se analicen las condiciones de los grupos locales, para despus compararlas con las de los grupos mayores. Es en
este sentido que concebimos el presente estudio.
ETNOHISTORIA Y ARQUEOLOG/A
Los datos etnohistricos respecto del patrn de interaccin costeo-serrano en el Valle del Chilln han sido discutidos previamente por Rostworowski (1970, 1973) y Murra (1972). La fuente primaria de la cual estos
estudiosos y yo hemos obtenido informacin es un extenso documento, conocido como "Probanza de Canta" (1550 y 15 59), que detalla un litigio espaol respecto de derechos prehispnicos de propiedad sobre campos de
coca en el sector medio del valle en el territorio del grupo tnico Quivi(2).
No slo se presentan testimonios de miembros de varios grupos costeos y
serranos involucrados localmente, sino tambin de individuos de grupos tnicos del exterior del valle, que en una u otra poca tambin tuvieron acceso a
este territorio antes o durante el perodo de los incas. La mayora de las declaraciones utilizadas en este estudio se refieren a las condiciones existentes
en el valle antes de la conquista incaica.
Especficamente, el registro etnohistrico ha proporcionado informacin relevante para: 1) la identificacin de los principales grupos costeos y
serranos; 2) su ubicacin geogrfica y de asentamiento especficas, incluyendo marcadores de lmites y murallas; 3) los tipos de relaciones econmicas y
polticas entre dichos grupos; y 4) la profundidad genealgica temporal de
estas relaciones. Es necesario sealar que hay desigualdad de datos sobre los
grupos en el documento. Por ejemplo, se sabe ms sobre el patrn de interaccin geogrfica entr~ tierras bajas - tierras altas que sobre las relaciones especficas entre todos los diferentes grupos miembros en el valle, principalmente debido a que el litigio se centraliz sobre el conflicto que abarc todo
el valle acerca de las tierras Quivi.
Desafortunadamente, no puede darse una fecha ms precisa para este
estudio. Se sabe que los tipos de relaciones tnicas descritos en la etnohistoria estaban ocurriendo mucho antes de que los incas se introdujeran en el
valle. El anlisis de la sucesin genealgica de seores tnicos en el valle intermedio sugiere que estas relaciones comenzaron por lo menos 200 - 300 aos
antes del dominio incaico .
El acercamiento arqueolgico ha sido ilustrativo con respecto a: 1) una
definicin ms precisa de la ubicacin de asentamientos, el tipo de cultura
No. 2, Diciembre 1987
413
Artculos, Notas y D o c u m e n t o s - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - -
material y la delimitacin espacial o dominio de cada grupo tnico ; 2) el nivel
general de organizacin sociopoltica de los grupos en cada variante regional
del valle, tal como se manifiesta a travs de tipo y plan de la arquitectura
d9mstica y pblica ; 3) las relaciones cronolgicas entre sitios arqueolgicos
o asentamientos tnicos relevantes; 4) el movimiento de ciertos rasgos culturales materiales entre asentamientos en las variantes regionales; 5) el acceso
diferencial a las zonas de recursos locales desde cada asentamiento tnico; y
6) la determinacin del tamao tipo del sitio y su funcin(3 ).
Rostworowski (1970) y yo (Dillehay 1976, 1977) hemos demostrado
que casi todos los sitios arqueolgicos tardos en el valle conservan nombres
tnicos que corresponden a la ubicacin geogrfica de los asentamientos y
grupos tnicos nombrados y descritos en el registro etnohistrico. Conociendo la ubicacin de asentamiento de cada grupo, se establece una estimacin
del territorio tnico (ver Figs. 1 y 2). En lo que toca a la asociacin de un
grupo tnico con rasgos culturales materiales especficos, tales como arquitectura, cermica y textiles, la evidencia es demasiado escasa para detectar
arqueolgicamente el rango completo de actividades desarrolladas por cada
grupo a travs del tiempo y el espacio . Sin embargo, dado que un grupo particular habitaba un asentamiento y variante del valle particulares y que ciertos rasgos arquitectnicos y cermicos eran propios de esa variante, ha sido
posible delinear las dimensiones tmporo-espaciales generales para los grupos
y los tipos de trabajos realizados por stos. A escala del valle entero, estos
rasgos son un criterio ms seguro para definir la distribucin geogrficamente
ms amplia de los grupos costefos y serranos y sus rasgos materiales asociados.
Ms especficamente, cada dominio est demarcado arqueolgicamente
por murallas de piedra aisladas en las laderas entre asentamientos(4 ). Cada
asentamiento primario de cada dominio tnico tiene su propia unidad administrativa de ubicacin central y diferente arquitectnicamente, que tiende a
verificar la autonoma poltica de cada grupo en el valle. Los estilos cermicos y textiles encontrados a travs de las variantes inferior e intermedia del
valle a menudo son similares, aunque los asociados con cada territorio y conjunto de asentamientos tnicos poseen sutiles diferencias decorativas que sugieren variedades distintas, pertenecientes a cada grupo. Se observa el mismo
patrn en las tierras altas. Es importante destacar que no hay patrn arqueolgico de ningn resto material que pudiese sugerir que estuviera funcionando en el valle una sociedad institucionalizada o una autoridad centralizada,
ya sea un aparato estatal o un seor supremo.
.
Finalmente, la investigacin incluy tambin entrevistas con residentes
locales sobre tradiciones orales, acerca de asentamientos tnicos del pasado,
relaciones sociales y polticas, economa de subsistencia y el asentamiento
ecolgico y cultural actual en el valle . Estos datos fueron invalorables para
obtener conocimientos adicionales sobre la direccin de las estrategias contemporneas de obtencin de recursos y sobre la organizacin de la continui-
414
Revista Andina, ao 5
o""
'
...C'
(1)
....
ce
LEYENDA
cuado, /
{;,.\
\".,1
1~/
t:
HECTAREAS
PRIMARIAS
S1TIO
COMUNIDAD
(X)
CULTIVABLES
'-- ...- ... :
r" .
/
Brosil
PERU '-,_.,,
,,.<
RO
-'"'(A OfL
CURVA
. ... \ _,
1>o
MODERNA
FORTALEZA
_,{.'
PREHISPANICO
SENDEROS
-..J
~,)
j-~lombia\
,
,
#,J
500 IIM
:1
( a,
''\ ',
DE NIVEL
1O
10 KM
DE
AL
VALLE
CHANCAY
e,
:::.:
l&KM A
OC EANO
CAJA7JfR
Q. lA
' ~ / '".
PACIFICO
....
.::.
U1
Figura 2
Ubicacin de sitios tnicos prehispnicos en el Valle del Chilln
..."'
r+
QJ
r+
"'
(O
;;
"'
"O
~:
n
QJ
"'
Artculos, Notas y Documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
dad cultural en los patrones locales de intercambio de productos(5 ).
DISTRIBUCION ESPACIAL DEL SISTEMA MULTIETNICO DEL VALLE
La unidad tnica es la agrupacin social ms definible en la literatura
etnohistrica sobre el Valle del Chilln. La definicin de grupos tnicos surge
de la investigacin de Rostworowski (l 970, 1973) y Murra (l 972) en el valle:
individuos testigos en el documento utilizan nombres de grupo para adscribir
y categorizar su propia conducta poltica y econmica, as como la de otros.
Como tales, son los mismos miembros de los grupos quienes han formado
unidades ''tnicas'' por medio de la manifestacin de su "autoadscripcin por
otros" compartida (Barth 1969 : 10-l l ). Esta adscripcin mutua por los grupos en la documentacin escrita es la que distingue las unidades sociales espacialmente distintas, que muestran conjuntos diferentes de patrones de conducta poltica y econmica. A partir de esto, las diferencias entre grupos discretos identificados etnohistricamente y sus asentamientos afiliados, se hicieron diferencias en inventarios de rasgos arqueolgicos y su configuracin
por todo el espacio.
El sistema multitnico completo del Valle del Chilln est compuesto
de dos variedades tnicas amplias: la gente de las tierras bajas (Yungas) y la
gente de las tierras altas (serranos). Cada variedad puede subdividirse en unidades tnicas especficas. Los costeos estn compuestos de grupos del valle
inferior e intermedio, en tanto que los serranos abarcan grupos de las fuentes
del valle y las tierras altas adyacentes. La Tabla 1 muestra estas divisiones. La
Figura 2 muestra los dominios tnicos definidos etnohistrica y arqueolgicamente y sus diversos asentamientos.
Tabla 1
Los grupos tnicos del Valle del Orilln
Serranos
Canta
Chacalla
Atavillos
Socos
Yauyos (Santa Eulalia)
Costeos
Valle medio
Quivi
Guancayo
Huanchipuquio (?)
Sapan
Macas
Guaravi
Valle bajo
Colli
Chuquitanta
Cararauillo
Otros valles costeos
Chanca y
Rima e
416
Revista Andina, ao 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____...,il/ehay:
Estrategias pollticas
Habra que sealar que la definicin de variedades tnicas regionales tales como serrana y costea no constituye slo una unidad analtica para medir la distribucin tmporo-espacial de rasgos arqueolgicos en el valle(6) .
Tanto el registro etnohistrico como la investigacin arqueolgica revelan
que son tambin distinciones sociales y culturales reales , que fueron adscritas
por los residentes locales tanto prehispnicos como contemporneos. Por supuesto. la identidad de las diferentes variedades y grupos tnicos implica mucho ms que la mera definicin de rasgos culturales y lmites territoriales ; incluye tambin adscripcin en trminos de los tipos particulares de alianzas y
estrategias que estableci un grupo mientras participaba en la economa y
poltica de los diversos asentamientos tnicos y ecolgicos del valle .
ZONAS DE PRODUCTIVIDAD ALTA Y BAJA DE RECURSOS
Ahora exploraremos brevemente algunas de las distinciones ecolgicas y
prcticas econmicas ms importantes del rea en estudio. Puesto que las caractersticas generales de la ecologa andina son bien conocidas y han sido
descritas muchas veces , slo se darn ciertos comentarios relevantes para este
estudio(7). Es de particular importancia observar que la recuperacin arqueolgica de restos botnicos de los sitios excavados en todas las variantes del
valle muestra que el medio ambiente del perodo prehispnico tardo era
muy similar al actual. La siguiente descripcin general de la ecologa y la economa indgena contempornea expresa estrechamente lo que se sabe , etnohistrica y arqueolgicamente, sobre este perodo en el valle.
Aunque en las Figuras 1 y 2 parece que cada zona ecolgica es muy distinta y espacialmente bien demarcada, en realidad cada zona se convierte gradualmente en otra -y pueden existir reas pequeas de un tipo en reas adyacentes-. Este patrn de zonificacin ecolgica da importancia a la productividad econmica potencial de cada zona , y de este modo se le considera
como un factor de gran influencia en los tipos de interacciones multigrupales
documentadas en el valle.
El inters primario se centra aqu en la zona serrana andina central , de
pronunciado contraste, y la estrecha banda costea al oeste. Esta banda se
caracteriza por planicies desrticas, limitadas por el Ocano Pacfico al oeste
y por las faldas de las laderas andinas al este. El piso del valle comienza en la
sierra inferior, alrededor de 75 kms. tierra adentro y desciende al ocano en
forma aproximada de abanico.
En trminos de habitacin humana, la zona ecolgica ms diversa y productiva de recursos es la planicie desrtica subtropical del valle inferior ( Figura 1 : Zona 1) y la faja litoral que la flanquea. Esta rea contiene la mayor
cantidad de terreno cultivable y condiciones adecuadas de clima y suelo para
doble cosecha en el valle . Tambin suministra un amplio rango de alimentos
bsicos (por ejemplo , diversos frijoles. pimientos. algodn, calabaza. maz.
man O y recursos marinos a travs de todo el ao. La economa agrcola del
No. 2, Diciembre 1987
417
Artculos, Notas y Documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
valle inferior depende en gran medida de los canales de irrigacin
La segunda zona importante es la zona de matorrales de desierto subtropical del valle intermedio (Fig. I : Zona 2) o la Chaupiyunga(8 ). Esta
zona produce alimentos bsicos similares a los del valle inferior, pero posee
menos tierras para actividades agrcolas. Sin embargo , fue quizs una de las
zonas ms importantes en el valle, puesto que produca la altamente valorada planta de coca , as como una variedad de frutas. La produccin del valle
intermedio tambin era nutrida por medio de canales.
Movindose valle arriba, las laderas occidentales y la zona de puna de
los Andes estn conformadas por varias zonas ecolgicas distintas (Fig. l:
Zonas 3-8 ), de las cuales las zonas 3 y 4 son las menos productivas debido a
la aridez estacional y las condiciones climticas ms severas. Aunque hay un
medio ambiente bastante diversificado, con un rango amplio de cultivos producidos en diferentes zonas ecolgicas a distintas altitudes, la diversidad no
es tanta como la de las zonas menos elevadas debido a las restricciones climticas y del suelo. En esta rea hay una cantidad de factores que limitan las
actividades agrcolas intensivas durante todo el ao. Estos son: 1) la estacionalidad del perodo de lluvias (diciembre a marzo); 2) el abandono de parce. las agrcolas para barbecho bajo vegetacin regenerativa cda dos a cuatro
aos, durante un perodo ms prolongado que la fase de cultivo precedente;
3) la carencia de suministro suficiente de agua para las prcticas agrcolas durante la estacin seca (mayo a septiembre); y 4) la costumbre de monocultivo . Adems de la agricultura, los habitantes de las altitudes mayores mantienen algunos rebaos de llamas en las reas de puna y tundra sobre los 3.000
mts. de la marca de altura en las Zonas 6-8 (Fig. 1 ). Como respuesta parcial
a estas condiciones, el patrn de asentamiento de las montaas se caracteriza
tpicamente por caseros y aldeas dispersas.
Para simplificar esta exposicin slo me referir a las tres variantes regionales amplias del valle : 1) el valle inferior subtropical (Fig. 1: Zona 2);
2) el valle intermedio (Fig. 1: Zona 2 y 4 ); y 3) las diferentes reas montaosas (Fig. 3 : Zonas 3-8) como una unidad. La gente de las tierras bajas, o Yungas como son denominados en el documento etnohistrico, ocupaban las
variantes del valle inferior e intermedio; los serranos, las variantes de la sierra
inferior, valle superior y puna.
TIPO Y DIRECCJON DE LA ESTRATEGIA
El intento es aqu presentar la evidencia etnohistrica y arqueolgica
clave de los tipos especficos de estrategias, de recursos que conectaban a los
diferentes grupos tnicos, a travs de diferentes zonas ecolgicas, y de la red
estructurada de frentes geogrficos y polticos interrelacionados de interaccin tnica(9). Los tipos cooperativos son colonizacin, comercio-intercambio de productos y grupos migratorios de trabajo . Los tipos coercitivos
son divisin de la tierra por alianza poltica, guerra y retribucin resultante
418
Revista And.ina, ao 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Oil/ehay: Estrategias poi ticas
del control sobre los recursos de agua de todo el valle.
Adems de estas dos categoras, se considera la "receptividad econmica" como otro tipo de estrategia especfica de los grupos del valle intermedio. Debido a que esta estrategia es exclusiva de estos grupos y es una consecuencia de diversos tipos cooperativos y coercitivos, se desarrolla ms adelante, en una discusin separada sobre el rol mediador de la poblacin del valle
intermedio.
ESTRATEGIAS COOPERATIVAS .
Colonizacin
De acuerdo al concepto derivado etnohistricamente de Murra de "verticalidad" o "complementariedad ecolgica" en los Andes Centrales, el asentamiento originario o "zona ncleo" de un grupo tnico trata de obtener
autosuficiencia econmica colonizando y controlando un mximo nmero
de zonas ecolgicas distintas (Murra 1972). La diversidad de recursos proporciona el incentivo principal para la expansin,. grupal desde la zona ncleo.
Diferentes colonizadores de la poblacin total del grupo se separan espacialmente, de acuerdo a combinaciones diversas de condiciones naturales y sociales en el hbitat vertical distante. Como resultado pueden ocurrir dos formas
bsicas de verticalidad: una es localizada, segn la cual un grupo explota el
conjunto total de zonas diferentes dentro de su propio territorio. La otra forma controla una serie de zonas externas, "archipilagos" o "islas controladas", ya sea a travs de coexistencia con otros grupos tnicos o de ocupacin
de "reas abiertas" o deshabitadas.
Uno de los casos etnohistricos para la definicin de Murra de verticalidad fue extrado de la "Probanza de Canta" mencionada ms arriba. La documentacin relata que el seor Colli del valle inferior, Collicapa, que resida
en el asentamiento de Collique (Fig. :2), tena tierras de coca en el dominio
Quivi del valle informedio superior y reciba "tributo" en forma de productos agrcolas del seor Quivi, Chaumeaxa. Murra argumenta que el acceso
Colli (el grupo ncleo) a las tierras Quivi (el rea colonizada) es un probable
caso de la forma archipilago de verticalidad (Murra 1972).
Aunque el litigio contiene declaraciones de testigos de diferentes grupos
tnicos competidores, los informantes estn de acuerdo, en general, sobre las
circunstancias preincaicas que rodeaban el uso tnico y la propiedad de estas
tierras. Ms significativamente, estos testigos reclaman que los Quivi pagaban
tributo al seor Colli, que los Colli tenan campos de coca en el dominio
Quivi y que los Colli estaban en conflicto con diferentes grupos montaeses
por estas tierras. Sin embargo, no est claro en la documentacin si la presencia Colli en Quivi representa una economa vertical o una forma poltica
y econmica diferente.
Para presentar el caso, se citan ms abajo testimonios serranos y costeos.
No. 2, Diciembre 1987
419
Art(culos, Notas y Documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
El testimonio de Yusco, indio serrano Yauyos de Chicamarca, sostiene
que:
"antes que entrasen los yngas en estas tierras los dichos yndios' de Chacalla salieron a conquistar ... las tierras de Quivi con mucha gente de
guerra y llegaron hasta junto a Collique e despues tornaron a dar vuelta
y se confederaron con los yndios que a la dicha sazon ava en las dichas
tierras de Quivi que eran yndios yungas sujetos a vn seflor que llamavan
Collicapa que era se.or de Collique e se concertaron con los ... de Chacalla que no los conquistasen syno que se mojonasen las tierras e y_Ue
lo que ava de ser de cada vno e que no rre.yesen e ansy dize que les
se.alaron en las . .. tierras de Quybi vn mojon ... e que all los ...
yndios yauyos haban hecho su poblacion e que las avan tenydo r, poseydo bien dos vidas hasta que paso y vino Topa Ynga Yupangue' (ff.
l69r - 169v) (Murra 1972: 447).
.
Otro testigo serrano, Condor de Chuya, declara que: "las mencionadas
tierras (Quivi) fueron ganadas en guerra, combatiendo, y esto fue antes de
que entraran los ynga ... "{f.139r) (Murra 1972: 447).
Caxallause, un testigo del grupo tnico Guancayo, ubicado en el valle
intermedio, declara que:
"antes que vynyesen ... los yndios yungas que estan en los valles hacia
la mar .. . y un cacique y se.or que llamaban Chumbiquibi (no confundir con "don Diego") eran todos unos e se llamaban yungas . ..
. . . Chum biquibi era yunga e de generaciones de yungas e que era se flor
por sy el qual daba de tributo algodon y coca y maz y otras cosas a un
cacique que llamaban CoBicapa ... e que este seflor era seflor desta tierra hasta la mar ... "(ff. 197v - 198v) (Murra 1972: 451-452).
Murra se muestra cauto en su interpretacin de los testimonios y admite que el registro etnohistrico no establece explcitamente si el control Colli
sobre estas tierras de coca se manifestaba realmente como colonizacin o a
travs de algn arreglo poltico "externo". El pregunta:
"Es ste un caso ms de "archipilago vertical"? Las tres proposiciones
lo sugieren pero no faltan dudas. Los informantes estaban de acuerdo
en que los de Quivi eran ''yungas" viviendo por encima de los mil metros, pero no sabemos todava si eran asentamientos perifricos de gente
enviada desde Collique, quienes seguan manteniendo su participacin
social y sus derechos en la costa -condicin que me parece indispensable para definir los archipilagos. El "Collicapa" puede haber ejercido
un control externo, poltico (y no ''vertical") sobre Quivi, ya que los
informantes describen a Chaumecaxa como "un seflor por sy", quien
''tributaba" al de Collique" (Murra 1972: 449).
420
Revista Andina, ao 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D i l l e h a y : Estrategias polticas
Aunque el registro escrito documenta las relaciones y los contextos poltico, econmico y geogrfico entre estos dos grupos, no hay informacin
clara para explicar por qu el seor Quivi daba tributo al seor Colli. Los testimonios podran interpretarse de tal manera que la explicacin de la presencia de los Colli y los Canta en las tierras Quivi sera la amenaza ' el ejercicio
directo de conflicto armado sobre los campos de coca, tanto cno la colonizacin vertical.
El registro arqueolgico proporciona informacin que clarifica un poco
la situacin. El reconocimiento y la excavacin realizados en el Valle del
Chilln y en otras reas de los Andes han demostrado que las colonias verticales que ocupan tierras forneas tienden a construir refugios y a utilizar los
bienes materiales al estilo de su tierra natal original o zona ncleo(l 0). As,
si los Colli enviaron colonizadores para establecer asentamientos Colli, entonces podramos esperar encontrar rasgos arquitectnicos y cermicos tipo
Collique -o Yungas inferiores- en el dominio(l 1). Sin embargo, ste no es
el caso. Mi propia investigacin en el rea dio como resultado la recuperacin
de menos de 30 tiestos lisos de color caf tipo Collique, fechados en la era
prehispnica tarda y que estaban concentrados en un pequeo sitio arqueolgico, Huar Huar, ubicado en la ribera sur del ro en el dominio Quivi (Dillehay 1976). Adems, no hay rasgos arquitectnicos de estilo del valle inferior
en Huar Huar o en cualquier otro sitio en el rea Quivi. Aunque el registro
arqueolgico es incompleto, no hay evidencia actual que confirme un caso de
ocupacin o colonizacin Colli en el rea Quivi. Sin embargo, la cermica
tipo Collique encontrada en Huar Huar dg_c umenta una relacin entre los
Colli y los Quivi en algn tiempo durante el perodo preincaico tardo.
Si no es el control vertical el que da razn de la presencia Colli en Quivi,
entonces es ms probable que la propuesta alternativa de Murra, esto es, el
control poltico externo de los Quivi, explique mejor el hecho de que los
Colli reciban tributo y acceso a una porcin de los campos de coca. Como se
arguye ms adelante en la discusin sobre alianzas polticas como otro tipo
estratgico, es ms probable que este control externo se diera como resultado del hecho de que los Yungas Quivi daban tributo y tierra a los Yungas
Colli a cambio de proteccin poltica contra los serranos Canta vecinos, quienes representaban una amenaza militar para el valle intermedio superior. La
influencia poltica externa explicara, ciertamente, la presencia de tiestos
tipo Collique en el rea y la relacin entre estos dos grupos Yungas. El hecho
de que se encontraran tiestos Colli en una sola rea puede indicar tambin
que los Colli eran responsables de la proteccin de slo una frontera Yungasserrana y que otros grupos podran haber defendido otras reas.
Para concluir este caso, es importante sealar que las .tierras Quivi accesibles a los Colli probablemente eran slo una porcin del total de posesiones
Quivi ert el valle intermedi_o superior. Aunque aqu no se presentan todos los
datos, varios testigos (se cita una declaracin en una discusin posterior sobre otro tipo estratgico, la divisin de la tierra) declaran que los otros gru-
No. 2, Diciembre 1987
421
Artculos, Notas y Documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
pos del valle intermedio, los Macas, Sapan, Guancayo y Huarabi, tenan simultneamente parcelas de tierra en el dominio Quivi, antes de la llegada de
los incas. Estos grupos residan en asentamientos urbanos y posean extensos
terrenos en el valle. Como los Quivi, sus sefiores eran "seiiores .de por si",
que tambin eran polticamente autnomos y no estaban bajo la jurisdiccin
del sefior Colli (Rostworowski 1978). La presencia de otros grupos en el rea
puede sugerir, asimismo, que los Colli ejercan control poltico y econmico
externo slo sobre ciertos campos de coca en el rea Quivi, ms probablemente sobre los ubicados cerca de Huar Huar.
Aunque se rechaza el caso Colli como un ejemplo de verticalidad, la colonizacin fue practicada por otros grupos en el valle. La evidencia arqueolgica de las laderas de la sierra y las tierras intervalles revela colonizacin de la
forma archipilago por parte de grupos serranos: los Socos del rea Puruchuco entre los valles Chancay y del Chilln (Fig. 1: Zonas 3 y 4) y los Chacalla
del rea Chacalla-Jicamarca entre los valles del Chilln y Rmac (Fig. 1: Zona
3 ). Tres sitios tnico-arqueolgicos en el valle intermedio, tluachoc, Huaycoloro y Huancayo Alto, documentan una economa archipilago (Dillehay
1976: 384-388 y 377-382; 1979).
Huachoc es un sitio pequefio que se encuentra en la planicie herbosa, en
la marca de 1,250 mts. de altura (Fig. 1 : Zona 3 ), aproximadamente a medio
camino entre los valles de Chane.ay y del Chilln. El sitio est conectado por
senderos entre los valles, con asentamientos ubicados en la sierra de Puruchuco al este y en los pisos de los dos valles al norte y sur. El estilo y trazado de
las estructuras arquitectnicas son como los encontrados en sitios del rea
Puruchuco. Los tipos ms abundantes de arcilla de superficie y bordes encontrados en el sitio Huachoc son tpicos de los sitios de la sierra de Puruchuco. Tambin se han encontrado en Huachoc unos pocos tiestos de superficie provenientes de sitios en las variantes intermedias de los valles de
Chancay y del Chilln. Adems, se recuperaron de la superficie del sitio fragmentos de textiles serranos. Se han encontrado, asimismo, tiestos tipo Huachoc, pero con escasa frecuencia, en Huarabi, Macas, Quivi y Huancayo Alto,
todos sitios del valle del Chilln intermedio, aunque en ellos no hay estructuras arquitectnicas de la variedad Puruchuco. El conjunto de datos cermicos, textiles y arquitectnicos y la ubicacin del asentamiento de Huachoc
sugieren que el sitio fue construido y ocupado por serranos Socos del rea
Puruchuco al este. Aunque los datos no son concluyentes, se cree que el sitio
Huachoc representa una colonizacin serrana archipilago de tierras desocupadas.
Volviendo al sitio Huaycoloro, es un asentamiento grande y apartado,
que se ubica en una planicie extensa y herbosa en el extremo superior de la
Quebrada Huaycoloro, un cafin lateral entre los valles del Chilln y Rimac
en la lnea de los 1,200 mts. Las caractersticas principales del sitio son: parcelas agrcolas cercadas; corrales con murallas de piedra; varias zonas residenciales diferentes, incluyendo viviendas de lite aisladas; y canales de irriga-
422
Revista Andina, ao 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D i l l e h a y : Estrategias polticas
cin que surgen de lagunas en el rea Chacalla-Jicamarca, adyacente al este.
El sitio est conectado por senderos a los asentamientos en el terreno aluvial
de los valles del Chilln y Rmac y en la sierra ms arriba. Tanto la arquitectura como la cermica del sitio son tpicas del rea Chacalla-Jicamarca. No se
recuper cermica Yungas del sitio; sin embargo, se encontraron tiestos
Huaycoloro y Chacalla en los sitios Quivi, Huancayo y Sapan en la orilla sur
del Valle del Chilln intermedio, en Cajamarca y en dos pequefios sitios innominados en la parte norte del valle del Rmac intermedio. Para concluir, el
sitio de Huaycoloro es interpretado tambin como una colonia archipilago
quebrada abajo de la poblacin Chacalla-Jicamarca ms elevada al este.
En suma, los casos Huachoc y Huaycoloro son los ejemplos ms prominentes de colonizacin serrana, distante de reas marginales previamente desocupadas entre pisos de valles. No hay evidencia que sugiera que estas quebradas intervalles fueran ocupadas para la explotacin econmica de recursos
locales, pues la ecologa en el pasado probablemente fue similar al desierto
seco y rido de hoy. Ms bien, el incentivo principal para la ubicacin de estos dos sitios podra haber sido el acceso ms inmediato a los asentamientos
del valle intermedio y los pisos de los valles ricos en recursos. Ambos asentamientos estn localizados a ms o menos la misma altura y tienen igual acceso no slo a las respectivas tierras ms altas, sino tambin a los respectivos
pisos de los valles intermedios al norte y al sur. (La manera en que los habitantes de los sitios podran haber accedido al piso del valle ms cercano
desde su posicin geogrfica se discute bajo la estrategia de trabajo migratorio). Se cree que estos dos asentamientos set'Van como sitios de paso colonizados que practicaban una forma indirecta u oblicua de verticalidad archipilago, en las reas intervalles perifricas deshabitadas, que fue planeada para
tener acceso ms directo a recursos y poblaciones del valle intermedio.
Pu.esto que se ha informado en otra parte (Dillehay 1979) sobre los descubrimientos e interpretaciones generales de la investigacin en el sitio de
Huancayo Alto, el sitio urbano ms grande del valle intermedio, se presenta
aqu una sinopsis an ms breve de los resultados de las ocupaciones pre.hispnicas. La evidencia arqueolgica en este sitio incluye una mezcla de cermica, textiles, alimentos y rasgos arquitectnicos costeos y serranos. Se
observan diferentes zonas de residencia y administracin costefias y serranas.
El sitio fue administrado primero por el grupo local Yungas, los Guancayo, y
despus por serranos del este o sudeste. Estos grupos coexistentes en el sitio
se interpretan como habindose entrelazado en una red cooperativa de almacenamiento y redistribucin interregional de productos entre poblaciones
que ocupaban zonas ecolgicas diferentes. Huancayo Alto es el nico sitio
urbano en todo el valle que muestra este tipo de ocupacin y administracin
.duales. Tambin es el nico asentamiento donde la colonizacin serrana lleg
realmente al piso del valle. Fue esta organizacin social y econmica dual en
el sitio lo que estimul su complejidad urbana y su extensa red de conexiones econmicas interregionales.
No. 2, Diciembre 1987
423
Artculos, Notas y Documentos_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Adems de la verticalidad archipilago, otro grupo, los Canta, practic
una forma localizada de colonizacin. En su estudio sobre los Canta,Rostworowski estudia dos asentamientos peque.os de cultivo de coca, Yaso y Caraguayllo, de los Canta, ubicados en el valle intermedio superior dentro del lmite Canta a pocos kilmetros al este del dominio Quivi (Figs. 1-2) (Dillehay
1976: 333-336 y 346-377). Rostworowski interpreta estos asentamientos como colonias localizadas que cultivaban una calidad inferior de coca en los
lmites valle abajo (alrededor de los 2000 mts.) de su dominio serrano.
El reconocimiento arqueolgico en los sitios de Yaso y Caraguayllo
produjo casi exclusivamente tipos cermicos caractersticos del rea Canta.
'La mayora de los tipos de tiesto diagnstico se extiende a los perodos preincaico tardo e incaico. El estilo arquitectnico en estos sitios es Canta.
Antes de abandonar el caso Canta, vale la pena observar un tipo diferente de estrategia especializada econmica y de asentamiento, detectado por
Rostworowski en su estudio etnohistrico sobre este grupo (Dillehay 1976:
346-377; Villar Crdoba 1936). Ella nos informa que la poblacin Canta estaba dividida en mltiples ayllus (linajes sociales duales) que vivan en diecisis aldeas comunales, esparcidas en diferentes zonas ecolgicas a diferentes
alturas, a travs del dominio Canta. Estas aldeas estaban divididas, por igual,
en ocho granjas de produccin especializada y ocho sitios de produccin artesanal especializada. Cada aldea era trabajada de un modo rotativo comunal
por cada ayllu.
Con respecto a la arqueologa del dominio Canta, hasta la fecha se ha
realizado poco trabajo. Sin embargo, hay suficiente informacin disponible
como para dete.rminar que los sitios prehispnicos tardos nominados y localizados por Rostworowski en el documento y en el rea Canta muestran un
patrn de comunidad, un estilo arquitectnico y un conjunto de cermica de
superficie muy homogneos (Rostworowski 1978: 151-190; Dillehay 1976;
Villar Crdoba 1935 ).
Estos descubrimientos presentan algunas intrigantes posibilidades de
organizacin econmica y social, particularmente si se relacionan con lamovilidad y distribucin residencial y econmica en la sierra y tambin con el
empleo de estrategias especializadas de obtencin de recursos por los Canta
en diferentes zonas ecolgicas. No se sabe qu influencia tuvo la economa
de aldeas comunales mltiples de los Canta en sus relaciones con los Yungas
u otros grupos serranos, o si esa clase de estructura econmica fue simplemente una versin local de verticalidad o alguna otra forma de organizacin
econmica.
Comer~io e i~ter~ambio
La mejor evidencia de redes de comercio-intercambio se encuentra en la
documentacin etnohistrica, que informa sobre el transporte ae bienes entre diferentes grupos serranos y yungas(l 2). Desafortunadamente, se hace
424
Revista Andina, ao 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Di/lehay: Estrategias polticas
poca mencin de los bienes especficos comercializados. El cacique o seor
de Huarabi, un asentamiento del valle intermedio del pueblo Huarabi (Figs.
1 y 2), describe ms abajo un tipo de comercio entre los Canta y los Yungas.
El declara que:
"con los yndios de Canta tiene grand amistad e son compaeros por que
trata con ellos ste testigo en bendelles coca y los canta obeja y papas
... " (f.189) (Rostworowski 1978: 161).
Adems de los artculos de comercio mencionados, esta declaracin nos
informa tambin que la coca era obtenida de otros grupos del valle intermedio y que existan relaciones cooperativas pacficas entre serranos y Yungas
del valle intermedio.
Tambin se documentan tipos similares de relaciones comerciales entre
los serranos de Gllilcalla y los Guancayos del valle intermedio, y entre los
Colli del valle inferior y otros grupos del valle intermedio. Se sabe, asimismo,
que durante tiempos de paz los Colli y los Canta eran socios comerciales,
"entrando uno en las tierras del otro comprando y vendiendo como buenos
amigos"(Rostworowski 1978: 174).
El registro arqueolgico tambin proporciona evidencia 12ara el intercambio entre grupos. El comercio es documentado por el hedfo de que en
los sitios hay frecuencia baja y distribucin fortuita de cermica, textiles y
restos alimenticios externos, en ausencia de arquitectura fornea. El contenido y patrn de los restos arquitectnicos en .estos sitios son diferentes de los
que se dan en los sitios colonizados, lo que es evidenciado por la presencia
combinada de arquitectura y bienes utilitarios hechos en la forma y el estilo
del hogar distante o asentamiento nuclear. Casi todos los asentamientos del
valle intermedio y slo unos pocos sitios del valle inferior y los serranos producen bienes materiales forneos. Los datos arqueolgicos para este .tipo de
estrategia se resumen a continuacin:
1. Aparecen conchas de Spondylus de Ecuador y conchas marinas locales
en la superficie de varios sitios en todas las variantes del valle, pero particularmente en el valle de Arahuay del centro de la regin Canta (Vreeland 197 6 ). Es probable que existiera una red que bajara hacia la lnea
costera peruana y subiera valle arriba a travs de los grupos Yungas.
2. Se encontr abundante lana sin hilar en varios sitios del valle inferior e
intermedio, particularmente en los asentamientos de la ribera sur del
ro (Dillehay 1977a). Los textiles Yungas contienen algunas tinturas
hechas de plantas serranas. Es posible que algunas de ellas fueran obtenidas por medio del comercio.
3. Se recuper mineral de cobre y pepitas de oro de la excavacin o reconocimiento en varios sitios del valle intermedio. Es probable que el cobre fuese obtenido por medio del comercio con otros Yungas o de los
serranos, mientras que el oro se recibiera a travs de intercambio con los
No. 2, Diciembre 1987
425
Artculos, Notas y Documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
4.
serranos (Dillehay 1977 ).
El reconocimiento arqueolgico en el valle ha revelado una frecuencia
baja y una dispersin fortuita de diferentes tipos de cermicas del perodo Intermedio Tardo de las reas montaosas Puruchuco, Canta, Arahuay, Chacalla y Huarochiri en asentamientos del valle intermedio. Se
han encontrado unos pocos tiestos de cermica caf Yungas, provenientes de asentamientos del valle intermedio,en escasos sitios serranos en el
rea Chacalla y a lo largo de la cuenca superior del ro Arahuay en el territorio Canta. Se ha informado de slo unos pocos tiestos montaeses
en el valle inferior, y esto fue en Collique.
Grupos migratorios de trabajo
Los grupos migratorios de trabajo son considerados aqu diferentes de
las colonias verticales definidas por Murra. Ambos tipos de grupos se originaron a partir de dominios tnicos distantes, pero cada uno practicaba una estrategia distinta a la adquisicin de recursos locales. Se considera que los grupos migratorios de trabajo entrantes, de reas serranas distantes, proporcionaron un servicio a los grupos locales de manera estacional, a cambio de productos locales. Ellos no construyeron hogares permanentes, asentamientos
nuevos o nuevas zonas residenciales dentro de los asentamientos existentes
o arquitectura permanente. En vez de ello, ocuparon estructuras temporales
en zonas marginales al rea residencial principal de los sitios, para actividades
estacionales o de corto plazo. Por otra parte, las colonias construyeron asentamientos o reas residenciales dentro de los sitios, para un grupo, en una base permanente o semipermanente, para una explotacin de recursos de largo
plazo.
Por lo que yo s, no hay registros etnohistricos que proporcionen informacin sobre grupos de trabajo en el valle, aunque, como se mencion
antes, Rostworowski (1978) aborda los grupos de trabajo mviles en el dominio Canta, que rotaban de una aldea a otra, realizando diferentes tareas
especializadas en distintas zonas ecolgicas. Tambin documenta esfuerzos
de trabajo cooperativo entre grupos Canta y Yungas del valle intermedio,
para la construccin de puentes y canales de regado. Aunque no se sabe si
eran actividades de trabajo especfico o estacional de construccin, realizadas por serranos entrantes, son una ilustracin del patrn de relaciones intertnicas de trabajo en el valle.
Se discuti con anterioridad el patrn arqueolgico interpretado por
asentamientos de colonias. La evidencia arqueolgica para los grupos migratorios de trabajo es registrada en Huancayo Alto, en el lado sur del valle
intermedio:
Hacia el sudoeste del rea principal del sitio, en las laderas ms bajas
de una colina, hay varios cientos de pequeas unidades de terrazas de piedras
alineadas (2 por 4 mts.). Las excavaciones en este sector revelaron depsitos
426
Revista Andina, ao 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D i l l e h a y : Estrategias polticas
ocupacionales intermitentes, que contienen escasos fragmentos de carbn,
huesos y conchas quemadas y sin quemar, y restos de plantas en asociacin
con tiestos utilitarios del sitio ya mencionado de Huaycoloro en el rea Chacalla. Restos verticales de.caas evidencian pequeas chozas de estacas y barda. El .sector est conectado con el sitio de rluaycoloro por un sendero antiguo, 10. kms. al sudeste. Se ~ugi.ere que este sector del sitio representa una
ocupacin .espordica y temporal por pequeos grupos entrantes de Yauyos
Chacalla de Huaycoloro.
.
Excavaci<:mes ._de prueba realizadas en Huaycoloro en 1977 produjeron
conchas marinas, .hojas de-coca y frutas (Dillehay 1979). En el sitio no se
opservaron textiles, rasgos arquitectnicos o cermicas del valle intermedio
:, ms especficamente, de tipo Huancayo. Aunque falta evidencia directa,
puede inferirse .que lo_s habitantes .migratorios de Huaycoloro realizaban trabajo est~c:::ional P<!-f<l la, ge~te de Huancayo, a cambio de coca y frutas yungas
y de _prpdt.t\os _marinos rec~\)idos, probablemente, a t~avs del comercio con
asentamientqs yu_ngas del valle inferior. Comp lo sugiere la naturaleza y ubicaciqn dl rea resitlencial Huaycoloro ,IJ. e1 sitio, puede suponerse que estos
serranos eran subordinados de la gente de%
Huancayo.
Revisando la evidencia del sitio Huaycoloro, tambin conoemos ms
acerca de la posible funcin del ,sitio Hua~ho<;:, entre los valle de Chancay y
del Chilln. El sitio Huchoc, como Huayc61oro, est igualmente conectado
cor las. sierrasl!,dyacentes pr 4il sendero. Otro sen.dero conduce a una terraza reside'ncial ~n .una colina. aislada cerca del sitio de Macas en el valle intermedio. Aunque ls' terrazas.no ~.an sido exGavadas, las cermicas de superficie recolectadas en el sitio'son una mezcla de tipos pertenecientes a los sitios
Socos, Huachoc y Macas. La sim:ilitud etre el patrn arqueolgico y la ubicacin geogr~fica de los asentamientos liuachoc y Huaycoloro sugiere que
ambos. servan
.: como. colonias
. serranas.. de paso hacia los pisos de los valles.
'
'
ESTRATEGIAS COERCITIVAS .
Divisin .de l(,I tierf!I y alianza poltica
Como hemos visto, el rea primaria de relaciones intergrupales en el
valle eran las tierras de Quivi, ricas en coca, ubicadas en la parte superior del
valle intermedio en la frontera Yungas-Canta (Fig. l ). Estas tierras fueron un
rea de intensa actividad y conflicto multitnico, desde por lo menos el
1.200 al 1.500 d.de C. La informacin etnhistrica nos- permite determinar
que al menos ocho grupos diferentes (Canta, Chacalla, Atavillos, Colli, Socos,
Guancayo, Guarabi, Quivi y posteriormente los 'Incas) estuvieron compitiendo por el acceso directo al control de los campos de coca.
Adems del test_imonio expuesto previamente del indio serrano Yusco,
quien explicaba cmo fueron realineados los lmites y parcelas de las tierras
Quivi despus de la disputa entre los Chacalla y los Colli, hay otras declara-
No. 2, Diciembre 1987
427
Artculos, Notas y D o c u m e n t o s - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ciones que especifican el predicamento poltico del se.or Quivi,- su intento
de evitar el conflicto armado y el uso simultneo de los campos de coca por
diversos grupos durante los perodos incaico y espa.ol temprano. Una declaracin de "don Francisco Arcos", de Canta, se refiere a la autonoma preincaica del seor Quivi, en su esfuerzo por encontrar una solucin pacfica al
conflicto Canta y Colli en sus tierras, apelando por ayuda al se.or Canta:
"pretendiendo los dichos yndios de Canta que ... Quibi fuese suyu hizieron mucha jente de. guerra pare benir sobre el dicho Chaumecaxa y
sobre el dicho Collicapa ... sabiendo la gran-fuerza de jente que trayan
los ... de Canta tubo temor y como estaua en medio no sabia a que
acudirse y enbiaua se,cretamente chasques a los ... de Canta.y en que le
daba a entender que el hera amigo. . . .
Collicapa junto rpucha jente de guerra y vino con ella hazia los ... de
Canta los quales ... se retruxeron y se hizieron fuertes en ynos .cerros y
de alli se embiaron mensajeros los vnos a los otros ..._y se ~onzertai;on
. . . e ansy el dicho Collicapa se lo dio y amojono los terminas de CQllique y de Canta e puso un. mojonen un cerro ... " (ff. 2l0v-2llr)
(i\iurra 1972: 448).
'
'i ,
En este pasaje puede apre~!ar~e que tnto los.'Colli cbmo los Canta tenan control simultneo de diferentes campos de. coca .<m el rei:i Quivi. Sin
embargo, a partir del registro etnoh!s~rico: es imposibl'e det~rmina.r si}estos
dos grupos controlaban todo el donumo o solo p.arcelas especificas.
.
Un testimonio que se refiere al uso inultietnico de estos. campos duran~
te el perodo espaol temprano es el de .Rdrig; un .es.clavo espa.ol, quien
declara:
'
:. ~ . ..
(
,.
"yendo a las dichas tierras poco despues que mataron al marques don
Francisco Pizarro . . . vio en ellas yndios mytimaes .!le ,Chacalla e mitimaes de Canta que estauan revueltos los vnos con los'otios ... " (f. 23v)
(Murra 1972: 452).
Con respecto a este testimonio, Murra seala que:
"No tenemos que aceptar como hecho la falta de orden que implica lo
"revuelto": que observ Rodrigo ' ~de Ampuero". Lo que es valioso es su
temprana observacin. que ambos grupos tnicos estaban presentes en el
cocal. Las dos etnias mantenan colonias perifricas, lejos de su sede, las
cuales compartan la productividad del "llano despus de los andenes
... que es Quivi". Tampoco eran los nicos. Segn el ya citado Chau.
quilla Chumbi, de Guaraui:
"aunque ynga mato a los yndios <leste seor que llamauan Quibi todavia quedaron
algunos yndios (yungas) y estos .se contavan y nombravan por yndios yauyos . ..
por no desamparar sus tierras y perderlas ... " (f. l 9lr).
428
Revista Andina, ao 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D i l l e h a y : Estrategias poi ticas
A un observador forneo como don Rodrigo el uso simultneo y abierto
por dos etnias de unas chacaras relativamente pequeas, ms la presencia encubierta de una tercera, le debi parecer bastante "revuelto". Pero
el caso es ms complejo todava: es muy probable que las tres etnias
mencionadas tampoco acabaran la lista de los grupos tnicos presentes
en (Juivi. caxallauxe lo explic as:
"(haba) mytimaes yungas de los naturales destas tierras que se quedaron en ellas
... que lindan con tierras de Guancayo y con tierras de los yndios de Martn Pizarro que se llama Secos y que los dichos yndios yauyos estan en las dichas tierras en
comarca tras un zerro y los dichos yndios de Canta ansy mismo alindan con las dichas tierras de Quibi en otras tierras que eran de los dichos yndios yungas de Collicapa ... " (ff. 124v- 125r).
,_En qu consisti este "deslinde"? Cundo y cuntas veces ocurri?
hs preciso ver en todo esto algo ms que una conquista cualquiera. Los
yunga no pierden el acceso a los cocales y frutales, aun despus de ceder. El llamado deslinde que ocurre en el interior de Quivi determina
cules sern los surcos, andenes o bocatomas de cada uno de los grupos
tnicos que comparten el nicho o el piso ecolgico. De vez en cuando
una de las etnias asuma una hegemona temporal (los yauyu con respaldo incaico, los de Canta con ayuda europea); la tregua entre los que
compartan la coca era siempre precaria y tensa, pero tal competencia y
luchas no niegan que hubo orden e intento. Todos saban en un momento dado cules eran los derechos de cada cual en el interior de estas chacaras que "sy fuesen suyas no las daria por ningn dinero ni otra cosa
que le diesen ... " cr~1urra 1972: 452-454).
Es evidente que la mezcla de grupos tnicos en Quivi es una forma indgena de resolver el conflicto y, como Murra lo seala, de compartir zonas de
recursos. Tambin puede determinarse que sta era una forma que ocurri
tanto durante el gobierno inca como durante el espaol en el valle. Adems,
la yuxtaposicin de los serranos Socos, Atavillos y Canta y de los yungas
Guancayo, Colli, Macas, Guaravi y Sapan, en y alrededor del dominio Quivi
antes de la conquista incaica, sugiere que hubo una larga historia de grupos
tnicos mezclados en el rea.
Si volvemos a examinar el registro arqueolgico, aprendemos ms acerca
de la cronologa y etnicidad mezclada de los campos. El reconocimiento y la
excavacin en el dominio Quivi dieron como resultado el descubrimiento de
una distribucin espacial y una mayor diversidad de tipos cermicos prehispnicos tardos, diferentes de cualquier otro dominio tnico en el valle del
Chilln. Como se discuti previamente, la evidencia para el comercio entre
diferentes grupos costeos y serranos fue sugerida por la baja frecuencia y la
asociacin mixta de diferentes tipos cermicos, costeos y serranos, en los
asentamientos en todas partes del valle. Sin embargo, en el rea Quivi aparecen con baja frecuencia, asimismo, tipos cermicos de las reas de Guancayo, Sapan, Macas, Guaravi, Socos, Canta y Atavillos, pero rara vez estn aso-
No. 2, Diciembre 1987
429
Artculos, Notas y Documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ciados espacialmente con algn asentamiento. Antes bien, estn aislados en
agrupaciones discretas en sitios a ambos lados del ro. Los datos cermicos
verifican en diferentes grados la presencia y ubicacin aproximada de estos
siete grupos en el dominio (Fig. 3 ). No se registran rasgos arquitectnicos de
grupos externos en el rea Quivi que sugieran que no tuvo lugar la ocupacin
colonizada.
Figura 3
Ubicacin de tipos cermicos tnicos espec17icos en el dominio Quivi
o+/V
..........
~1
ATAIILLOI ltl
,/./
.l.
~
LUHflS M'ROUIIAOOS DIL DONIMO DIE OI.IYI
socos
CANTA
CMACALLA
CID
ATAIILLOS l?I
GUANCAYO
CHACAUA
J Km
---+
MACAS
GUANCAYO
SAN.N
COLLI
CHANCA.Y
GUAIIAYI
En suma, los datos etnohistricos indican que los diversos grupos mencionados tenan acceso simultneo a las tierras Quivi. Por otra parte, el registro arqueolgico documenta una agrupacin discreta de tipos cermicos de
estos otros dominios tnicos, lo que sugiere que cada grupo tena su propia
rea de actividad en el dominio.
Para concluir, se cree que la colonizacin vertical en el rea de Quivi no
fue ejercida por grupos que compartan los campos, sino ms bien que alguna
prctica poltica y econmica explica el asentamiento tnico mezclado de
Quivi. Si consideramos la precaria situacin poltica del seor Quivi y su ftil
intento de conseguir la paz negociando secretamente el acceso a la tierra para
los Canta, entonces es razonable asumir que los seores Quivi repartieron
campos de coca a ambos vecinos, yungas y serranos, como un modo de minimizar el conflicto armado a lo largo de la frontera y reducir as la posibilidad
430
Revista Andina, ao 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D i l l e h a y : Estrategias polticas
de que las tierras cayesen bajo el control de un grupo, ya sea de origen yunga
o serrano. Aunque tal estrategia signific que los Quivi cedieran el control de
una parte de su propia tierra, la alianza poltica basada en la reparticin multirnica de la tierra dio un inters econmico en el rea a todos los grupos involucrados y proporcion a los Quivi un manto de seguridad. Desafortunadamente, no se sabe cunto tiempo s.e preserv la paz, o cmo esta estrategia
compiti o se complement con otras estrategias, o si el conflicto Colli-Canta
fue simplemente un evento aislado entre dos de los muchos grupos en el rea.
Cualquiera que haya sido la situacin, se comprende mejor la distribucin de tipos cermicos espacialmente discretos en el dominio Quivi a la luz
de las actividades realizadas simultneamente por diferentes grupos. El hecho
de que ningn otro dominio en todo el valle produzca un patrn similar de
variedad cermica y de distribucin espacial sugiere que en el rea Quivi se
practicaba una forma muy diferente de actividades intergrupales.
Guerra
Corno se da a conocer en las declaraciones de testigos presentadas en la
discusin de la colonizacin, el conflicto armado est documentado para tres
grupos en el valle: los costeos Colli y los serranos Canta y Chacalla. La razn primaria de la guerra entre estos grupos fue el control de ciertas tierras
Quivi. No hay evidencia que indique que los diferentes grupos yungas, particularmente los del valle intermedio, se hayan unificado alguna vez en una
guerra de gran escala contra cualquier grupo serrano, ni que todas las unidades tnicas serranas cooperaran en batalla contra los yungas. Los incas tambin aplicaron la guerra para tomar control del valle intermedio. Los Chacalla, uno de los grupos serranos en la regin, llegaron a ser vicarios militares
del Estado incaico en el valle, a cambio del control y administracin directos
de ciertos campos de coca de propiedad estatal en el dominio Quivi.
Con respecto a la arqueologa, hay un solo indicador de conflicto armado: una fortificacin preincaica ubicada en la cima de una colina entre Macas
y Huarabi, en la entrada de la quebrada Socos. La cermica recuperada de la
superficie del sitio, que data del perodo Intermedio Temprano al perodo
Horizonte Medio (alrededor del 200 al 1.000 d.de C.), muestra que se volvi
a ocupar durante la poca incaica (Dillehay 1976: 289). Por ltimo, aunque
hay evidencia etnohistrica de control de tierras por conquista, no hay datos
arqueolgicos que indiquen ocupacin tras victoria en guerra. Se presume
que la colonizacin habra seguido a la conquista, as que esperaramos recuperar cermica y arquitectura en la forma y estilo de la tierra natal.
Control de fuentes ,J.e agua
Como se seal previamente, el sector Yungas del valle es ms rido y
depende casi exclusivamente del ro Chilln para la irrigacin de las tierras
No. 2, Diciembre 1987
431
Artculos, Notas y Documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
agrcolas. El ro est formado por una complicada red de desage de arroyuelos, lagunas poco profundas y lagos glaciales en las regiones de puna y tundra
altas de la regin Canta.
La etnohistoria ha revelado que durante un perodo de sequa intensa,
los grupos Yungas y los Canta cooperaron para drenar estos lagos como una
fuente de agua adicional. Puesto que estos lagos estaban localizados en el territorio Canta, los Yungas, particularmente los Colli de la planicie costera, se
beneficiaban con su uso. A cambio del paso y uso del agua de las tierras altas,
los Canta demandaron concesiones econmicas de los Yungas y tomaron el
control de las tierras Quivi de los Colli, despus de una demostracin de fuerza. Estas relaciones son descritas ms abajo en declaraciones de testigos:
"antes que binyesen los yngas ... tierras de Quibi las poseya vn seor
que nose acuerda como se llamava e que este dicho seor le dixo el dicho su padre que era sujeto al repartimyento de Canta e que trebutaba
al cacique de Canta e que quando no venya agua por el dicho rrio de
Quybi que ava sequya se juntavan los yndios de Canta y los deste seor
que dicho tiene y abran vnas lagunas que se hazen alla arriba en la syerra de la nyebe que cae y las hazian venir el agua dellas por el dicho rio
de quybi y desta manera dize que el oyo decir al dicho su padre que el
dicho seor y sus yndios. r.egavan las dichas tierras de Quibi guando ava
sequia con el agua de las / dichas lagunas e sus sementeras/ e que tambien oyo decir al dicho su padre que al tiempo que entraron los yngas
en esta tierra yendo conquistando ... " (f. 206 r-v ).
"antes que entrasen los yngas a muchos aos thenyan por tema los caciques de Canta y los de Collique de hazerse mucho dao sobre las tierras e syyban yndios de colli capa a Canta los rancheavan y / matavan y
los de Collique hazian lo mismo a los de Canta hasta que Ayaguaranga
cacique del repartimyento de Canta y el dicho Collicapa seores de Collique se hizieron mensajeros para que querian hablarse e que no traxesen ms jente ni armas de cada cacique vna porra e que desta manera se
binyeron a juntar los dichos caciques en las dichas tierras de Quibi e que
a la abian tratado de las diferencias que trayan sobre las dichas tierras y
sobre las aguas del rrio y el dicho Collicapa dezia que el dicho Aynaguaranga cacique de Canta thenya razn porque el rrio venya de su tierra e
que el dicho Collicapa y sus yndios recibian grande aprovechamente y
regavan sus chacarras y sementeras e que por esta rrazon el quera dar e
sealar mojon~s en la tierra que ava de ser de Canta ... " (f. 259-259v)
(13).
No se sabe si los Canta recibieron toda la tierra Quivi a la vez cuando los
Colli podran haber controlado el acceso a gran parte de ella o slo las parcelas particulares que pertenecan a los Colli. Sin embargo, es evidente que los
Colli estaban actuando como un grupo Yungas independiente en sus negociaciones con los Canta sobre d.erechos de agua y acceso a la tierra. No est muy
claro por qu los Colli actuaban solos. Podra ser una situacin por la cual los
432
Revista Andina, ao 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D i l l e h a y : Estrategias polticas
Colli,, que eran el ltimo grupo en recibir agua del ro y utilizaban el mayor
volumen . de agua, eran ms vulnerables que otros grupos Yungas a las demandas Canta.
Tambin se verifica arqueolgicamente la independencia hidrulica y
tecnolgica 'de cada grupo Yungas en materia de riego. Las tomas de agua
prehispnicas .tardas que partan desde el ro y desde los canales particulares
a lo largo del valle en ambos lados del ro, empiezan en el lmite valle arriba
de cada dominio tnico y terminan en el lmite valle abajo (Dillehay en prensa a). No hay un principio.de ingeniera que explique estos canales y divisiones territoriales: es un asunto de autosuficiencia econmica.
Es importante observar que esta accin independiente de parte de cada
grupo los obligaba tambin a considerar las consecuencias de sus acciones y
compensar las necesidades de otros. Como ha reconocido iViurra en su estudio
del conflicto del agua:
"Vale la pena ver en esta contienda provinciana algo ms que otra "conquista" tribal. Incluso despus que los abaleos se dieron por vencidos,
no perdieron su acceso al algodn, las plantaciones de coca y la fruta.
Los lmites levantados estaban dentro de Quivi -el convenio de paz especificara qu canales, qu terrazas y cunta agua de riego ira a cada
grupo tnico que comparta el piso -ecolgico dado-, de cuando en
cuando se altera la _particin debido a hegemonas temporales (los incas
favorecieron a los Yauyo (Chacalla); los europeos, a los Canta); la paz
en la regin de la coca fue siempre una tregua tensa y precaria. Con
todo, haba orden y propsito en la competencia. En cualquier perodo
dado,' todos estal;>an familiarizados con los derechos de cada cual dentro
de las .plantaciones (de coca) ... " (Murra 1981: 28).
AUTONOMIA Y ETNICIDAD
Aunque se han presentado aqu slo declaraciones seleccionadas del registro etnohistrico, puede determinarse que el litigio espaol se concentr
principalmente sobre las tierras Quivi y aquellos grupos tnicos que durante
el perodo preincaico tardo luchaban por el control de campos de coca.
Como resultado, hay mucha ms informacin disponible sobre los Colli,
Canta y Quivi. Sin embargo, esto no significa necesariamente que otros grupos en el valle nojueguen un papel igualmente importante en la red econmica y poltica de todo el valle. Por otra parte, el registro arqueolgico del mismo perodo proporciona ms datos sobre el rol de Guancayo en la economa
regional y sobre otros grupos serranos. Adems, Ja evidencia arqueolgica
comprueba la presencia de asentamientos tnicos descritos etnohistricamente y demuestra los conjuntos arquitectnicos y cermicos diferentes o compartidos de cada sitio, lo que tambin atestigua la autonoma de ciertos grupos.
No. 2, Diciembre 1987
433
Artculos, Notas y Documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Pese a la naturaleza fragmentaria de los datos etnohistricos y arqueolgicos primarios en la forma resumida ms arriba, podemos comprender la estructura general de la red de diferentes tipos de patrones econmicos y polticos de conducta intergrupal en todo el valle. La evidencia revela que la poblacin del Valle del Chilln era autnoma poltica y econmicamente y que
cada grupo dentro de esta poblacin era un segmento social distinto en una
matriz de estrategias competitivas y coercitivas interdependientes durante el
perodo prehispnico tardo. Estaautonoma es definida principalmente por:
1) las diferentes estrategias- usadas individualmente por cada grupo; 2) la
ausencia de un esfuerzo colectivo de parte de los otros Yungas por ayudar a
los Colli en su conflicto con los Canta; y 3) el registro arqueolgico, que
muestra que no hay cultura material (como arquitectura, cermica, etc.) uniforme o institucionalizada indicativa de una autoridad poltica centralizada.
Lo que parece identificar y delimitar mejor el sistema tnico del valle
son los tipos de conducta poltica y econmica, descritos etnohistricamente
y reconstruidos arqueolgicamente, que los diferentes grupos miembros formaron a medida que competan por obtener acceso a zonas de recursos fuera
de sus propias tierras. En ,este sentido, el rol de la zonificacin ecolgica y la
"complementariedad ecolgica" tan slo determina cun lejos d~ su zona territorial pueden viajar los grupos en sus intentos para obtener los recursos o
servicios deseables. En el valle, Ja zonificacin ecolgica tambin proporcion un prerrequisito para la autonoma tnica: impuls a los subsistemas costeo-intermedio-serranos hacia diversos frentes de interaccin tnica en Quivi
y a lo largo de las quebradas laterales del valle intermedio. Aparentemente
fue la oportunidad que dieron estos frentes a los grupos lo que permiti tambin la manipulacin de recursos naturales y humanos como una fu ~nte principal de su propia transformacin hacia la autonoma o, en algunos casos,
subordinacin de una parte de su poblacin a otros, como sucedi con los
serranos Chacalla (va el asentamiento de Huaycoloro) y, posiblemente, con
otros grupos serranos Yauyos al sudeste. Pensando en trminos de estos tipos
de patrones, puede considerarse la autonoma poltica de cada grupo como
una expresin de oportunidad econmica a travs de los paisajes sociales y
naturales.
Desafortunadamente no se conoce bien el rol del pueblo Colli y otros
grupos del valle inferior, cuyas redes econmicas y polticas cubran una extensa rea de las planicies costeas. Rostworowski proporciona documentacin escrita sobre la extensin de las tierras Colli dentro del Valle del Rmac
inferior colindante hacia el sur. Es probable que los Colli, con una poblacin
presumiblemente mayor y con su base agrcola, fueran el grupo social y econmico ms poderoso en todo el valle. Sin embargo, hemos visto que su poder se haca menos efectivo en el valle intermedio y en las montaas por la
accin de otros grupos. La conducta gregaria de los Colli en el dominio Quivi
es sencillamente insuficiente para asignarles una posicin de jefatura mxima
en el valle.
434
Revista Andina, ao 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dillehay: Estrategias poi ticas
Adems, podemos suponer que los esfuerzos grupales por lograr acceso
a diversas zonas de recursos se desarrollaron, en parte, gracias a la habilidad
de cada grupo para penetrar poltica o econmicamente en una zona y, tambien, por la nodalidad geogrfica de otros grupos y de los caminos de las
quebradas laterales hacia el piso del valle. Como se muestra en la Figura 1,
existen divisiones bastante bien definidas entre dominios tnicos en el valle,
particularmente en la variante valle intermedio. Con respecto a lo geogrfico,
el ro y los caminos laterales servan como lneas bsicas de demarcacin
tnica, influyendo en la direccin de la penetracin de los serranos en el piso
del valle y, a su vez, en qu grupos yungas y serranos interactuaron unos con
otros. Esto es especialmente relevante para los grupos serranos fronterizos
Chacalla, Socos y Atabillos, que no posean tierras adyacentes al desage
. superior del ro, como los Canta, sino que dirigan sus estrategias hacia el
piso del valle desde una posicin oblicua en las quebradas laterales entre los
valles de los ros.
A partir de los conjuntos de datos combinados puede determinarse
tambin que los diferentes tipos de estrategia utilizados por los distintos grupos yungas o serranos derivaron en diversas clases de relaciones centradas en
el acceso y control de recursos en el valle. Por ejemplo, el acceso directo y el
control de recursos en el valle se efectuaban o por colonizacin vertical, como lo evidencia la ocupacin serrana en los sitios entre valles de Huachoc y
Huaycoloro, o por divisin de tierras, guerra o acceso a los derechos de agua,
como es evidenciado por la presencia de diversos grupos en el rea.
Volviendo brevem.e nte al tema de las relaciones exteriores, la poblacin
del valle no se desarroll en un Estado o no lleg a ser incorporada en un
Estado externo en expansin, sino ms bien mantuvo un equilibrio relativamente esttico, aproximadamente en el nivel de pequeos seoros o jefaturas autnomas .. Aunque e.l valle no estaba participando en un sistema social
y econmico andino geogrficamente ms amplio y no fue influido poderosamente por fuerzas provenientes de fuera del valle, obviamente no operaba en
un vaco cultural. La presencia de cermicas no locales indica que algn asentamiento tnico tena lazos interregionales de intercambio con grupos Chancay hacia el norte, grupos Rimac hacia el sur y otros grupos serranos hacia el
este distante( 14 ).
A lo largo de estas mismas lneas, los grupos en la orilla norte del valle
intermedio tenan contactos ms estrechos con el valle de Chancay y los serranos hacia el norte, en tanto que los grupos en la orilla sur mantenan contactos mucho ms estrechos con las poblaciones del Valle del Rimac hacia el
sur. Sorprendentemente, sin embargo, la mayora de los grupos serranos dirigan sus actividades a sitios en la ribera sur del ro. Este patrn puede ser explicado por el mayor nmero de asentamientos en la ribera sur y por las necesidades econmicas diferentes de los serranos Puruchuco y Chacalla-Jicamarca. No hay informacin etnohistrica o arqueolgica que indique que poblaciones del valle inferior estuviesen ocupando la sierra o, al contrario, que
No. 2, Diciembre 1987
435
Artculos, Notas y Documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
serranos fueran participantes activos en las planicies costefias del valle inferior.
Movilidad serrana, est.abilidad costei{I y complemenfarieck,d estratgica
A partir de los datos arqueolgicos y etnohistricos puede suponerse
que los serranos fueron los ms mviles econmicamente. Sus actividades
econmicas intrarregionales estaban dirigidas en primer lugar valle abajo, hacia las zonas ecolgicas ms bajas y ms rica~. En vista de las reas pequefias
ms empobrecidas ecolgicamente y las condiciones del medio ambiente a
menudo ms rigurosas en las tierras ms elevadas, para los serranos fue probablemente ms factible gastar energa en establecer y mantener relaciones
econmicas seguras con los grupos Yungas adyacentes. Sin embargo, esto no
significa que los grupos Yungas permanecieran pasivos en tales actividades,
sino slo que eran menos mviles y aparentemente no trataban de obtener
control directo de las tierras serranas.
Por supuesto, los motivos que estn detrs de los tipos de patrones de
interaccin costefios y serranos eran ciertamente mucho ms complejos que
un simple patrn secuencial de estmulos y respuestas ecolgicas. Cabe poca
duda de que hubo una cantidad de variables socioculturales e histricas antecedentes que estaban operando aqu, variables sobre las cuales no puedo extenderme ahora debido a las limitaciones que presentan los datos. No obstante, considero que la experiencia serrana en la percepcin de cundo y cmo
penetrar en el valle intermedio puede comprenderse mejor tratando dos clases de variables dependientes. Una clase deriva de una elaboracin mayor de
los incesantes avances valle abajo realizados bajo las condiciones econmicas
ms empobrecidas de las alturas superiores. La otra clase de variable dependiente est determinada por el transporte interzonal de bienes y las circunstancias espaciales de las relaciones econmicas y polticas.
Puede demostrarse mejor lo que estoy considerando aqu revisando brevemente la r~levancia de dos patrones fundamentales en la red de interaccin
costeo~serrana contempornea: 1) los movimientos interecolgicos de los
grupos durante las actividades agrcolas estacionales, y 2) el movimiento de
productos intravalle. Resulta significativa una revisin del patrn etnogrfico en el valle, puesto que hay una cantidad de paralelos y continuidades en
los patrones espaciales y culturales generales de movimiento y distribucin
de las poblaciones y los recursos contemporneos y los relacionados con la
distribucin de rasgos y recursos variantes en el registro arqueolgico.
Movimientos intert!cQlgicos de grupos
La periodicidad de la cosecha puede haber sido particularmente importante a lo largo de la cordillera andina occidental, donde serranos y costefios
asentados contiguos unos a otros tenan estaciones y actividades agrcolas
436
Revista Andina, ao 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dillehay: Estrategias polticas
opuestas (Lynch 1973: 1254-1259). La periodicidad de las estaciones de cosecha y produccin costeas y serranas pretritas puede haber separado a los
grupos a lo largo de ciertas dimensiones ecolgicas, ms a menudo por su
actividad en ocupaciones econmicas externas durante diferentes pocas del
ao. Tal es el caso hoy en da en el Valle del Chilln y otros valles costeos
cuando grupos de la sierra migran valle abajo para trabajar durante los ,neses
muertos de diciembre a abril (Rodrguez 1973 ). No se observa el patrn contrario durante el punto culminante de la actividad agrcola en la sierra. La
explicacin para esta tendencia es que, relativamente hablando, los serranos
no son tan activos agrcolamente durante todo el ao debido a la estacin
lluviosa y, por lo tanto, buscan valle abajo oportunidades econmicas que
podran proporcionarles bienes durante su estacin muerta. No sera difcil
imaginar que operaba un patrn similar en tiempos prehispnicos. Si fue as,
entonces habran sido las zonas de alta productividad de recursos .del valle
inferior y, en particular, el valle intermedio espacialmente adyacente, en
combinacin con las estaciones montaosas de trabajo intenso "a intervalos",
las que podran haber suministrado unajustificacin apropiada para los movimientos migratorios de los serranos hacia las elevaciones inferiores, que eran
productivas durante todo el ao(l 5 ). (Es probable que este tipo de conducta
econmica explique las relaciones prehispnicas tardas inferidas arqueolgicamente para los sitios de Huancayo Alto y Huaycoloro ).
Se logra una comprensin adicional de las relaciones entre conducta
econmica y cultura material en el valle revisando las circunstancias y la distribucin espacial de la actividad serrana de-migrantes contemporneos en el
valle intermedio. Cuando un migrante o comerciante serrano tiene un contacto social en el valle intermedio, durante su estada residir en el hogar de un
pariente cercano o socio comercial o construir un albergue temporal prximo a la casa de este contacto. Si el serrano trae a su familia, construir una
choza ms grande en un rea ms aislada y marginal de un asentamiento. El
tamao, durabilidad y ubicacin del albergue y la intensidad de ocupacin
son determinados por el lapso de tiempo que se pasar en el rea, los tipos
de tareas econmicas o sociales a realizar y la cantidad de miembros de la
familia acompaantes:
La mayora de los pueblos contemporneos en el valle se caracterizan
por reas perifricas con chozas abandonadas, las mismas que son renovadas
y ocupadas ocasionalmente por serranos entrantes durante la estacin de cosecha. La ubicacin y patrn de estas chozas y los restos asociados son reminiscentes de la ubicacin y patrn de las terrazas residenciales de las laderas
en el sitio de Huancayo Alto y de una terraza similar pero ms pequea en
el sitio de Macas (Fig. 2).
Movimiento de productos i1.1travalle
La direccin interzonal que asume el comercio entre grupos y los tipos
No. 2, Diciembre 1987
437
Artculos, Notas y . Documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
de productos intercambiados tambin se refrendan con los registrados en los
antecedentes etnohistricos y arqueolgicos. Informantes locales han proporcionado informacin sobre el movimiento de bienes y gentes antes de que se
construyera, hace unos cuarenta aos, la moderna carretera a Lima:
1. Los grupos Canta y Chacalla de la regin Arahuay migran durante la estacin montaosa hmeda (o muerta) al Valle del Chilln inferior e intermedio para ayudar en la cosecha de algodn. Ellos traen productos
serranos para intercambio directo por bienes costefos y del valle intermedio.
2. Los pastores Yauyos de las zonas de puna y tundra alta (Fig. 2: Zonas
6-8) al sudeste comercian carne de vacuno y chuo con los asentamientos del valle intermedio, a cambio de frutas y maz locales y pescado recibido de los grupos costeflos. Los grupos costeos comerciaban el pescado por coliflor y frutas del valle intermedio y por diversos bienes serranos.
3. Los Huarochiri de Acobamba al sudeste viajan al valle intermedio para
intercambiar lana de llama sin teflir ni hilar, lana hilada y teida sintticamente, hierbas, carne de vacuno y cuerda hecha de lana de oveja y
de llama, por hortalizas, maz y frutas locales.
4. Se registran redes de comercio indirecto entre grupos de la puna cerca
de Junn y Canta. Pequeas caravanas de llamas de la puna de Junn
llevan textiles, carne seca de llama, carne de vacuno y trucha salada a
Canta, a cambio de frutas, man y maz del valle intermedio, y de ropa,
radios y artculos de plstico de Lima, en la costa hacia el sudoeste.
5. Villar Crdoba proporciona informacin sobre la bajada de serranos
Puruchuco al piso del valle en 1935:
"Los indios de Huayllay y Quipan (Canta), como los de Puruchuco, bajan desde sus tierras y la cordillera para vender en la costa (valles inferior e intermedio) y en otros pueblos de la sierra limefla, sus cacharros
y vasija de alfarera ... (a) cambio de dinero u otros productos _(ma~;
mandioca, verduras, pescado seco, etc.) que no hay en estas tierras
(Villar Crdoba 1935: 400).
6.
Los informantes concuerdan en que la gente de la costa rara vez viaja a
la sierra a causa de relaciones de comercio-intercambio. Casi siempre
son los grupos de las alturas mayores, que ocupan las zonas productivas de menor diversidad de recursos, quienes mantienen relaciones comerciales de larga distancia y valle abajo. Est establecido que el perodo culminante del movimiento ocurre una vez al afio, cuando la produccin del piso del valle ha sido cosechada y est lista para comercializarse ..
El patrn general de comercio contemporneo es que los grupos ms
altos y empobrecidos (los Atabillos, Chacalla y Huarochiri) de las Zonas 5 a
_g (Fig. 1) descienden hacia los serranos vecinos (Canta) que viven cerca del
438
Revista Andina, ao 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dllehay: Estrategias polticas
desage del ro (Fig. l: Zonas 3-5), interc.ambiando sus bienes por productos
locales y por bienes yungas recibidos por los Canta a travs de comercios
anteriores con grupos del valle intermedio. En ciertas ocasiones, estos grupos
ms altos recorrern toda la distancia hasta el valle intermedio para trabajar
o comerciar.
Este constante impulso descendente de los serranos tambin es documentado en la etnohistoria, como lo evidencian los Atabillas, Socos, Canta
y Yauyos, quienes continuamente trataban de acceder al piso del valle intermedio de diversas maneras. Adems, la recuperacin arqueolgica de una
variedad amplia de artefactos serranos en diversos asentamientos del valle
intermedio y su anverso -la ausencia relativa de materiales yungas en la sierra- confirman la .profundidad temporal y fa continuidad cultural de este
impulso descendente.
Desde la perspectiva combinada de los patrones arqueolgicos, etnohistricos y etnogrficos, podemos reconstruir un panorama esquemtico (Fig.
4) del patrn indgena del movimiento intravalle de bienes y personas, en
una formacin econmica escalonada descendente, en la cual los grupos de
mayor altitud y ecolgicamente ms pobres se mueven hacia y desde las zonas ms bajas, buscando trabajo y actuando como intermediarios mviles
para el intercambio intravalle de diversos productos. Cualquiera que sea la
configuracin exacta para cada grupo y zona ecolgica, la situacin general
consiste, y aparentemente consisti en tiempos preincaicos tardos, en que
los grupos asentados en los lugares menos elevados y ecolgicamente ms
ricos se desempean como una fuerza menos-transitoria, pero magntica de
oportunidad econmica para el serrano entrante, con las tierras del valle intermedio como la fuerza de atraccin ms poderosa y como intermediario
econmico en el valle.
Figura 4
Perfil esquemtico del movimiento costeo y se"ano en el Valle del Chilln
._.__ _ a la puna de Junin
ZONAS 6- 8
VALLE ALTO
VALLE MEOIO
ZONA 1
ZONA 2
Leyenda
Punto d orign
......, Oirccin d moviminto
4 ~
No. 2, Diciembre 1987
Oir.cci6n d moviminto probable,
439
Artculos, Notas y D o c u m e n t o s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En la poca prehispnica tarda, los grupos del valle inferior (sobre todo
los Colli) que ocupaban la fresca zona litoral y el rea agrcola ms.grande de
planicies desrticas subtropicales, dependan de grupos de ms arriba en el
valle para al menos tres recursos importantes: coca, la mayora de las frutas y
paso "seguro" de una cantidad suficiente de agua. Se obtenan algunos productos serranos a travs de un sistema de comercio-intercambio valle abajo.
Los grupos del valle intermedio dependan de los grupos del valle inferior
para recursos marinos, pero aparentemente no en un grado significativo,
puesto que del reconocimiento b la excavacin en los asentamientos del valle
intermedio se recuperaron slo unas pocas conchas marinas.
As, a medida que ascendemos el valle desde la variante intermedia y
nos movemos cada vez ms lejos del piso del vale, cada. grupo estara ms
obligado a depender de mayor nmero de zonas de recursos, grupos externos
y tipos estratgicos (Figs. 1, 2 y 5). Dadas estas circunstancias, no es difcil
concebir que los grupos que ocupaban zonas de recursos ms alejadas de este
piso y a altitudes mayores necesariamente habrn tenido que preocuparse por
establecer el mayor nmero posible de estrategias cooperativas y coercitivas
con el mayor nmero de grupos para obtener una diversidad de bienes deseados. Idealmente hablando, podra haberse usado cualquier estrategia en cualquier direccin dada, pero era ms probable que los serranos se orientaran
hacia el piso del valle ms cercano. Podemos ver tambin aqu que la clase de
movimiento demogrfico y conducta econmica descrita en el registro etnogrfico ayuda a reconstruir y comprender la distribucin prehispnica tarda
de materiales culturales desde las diferentes variantes del valle.
La evidencia no indica que los grupos inferiores o intermedios no desearan ciertos bienes serranos, tales como papas, charqui y lana de llama, o la
llama misma como animal de carga. Ni implica que los costeos nunca se
abrieran paso en el valle superior en diversas ocasiones religiosas, polticas o
sociales. Slo se trata de que no hay evidencia etnohistrica o arqueolgica
actual disponible que indique un esfuerzo Yungas por obtener control de las
tierras ms altas a travs de ocupacin o del establecimiento de alianzas con
grupos que podran haberles proporcionado una posicin econmica slida
en la sierra.
Para explicar la actividad de los Yungas bajos en las zonas ms altas se
sugieren tres factores diferentes que operan combinadamente. Primero, aunque poda practicarse intensivamente una economa agrcola en el valle superior, era un patrn bastante diferente del costeo, que inclua ajustes ms
pronunciados a las condiciones estacionales, monoproduccin ms compleja
y responsabilidades de barbechar, as como diversas formas de movilidad interecolgica que caracterizaba el modo de vida serrano. Era un patrn al cual
los grupos costeos probablemente no podran haberse ajustado tan fcilmente, dadas sus probables actividades agrcolas de ciclo anual de doble cosecha. La agricultura costea puede haber sido tecnolgicamente ms avanzada que la tcnica monoproductiva estacional usada en la sierra, pero las limi-
440
Revista Andina, ao 5
- - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - D i l l e h a y : Estrategias polticas
taciones en el hbitat oponan barreras a su expansin valle arriba. Esto es,
potencialmente los Yungas podan haberse extendido hasta un umbral crtico slo cerca de Quivi, puesto que es el lmite ecolgico, debido principalmente a la altura y a la fertilidad decreciente del suelo, dentro del cual podan haberse dado la doble cosecha y el cultivo de riego intensivo. Es tambin el lmite superior del valle donde se practicaba la agricultura de riego.
As, probablemente fue la combinacin de una dependencia consid'erable de
la agricultura intensiva de ciclo anual y, quien sabe, del acceso al comercio indirecto con la rica zona litoral, la que proporcion una efectiva contencin econmica a cualquier expansin costefla de gran escala hacia la sierra.
Adems, la ms compleja organizacin econmica y social de la poblacin
Yunga requera un excedente considerable del producto del trabajo agrcola
y la costa ocenica, excedente que poda no haberse alcanzado tan fcilmente en la variante serrana del Valle del Chilln. Dadas estas circunstancias, no
sera irracional referirse a los grupos Yungas, relativamente hablando, como
una sociedad estable, frja aunque receptiva econmicamente a la foraneidad
o movilidad de los grupos serranos entrantes o mviles.
Segundo, es probable que los Yungas tuvieran menos incentivos econmicos para expandirse valle arriba, con el propsito de asegurar el acceso a
recursos humanos y naturales adicionales, puesto que la mayor parte de sus
necesidades de recursos y servicios adicionales podan haber sido satisfechas
por los serranos entrantes. Para los Yungas, la receptividad a las necesidades
serranas fue en s misma una estrategia econmica y poltica de obtencin de
recursos.
Tercero, aunque falta aqu evidencia directa, puede inferirse que ciertas
dificultades biolgicas (por ejemplo, factores de aclimatacin, etc.) tambin
podran haber disuadido cualquier ocupacin Yunga de largo plazo en la
sierra(l6).
Receptividad ec<,nmica y descentralizacin poltica: una estrategia del valle
intermedio
Es importante recordar que los grupos del valle intermedio estn situados entre dos de los grupos tnicos ms gregarios en el valle, los Colli y los
Canta, posicin que proporcionaba una colocacin circunscrita social y geogrficamente, dentro de la cual tenan que ocurrir con mayor frecuencia las
transacciones econmicas de todo el valle. Estos grupos ocupaban un papel
mediador clave en la regin porque: 1) eran un canal econmico, social y
geogrfico hacia y desde la costa, la sierra y las tierras intervalles; 2) no dependan necesariamente de otras variantes del valle para sus recursos econmicos principales; Y 3) tenan los nicos campos de coca en el valle. Como
lo evidencian todos los conjuntos de datos considerados para cada tipo estratgico, cada grupo Yungas entraba en relaciones econmicas y /o polticas
complementarias con los serranos entrantes desde diversas direcciones geogr~
No. 2, Diciembre 1987
441
Artculos, Notas y Documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ficas, lo que derivaba en rdenes sociopolticos individualizados en un nivel
intrarregional y local, y en un rol de mediador cultural en las relaciones intertnicas del valle.
Dado el inters en la estructura poltica prehispnica tarda, se cree que
el impacto de estas condiciones sobre los grupos Yungas del valle intermedio
consisti en que cada uno de sus dominios fue descentralizado, disperso y
dirigido esencialmente fuera del piso del valle a travs de sus relaciones concertadas en forma individual con los grupos adyacentes serranos y vecinos
Chancay y Rimac. Esto es, cualesquiera que hayan sido las fuerzas centrpetas de poder poltico y econmico local que un grupo del valle intermedio
pudiese haber sido capaz de mostrar sobre otros grupos, probablemente se
diluyeron, en parte, centrfugamente, al entrar en alianzas econmicas y polticas diferentes con grupos forneos. Tambin es importante considerar que
antes de que cualquier grupo pudiera haber logrado un rol poltico centralizado dentro del sistema multitnico de todo el valle, deba primero ampliar
su esfera de influencia sobre sus vecinos yungas y serranos. Por diversas razones geogrficas y polticas discutidas a lo largo de este estudio, probablemente ninguno de los grupos serranos era capaz de llevar a cabo esta hazaa. En
cuanto a cualquier grupo Yungas dado, tal tarea era probablemente an ms
limitada puesto que eran menos mviles econmicamente que los serranos
y que podan haber controlado-logsticamente las actividades de slo ciertos
segmentos de la poblacin y de los serranos espacialmente ms dispersos. Por
otra parte, si los Yungas hubieran establecido sus propias colonias o reas de
trabajo migratorio en los asentamientos serranos, es posible que en tal caso
hubiera existido la posicin slida potencial para la expansin, el control y la
centralizacin. No obstante, los datos actuales muestran que ningn grupo
yunga o serrano control ambos polos valle abajo y valle arriba. Se sabe de
nicamente un grupo, en una sola ocasin, durante el perodo prehispnico
tardo, que haya dominado simultneamente ambos polos: los serranos incas
(Dillehay 1977 ). Esto se logr en el nivel estatal de la sociedad, principalmente por utilizacin y modificacin de la red serrana existente Canta y Chacalla
de penetracin en el piso del valle. Los incas se aliaron ms estrechamente
con los Chacalla del rea ecolgicamente ms empobrecida de la sierra. A
cambio de sus servicios como vicarios militares de los incas en el valle, los
Chacalla recibieron campos de coca en el rea Quivi.
El hecho de que los grupos del valle interm~dio sustentaran una posicin econmica y poltica importante y centralizada en el valle fue reconocido por los incas, quienes ubicaron la unidad administrativa estatal de todo el
valle en Huancayo Alto. Adems, se situaron asentamientos distantes de apoyo para las operaciones estatales en el rea en ubicaciones claves en la sierra
Canta y Chacalla (Dillehay 1977).
Tambin puede sealarse aqu que a medida que los grupos maniobraban para tener acceso a los recursos, cambiaban su integracin y organizacin econmica y poltica propias y sus lmites territoriales. Como ya se vio,
442
Revista Andina, ao 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ D i l l e h a y : Estrategias poi ticas
estos cambios condujeron a menudo a formas sociopolticas y econmicas
ms complejas, tales como la clase de patrn Guancayo y serrano de corresidencia, expresado en el sitio arqueolgico de Huancayo Alto, situacin que
implic una complementariedad econmica que deriv en una red organizativa dual para relaciones intergrupales. Otro es el caso Quivi, en el cual la
propiedad de los campos de coca ms ricos y de las tierras de localizacin ms
central en el valle deriv en su subordinacin poltica a los grupos serranos y
otros grupos yungas. Otro ejemplo se relaciona con las diferentes estrategias
que usaban los diversos grupos sen-anos para adquirir productos o tierra en el
valle intermedio y los tipos de relaciones intergrupales resultantes.
Por ejemplo, los datos sugieren que algunos grupos serranos practicaban
patrones multidireccionales de asentamiento y penetracin zonal (Fig. 5),
consistentes en varias clases de estrategias de recursos diferentes e interdependientes, integradas en una red interecolgica general. Podemos considerar
las reas arqueolgicamente relacionadas de Chacalla y Huaycoloro y de
Puruchuco y Huachoc, en particular, como ejemplos de esta red. Por ejemFigura 5
Presentacin esquemtica del tipo y direccin estratgicos empleados por
los grupos en cada variante del Valle del Chilln
_/
,r
}f?l,,.S,11?1 ,
2,l,4,S
'
x,,,.s.,
!
/ ;'
VALLE l!IAJO
Z,J,S
..
Yun,as
,c.111, te . )
... _)
No. 2, Diciembre 1987
ALTO
SIERRA
(CHto)
""1.1,1,,,s.,
/oo_,,)-(
~
/\
z,,,s.,,,
'l.1~,1,,,s
_.,.
1,2,l,41'?),S
TlftO DE ESTRATEGIA
TIPO Y OIRECCION DE ESTRATEGIA
COO~ERATIYA
1. ce1.... b:cift
2. Tn,..,.lntre1mltie
) . llt.,
,,..,,.,.,.
COERCIVA
4.Rporlicift Aliana:c el litr
S. Gurr
6. Rd'1tribuci4n d t"
.,.:;,,
1,2,l,S
',
/2,111,,.s
YAlLE
----"'::'l,4.5 ,
'tungcas ' -/
'/
,
,--<
.
'
J
!~ '
f
YAI.L~~O
(t2.1,s
e:::=-
10 Km
443
Artculos, Notas y Documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
plo, la sierra Chacalla dio origen a la colonia de Huaycoloro en las tierras
antes desocupadas o "abiertas" entre los valles del Chilln y del Rimac y, a
su vez, la poblacin de Huaycoloro se expanda para acceder al piso ocupado
o "cerrado" del valle a travs de grupos migratorios de trabajo. Huaycoloro
mantena sus lazos con los asentamientos matrices o ncleos en Chacalla. Es
probable que otras reas serranas, tales como la Socos-Huac;hoc, estuvieraa
sosteniendo el mismo plan.
Las observaciones sobre los casos serranos retratan, ms que una expansin fortuita o el crecimiento de asentamientos, una clase propositiva especial de estrategia de asentamiento que es,dirigida desde una tierra natal hacia
una serie de diferentes reas distantes. Es importante recordar que la clase de
estrategia de asentamiento "de paso" (Hirth 1978: 35-45) empleada por las
reas marginales Chacalla y Puruchuco es una forma de verticalidad archipilago que probablemente refleja un ajuste a los paisajes sociales y naturales de
las laderas serranas intravalle de los Andes occidentales. _-
Se ilustr, adems, la fecundidad de examinar estas relaciones integrupales y la movilidad de los serranos a lo largo de las laderas occidentales superiores de los Andes Centrales cuando consideramos brevemente los fenmenos paralelos de tendencias expansivas y el desarrollo de redes autoritarias
centralizadas, particularmente el Estado. Las tendencias expansivas son asociadas a menudo con conquista; guerra, obtencin de recursos o presin poblacional por formas sociales altamente desarrolladas. Sin embargo, a veces
se invirti la situacin en el nivel subsistmico en el caso del Valle del Chilln. La expansin de algunos de los grupos serranos menos desarrollados los
coloc a menudo en un predicamento de subordinacin, mientras que laposicin econmica estable, la ecologa rica y la receptividad de parte de los
grupos yungas de ubicacin ms central, particularmente los grupos del valle
intermedio en este caso, les dio una atraccin centrpeta y les asign una posicin ligeramente ms dominante, que en s misma es una estrategia de recursos. Se trata de una situacin segn la cual los grupos serranos estaban
buscando oportunidades econmicas tan slo por esfuerzos de autosuficiencia, aun si la movilidad pudiera haber resultado en subordinacin a otros
grupos.
Es importante considerar estos temas porque, como se mencion antes,
gran parte de la literatura tradicional sobre los Andes Centrales prehispnicos
se ha interesado en la expansin de sociedades urbanas de gran escala y en
cmo se desarrollaron hasta el nivel estatal de sociedad. En el fragor de nuestros esfuerzos por detectar Estados andinos prehispnicos, a menudo dejamos
de ver que el desarrollo de algunas reas podra consistir nada ms que en peque.os grupos luchando independientemente por satisfacer sus necesidades
de recursos y que los episodios intergrupales eran nada ms que la segmentacin complementaria de sus diferentes estrategias de adquisicin de recursos.
Es obvio que el Estado urbano no abarc todas las regiones de los Andes. Al
menos durante un momento en el tiempo en la historia de los Andes Centra444
Revista Andina, ao 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Oillehay: Estrategias polticas
les, las fuerzas centralizadoras que podran haber conducido al desarrollo del
Estado en un nivel local o regional fueron detenidas por la mayora de los
grupos competidores, que acomodaron y mantuvieron mtodos divergentes
de importancia local en sus intentos por llegar a ser unidades sociales polticamente autnomas. Como tal, el proceso de expansin y asimilacin en s
mismo podra meramente haber acelerado una condicin que se propona
detener: la concesin de a.u tonoma a diversos grupos. Se sugiere que en el
Valle del Chilln, durante el lapso de tiempo entre el 1.200 y el 1.500 d.de
C., el desarrollo gradual de la conexin costefo-serrana del valle intermedio
posterg a una autoridad poltica centralizada a fin de conseguir y mantener
la posicin estratgica para el grupo en la competencia por recursos humanos
y naturales "abiertos". Aparentemente, fue la oportunidad de emplear estrategias diferentes para obtener recursos la que dio a un mayor nmero de grupos la ocasin para tratar de obtener diversos grados de autonoma y autosuficiencia a travs de conjuntos cooperativos de intereses econmicos competitivos. Esto no significa que no existan relaciones de subordinacin jerrquica entre los grupos. Es slo que dentro del marco multitnico del valle operaba un orden poltico jerrquico suelto, en el cual la distancia entre las posiciones superiores e inferiores no era grande.
CONCLUSIONES
El propsito de este artculo ha sido estudiar la dinmica cultural, descrita etnohistricamente e inferida arqueolgicamente, de una sociedad de
pequefa escala en un valle de los Andes Centrales. Se ha argumentado que en
el Valle del Chilln se desarroll una sociedad prehispnica tarda no estatizada como resultado de 1os esfuerzos hechos por grupos tnicos mltiples
para asegurar y mantener la autosuficiencia econmica y la autonoma poltica. Este estudio ha identificado tambin varias estrategias de adquisicin de
recursos y algunos aspectos de la estructura organizativa de la movilidad econmica, patrones de asentamiento intrarregional y el patrn arqueolgico de
una sociedad prehispnica local no estatizada.
No puede asumirse automticamente que poblaciones ms tempranas u
otras contemporneas, a lo largo de las laderas occidentales o en otras reas
de los Andes Centrales, experimentaran eventos culturales similares o estuvieran organizadas de manera semejante. Por el contrario, estudios etnohistricos y arqueolgicos comparables de otras regiones muestran variadas formas
de adaptaciones sociales y econmicas(l 7). Slo a travs de estudios comparativos de las variaciones locales y regionales se comprendern los principios
andinos ms amplios de organizacin social y econmica. A la luz de esta
comprensin, se ofrecen los datos e interpretaciones de esta investigacin como un estudio de caso local de las laderas centrales occidentales y tambin
como un ejemplo del interjuego cultural entre jefaturas tnicas locales.
Volviendo a otro punto, puede determinarse, asimismo, que la organi-
No. 2, Diciembre 1987
445
Artculos, Notas y Documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
zacin econmica del sistema tnico de todo el valle se centraba primariamente en el uso oportunista y simultneo de diferentes estrategias de adquisi. cin de recursos. Aunque la mayora de estas estrategias implicaban el movimiento de grupos pequeos desde un dominio tnico natal hacia un dominio
tnico forneo, slo una parte de esta movilidad puede ser atribuida a un tipo
vertical de economa. Como hemos visto en la discusin previa, la guerra
intergrupal, el comercio-intercambio, los grupos laborales migratorios y la divisin de la tierra tambin pueden explicar una parte sustancial de esta movilidad. Es importante recordar que la movilidad es comn a todas estas estrategias. Lo que diferencia cada tipo estratgico es la clase de relaciones dominacin-subordinacin, las formas y localizaciones residenciales y el acceso al
control de los recursos que tienen los grupos a medida que entran en el dominio de otro grupo.
Ms especficamente, las relaciones entre el desarrollo de los nodos geogrficos, econmicos o polticos de penetracin serrana al piso del valle y
procesos tales como el crecimiento poblacional, la saturacin de nichos 11Llmanos y el comercio e intercambio regionales, tienen implicaciones importantes para los modelos actuales de desarrollo organizativo prehispnico en
los Andes Centrales. Por ejemplo, el tipo de verticalidad oblicua o de paso
demostrada por los asentamientos serranos de Huaycoloro y probablemente
Huachoc puede ser una de las formas ms tempranas del tipo de colonizacin
archipilago. La idea de un grupo nuclear que se establece en una zona ecolgica marginal tal como en las laderas intervalles previamente abiertas de los
Andes occidentales slo para dirigir su esfuerzo hacia el piso del valle a travs
de otra estrategia (por ejemplo, trabajo migratorio), puede informar que los
grupos econmicamente ms empobrecidos eran los ms mviles y optaban
por un modo ms cooperativo que coercitivo, aun a riesgo de tener un rol
subordinado de acceso a los recursos deseados.
Todava no sabemos realmente por qu pueden haber sido necesarias
las colonias espaciadas intermitentemente o islas archipilago. Eran un medio de dispersar colonias en el espacio a fin de minimizar el traslado de recursos entre unidades miembros de un grupo en zonas ecolgicamente similares?
Era el resultado no slo de la eleccin de una zona a explotar, sino tambin
un reflejo del fracaso de una colonia en penetrar cierto nicho debido a la
deficiencia tecnolgica para explotar los recursos deseados? O sucedi que
la colonia fue detenida por un conflicto poltico con grupos locales u otros
grupos forneos que tenan intereses similares en la zona en cuestin, forzndolos as a trasladarse a otra parte? Probablemente se puede asumir con seguridad que una colonia entrara libremente en una zona a travs del paisaje
natural, pero dudo mucho que fuera ste el caso una vez que ciertas regiones
estuv.iera.n .aproximndose o hubieran alcanzado una capacidad demogrfica
lmite .para poblaciones humanas, como posiblemente ocurri en la puna de
Junn .alrededor del 400 .,... 600 d.de C. En cambio, sugiero que una funcin
latente de estas "islas" era la competencia en el paisaje sociopoltico, que
446
Revista Andina, ao 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D i l l e h a y: Estrategias polticas
podra haber afectado el nodo geogrfico exacto de penetracin y los tipos
de estrategias exploratorias cooperativas o coercitivas empleadas. Esto es, utilizando una estrategia para introducirse en una zona, los grupos estaban definiendo las condiciones limitantes y causantes de las interacciones, as como
sus propios lmites territoriales y reglas ms especficas bajo las cuales fueran
alcanzados los objetivos econmicos y polticos. El reconocimiento apropiado de este orden y el tipo de relaciones competitivas y cooperativas que pueden haber ocurrido entre grupos tienen relevancia particular con respecto a la
aplicacin del modelo de verticalidad de Murra y los modelos corolarios de
"complemen tariedad ecolgica" en los Andes.
Volviendo la vista atrs, resulta razonable considerar tanto el paisaje
social como el natural como determinantes importantes de los diversos modos en que las organizaciones sociales y econmicas pueden cambiar y desarrollarse a travs del tiempo y el espacio en los Andes Centrales. Aun cuando
los andinistas estudian estos cambios, implcita y a veces explcitamente muchos estudiosos les endosan conceptos tales como complementariedad "ecolgica" o "zonal"(l8). Estos modelos se ponen en operacin por la suposicin de que las sociedades andinas estaban formadas por actividades econmicas y sociales sincronizadas a travs de diversas zonas ambientales. La fuerza motriz es el intento de obtener autosuficiencia econmica por medio del
control de un nmero mximo de zonas de recursos. Se.ha dado poco nfasis
al estudio del aspecto corolario de las relaciones sociales a travs de estas
mismas zonas y del intento por asegurar la autonoma poltica. Los arquelogos han tenido que concentrarse demasiado en las relaciones entre asentamientos y zonas de recursos y muy poco en las relaciones complementarias
entre grupos sociales que se mueven a travs de y entran en zonas "abiertas"
o desocupadas o, lo contrario, en zonas "cerradas" u ocupadas. Hasta que se
inventen tcnicas y mtodos ms precisos para detectar, medir y definir la
estructura y organizacin sociales prehispnicas en reas donde no puede
aplicarse el acercamiento histrico directo, continuaremos necesariamente
dando ms nfasis al paisaje natural. Sin embargo, parece ms significativo
pensar en trminos de modelos que no sobreestimen los parmetros ecolgicos, sino que ofrezcan un acercamiento ms equilibrado de las clases de estrategias practicadas a travs de los paisajes sociales y naturales. Es en este sentido que yo utilizo el trmino ms neutral de complementariedad estratgica
para la dinmica social y econmica de la poblacin del Valle del Chilln.
A la luz de los puntos anteriores, me gustara ofrecer algunos comentarios finales generales sobre la arqueologa andina central. Los arquelogos
deben reconocer adecuadamente los efectos de las conexiones intergrupales
sociales o econmicas que podran explicar la presencia de rasgos culturales
externos en cualquier regin: Como se expuso en los comentarios iniciales de
este artculo, la actual condicin de la dicotoma andina central tierras bajastierras altas enfatiza una influencia intermitente en el tiempo e irregular en el
espacio y a veces el control de ciertas reas costeas no slo por sociedades
No. 2, Diciembre 1987
447
Artculos, Notas y Documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
de la alta montaa alejadas y presumiblemente ms poderosas, sino tambin
por serranos locales que habitaban las laderas andinas occidentales respectivamente contiguas. La presencia extendida y densa de algunos rasgos serranos a
travs del tiempo representa diversas formas de influencia o incluso control
serrano de regiones costeas. Sin embargo, yo sospechara que ha habido
tambin algunas malas interpretaciones con respecto a lo que puede significar
realmente la presencia de rasgos culturales externos. En el caso de algunos
valles peruanos costeos, podemos estar siendo testigos nada ms que de colonias serranas o grupos migratorios estacionales que dejaron sus huellas en el
paisaje en forma de diversos rasgos estructurales, vasijas cermicas, textiles y
cuafquier otro rasgo arqueolgicamente detectable. Esto no necesariamente
tiene que representar siempre control serrano, sino quizs lo contrario; esto
es, control yunga de las poblaciones serranas que trataban de acceder al piso
del valle, como se aprecia en ciertos sitios del Valle del Chilln.
EPILOGO
La discusin precedente se ha referido a cmo los seoros tnicos del
Valle del Chilln consiguieron durante el perodo Intermedio Tardo, aun
cuando no poseyeron una organizacin estatal, organizarse slidamente y asegurar de esta manera su control-sobre ciertos recursos, en particular aquellos
relacionados a su territorio y poblacin. Su organizacin posea una estructura que combinaba la complejidad con la flexibilidad. Algunas etnias, sin embargo, por virtud de su control y dominio sobre ciertos recursos de poder, se
convirtieron en verdaderos centros de influencia en la regin. Tal fue el caso
de algunos grupos aislados como el seoro de Canta, o de ciertos grupos reunidos como el de los Yunga, que hicieron valer sus ventajas sobre las etnias
vecinas imponiendo una serie de relaciones que variaban segn su tamao, su
posicin geogrfica en el rea y su jerarqua, entre otros factores.
Como centro de poder, las relaciones que mantuvieron entre ambos y
las que mantuvieron con otros grupos asentados ms all del valle, variaban
segn el distinto carcter de los lazos polticos y econmicos. Un ejemplo al
respecto fueron las vinculaciones que conseguimos rastrear arqueolgicamente entre los grupos ubicados en Huancayo Alto y los de la zona de Quivi. Estas relaciones de carcter muy dinmico oscilaban entre las actividades de
cooperacin y las actitudes de hostilidad, competencia y autonoma, las que
muchas veces se hallan presentes de manera simultnea. Es importante sefialar que la interaccin entre las etnias, estuvieran ubicadas ya sea eh la parte
alta o baja del valle, se expres a travs de estrategias ms especficas, como
son la verticalidad, el control de agua o los enfrentamientos de carcter blico.
Hasta el presente, gran parte de la investigacin arqueolgica desarrollada en el Per se ha concentrado en el "Estado" por s mismo, habindose
descuidado el estudio de la interaccin establecida entre las instituciones lo-
448
Revista Andina, ao 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Oillehay: Estrategias poi ticas
cales y las estructuras ms complejas, dentro del contexto de la sociedad
andina y su cultura. Este contexto se caracteriz por una dinmica de ajuste
y adaptacin de los grupos locales a las instituciones estatales. La viabilidad
y continuidad de las etnias dependa de su efectividad en satisfacer, evadir o
emplear en su provecho las presiones que ejercan los grupos vecinos ms poderosos, lo mismo que las sociedades estatales. Las instituciones, por tanto,
deban reflejar esa adaptacin funcional a los lmites impuestos desde fuera
y, por supuesto, dentro del grupo.
En las dos oportunidades en que el valle sucumbi a las presiones externas -primero bajo el dominio Inca y luego con los espaoles-, las organizaciones fueron reemplazadas por nuevas rdenes institucionales, por la imposicin de una nueva autoridad por parte del poder central.
. En esencia, las redes locales establecidas entre los seoros deben ser entendidas como la concrecin de ciertas formas de organizacin andina. Dichas
relaciones, que fueron desde la complementariedad hasta la oposicin, constituyeron la base de la sociedad andina. Una percepcin tal del problema posibilitar .el mejor entendimiento de la problemtica de los vnculos que los
grupos asentados dentro de la regin establecieron. Lamentablemente, el trabajo con etnias locales ha sido tratado muy superficialmente por los arquelogos, quienes han preferido trabajar con las entidades culturales ms conspicuas. Trabajar el nivel propuesto requiere de un nuevo planteamiento terico, lo mismo que de nuevos mtodos y cuidadosas descripciones de las instituciones locales y de sus relaciones a nivel regional. Slo as podr entenderse de una manera ms completa el carcter deJa sociedad andina.
En conclusin, la combinacin de disciplinas tales como la etnohistoria,
arqueologa y etnografa proporciona la posibilidad de detectar y entender
una mayor gama de estrategias econmicas y polticas empleadas en el valle.
Si bien muchas de esas estrategias pueden determinarse a travs del anlisis
del documento Justicia 413, la investigacin arqueolgica colabora en el mejor conocimiento de sus roles y funciones. As, por ejemplo, a partir del trabajo arqueolgico se encontraron restos cermicos. provenientes de otros valles que fueron interpretados como evidencia de actividad migratoria y de la
cohabitacin de diferentes grupos en una misma zona. De otro lado, el trabajo etnogrfico ayud en la determinacin de la permanencia de algunas estrategias practicadas en tiempos prehispnicos, igual que sugiri la manera en
que algunos de los patrones socio-econmicos pudieron haber funcionado.
En relacin especficamente al concepto de verticalidad propuesto por
Murra, el documento no ofrece evidencia directa sobre su prctica en el valle.
Murra infiere su presencia comoi consecuencia de la presencia de los Colli y
Canta en la zona de los Qui11i. Como ha sido desarrollado a lo largo del presente ensayo, existen otras explicaciones alternativas para este fenmeno de
coexistencia de grupos extraos en las tierras de otros grupos.
En esta lnea de anlisis, la interpretacin propuesta por Rostworowski
es ilustrativa. Si bien es cierto que en su primera publicacin (Rostworowski
No. 2, Diciembre 1987
449
Artculos, Notas y Documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
1970) sobre el valle del Chilln, la autora evit clasificar el estudio de este
caso dentro de los patrones de algn modelo andino en particular, en una
oportunidad posterior Rostworowski (1978) se.al que el patrn de asentamiento y organizacin econmica de los Canta fue una forma de "especializacin econmica" en la que se practicaba una dispersin ocasional hacia
otros asentamientos altoandinos ubicados dentro de su territorio con el propsito de acceder a algunos de los recursos de dichas zonas. La autora n.>
consideraba dicha estrategia como un ejemplo de verticalidad andina.
Aunque el modelo de Rostworowski sobre especializacin econmica
es una interesante alternativa al modelo de Murra, su explicacin se limita al
comportamiento econmico dentro del territorio tnico y no explica la estrategia y organizacin del grupo Canta en territorios extrafios. La explicacin
de esa presencia, de otro lado, no necesariamente se realiza a travs de la
aplicacin del modelo de verticalidad, que no considera otros factores, tales
como el de la presin militar y poltica, que, como ya vimos, fueron de vital
importancia en el caso de Quivi.
El aspecto principal de esta discusin consiste en la necesidad. de diferenciar la organizacin y comportamiento de los grupos dentro o fuera de su
rea de influencia. La organizacin econmica al interior de sus dominios es
diferente a aquella que se genera como resultado del proceso de expansin.
Las exigencias polticas, poblacionales, sociales y econmicas, as como los
beneficios y limitaciones, tendern a variar en cualquiera de esas situaciones.
Dicho nivel de anlisis slo podr alcanzarse profundizando en la investigacin y comparando el caso de Canta con otros casos distribuidos a lo largo
del rea andina. Un buen ejemplo es el del grupo Guancayo, que comparta
el acceso a la tierra .en el rea del grupo Quivi y mantena un patrn de coexistencia con grupos migratorios asentados dentro de sus dominios tnicos.
Obviamente, la solucin de estos problemas requiere de mayor trabajo
interdisciplinario que genere un mejor entendimiento de la organizacin social y econmica de sociedades pre-estatales y estatales. En a.os recientes,
gran parte de esta investigacin ha estado basada en el modelo de verticalidad
y complementariedad; de otro lado, muchas de las conclusiones obtenidas se
mantienen dispersas sin haber llegado a la elaboracin de una sntesis terica
(Dillehay en prensa b). En este ensayo no se intenta comparar la informacin
del valle del Chilln con la obtenida en otras regiones debido a la ausencia
de criterios similares que permitan la comparacin con los estudios etnohistricos y arqueolgicos realizados en esas otras regiones.
Tom D. Dillehay
Department of Anthropology
211 Lafferty Hall
University of Kentucky
Lexington, KY 40506-0024
Estados Unidos
450
Revista Andina, ao 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dillehay: Estrategias poi ticas
NOTAS
(1) Richard S. MacNeish, Thomas C. Patterson y David L. Browman. The Central Peruvian Prehistoric Interaction Sphere (Peabody Foundation for Archaeology: Andover, Massachusetts, 1975); Michael Moseley, "Central Andean Civilization", Ancient
South Americans, ed. Jesse Jennings (Freeman Press: San Francisco, 1983), 139170; Elman Service, Origins of the State and Civilization (W.W. Norton and Co.,
Inc.: New York, 1975), 186-202; Richard P. Schaedel, ''The City and the Origin of
the State America", Actas y Memorias del XXXIX Congreso Internacional de Americanistas, (Lima, 1972) 2: 15-33; Edward P. Lanning. Peru before the Incas (Prentice - Hall: Englewood Cliffs, N. J., 1967); Thomas F. Lynch, "Zonal Complementarity in the Andes: A History of the Concept", Networks of the Past: Regional Interaction in Archaeology. eds. P.D. Fransis, F.J. Kense y P.G. Duke (The Archaeologycal Association of the University of Calgz.ry, 1981), 221-231.
(2) Annimo. "Probanza de Canta (1550 y 1559)", Archivo General de Indias. Justicia
413 (Audiencia de Lima, 1567).
(3) Esta investigacin incluy tambin estudios palinolgicos en los sitios arqueolgicos
excavados. Se realiz, adems, el anlisis de prcticas y estrategias de uso de la tierra, sistemas de control de agua, zonas de vegetacin y rendimiento moderno de la
produccin. La informacin sobre el medio ambiente moderno est contenida en la
"Descripcin del uso actual de la tierra en el valle del Chilln" (Ministerio de Agricultura. Lima, 1974).
No. 2, Diciembre 1987
451
Artculos, Notas y D o c u m e n t o s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( 4) El registro etnohistrico describe estas murallas o mojones como marcadores de lmites entre tierras y asentamientos tnicos. Estas murallas eran rasgos aislados que
se extendan hacia arriba de una ladera alrededor de 100 - 400 mts.
(5) Ver Dillehay 1976 para un examen ms detallado de los conjuntos especficos de
datos arqueolgicos, etnohistricos y ecolgicos utilizados en este estudio para documentar la extension geogrfica y cultural de cada grupo tnico.
(6) La distincin entre costeos y serranos es un fenmeno cultural y tnico real en el
Per y no un recurso analtico arbitrario. Ver Jos Carlos Maritegui, Siete ensayos
de interpretacin de la realidad peruana. Biblioteca Amauta. Lima, 1968.
(7) Joseph Tosi. "Zonas de Vida natural en el Per", Boletn Tcnico, 5 (Instituto
Americano de Ciencias Agrcolas de la O.E.A. Lima, 1960); Dillehay 1976 : captulo
3; Annimo, loe. cit. (en nota 2). La descripcin del patrn de zonificacin ecolgica de todo el valle est basada en la investigacin de Tosi en 1960, en el estudio del
Ministerio de Agricultura en 1964 y en mi propio trabajo en el valle.
(8) Rostworowski 1973. El trmino chaupiyunga se refiere a la gente de las tierras bajas
entre la sierra y las planicies costeas ms bajas.
(9) Se presentan aqu slo casos seleccionados que representan a cada tipo estratgico.
De nuevo refiero al lector a Dillehay 1976 para una informacin ms completa en
cuanto a los datos sobre actividades polticas y econmicas de cada grupo.
(1 O) Lautaro Nez A. y Tom D. Dillehay. Movilidad giratoria, armona social y desarrollo en los Andes meridionales: patrones de trfico e interaccin econmica (Universidad del Norte de Chile. Antofagasta, 1978); Tom D. Dillehay, "Prehispanic
Resource Sharing in the Central Andes", Science ( 1979), 24-31 ; Mario Rivera,
"Nevos aportes sobre el desarrollo cultural altiplnico en los valles bajos del extremo norte de Chile, durante el perodo intermedio temprano", Tomo de homenaje
al R.P. Gustavo .Le Paige (Universidad del Norte de Chile, Antofagasta, 1976),
71-82:
(11) Dillehay 1976: 297-322; Dillehay, notas de campo (1977): En 1972 se destruy
una pequea rea .de la zona arqueolgica de Quivi por actividades de construccin.
Fue demolida una pirmide de piedra (huaca) del perodo Intermedio Temprano.
Esta destruccin no impact la distribucin espacial de los materiales culturales posteriores en el sitio.
(12) Annimo, loe. cit. (en nota 2).
(13) Rostworowski 1977: 180; Annimo, op. cit. (en nota 2), 1559, f. 254-289.
(14) El Valle del Chilln est registrado en las crnicas espaolas como el lmite sur del
imperio Chim en el perodo preincaico tardo. No he encontrado evidencia arqueolgica alguna para comprobar una presencia Chim en .el valle. Para una discusin
de la evidencia etnohistrica y arqueolgica del lmite sur del estado Chim ver
Lanning 1967: 151-154y Rowe 1948: 40.
'
(15) Annimo, loe. cit. (en nota 2).
(16) Wendell C. Bennett, "Costa y sierra en el antiguo Per", Letras (Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 1953), 73-82; Roberto A. Frisancho, "Functional
adaptation to high altitude hypoxia", Science, 187 : 313-318 (1975) ; Carlos M.
Monge, "Man, climate, and changes of altitude". lri: Man in Adaptation: the biosocial background, Yehudi Cohen ed. (Aldine Publishing Co.: Ch1cago, 1968), 176185.
(17) Nuez y Dillehay 1978; Rivera 1976; Frank Salomon, Los seores tnicos de Quito
452
Revista Andina, ao 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D i l / e h a y : Estrategias polticas
en la poca de los Inca (Instituto Otavaleo de Antropologa. Otavalo, Ecuador,
1980) No. l O; Thierry Saignes, "Les lupaqa dans les ethnies orientales des Andes:
fragmentation ethnique et marchs coloniaux", Mlanges de la Casa de Velsquez
(Madrid, 1981) ; Udo Oberem, "El acceso a r~cursos naturales de diferentes ecologas en la sierra ecuatoriana (siglo XVI)", Actes du Congrs des Amricanistes (Pars,
1976), 51-64; Izumi Shirnada, "Horizontal Archipelago and Coast-Highland Interaction in North Peru: Archaeological Models". En: El Hombre y su Ambiente en los
Andes, Luis Millones e Hirosayu Tomoeda eds. Ethnological Studies 10 (National
Museum of Ethnology: Osaka, Japn, 1980); Shozo Masuda, Isumi Shirnada, and
Craig Morris redactores. Andean Ecology and Civilization (University of Tokyo
Press, Japn, 1985).
(18) Ver Lynch (1981) para una visin y discusin de la historia y desarrollo del concepto de complementariedad ecolgica.
No. 2, Diciembre 1987
453
Artculos, Notas y Documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
BIBLIOGRAFIA
BARTH, Frederick
1969
BROWMAN, David L.
1976
DILLEHAY, Tom D.
1976
1977
1977a
1979
en prensa a
454
Ethnics Groups and Boundaries. Little, Brown and Co. Boston,
1969, pp. 10-11.
"Demographic Correlations of the Wari Conquest of Junin",
American Anthropologist, 41: 465-4 77.
Competition and Cooperation in a Prehispanic Multi-Ethnic
System in the Central Andes. Tesis doctoral. Universidad de
Texas. Austin.
"Tawantinsuyu integration of the Chillon Valley, Peru: a case
of Inca geo-political mastery", Journal of Field Archaeology,
397-405.
"Fields notes on the site of Huaycoloro" (ms.)
"Prehispanic Resource Sharing in the Central Andes", Science,
24-31.
"Regantes de corriente arriba y corriente abajo; fuentes de
agua y estrategia poltica en las vertientes occidentales de la
costa central". En: El manejo de agua en el antiguo Per. Patricia J. Netherly ed. Universidad Catlica del Per. Lima.
Revista Andina, ao 5
- - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - D i l l e h a y : Estrategias poi ticas
en prensa b
HIRTH, Kenneth G.
1978
LANNING, Edward P.
1967
LUMBRERAS, Luis G.
1972
"Review of Andean Ecology and Civilization, edited by Masuda, Shimada and Morris. University of Tokio Press. Tokio,
1985", American Antiquity.
"lnterregional Trade and the Formation of Prehistoric Gateway Communities", American Antiquity, 43: 35-45 .
Peru before the Incas. Prentice-Hall, Englewood Cliffs. N.J .
The Peoples and Cultures of Ancient Peru. Traduccin de
Betty G. Meggers. Smithsonian Institution Press. Washington,
o.e.
LYNCH, Thomas F.
1973
1981
MURRA.z.John V.
19,2
1981
"Harvest Timing , Trashumance, and the Process of Domestication", American Anthropologist, 7 5: 1254-125 9.
"Zonal Complementarity in the Andes : A History of the Concept". In: Networks of the Past: Regional Interaction in
Archaeology. P.D. Fransis, F.J . Kense y P.G. Duke eds. The
Archaeologycal Association of the University of Calgary, pp.
221-231.
"El ' control vertical' de un mximo de pisos ecolgicos en la
economa de las sociedades andinas". En: Visita de la Provincia de Len de Hunuco, t. 11. Universidad Nacional Hermilio
Valdizn. Hunuco.
"The vertical control of a maximun of ecologic tiers in the
economy of Andean societies". Traducido al ingls por D.
Chavin Escobar y Gabriel Escobar M. (ms.).
NUEZ A. , Lautaro y DILLEHAY, Tom D.
1978
Movilidad giratoria, armona social y desarrollo en los Andes
meridionales: patrones de trfico e interaccin econmica.
Universidad del Norte de Chile. Antofagasta.
RIVERA, Mario
1976
"Nuevos aportes sobre el desarrollo cultural altiplnico en los
valles bajos del extremo norte de Chile, durante el perodo
Intermedio Temprano". En: Tomo de homenaje al R.P. Gustavo Le Paige. Universidad del Norte de Chile. Antofagasta.
RODRIGUEZ SUY SUY, Vctor Antonio
1973
"Chan Chan: ciudad de adobe . Observaciones sobre su base
ecolgica" , Chiquitayap, Boletn del museo de sitio en "Chavimochic" 39. Cooperativa Agraria de Produccin Cartavio.
Trujillo. '
ROSTWOROWSKI DE DIEZ CANSECO, Mara
1970
"Etnohistoria de un valle costeo durante el Tawantinsuyu",
Revista del Museo Nacional, 3 5: 7-61.
"Las etnias del valle del Chilln", Revista del Museo Nacional,
1973
38: 25(}314.
"Plantaciones prehispnicas de coca en la vertiente del Pacfi1974
co" , Revista del Museo Nacional, 39: 193-224.
No. 2, Diciembre 1987
455
Artculos, Notas y D o c u m e n t o s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1978
Seoros indgenas de Lima y Canta. Instituto de Estudios
Peruanos. Lima.
ROWE , John H.
1948
1956
" The Kingdom of Chimor", Actam, VI : 40.
"Cultural Unity and Diversification in Peruvian Archaeology".
In : M:en and Cultures, Selected Papers on the Fifth lnternational Congress of Anthropological and Ethnological Sciences.
A.F .C. Wallace ed. University of Pennsylvania Press. Philadelphia.
VILLAR CORDOBA, Pedro
1935
Las culturas prehispnicas del departamento de Lima. Lima.
VREELAND, James
1976
" Descriptive analysis of the textiles of Huancayo Alto" (ms.).
456
Revista Andina , ao 5
También podría gustarte
- Retrum de Frances MirallesDocumento136 páginasRetrum de Frances MirallesIvo Carreño ManriqueAún no hay calificaciones
- Cardal InformeDocumento6 páginasCardal InformeErick VillacrésAún no hay calificaciones
- Pachacútec Inca Yupanqui. María Rostworowski de Diez Canseco PDFDocumento340 páginasPachacútec Inca Yupanqui. María Rostworowski de Diez Canseco PDFIvo Carreño Manrique94% (32)
- Etapas y Periodos en Arqueología. John H. Rowe PDFDocumento17 páginasEtapas y Periodos en Arqueología. John H. Rowe PDFIvo Carreño Manrique80% (10)
- Uceda, Mujica & Morales 2004 - Investigaciones en La Huaca de La Luna 1998-99Documento498 páginasUceda, Mujica & Morales 2004 - Investigaciones en La Huaca de La Luna 1998-99AYRTON JHUNIOR VILLEGAS GARCIAAún no hay calificaciones
- Las Chullas de Huaylas - Florencio Quito MolinaDocumento21 páginasLas Chullas de Huaylas - Florencio Quito MolinaRichard ChuhueAún no hay calificaciones
- Caracteristicas y Variantes de La Cerámica Del Estilo Huaura - Elizabeth CruzadoDocumento39 páginasCaracteristicas y Variantes de La Cerámica Del Estilo Huaura - Elizabeth CruzadoMarioAdvincula100% (7)
- Luna, Sol y BrujasDocumento22 páginasLuna, Sol y BrujasIvo Carreño Manrique100% (1)
- Analisis de Tejidos en Atados de PastoresDocumento38 páginasAnalisis de Tejidos en Atados de PastoresIvo Carreño Manrique100% (1)
- Cabello Valboa 1586. Miscelanea AntarticaDocumento299 páginasCabello Valboa 1586. Miscelanea AntarticaIvo Carreño Manrique100% (5)
- Relación Del Descubrimiento Del Reyno Del Perú. 1571 Diego de TrujilloDocumento92 páginasRelación Del Descubrimiento Del Reyno Del Perú. 1571 Diego de TrujilloIvo Carreño Manrique60% (5)
- Irene Silverblatt. Luna, Sol y Brujas: Géneros y Clases en Los Andes Prehispánicos y Coloniales (Sección)Documento26 páginasIrene Silverblatt. Luna, Sol y Brujas: Géneros y Clases en Los Andes Prehispánicos y Coloniales (Sección)Ivo Carreño Manrique67% (3)
- INV 300-400-500 C - 100517.impDocumento14 páginasINV 300-400-500 C - 100517.impPablo RivadeneiraAún no hay calificaciones
- Praehistoria Andina 1 Lauricocha - IsBN 978-612!00!0892-8 (Paginas Seleccionadas) - LibreDocumento47 páginasPraehistoria Andina 1 Lauricocha - IsBN 978-612!00!0892-8 (Paginas Seleccionadas) - LibreJesús RondinelAún no hay calificaciones
- Inventario Arqueologico de Lima-INCDocumento64 páginasInventario Arqueologico de Lima-INCkarla ruth flores rosas0% (1)
- La Navegación en El Perú Prehispánico. Un Estudio InterdisciplinarioDocumento27 páginasLa Navegación en El Perú Prehispánico. Un Estudio InterdisciplinarioJavier Ruiz RomeroAún no hay calificaciones
- Revista Kullpi 2Documento94 páginasRevista Kullpi 2Reymundo LumeAún no hay calificaciones
- Carlos Campos Napán, La Construcción Del Ushnu de AypateDocumento33 páginasCarlos Campos Napán, La Construcción Del Ushnu de AypateCarlos CamposAún no hay calificaciones
- CHIMU Carol MakeyDocumento23 páginasCHIMU Carol MakeyMicky Alexander Herrera50% (2)
- Los Yungas NubladosDocumento28 páginasLos Yungas NubladosjuanAún no hay calificaciones
- Actas Congreso Nacional de ArqueologiaDocumento156 páginasActas Congreso Nacional de ArqueologiaHerbertAún no hay calificaciones
- Guía Estilistica de Latin American AntiquityDocumento49 páginasGuía Estilistica de Latin American AntiquityRubén N. OcampoAún no hay calificaciones
- Cultura CayashDocumento5 páginasCultura CayashDiego Espinoza Suarez100% (1)
- 001 - Visita de La Provincia de Leon de Huanuco en 1562 (Tomo I) - 171-234Documento2 páginas001 - Visita de La Provincia de Leon de Huanuco en 1562 (Tomo I) - 171-234Renzo Lui Urbisagastegui ApazaAún no hay calificaciones
- Arqueologia en La Cordillera Negra Del C PDFDocumento100 páginasArqueologia en La Cordillera Negra Del C PDFNilton Rios PalominoAún no hay calificaciones
- Desde La Expansion de Tiwanaku Hasta LaDocumento39 páginasDesde La Expansion de Tiwanaku Hasta Lagergcho100% (1)
- Revista+Quillasumaq +nro +1Documento134 páginasRevista+Quillasumaq +nro +1Luz Yadira Paucar MateosAún no hay calificaciones
- Los Grupos-Patio": Un Tipo de Organización Espacial Al Interior de Un Asentamiento Del Período Intermedio Tardío (1100-1400 D. C.) en La Provincia Vilcas HuamánDocumento20 páginasLos Grupos-Patio": Un Tipo de Organización Espacial Al Interior de Un Asentamiento Del Período Intermedio Tardío (1100-1400 D. C.) en La Provincia Vilcas HuamánWinnie MartinezAún no hay calificaciones
- TRADUCIDO-Alan Covey, Regional Archaeology in The Inca Heaarthland The Hana Cuzco Survesys (2014) .En - EsDocumento45 páginasTRADUCIDO-Alan Covey, Regional Archaeology in The Inca Heaarthland The Hana Cuzco Survesys (2014) .En - EsSmaik Mvl100% (1)
- Tesis: "Investigaciones Arqueológicas en Oquendo, Valle Bajo Del Chillón: La Secuencia Del Utillaje Identificado en Los Montículos Oquendo" - Version RegaloDocumento11 páginasTesis: "Investigaciones Arqueológicas en Oquendo, Valle Bajo Del Chillón: La Secuencia Del Utillaje Identificado en Los Montículos Oquendo" - Version RegaloErick Ernesto Acero Shapiama67% (3)
- Patrones de Asentamiento Del Horizonte Medio en La Zona de ChacasDocumento36 páginasPatrones de Asentamiento Del Horizonte Medio en La Zona de ChacasAlexFarfanHanccoAún no hay calificaciones
- ALCINA FRANCH, J. Excavaciones en Chinchero (Cuzco) - 1970 PDFDocumento36 páginasALCINA FRANCH, J. Excavaciones en Chinchero (Cuzco) - 1970 PDFVictor LunaAún no hay calificaciones
- Fortificaciones Durante El Periodo Intermedio Tardio en AyacuchoDocumento114 páginasFortificaciones Durante El Periodo Intermedio Tardio en AyacuchoJanneth Arce100% (1)
- Golgue Un Sitio Arqueologico en El Valle Alto Del Rio Huaura Aldo Noriega PDFDocumento16 páginasGolgue Un Sitio Arqueologico en El Valle Alto Del Rio Huaura Aldo Noriega PDFPiero Garrido CentenoAún no hay calificaciones
- Centro Arqueologicos Del PeruDocumento129 páginasCentro Arqueologicos Del PeruLincoln López GodoyAún no hay calificaciones
- Arqueologia en El PeruDocumento43 páginasArqueologia en El PeruJOSE LUIS CARRASCO CHUQUILLANQUIAún no hay calificaciones
- En Las Fronteras Meridionales de Moche y Chimu1Documento36 páginasEn Las Fronteras Meridionales de Moche y Chimu1Lucila Albañil Zambrano100% (1)
- Informe Final de Ccotoccotoyoc - Lima - 09Documento55 páginasInforme Final de Ccotoccotoyoc - Lima - 09Fiama RuizAún no hay calificaciones
- La Revolución Neolítica y Los Orígenes de La Civilización PeruanaDocumento54 páginasLa Revolución Neolítica y Los Orígenes de La Civilización PeruanaQollur Arqueología100% (3)
- Carangas GisbertDocumento58 páginasCarangas GisbertFroilan LaimeAún no hay calificaciones
- Proyecto Arqueologico El Purgatorio, Temporada 2009 PDFDocumento116 páginasProyecto Arqueologico El Purgatorio, Temporada 2009 PDFErnestoramirez555Aún no hay calificaciones
- Los Museos Del Perú RAVINES PDFDocumento109 páginasLos Museos Del Perú RAVINES PDFanon_4913623Aún no hay calificaciones
- Bonavía 2Documento43 páginasBonavía 2Puyun Puyun100% (1)
- Santillana 1984. La Centinela PDFDocumento18 páginasSantillana 1984. La Centinela PDFHenry TantaleánAún no hay calificaciones
- Arquitectura Precerámica Monumental en La Costa CentralDocumento25 páginasArquitectura Precerámica Monumental en La Costa CentralJean ManAún no hay calificaciones
- Encuentro de Arqueologia Peru EcuadorDocumento166 páginasEncuentro de Arqueologia Peru EcuadorChristiam AguirreAún no hay calificaciones
- Qhapaq ÑanDocumento31 páginasQhapaq ÑanSantino MottaAún no hay calificaciones
- Proyecto de Investigación Arqueológica Trapiche 2001Documento38 páginasProyecto de Investigación Arqueológica Trapiche 2001Andrés Ocas Quispe100% (1)
- MARANGA: UNA PERSPECTIVA ARQUEOBOTÁNICA EN LOS PERIODOS TARDÍOSanica LibreDocumento6 páginasMARANGA: UNA PERSPECTIVA ARQUEOBOTÁNICA EN LOS PERIODOS TARDÍOSanica LibreARKEO_MAOLAún no hay calificaciones
- Identificación y Función de Las Edificaciones Inca: El Caso de Los Acllawasi de La Sierra de PiuraDocumento18 páginasIdentificación y Función de Las Edificaciones Inca: El Caso de Los Acllawasi de La Sierra de PiuraDecy HTAún no hay calificaciones
- Informe de Ceramica 2019Documento33 páginasInforme de Ceramica 2019yanet544Aún no hay calificaciones
- 2017 Astuhuamán Gonzáles - La Captura Inca de Los Antiguos Centros de Poder en La Sierra de PiuraDocumento34 páginas2017 Astuhuamán Gonzáles - La Captura Inca de Los Antiguos Centros de Poder en La Sierra de Piuram.elias.cordovaAún no hay calificaciones
- Jerry D. Moore and Carol J. MackeyDocumento24 páginasJerry D. Moore and Carol J. Mackeylady_04_adAún no hay calificaciones
- Los Monticulos CañarisDocumento15 páginasLos Monticulos CañarisPedro JaraAún no hay calificaciones
- Arte Rupestre en El Alto de La Guitarra PDFDocumento25 páginasArte Rupestre en El Alto de La Guitarra PDFIlder CruzAún no hay calificaciones
- Proyecto de Prospeccion Arqueologica - 2014Documento54 páginasProyecto de Prospeccion Arqueologica - 2014Yoel Estofanero ApanaAún no hay calificaciones
- Iconografia Tucume PDFDocumento116 páginasIconografia Tucume PDFmarcosotbAún no hay calificaciones
- Ifea 5647Documento275 páginasIfea 5647DavidAún no hay calificaciones
- Huaca Los Perros-FinalDocumento5 páginasHuaca Los Perros-Finalbeatriz del rosarioAún no hay calificaciones
- Cerro La VirgenDocumento141 páginasCerro La VirgenGhost pount100% (2)
- Patrones Funerarios Wari PDFDocumento33 páginasPatrones Funerarios Wari PDFchristian joel vargas arango100% (1)
- Turismo Criptas Catedral LImaDocumento1 páginaTurismo Criptas Catedral LImaTProyecta: Emprendimiento Cultural de VanguardiaAún no hay calificaciones
- CIUDADES Y TERRITORIO EN AMERICA DEL SUR DEL SIGLO XV AL XVIIDe EverandCIUDADES Y TERRITORIO EN AMERICA DEL SUR DEL SIGLO XV AL XVIIAún no hay calificaciones
- Bioarquelogía: Historia biocultural de los antiguos pobladores del extremo norte de ChileDe EverandBioarquelogía: Historia biocultural de los antiguos pobladores del extremo norte de ChileAún no hay calificaciones
- Cronistas Coloniales Tomo II Apartes de la historia de Ecuador, Perú, Colombia y PanamáDe EverandCronistas Coloniales Tomo II Apartes de la historia de Ecuador, Perú, Colombia y PanamáAún no hay calificaciones
- Patrimonio cultural sumergido: Un modelo metodológico: la Sonda o Banco de CampecheDe EverandPatrimonio cultural sumergido: Un modelo metodológico: la Sonda o Banco de CampecheAún no hay calificaciones
- De la recolección a la agricultura en los andes: Nuevas perspectivas sobre la producción de alimentos y la organización socialDe EverandDe la recolección a la agricultura en los andes: Nuevas perspectivas sobre la producción de alimentos y la organización socialAún no hay calificaciones
- La diversidad del patrimonio cultural: Investigaciones del Centro INAH JaliscoDe EverandLa diversidad del patrimonio cultural: Investigaciones del Centro INAH JaliscoAún no hay calificaciones
- Atribuciones de La Nostalgia. Ollantay y El Movimiento Neo-IncaDocumento24 páginasAtribuciones de La Nostalgia. Ollantay y El Movimiento Neo-IncaIvo Carreño Manrique100% (1)
- TransaccionDocumento21 páginasTransaccionIvo Carreño Manrique100% (1)
- 39 137 1 PB PDFDocumento14 páginas39 137 1 PB PDFEmerz Ángel Gomez ObregonAún no hay calificaciones
- Historia de Los Collis PDFDocumento23 páginasHistoria de Los Collis PDFYnés Díaz HernándezAún no hay calificaciones
- Lenguas y Pueblos Altiplánicos Al Siglo XVI. Alfredo ToreroDocumento83 páginasLenguas y Pueblos Altiplánicos Al Siglo XVI. Alfredo ToreroIvo Carreño Manrique100% (2)
- Terrazas y Sistemas Hidráulicos Prehispánicos en La Cuenca Del ChillónDocumento12 páginasTerrazas y Sistemas Hidráulicos Prehispánicos en La Cuenca Del ChillónIvo Carreño Manrique100% (1)
- Territorio y Jerarquía Tardía en El Valle Bajo Del ChillónDocumento30 páginasTerritorio y Jerarquía Tardía en El Valle Bajo Del ChillónIvo Carreño ManriqueAún no hay calificaciones
- William D. Tompkins - Las Tradiciones Musicales de Los Negros de La Costa Del PerúDocumento304 páginasWilliam D. Tompkins - Las Tradiciones Musicales de Los Negros de La Costa Del PerúJosé Luis Igue100% (21)
- Las Primeras Crónicas de La Conquista. Raúl Porras BarrenecheaDocumento21 páginasLas Primeras Crónicas de La Conquista. Raúl Porras BarrenecheaIvo Carreño Manrique100% (3)
- Manuscrito Quechua de Huarochirí.Documento51 páginasManuscrito Quechua de Huarochirí.Ivo Carreño ManriqueAún no hay calificaciones
- Historia Del Descubrimiento y Conquista Del Perú.1555 Agustín de ZárateDocumento309 páginasHistoria Del Descubrimiento y Conquista Del Perú.1555 Agustín de ZárateIvo Carreño Manrique100% (8)
- Ñan Lamp y El Fabuloso Chimú. HistorietaDocumento16 páginasÑan Lamp y El Fabuloso Chimú. HistorietaIvo Carreño ManriqueAún no hay calificaciones
- Crónicas Perdidas, Presuntas y Olvidadas Sobre La Conquista Del PerúDocumento67 páginasCrónicas Perdidas, Presuntas y Olvidadas Sobre La Conquista Del PerúIvo Carreño Manrique100% (2)
- Relatos Míticos y Prácticas Rituales en Pachacamac. Peter EeckhoutDocumento54 páginasRelatos Míticos y Prácticas Rituales en Pachacamac. Peter EeckhoutIvo Carreño ManriqueAún no hay calificaciones
- Los Curacas CosteñosDocumento29 páginasLos Curacas CosteñosMiguel Angel Palacios MaldonadoAún no hay calificaciones
- Rodolfo Cerrón-Palomino. CarapulcaDocumento17 páginasRodolfo Cerrón-Palomino. Carapulcaledelboy100% (2)
- Aimara Como Lengua Oficial de Los Incas. Rodolfo Cerrón PalominoDocumento13 páginasAimara Como Lengua Oficial de Los Incas. Rodolfo Cerrón PalominoIvo Carreño Manrique75% (4)
- La Herencia Femenina Andina Prehispánica y Su Transformación en El Mundo ColonialDocumento18 páginasLa Herencia Femenina Andina Prehispánica y Su Transformación en El Mundo ColonialIvo Carreño Manrique100% (1)
- Alfredo Torero F. de C. Idiomas de Los Andes (Sección)Documento52 páginasAlfredo Torero F. de C. Idiomas de Los Andes (Sección)Ivo Carreño ManriqueAún no hay calificaciones
- Curacas y Sucesiones Costa Norte - Maria RostworowskiDocumento126 páginasCuracas y Sucesiones Costa Norte - Maria RostworowskicyberespiaAún no hay calificaciones
- Rodolfo Cerrón Palomino. Onomástica Andina. YanaconaDocumento21 páginasRodolfo Cerrón Palomino. Onomástica Andina. Yanaconaledelboy100% (1)
- ONOMÁSTICA ANDINA Tucuyricoc. Rodolfo Cerrón-PalominoDocumento18 páginasONOMÁSTICA ANDINA Tucuyricoc. Rodolfo Cerrón-Palominoledelboy100% (3)
- ANALISIS VARIEDAD 1 CON PROBIOTICOS LOTE PILOTO 001 InicialDocumento4 páginasANALISIS VARIEDAD 1 CON PROBIOTICOS LOTE PILOTO 001 InicialJuan Salvador MaestreAún no hay calificaciones
- Informe TécnicoDocumento2 páginasInforme TécnicoNéstor Walter Barrera RomeroAún no hay calificaciones
- Devocionales Del CampamentoDocumento10 páginasDevocionales Del CampamentoHebert CastilloAún no hay calificaciones
- Torta de ChocolateDocumento3 páginasTorta de ChocolateaidemarAún no hay calificaciones
- Matlab BuclesDocumento12 páginasMatlab BuclesAdriana Michell LópezAún no hay calificaciones
- 114 Comunidad Pijao Aparco NatagaimaDocumento93 páginas114 Comunidad Pijao Aparco NatagaimaDiana OvalleAún no hay calificaciones
- Diagnostico de Tarjetas MadreDocumento9 páginasDiagnostico de Tarjetas MadreTecnicos Radiologos Fial PotosiAún no hay calificaciones
- Cuento de IsopoDocumento2 páginasCuento de Isopopaola barionAún no hay calificaciones
- MVUP-Manual Diseño Experimental, Dic. 2017Documento38 páginasMVUP-Manual Diseño Experimental, Dic. 2017Milton Vinicio Uday PatiñoAún no hay calificaciones
- Copia de Propuesta c4 2024 (Cantidades)Documento8 páginasCopia de Propuesta c4 2024 (Cantidades)Franklin VillalbaAún no hay calificaciones
- AngulosDocumento4 páginasAngulosNestor AQAún no hay calificaciones
- 4.1tecnologias de Informacion de La Logistica de AprovicionaminetoDocumento4 páginas4.1tecnologias de Informacion de La Logistica de AprovicionaminetoBrenda HernandezAún no hay calificaciones
- Manejo de Heridas ComplicadasDocumento1 páginaManejo de Heridas ComplicadasAna Cristina García EstradaAún no hay calificaciones
- Estructura RepasoDocumento5 páginasEstructura RepasoAnthony AntunaAún no hay calificaciones
- Alternativas de Intervención Psicológica en Tiempos Actuales - Claudia Paz Román (Comp) PDFDocumento201 páginasAlternativas de Intervención Psicológica en Tiempos Actuales - Claudia Paz Román (Comp) PDFEduardo PachecoAún no hay calificaciones
- INVESTIGACION OPERATIVA-Metodo - GráficoDocumento4 páginasINVESTIGACION OPERATIVA-Metodo - GráficoDavid Mario CuevaAún no hay calificaciones
- Master en Oratoria Libro 1Documento65 páginasMaster en Oratoria Libro 1PabloYajureAún no hay calificaciones
- Contaminación de Los RíosDocumento11 páginasContaminación de Los RíosAngel Stevee Mendoza BoneAún no hay calificaciones
- Catalogo Vino & Agua - Cristaleria 2022Documento15 páginasCatalogo Vino & Agua - Cristaleria 2022MARLON WATTSAún no hay calificaciones
- Antologia de Medición ConaDocumento76 páginasAntologia de Medición ConaFelipeVillarrealHernandezAún no hay calificaciones
- Lista de Útiles - 2014Documento3 páginasLista de Útiles - 2014Marco FrancoAún no hay calificaciones
- BIFENTHRIN ETIQUETA GalonDocumento1 páginaBIFENTHRIN ETIQUETA GalonAriel VenturaAún no hay calificaciones
- Aceites y Lubricantes WirtgenDocumento7 páginasAceites y Lubricantes WirtgenDiaz JuanAún no hay calificaciones
- Informe FisicaDocumento10 páginasInforme FisicaGonzález AntonioAún no hay calificaciones
- Peña Lizbeth - Ensayo de Hábitos SaludablesDocumento5 páginasPeña Lizbeth - Ensayo de Hábitos Saludablessebas herreraAún no hay calificaciones
- Plano de Evacuacion Piso 1-1Documento1 páginaPlano de Evacuacion Piso 1-1Carlos PerezAún no hay calificaciones
- Secuencia 2° Ciclo Diversidad de AmbientesDocumento6 páginasSecuencia 2° Ciclo Diversidad de AmbientesorzonsorayaAún no hay calificaciones
- Dengue TripticoDocumento2 páginasDengue TripticoFrankelly ArmasAún no hay calificaciones
- RadiacionDocumento4 páginasRadiacionCristian CatacoraAún no hay calificaciones