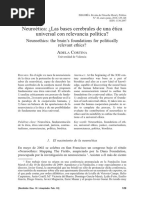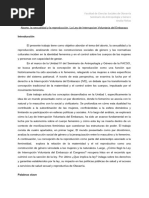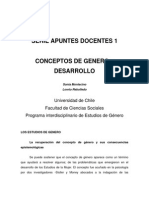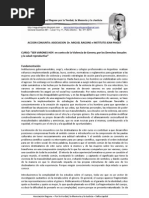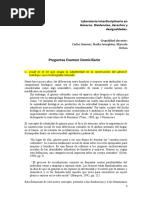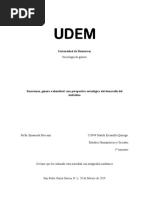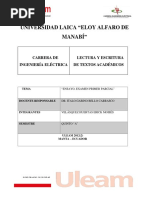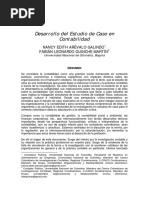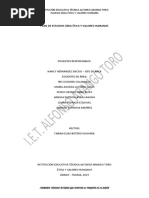Apuntes Criminologicos
Apuntes Criminologicos
Cargado por
MapachoideKoeCopyright:
Formatos disponibles
Apuntes Criminologicos
Apuntes Criminologicos
Cargado por
MapachoideKoeTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Copyright:
Formatos disponibles
Apuntes Criminologicos
Apuntes Criminologicos
Cargado por
MapachoideKoeCopyright:
Formatos disponibles
Programa de Investigación
PIAD y Análisis Delictual
Universidad La República
EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS SISTEMAS DE
TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE JOVENES
INFRACTORES DE LEY
Alejandro Romero Miranda
APUNTES DE CRIMINOLOGIA. N°3. Año 2017
Alejandro Romero. PIAD. Universidad La República.
I. Resumen
El presente trabajo, realiza una revisión de la importancia y lugar que se le brinda al enfoque
de género en la teoría criminológica (especialmente en la teoría general y del desarrollo social), así
como en la implementación de planes y proyectos tendientes a la rehabilitación de menores con
problemas de infracción de ley
Palabras claves: enfoque de género, rol de género, identidad de género, intervención bajo enfoque de
género.
II. Género y Adolescencia
Partiremos este trabajo, esclareciendo una diferenciación que se asume vital al momento de
entender las relaciones entre hombres y mujeres, a su haber, el marco teórico sexo-género (Faraldo,
2005)
El concepto de género fue acuñado en 1955 por el psicólogo neozelandés John Money, quien
empleó el término “rol de género” (gender role) para describir el conjunto de conductas atribuidas a los
varones y a las mujeres; y el término “identidad de género” (gender identity) para describir la percepción
interna de sí mismo como hombre o mujer. Posteriormente, Robert Stoller, en 1968, precisó la
diferencia conceptual entre sexo y género, señalando que el primero se relaciona con las
características biológicas, mientras que el segundo aparece como la construcción cultural, psicológica,
de lo que es ser mujer u hombre, (lo femenino y lo masculino) en una sociedad.
Así, mientras el término sexo alude a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres
(diferencias basadas en los aparatos reproductores que determinan las categorías hembra o macho), el
género, se relaciona con la construcción social del conjunto de prácticas, símbolos, representaciones,
normas y valores sociales que guían el comportamiento de cada sexo (lo que puede y debe hacer cada
uno de ellos) (Castro, 2003)
Como lo plantea Menares (2009), cuando hablamos de género nos estamos refiriendo en fin
de cuentas, a un concepto que hace referencia a la organización social de la diferencia sexual, a un
ordenamiento no natural sino social, sobre los sistemas normativos, culturales, económicos y políticos
de cómo se concibe la relación entre hombre y mujer. En suma, a una construcción sobre los roles
que los sexos desempeñan en las distintas sociedades, cómo los sujetos son socializados en razón de
estos roles y a cómo se organizan las relaciones de poder entre ambos.
De esta forma, la sociedad (por medio de la educación y la socialización machista), desde sus
intereses y necesidades, ha determinado la asignación de valores y roles diferenciados para hombres y
mujeres, que por lo general, han asociado lo femenino con la belleza, la sensibilidad, las emociones, la
debilidad y lo masculino con su antítesis, esto es; la fuerza, el valor, la inteligencia (Faraldo, 2005), dando
paso a una división del trabajo que delega en la mujer las tareas de reproducción, crianza y cuidado de
los hijos y artífice del sustento emocional y moral del núcleo familiar, y en los hombres las labores de
sustento económico. Al respecto, es interesante la tesis planteada por Simone de Bavoire en relación
al origen de esta primera división social del trabajo. En su libro El Segundo Sexo, Bavoire señala que
esta asociación de la mujer con el mundo privado (el hogar) y del hombre con el mundo público (el
Astorga N° 640, esquina O’Carrol. Rancagua. Mail: piad.rancagua@ulare.cl 2
Alejandro Romero. PIAD. Universidad La República.
trabajo), se debe simplemente a que estas no participaron (o no acompañaron a los hombres) en las
caserías de animales durante la prehistoria, hecho que produjo una división casi natural de roles:
mientras que uno traía el alimento, el otro debía prepararlo. De aquí el hecho para esta autora, que el
género no se adopta de forma voluntaria, sino que viene definido por el hecho de nacer con un
determinado sexo, que según ha mostrado la historia de la humanidad otorga privilegios y
oportunidades a los hombres en detrimento de las mujeres.
El binomio sexo-género como sistema condiciona relaciones, intercambios y reglas de
comportamiento, constituyendo un sistema de clasificación. Etiqueta a los sujetos sociales en
hombres y mujeres, lo que unido a variables de tipo sociodemográfico (edad, estado civil, etc) genera
una taxonomía de la población que introduce en el imaginario colectivo información sobre la posición
que una persona o grupo de personas tienen en la estructura social. Por otra parte, establece
relaciones entre personas y grupos a los que se les asignas diferentes niveles de poder creando una
asimetría en las relaciones, marcando reglas de comportamiento diferenciales sobre lo permitido y
prohibido para hombres y mujeres.
De esta forma, la teoría de género propone un análisis de la realidad destinado a reflexionar
sobre la construcción social de las prácticas que hombres y mujeres tienen, donde por lo general, las
prácticas y saberes de las mujeres (que determinan una mirada particular y propia de ver los
fenómenos) son invisibilizados, desplazados o simplemente desatendidos (Castro, 2003; Faraldo,
2005)
En la etapa de la adolescencia, debido a los cambios biológicos y psicosociales, estas tensiones
entre sexo y género se acentúan, debido al propio ánimo idealista y confrontacional de los jóvenes
que los llevan a cuestionar muchas prácticas que antes (en su niñez) gozaban de toda aceptación. Así
en este período, se produce una fuerte identificación con el género lo que es determinante para la
resolución de la crisis de identidad y la identificación con los roles sociales.
Las diferencias de género en la adolescencia se presentan como un factor relevante que
explica las disparidades entre los sujetos, sobre todo si consideramos que el género es un concepto
que alude a la construcción social de aquello que me identifica y me hace reconocible como hombre o
mujer,
Del mismo modo, el género tiene importancia (y he aquí que se enlaza con los sistemas de
rehabilitación y tratamiento de la delincuencia), porque actúa como un prisma que permite determina
una visión muchas veces alternativa, diferente, -para algunos única-, de ver y construir realidad, pues
el mundo de la vida de las mujeres (Schütz, 1995) , esto es; toda su carga educativa, generacional,
ontogenética, sueños, frustraciones, inquietudes, emociones, vivencias, subyugación, entre otros
elementos, la sitúan en una tribuna diferente a la del hombre para analizar y ver los fenómenos. Es
decir, la división de roles no sólo determina una posición de subyugación de la mujer, sino que
además, genera una mirada particulares de ver, sentir y actuar frente a los mismos hechos sociales que
experimenta un hombre. Por ende, los motivos que llevan a ambos a acometer delitos no
necesariamente responden a las mismas causas, y lo que es más importante, no necesariamente deben
ser abordados como si así lo fuera (Olmos, 2005)
De esta manera, la teoría de género aplicada al tratamiento y la rehabilitación penal tanto para
hombres como mujeres (adultos y menores), apela a una relación que Joan Scott (1994) denomina
Astorga N° 640, esquina O’Carrol. Rancagua. Mail: piad.rancagua@ulare.cl 3
Alejandro Romero. PIAD. Universidad La República.
diferencia dentro de la igualdad, que se fundamenta en la idea de lograr igualdad de condiciones y
oportunidades, pero teniendo en cuenta las propias particularidades de los sujetos, esto es; su propio
mundo de la vida y su género.
La aceptación de esta directriz implica asumir un hecho relevante, cual es, ver al género más
que como un simple enfoque o una teoría auxiliar destinada a la complementación teórica, plantearla
como un precepto epistemológico que debe estar presente en todas las áreas de las ciencias sociales.
De aquí también, que su aplicación no sólo se relaciones con el ejercicio de los Derechos Humanos y
mayores cuotas de democracia, sino de igual modo, con un mayor grado de cientificidad de la
investigación social y criminológica.
III. Enfoque de Género y Teoría Criminológica
Si analizamos las teorías clásicas de la criminalidad, encontraremos que estas se plantean
justamente en un sentido inverso al enfoque de género, pues si bien, estas aceptan (o dejan entre ver)
que las mujeres cometen delitos producto de factores inherentes a su calidad femenina, estos no
tendrían causa en la socialización ni la división de roles, sino más bien en elementos biológicos
constitutivos de su persona.
Así por ejemplo, Yague Olmos (2002:3) plantea que para Lombroso y Ferrero la delincuencia
femenina (indistinta la edad de la mujer) se relaciona directamente con su inferioridad evolutiva, que
se observa en su mayor inactividad respecto al hombre similar a la del óvulo con el espermatozoide.
De aquí, que la mujer por estar menos evolucionada presentaría menos delitos que el hombre (por su
pasividad), pero cuando los comete, estos serán más crueles por su mayor identificación con lo
primitivo (lo que la llevaría a la comisión de más delitos de sangre). Finalmente, para estos autores la
criminalidad de la mujer (recordemos adulta y niña) sería resultante de la masculinización de su
conducta impropia de su esencia, por lo tanto, encarnaría una doble anormalidad; primero biológica y
después social. Es en esta misma línea -según la autora-, donde debería situarse la relación entre la
labilidad femenina producto del período menstrual y el aumento de actividad delictiva expuesta por
Aznar, Exner y Hentig, donde la menstruación sería un factor facilitador del crimen debido a la
inestabilidad psicobiológica que causaría en la mujer.
Desde el psicoanálisis, la misma Yague Olmos muestra como la delincuencia femenina se
relaciona de forma directa con la anormalidad y la masculinización. Para Freud –expone-, la mujer
delincuente es en esencia un ser anormal, pues al cometer delitos asume la agresividad y atributos
propios del hombre que hablan de su frustración y falta de equilibrio de su ego (iniciado en su etapa
infantil). Para otros autores como Ferracuti y Newman (citado por Olmos, 2002), la mujer comete
delitos en la medida que pierde su esencia femenina y es portadora de una patología criminal basada
en un comportamiento masculinizado.
Como se observa, dentro de la teoría clásica del delito, el género no es visualizado como un
elemento importante, más aún, las diferencias de comportamiento criminal se asocian directamente
con variables biológicas de cada sexo. De aquí entonces, que las teorías clásicas como la de Lombroso
y Ferri planteen al criminal como un sujeto atávico.
Astorga N° 640, esquina O’Carrol. Rancagua. Mail: piad.rancagua@ulare.cl 4
Alejandro Romero. PIAD. Universidad La República.
En una línea similar, pero no idéntica, la teoría general del delito de Gottfredson y Hirsch
(1990), tampoco considera la variable de género como un elemento relevante en la criminalidad. Sin
bien, estos autores ponen a la deficiente socialización primaria (familiar) como base de la criminalidad
debido al bajo autocontrol que genera en los sujetos, dentro de esta socialización no establece
diferencias en los delitos producto del género de los sujetos, ni tampoco en las pautas educativas
destinadas a evitar la conducta antisocial.
Esto se evidencia con fuerza, si traemos a la mesa dos conceptos claves de la teoría general; a
su haber: la versatilidad de los delincuentes y la continuidad delictiva.
La versatilidad de los delincuentes, señala que los criminales (hombres como mujeres) no se
especializan en la comisión de delitos específicos, sino que más bien, se ven envueltos en infracciones
muy diversas. De aquí, que para esta teoría no tenga sentido buscar las causas de tipos delictivos
concretos, debido a que todos los delitos presentan más elementos que los unen que aquellos que los
diferencian. En otros términos, los delincuentes no se especializan en delitos concretos, sino que más
bien, tienden a verse envueltos en una gran variedad de ellos según las circunstancias, razón por la
cual, carece de sentido buscar una explicación al delito puntual. Al plantear esto, Gottfredson y
Hirsch (1990) asumen que las razones que llevan a hombres y mujeres a cometer delitos son las
mismas (o se presentan estandarizadas), por tanto, no se visualiza al género como un elemento que
incida en tipos particulares de crímenes. Pareciese ser, que estos autores no vislumbran en la
socialización primaria la carga implícita de la educación de género, sino que más bien, la conciben
como un proceso estandarizado, donde niños y niñas reciben las mismas reglas y roles que han de
fortalecer o debilitar su autocontrol. Este punto se presenta a lo sumo contradictorio, ya que
justamente las mismas reglas familiares destinadas a esclarecer la identidad de género del sujeto, dejan
de funcionar o no son consideradas al momento del crimen. Así, esta versatilidad de los delincuentes
no puede ser explicada a través del enfoque de género, pues, las propias visiones de los sujetos (en
tanto hombres como mujeres, en tanto niños como niñas), sus propias vivencias y modos de vida, sí
se relacionan con determinados delitos, como suele ser el microtráfico de drogas, que en los últimos
años se ha transformado en una herramienta rápida y muy utilizada por las mujeres en condiciones de
pobreza para sustentan su núcleo familiar, situación que ha determinado un mayor encarcelamiento
de éstas en relación a los hombres por dicho delito, hecho que podría ser interpretado como una
suerte de especialización criminal (Salazar, 2008).
Relacionado con lo anterior, la continuidad delictiva planteada por Gottfredson y Hirsch que
establece un nexo directo entre la delincuencia juvenil y la delincuencia adulta, proponiendo (y
asumiendo) que todo delincuente adulto lo fue en su juventud, es otro supuesto que contrasta con el
enfoque de género, pues, como lo muestran las estadísticas, la delincuencia femenina ha decrecido en
los últimos años en relación a la masculina que se mantiene estable al alza, lo que indica, que una
mayor cantidad de mujeres (que probablemente fueron delincuentes juveniles o infantiles) han dejado
de serlo (Yague Olmos: 2007; 2002. Cervello: 2006. De la Cuesta: 1992. Arteaga: 1990).
De esta forma, la teoría general al poner en la socialización primaria el núcleo explicativo de la
delincuencia, pero al no concebir la educación de género dentro de sus variables, propone reglas
generales que si bien han sido validadas empíricamente, caen en un determinismo que poco ayudan
en el esfuerzo por igualar las condiciones de encarcelamiento y rehabilitación. Del mismo modo, el
hallazgo de la continuidad, no podría explicar porque muchas mujeres (ya adultas, madres, abandonas
Astorga N° 640, esquina O’Carrol. Rancagua. Mail: piad.rancagua@ulare.cl 5
Alejandro Romero. PIAD. Universidad La República.
y empobrecidas) sin antecedentes delictuales, participan del microtráfico como una forma de
subsistencia (Yague Olmos: 2007; 2002. Cervello: 2006)
Finalmente, las social development theories, muestran un panorama más optimista en relación al
género, el cual si bien, no aparece mencionado tácitamente como un elemento dentro de los factores
que determinan la delincuencia, si aparecen ideas que le hacen sentido. Tal es el caso de la teoría
integradora de Farrington (2005), quien propone que entre los factores de riesgo de la delincuencia, la
crianza del niño/a en base a modelos negligentes y autoritarios pueden influir en un tipo particular de
crimen, hecho que se ve fuertemente reforzado cuando los padres tienen conductas antisociales o han
sido encarcelados. Del mismo modo, Randy Borum (2000) al proponer la delincuencia en base a
factores; históricos, clínicos y contextuales, implícitamente asigna importancia al género, aun cuando
en estricto rigor no lo menciona como tal. Es decir, podríamos plantear, que aun cuando la teoría del
desarrollo vislumbra la diferencia en la socialización y educación de niños y niñas, entiende como un
acto per sé la inclusión de la variable género, esto es; casi de sentido común. Pero el problema es, que
al no plantearla de forma concreta, da la impresión que dentro de su esquema analítico, el género
sigue siendo una variable de tipo auxiliar, esto es, que si bien reviste importancia no se asume del
todo crucial en la comprensión y abordaje de la delincuencia.
IV. Enfoque de Género y Rehabilitación
Por lo general, los modelos de rehabilitación utilizados se valen del enfoque de género como
herramienta auxiliar, pero no existe un modelo particular que ponga a la construcción social de lo que
significa ser hombre y mujer como pilar fundamental del tratamiento.
Así por ejemplo, el Servicio Nacional de Menores de Chile (SENAME) al igual que la Agencia
de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, utilizan varios
modelos para el trabajo con niños y niñas infractoras de ley que consideran la variable género, entre
los que destacan:
a) El modelo de habilidades para la vida y competencia social (cognitivo-conductual); que busca
fortalecer destrezas y habilidades que les permitan a los menores desarrollarse en distintos
contextos y situaciones a lo largo de su vida, lo cual, supone un trabajo destinado a la
adquisición de conocimientos, actitudes y habilidades socioafectivas (autoeficacia, autoestima,
responsabilidad, locus de control, etc)
b) El modelo de factores protectores y de riesgo: Que busca promocionar y reforzar elementos
que alejen al menor de la delincuencia, y a la vez minimizar la influencia de elementos que se
asumen facilitadores de conductas antisociales.
c) El modelo ecológico sistémico: que involucra variables culturales, que van desde el
microsistema (sujeto y familia), pasando por el exositema (familiares, grupo de pares, amigos),
mesosistema (instituciones) y macrosistema (sociedad en su conjunto)
Astorga N° 640, esquina O’Carrol. Rancagua. Mail: piad.rancagua@ulare.cl 6
Alejandro Romero. PIAD. Universidad La República.
Todos estos modelos involucran el enfoque de género como una herramienta destinada a hacer
más pertinentes las intervenciones y recoger esa carga que hace a hombres como mujeres
constructores de realidades diferentes pero a la vez complementarias.
Estos mismos modelos son aplicados a las distintas metodologías de intervención, las que
presentan diversos niveles que facilitan o dificultan la aplicación del enfoque de género. Por lo
general, son pocas las intervenciones que hacen del enfoque de género una herramienta prioritaria,
siendo la mayor parte de ellos, proyectos de índole comunitario y de educación de calle. Aún así, es
posible encontrar algunas experiencias que utilizan (en mayor o menor medida) el enfoque de género
a nivel mundial
4.1 Programa Girls in Space. (Australia).
Este programa comunitario fue diseñado con el fin de propiciar la intervención y ocupación
de espacios públicos por parte de los jóvenes, mediante actividades de tiempo libre y actividades
formativas. Se focalizó en niñas menores de 18 años con alto riesgo delictual o primerizas. El enfoque
de género aplicado en el proyecto permitió diseñar programas de deportes y formación para las niñas,
poniendo fuerte acento con aspectos relacionados con la superación personal por medio del trabajo y
la prevención del embarazo adolescente.
4.2 Proyecto Ofensores Sexuales Juveniles (Costa Rica)
Este proyecto ofrece atención terapéutica especializada a jóvenes que han cometido una
ofensa sexual, donde por medio de talleres formativos y sesiones grupales se abordan temáticas
relacionadas con el género, como masculinidad, la socialización de género, patriarcado, violencia,
sexualidad y otros aspectos que se relacionan con el comportamiento del agresor.
4.3 Programa Caleta Sur (Chile)
El programa Caleta Sur, focaliza su trabajo con niños y niñas de la calle, específicamente con
aquellos que viven debajo los puentes (caletas). La idea, es generar vínculo por medio de trabajo de
calle que apele a la empatía y el respeto como elementos articuladores de la relación, para
posteriormente, realizar labores de acompañamiento y educación destinada a sacarlos de la calle. En
estas intervenciones se trabajan temáticas asociadas a la familia, la sexualidad, el género y el cambio en
las trayectorias de vida.
4.4. Los Programas del Centro de Aprendizaje Social de Oregón (OSLC: Oregón Social
Learning Center)
El modelo del OSLC propone que la conducta del niño y la interacción con otros se aprenden
en la familia, y que en condiciones más extremas se produce un cambio hacia interacciones del niño
con otras personas fuera de la familia, incluidos los compañeros y profesores. De aquí entonces la
finalidad de reforzar las competencias de los padres a fin de evitar este alejamiento
Astorga N° 640, esquina O’Carrol. Rancagua. Mail: piad.rancagua@ulare.cl 7
Alejandro Romero. PIAD. Universidad La República.
4.4.1. El Programa para Adolescentes en Transición del OSLC (Adolescent Transition
Program: ATP)
Este programa tiene como objetivo entregar técnicas de gestión a la familia por medio de
reuniones de padres y de grupos de trabajo entre padres/adolescentes en riesgo delictual o
primerizos. Estas sesiones son dirigidas por terapeutas, quienes ayudan a los padres a desarrollar
herramientas que favorezcan una buena socialización y disciplina que evite futuras conductas
antisociales: Entre los contenidos de las sesiones se cuentan: construcción de identidad y género en
los adolescentes, expectativas de vida y trabajo de los chicos y chicas, así como normas y límites y
manejo de comunicación. Por su parte, las sesiones individuales y de grupo centradas en los
adolescentes se llevan a cabo con jóvenes entre los 10 y los 14 años, y los contenidos tratados giran
en torno a: conformación de amistad, actitudes prosociales de los compañeros y el autocontrol
(Bischop, 2009)
4.4.2. Programa de Cuidado Adoptivo Temporal de Tratamiento Multidimensional
(Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC).
El MTFC fue diseñado para jóvenes delincuentes crónicos, a los que el tribunal de menores
había adjudicado el calificativo de alto riesgo. Los adolescentes incluidos en este programa son
asignados a una familias para su cuidado adoptivo temporal (uno o dos por familia) debido a que el
Tribunal, considera que los padres biológicos ya no pueden controlar al joven en sus propios hogares.
Para esto, se seleccionó y se formó a padres adoptivos temporales en técnicas de imposición de
reglas, comunicación efectiva, consejería, afectividad, sexualidad y género para reforzar conductas
prosociales. Asimismo, cada joven participa en sesiones semanales con terapeutas de orientación
conductiva, centradas en el desarrollo de técnicas en áreas como la resolución de problemas, la
adopción de perspectivas sociales (construcción integral de lo masculino y femenino) y métodos no
agresivos de autoexpresión. (Bischop, 2009)
4.4.3. Programa Vinculación de los Intereses de las Familias y Profesores (Linking the
Interests of Families and Teachers LIFT)
El programa LIFT está diseñado para proporcionar modos de influir en la conducta
problemática de la infancia que a menudo es precursora de una conducta delictiva y violenta en la
adolescencia. Se basa en el desarrollo de actividades conjuntas de ocupación positiva de tiempo libre
entre padres, docentes y alumnos. Del mismo modo, los padres se capacitan en herramientas
destinadas a estrechar el vínculo y la comunicación. Los alumnos participan en talleres por nivel
educativo (de primer a quinto grado) divididos por género. Si bien, este el LIFT no se aplica de forma
directa sobre jóvenes delincuentes, si ha demostrado minimizar factores de riesgo personal. (Bischop,
2009)
Astorga N° 640, esquina O’Carrol. Rancagua. Mail: piad.rancagua@ulare.cl 8
Alejandro Romero. PIAD. Universidad La República.
4.5 Programas del Grupo de Investigación en Desarrollo Social de Seattle (Seattle Social
Development Research Group: SDRG)
El SDM combina el fortalecimiento de la vinculación y del compromiso social, el aprendizaje
de actitudes y capacidades prosociales y la evitación del aprendizaje delictivos (teoría del aprendizaje
social), por medio del trabajo a nivel de la familia, colegio y grupos de compañeros.
4.5.1. El Proyecto de Desarrollo Social de Seattle (Seattle Social Development Project SSDP).
El SSDP fue diseñado para aumentar las oportunidades, desarrollar las técnicas sociales y
proporcionar recompensas por la buena conducta en clase a niños en alto riesgo delictual. Se focalizó
en ocho colegios de Seattle, donde los profesores fueron formados para desempeñar su labor en base
a tres ejes: a) una dirección proactiva de las clases, basada en la recompensar de conducta prosociales
y trabajo al interior del aula por parte de los alumnos, b) utilización de técnicas interactivas de
enseñanza, como por ejemplo establecer objetivos explícitos de aprendizaje y modelar las técnicas que
han de aprenderse, c) el fomento del aprendizaje cooperativo, esto es, por medio de equipos de
trabajo organizados bajo la lógica de la identidad y el enfoque de género. Del mismo modo, como
complemento de estos tres ejes, se realizaron sesiones grupales destinadas a la resolución de
problemas interpersonales entre los alumnos, y a instalar en los niños una serie de técnicas de
rechazo, destinadas a afrontar posibles influencias negativas por parte de otros niños o amigos. Del
mismo modo, se realizaron talleres para los padres en temas relacionados con técnicas de crianza,
consejos para mejorar el seguimiento de la conducta de los niños, reforzamiento de normas
prosociales. También se animó a los padres a que reforzaran las actividades familiares y académicas,
fomentando los tiempos familiares a fin de proporcionar una atmósfera positiva en el hogar,
destinada a acrecentar los lazos afectivos y el apoyo en la implementación de hábitos, lectura y
matemáticas en los niños. (Vásquez, 2003)
V. Conclusiones
Tras revisar algunos modelos criminológicos, podemos apreciar que en los primeros de ellos
(clásicos), el género es un elemento prácticamente desconocido, lo que determina, que sus postulados
en torno a la delincuencia femenina se reduzcan a diferencias biológicas de los sexos. Del mismo
modo, la teoría general pese a poner a la socialización primaria como el elemento esencial del
autocontrol, no vislumbra el enfoque de género como un elemento importante en la dinámica, más
aún, cuando universaliza los motivos de la delincuencia por medio de la versatilidad y la relación
directa entre delincuencia juvenil y adulta. Sólo las teorías del desarrollo social parecen darle cabida a
la variable género, pero no de forma explícita, sino más bien camuflada tras el sentido común que
indica que el proceso de socialización per se debe incluir diferencias entre los sexos a fin de no
confundir ni descompensar la estructura y roles sociales. De este modo, su presencia en esta teoría se
muestra más subjetiva que objetiva, tal y como se desprende de los factores de riesgo de Farrington y
Bonta
Es esta característica la que ha de primar en la gran mayoría de los planes y proyectos de
intervención con menores, en el mejor de los casos, el enfoque de género aparecerá como una
variable de tipo auxiliar (y no primordial) cuya aplicación será antojadiza debido a su todavía poco
Astorga N° 640, esquina O’Carrol. Rancagua. Mail: piad.rancagua@ulare.cl 9
Alejandro Romero. PIAD. Universidad La República.
aceptado status epistemológico. Hoy por hoy, aún se mantiene en pie la premisa que acusa que es
posible comprender los fenómenos sociales y criminológicos sin recurrir a este enfoque.
En este sentido, como pudimos apreciar en los proyectos citados como ejemplos de buenas
prácticas de incorporación del enfoque de género, la mayor parte de ellos desarrolla acciones (como
talleres, sesiones, capacitaciones) que si bien son valoradas en su esfuerzo, aún aparecen como
desconectadas, como anexadas a un corpus del cual aún no forman parte.
Finalmente, una certeza aflora entre la incertidumbre, cual es, que pese a la dinámica descrita
con antelación, hoy se habla y se realizar mayores esfuerzos por incorporar el enfoque de género en
las intervenciones con menores, sobre todo en las de carácter socioeducativo, comunitario y trabajo
de calle, que es justamente donde se develan con mayor fuerza (y crudeza) las diferencias entre
hombres y mujeres.
Bibliografía.
Arteaga, T (1990) “Mujer, Cárcel y Emakunde”. En Revista Eguzkilore Cuadernos del Instituto Vasco de
Criminología. Nº 4, p 103 -110.
Akers. R (2006) Aplicaciones de los principios del aprendizaje social: Algunos programas de
tratamiento y prevención de la delincuencia. Universidad de Florida, USA.
Bischop. D (2009) La justicia de menores en los Estados Unidos: Una revisión de políticas,
programas y tendencias . Universidad del Noreste, Boston.
Borum, R. (2000) Assessing Violence risk among Youth Journal of Clinical Psychology, Vol. 56(10),1263–
1288.
Castro, C. (2003): Introducción alenfoque integrado o mainstreaming de género.Guía Básica. Sevilla, Instituto
Andaluz de la Mujer.
Cervello, V (2006) “Las Prisiones de las Mujeres desde una Perspectiva de Género”. En Revista
General de Derecho Penal. Nº 5, Valencia.
De la Cuesta Aguado, P (1992) “Perfiles Criminológicos de la Delincuencia Femenina”. En Revista de
Derecho Penal y Criminología. España.
De Baviore, S (2006, 6º edición) El Segundo Sexo. Taurus, Argentina
Faraldo, R (2005) Claves de la intervención social desde el enfoque de Género. FCE. México
Farrington, D (2005) Orígenes del comportamiento antisocial en la niñez.*Institute of Criminology,
University of Cambridge, UK. Clinical Psychology and Psychotherapy Clin. Psychol. Psychother. 12, 177–190
Astorga N° 640, esquina O’Carrol. Rancagua. Mail: piad.rancagua@ulare.cl 10
Alejandro Romero. PIAD. Universidad La República.
Gottfredson; M.R y T, Hirsch (1990) A General Theory of Crime. Standford, Ca: Standford
University Press.
Gottfredson y Hirsch (1994) The Generality of Deviance. Traduction Publishers, New Brunswick P
1-22.
Menares, C (2009) Género, desigualdad y exclusión.
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n41/acmen.html
Salazar, T (2008) “Delincuencia Femenina por Drogas: Una Aproximación a su Realidad Educativa.
En Revista EDUCERE. Año 12. Nº 42. P 603-614. Venezuela. p 612. Cursivas añadidas
Scott, Joan "Decontruir igualdad versus diferencia; usos de la teoría descontructivista para el feminismo" Feminania
N°13, Noviembre 1994
Shutz, A. (1995). “El Problema de la Realidad Social”. Editorial Amorroutu. Buenos Aires, Argentina
_______(1993). “La Construcción Significativa del Mundo Social”. Editorial Paidos. Buenos Aires,
Argentina
Vásquez, C (2003) Predicción y Prevención de la delincuencia juvenil según las teorías del desarrollo
social. Revista de Derecho Vol XIV.P 135-158
Yague Olmos, C / Cabello, M (2005) Mujeres Jóvenes en prisión En: REVISTA DE ESTUDIOS
DE JUVENTUD
Yague Olmos, C (2002) “Mujer, Delito y Prisión: Un Enfoque Referencial Sobre la Delincuencia
Femenina. En Revista de Estudios Penitenciarios Nº 249, p4, cursivas añadidas. Ministerio del Interior
Secretaria General Técnica, España
_________(2007) “Delitos por los Cuales son Encarceladas las Mujeres”. En Revista Española de
Investigación Criminológica. Nº 5, artículo 4.
Como citar el presente texto:
Romero, A. (2016) “El Enfoque de Género en los Sistemas de Tratamiento y Rehabilitación de
Jóvenes Infractores de Ley”. Apuntes Criminológicos, N° 3. PIAD. Universidad La República. Región de
O’Higgins. Chile
Astorga N° 640, esquina O’Carrol. Rancagua. Mail: piad.rancagua@ulare.cl 11
También podría gustarte
- Neuroetica y Neuropolitica PDFDocumento20 páginasNeuroetica y Neuropolitica PDFSpinoza Joseph100% (3)
- Delirio y misoginia trans: Del sujeto transgénero al transhumanismoDe EverandDelirio y misoginia trans: Del sujeto transgénero al transhumanismoCalificación: 2.5 de 5 estrellas2.5/5 (4)
- Prueba de Resolución de Ecuaciones Sexto BásicoDocumento3 páginasPrueba de Resolución de Ecuaciones Sexto Básicoleonela100% (7)
- Homoerotismo, sociabilidad y discreción: En el cuarto oscuro todos los gatos son pardosDe EverandHomoerotismo, sociabilidad y discreción: En el cuarto oscuro todos los gatos son pardosAún no hay calificaciones
- AD&D - 06 - El Vampiro de RavenloftDocumento96 páginasAD&D - 06 - El Vampiro de RavenloftMapachoideKoeAún no hay calificaciones
- Pheterson, Gail (2013) Mujeres en Flagrante Delito de IndependenciaDocumento11 páginasPheterson, Gail (2013) Mujeres en Flagrante Delito de IndependenciaSolana MontielAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Relaciones de GeneroDocumento17 páginasCuadernillo Relaciones de GeneroVala CamposAún no hay calificaciones
- Analia Fleitas - Trabajo Final Antropologia y GeneroDocumento11 páginasAnalia Fleitas - Trabajo Final Antropologia y GeneroAnalía FleitasAún no hay calificaciones
- Conceptos de Genero y DesarrolloDocumento34 páginasConceptos de Genero y DesarrolloPili Solano GodoyAún no hay calificaciones
- Capítulo 6 - Enfoque de Género - Concepto y Elementos Esenciales en La AdolescenciaDocumento15 páginasCapítulo 6 - Enfoque de Género - Concepto y Elementos Esenciales en La AdolescenciaBryan José Meza AndrésAún no hay calificaciones
- Estudios de Los Hombres.Documento13 páginasEstudios de Los Hombres.Daymin SerranoAún no hay calificaciones
- Casas, Laura Julieta, "Género". Perspectivas de Género y Derechos Humanos.Documento4 páginasCasas, Laura Julieta, "Género". Perspectivas de Género y Derechos Humanos.Luli MuntanerAún no hay calificaciones
- EMS Modulo 2Documento33 páginasEMS Modulo 2sinbelAún no hay calificaciones
- Los Roles Sexuales. Miguel Moya MoralesDocumento8 páginasLos Roles Sexuales. Miguel Moya MoralesHaidy J. RicoAún no hay calificaciones
- Trabajo Género Loreto TenorioDocumento13 páginasTrabajo Género Loreto TenorioloretoAún no hay calificaciones
- T1 RgeiDocumento8 páginasT1 Rgeilsam55449Aún no hay calificaciones
- Escrito en El CuerpoDocumento24 páginasEscrito en El CuerpoCarolina Pecker MadeoAún no hay calificaciones
- Ensayo Sexualidad Es CulturaDocumento4 páginasEnsayo Sexualidad Es CulturaJequinterosaAún no hay calificaciones
- Perspectiva de GeneroDocumento7 páginasPerspectiva de GeneroBrian Hinojosa CastroAún no hay calificaciones
- "Sistema Sexo-Género" y "Feminismos y Masculinidades"Documento7 páginas"Sistema Sexo-Género" y "Feminismos y Masculinidades"Yess TorresAún no hay calificaciones
- Masculinidades Piaget Ragone ProgramaDocumento3 páginasMasculinidades Piaget Ragone ProgramaAsociación Dr. Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la JusticiaAún no hay calificaciones
- Carlos Mejia ReyesDocumento13 páginasCarlos Mejia ReyesWendy100% (1)
- Apuntes Teóricos para Pensar La Jornada-El Género Como Constructo Social y CulturalDocumento5 páginasApuntes Teóricos para Pensar La Jornada-El Género Como Constructo Social y CulturalMariana ContreraAún no hay calificaciones
- El Género Como Constructo Social y CulturalDocumento6 páginasEl Género Como Constructo Social y CulturalEliana RequiereAún no hay calificaciones
- ART. Gr.3Documento11 páginasART. Gr.37272860522Aún no hay calificaciones
- RetrieveDocumento32 páginasRetrieveAaron SolanoAún no hay calificaciones
- Género Como Categoría AnalíticaDocumento4 páginasGénero Como Categoría AnalíticaBlanca Esther “Teté” Marín MartínezAún no hay calificaciones
- Que Es GeneroDocumento8 páginasQue Es GeneroBaruk MarquezAún no hay calificaciones
- Clase 2Documento63 páginasClase 2Victor SedefeAún no hay calificaciones
- 3 Clase GéneroDocumento12 páginas3 Clase GéneroluluvsanAún no hay calificaciones
- Cuerpo e IdeologíaDocumento59 páginasCuerpo e IdeologíaJosue216Aún no hay calificaciones
- Art. Sexualidad OficialDocumento11 páginasArt. Sexualidad Oficial7272860522Aún no hay calificaciones
- MaterialDocumento35 páginasMaterialJudas SmithAún no hay calificaciones
- Mujer, Justicia Penal y Género - Ana Elena ObandoDocumento65 páginasMujer, Justicia Penal y Género - Ana Elena ObandoUna Nena felizAún no hay calificaciones
- Lectura 1Documento22 páginasLectura 1Jorge CassiAún no hay calificaciones
- Sexualidad y Afectividad PDFDocumento97 páginasSexualidad y Afectividad PDFYoshi LlanosAún no hay calificaciones
- Article A1395Documento5 páginasArticle A1395MARIO SANCHEZ MIRANDAAún no hay calificaciones
- Bonan y Guzmán, "Aportes de La Teoría de Género A La Comprensión de Las Dinámicas Sociales y Los Temas Específicos de Asociatividad y Participación, Identidad y Poder"Documento7 páginasBonan y Guzmán, "Aportes de La Teoría de Género A La Comprensión de Las Dinámicas Sociales y Los Temas Específicos de Asociatividad y Participación, Identidad y Poder"Diana Barrera HolyoakAún no hay calificaciones
- U6 Ética y Perspectiva de GéneroDocumento9 páginasU6 Ética y Perspectiva de GéneroPastas Rellenas SGAún no hay calificaciones
- Equidad de GeneroDocumento19 páginasEquidad de GeneroJuan P Arango HenrietAún no hay calificaciones
- Introducción Al GéneroDocumento3 páginasIntroducción Al GéneroRomina Rodríguez MerinoAún no hay calificaciones
- Preguntas Examen - VFDocumento6 páginasPreguntas Examen - VFPEPEAún no hay calificaciones
- Enfoque de GéneroDocumento12 páginasEnfoque de GéneroMarisol Navea ZárateAún no hay calificaciones
- 8 Ficha Perspect Genero Violencia CicloDocumento5 páginas8 Ficha Perspect Genero Violencia CicloEugenia Avila RuizAún no hay calificaciones
- Perspectiva de GéneroDocumento3 páginasPerspectiva de Géneroramirezgarcia745Aún no hay calificaciones
- U.4 Trata de Personas Desde El GeneroDocumento38 páginasU.4 Trata de Personas Desde El GeneroCecilia CarballoAún no hay calificaciones
- EBSCOhost - GÉNERO Y MASCULINIDAD - RELACIONES Y PRÁCTICAS CULTURALESDocumento22 páginasEBSCOhost - GÉNERO Y MASCULINIDAD - RELACIONES Y PRÁCTICAS CULTURALESJosé ContrerasAún no hay calificaciones
- Masculinidades y Su Relación Con La Salud MentalDocumento22 páginasMasculinidades y Su Relación Con La Salud MentalLú E. QuirogaAún no hay calificaciones
- Igualdad de Género y FeminismoDocumento52 páginasIgualdad de Género y FeminismoHelena AlexandraAún no hay calificaciones
- modulo-1-construccion-historica-y-cultural-de-las-relaciones-sociales-basadas-en-el-genero-_DUmT1iDDocumento36 páginasmodulo-1-construccion-historica-y-cultural-de-las-relaciones-sociales-basadas-en-el-genero-_DUmT1iDmarianeladelourdes3Aún no hay calificaciones
- 403014-Grupo10 - Sexo, Genero y Diferencia SexualDocumento5 páginas403014-Grupo10 - Sexo, Genero y Diferencia SexualEJ El herederoAún no hay calificaciones
- 2342 - Igualdad de Oportunidades Entre HombreDocumento114 páginas2342 - Igualdad de Oportunidades Entre HombreVerónica Martínez FuentesAún no hay calificaciones
- Cuadernillo - Capacitación Municipal en El Marco de La Ley MicaelaDocumento21 páginasCuadernillo - Capacitación Municipal en El Marco de La Ley MicaelaCarmenAún no hay calificaciones
- Género e Identidad Sexual PDFDocumento36 páginasGénero e Identidad Sexual PDFfatima martinezAún no hay calificaciones
- Que Es La Perspectiva de GeneroDocumento5 páginasQue Es La Perspectiva de GeneroAidalís Rivera QuiñonesAún no hay calificaciones
- 51899-Texto Del Artículo-218449-1-10-20220720Documento34 páginas51899-Texto Del Artículo-218449-1-10-20220720Stiven Novas MendezAún no hay calificaciones
- Introducción Al Concepto de GéneroDocumento7 páginasIntroducción Al Concepto de GéneroSoraya CardenasAún no hay calificaciones
- La perspectiva de género en la formación universitaria: La metodología feminista en la problemática socialDe EverandLa perspectiva de género en la formación universitaria: La metodología feminista en la problemática socialAún no hay calificaciones
- La sexualidad y sus diferentes expresiones: Una mirada psicoanalíticaDe EverandLa sexualidad y sus diferentes expresiones: Una mirada psicoanalíticaAún no hay calificaciones
- ¿Hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia?: Historia de jóvenes transgresores de la leyDe Everand¿Hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia?: Historia de jóvenes transgresores de la leyCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- El matrimonio y la violencia de género: Reconceptualizaciones jurídicasDe EverandEl matrimonio y la violencia de género: Reconceptualizaciones jurídicasAún no hay calificaciones
- Vocabularo JaponesDocumento49 páginasVocabularo JaponesMapachoideKoeAún no hay calificaciones
- AD&D - 03 - La Torre FantasmaDocumento96 páginasAD&D - 03 - La Torre FantasmaMapachoideKoeAún no hay calificaciones
- AD&D - 05 - El Cetro Del PoderDocumento96 páginasAD&D - 05 - El Cetro Del PoderMapachoideKoe100% (1)
- Info Diplomado Constelaciones Familiares 2020Documento9 páginasInfo Diplomado Constelaciones Familiares 2020MapachoideKoeAún no hay calificaciones
- El Bosque de RalonderDocumento6 páginasEl Bosque de RalonderMapachoideKoeAún no hay calificaciones
- Aylwin Solar (2002) Estructura FamiliarDocumento5 páginasAylwin Solar (2002) Estructura FamiliarMapachoideKoeAún no hay calificaciones
- Cuadro Obras en Cartera Proyectistas UEIDocumento1 páginaCuadro Obras en Cartera Proyectistas UEIWilly PérezAún no hay calificaciones
- Modulo II Calidad y AprendizajeDocumento36 páginasModulo II Calidad y AprendizajeNestor AlvaradoAún no hay calificaciones
- Plan de Estudio Programación PDFDocumento164 páginasPlan de Estudio Programación PDFelinachito3476Aún no hay calificaciones
- Folleto Ruta Del Belen de Aragon 2024Documento11 páginasFolleto Ruta Del Belen de Aragon 2024ruth b.g.Aún no hay calificaciones
- Ordenando-Ejercicio6 Núñez GalarzaDocumento9 páginasOrdenando-Ejercicio6 Núñez GalarzaMelanie EgañasAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo de Los Siete Pasos Del Enfoque Formal de La Planeación EstratégicaDocumento1 páginaCuadro Comparativo de Los Siete Pasos Del Enfoque Formal de La Planeación EstratégicaRosalba VelásquezAún no hay calificaciones
- 1 Historia Del FutbolDocumento10 páginas1 Historia Del Futbolhalana25Aún no hay calificaciones
- Principales Figuras GeometricasDocumento5 páginasPrincipales Figuras GeometricasJoche ZamoraAún no hay calificaciones
- Conversación Con Juhani PallasmaaDocumento8 páginasConversación Con Juhani PallasmaaRoberto C. LibardoniAún no hay calificaciones
- Indice Impresos Visado CoamDocumento3 páginasIndice Impresos Visado CoamassAún no hay calificaciones
- Plan TextosDocumento7 páginasPlan TextosKariny AyalaAún no hay calificaciones
- Duval 2016 ElDocumento31 páginasDuval 2016 ElMARTHA JOHANNA RODRÍGUEZAún no hay calificaciones
- Investigaciones Retóricas I - La Retórica Antigua PDFDocumento88 páginasInvestigaciones Retóricas I - La Retórica Antigua PDFFreddy Castillo Osorio100% (1)
- Revistadisena 8 Teoria de Los Colores de GoetheDocumento4 páginasRevistadisena 8 Teoria de Los Colores de GoetheDoppelgänger GarcésAún no hay calificaciones
- Guia para DirectivosDocumento107 páginasGuia para DirectivosVanesa Menapace100% (2)
- EXÀMENDocumento6 páginasEXÀMENErick VelasquezAún no hay calificaciones
- Plan de AccionDocumento16 páginasPlan de AccionLichi Salinas0% (1)
- Unidad Didactica Mayo 2024 Pre JardinDocumento186 páginasUnidad Didactica Mayo 2024 Pre Jardinjazbenitez1109Aún no hay calificaciones
- Desarrollo - Estudio de Caso ContabilidadDocumento16 páginasDesarrollo - Estudio de Caso ContabilidadFredy ValbuenaAún no hay calificaciones
- Formato Resumen Curricular Policial Richard CedeñoDocumento2 páginasFormato Resumen Curricular Policial Richard Cedeñoreny echeverriaAún no hay calificaciones
- Debate Richard DawkinsDocumento114 páginasDebate Richard DawkinsGeener100% (1)
- Sesión 7 - Formatos de TextoDocumento7 páginasSesión 7 - Formatos de TextoDeynaLesly83% (6)
- Programa de Estudio 4to GradoDocumento56 páginasPrograma de Estudio 4to GradoJade Troche100% (1)
- Proyecto Gestión Del Talento H. 1.Documento26 páginasProyecto Gestión Del Talento H. 1.Jota VanegasAún no hay calificaciones
- Silabo Electronica AnalogicaDocumento2 páginasSilabo Electronica AnalogicamarinesbebranAún no hay calificaciones
- Costo de Oportunidad y FPPDocumento26 páginasCosto de Oportunidad y FPPpdiaz_rioAún no hay calificaciones
- Manual de Parasitol 2015 PDFDocumento148 páginasManual de Parasitol 2015 PDFRafael Ronzón100% (1)
- Plan de Estudios Área Ética y Valores Humanos 2019Documento77 páginasPlan de Estudios Área Ética y Valores Humanos 2019Nina Patricia ÁvilaAún no hay calificaciones