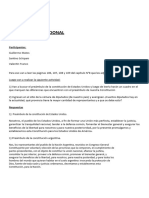Notas Sobre "Mentir y Colonizar" de Nora Merlin - Agustin Rodriguez Uria
Notas Sobre "Mentir y Colonizar" de Nora Merlin - Agustin Rodriguez Uria
Cargado por
Agustin RodriguezCopyright:
Formatos disponibles
Notas Sobre "Mentir y Colonizar" de Nora Merlin - Agustin Rodriguez Uria
Notas Sobre "Mentir y Colonizar" de Nora Merlin - Agustin Rodriguez Uria
Cargado por
Agustin RodriguezDescripción original:
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Copyright:
Formatos disponibles
Notas Sobre "Mentir y Colonizar" de Nora Merlin - Agustin Rodriguez Uria
Notas Sobre "Mentir y Colonizar" de Nora Merlin - Agustin Rodriguez Uria
Cargado por
Agustin RodriguezCopyright:
Formatos disponibles
Sección Ciencias Sociales • Vol.
23 Nº 3 • [jul/sep 2020]
ISSN 1851-3123 • http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/Sociales/article/view/2762/PDF
Nota
¿Capitalismo thanático o Eros democrático? Notas sobre
Mentir y colonizar: Obediencia inconsciente y subjetividad
neoliberal, último libro de Nora Merlín
Thanatic Capitalism or Democratic Eros? Notes on "Lie and colonize:
Unconscious obedience and neoliberal subjectivity", Nora Merlin's latest book.
Recibido Agustin Rodriguez Uria
22|06|2020 agustinrodriguezu@gmail.com
Aceptado
Facultad de Ciencias sociales – Universidad de Buenos Aires. Argentina
07|07|2020
Publicado
15|09|2020
RESUMEN
El libro de Nora Merlín contiene una extensa indagación sobre el mecanismo de
dominación predilecto del capitalismo contemporáneo: la producción de
subjetividad. A lo largo de veintitrés capítulos y utilizando múltiples categorías
psicoanalíticas, la autora despliega un conjunto de formulaciones teóricas que nos
permiten comprender las modalidades de construcción de las nuevas subjetividades
colonizadas por los mandatos del capital. En segundo término, analiza la
incompatibilidad radical entre el neoliberalismo y la democracia, y finalmente
propone también algunos elementos sobre los cuales puede apostarse para
reconstruir un sujeto político emancipatorio que permita revitalizar la democracia.
Nuestras notas recorren los principales argumentos de la autora, pero proponen
también una clave de lectura específica: insertar las posiciones de Merlín dentro de
algunos de los principales debates de la teoría social contemporánea; en particular
dentro de las discusiones abiertas alrededor del concepto de hegemonía formulado
por Ernesto Laclau.
Palabras clave: Neoliberalismo, Democracia, Capitalismo, Emancipación,
Populismo.
ABSTRACT
Nora Merlin's book contains an extensive investigation about contemporary
capitalism's main domination mechanism: the production of subjectivity.
Throughout twenty-three chapters and using multiple psychoanalytic categories,
the author presents a set of theoretical formulations that allow us to understand
the modalities of construction of the new subjectivities colonized by the mandates
of capital. Secondly, Merlín analyzes the radical incompatibility between
neoliberalism and democracy, and finally also proposes some elements to think
about how to reconstruct an emancipatory political subject that allows a
revitalization of democracy. Our notes examine the main arguments of the author,
but also propose a specific reading key: inserting Merlin's positions within some of
the main debates of contemporary social theory; particularly within the open
discussions around the concept of hegemony formulated by Ernesto Laclau.
Key words: Neoliberalism, Democracy, Capitalism, Emancipation, Populism.
María Elena Nogueira 118
Sección Ciencias Sociales • Vol. 23 Nº 3 • [jul/sep 2020]
ISSN 1851-3123 • http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/Sociales/article/view/2762/PDF
TEXTO COMPLETO
Desde hace años, los aportes de Nora Merlín -psicoanalista y cientista social- se han convertido en
una referencia teórica indispensable a la hora de indagar las vicisitudes del mundo contemporáneo.
Su más reciente trabajo “Mentir y colonizar: Obediencia inconsciente y subjetividad neoliberal”
publicado en marzo del 2019, por la editorial Letra Viva, se enmarca -al igual que toda su obra- en
la compleja intersección teórica entre dos grandes campos epistemológicos: el psicoanálisis de
matriz lacaniana-freudiana y la teoría política. En ese sentido, nuestra clave de lectura será
articular los aportes teóricos del libro con algunos de los principales debates de la teoría social
contemporánea y, en específico, con el campo que Yannis Stavrakakis (2010) ha denominado como
Izquierda lacaniana. En efecto, desde el capítulo introductorio, la autora nos advierte que retomará
algunas de las principales categorías conceptuales de esta corriente, enfocándose tanto en la teoría
populista de Ernesto Laclau como en los aportes del psicoanalista Jorge Alemán. Con estas
herramientas, Merlín se dispone a elaborar una serie de hipótesis que intentarán ahondar en una de
las problemáticas teóricas fundamentales de nuestra actualidad: la producción de subjetividad
como el mecanismo de dominación privilegiado por el capitalismo contemporáneo.
De este modo, el problema planteado es explicar la creciente diseminación de nuevas
formas de subjetividad colonizadas por la lógica del Capital, que reconvierten las viejas y
tradicionales formas de servidumbre voluntaria. Merlín nos recuerda que han pasado casi cinco
siglos desde aquel famoso texto de Étienne de La Boétie “Discurso sobre la servidumbre
voluntaria”, que introdujo el problema de la legitimación del poder en la reflexión política y, desde
entonces, la pregunta por la obediencia de los oprimidos ha mantenido una notable centralidad en
múltiples indagaciones teóricas. Sin embargo, el capitalismo en su actual etapa histórica -aquello
que denominamos genéricamente como neoliberalismo- ha producido una mutación dramática del
problema en cuestión, pues la autora nos señala que ya no se trata de un servilismo voluntario que
naturaliza conscientemente el sometimiento al poder del rey sino que, por el contrario, hoy se
produce una imposición invisible, una manipulación psicopolítica que se estructura desde los
dispositivos corporativos del poder real: grupos económicos, medios de comunicación y parte del
sistema político-judicial. Por ello, Merlín sostiene que ya no se trata de una relación de
sometimiento voluntario sino de una obediencia inconsciente. Estamos, por lo tanto, en presencia
de un individuo que habita una sociedad de masas uniformada y adormecida, en una suerte de
hipnosis colectiva, que cumple órdenes desde lo inconsciente, consume compulsivamente
creyéndose libre y ciudadano; mientras que, en verdad, es un esclavo posmoderno que, a diferencia
del antiguo, ni siquiera se reconoce como tal (p. 23).
Sobre la base de esta hipótesis se despliegan los veintitrés capítulos de la obra que, a su
vez, se encuentran divididos en tres secciones determinadas: las especificaciones teóricas sobre la
obediencia inconsciente, su relación con las “democracias neoliberales” y la posibilidad de
emergencia de un deseo emancipatorio. Nos interesa, entonces, presentar los argumentos
destacados de cada uno de estos ejes.
En el primer capítulo, la autora inicia su exposición con una crítica a la concepción de
democracia instaurada por Claude Lefort en su célebre texto La invención democrática (1990). Tal
como se conoce, el diagnóstico leforteano sobre la modernidad está basado en el estudio de la
transición de las sociedades feudales, ordenadas por un poder centrado e incorporado, hacia las
sociedades modernas, ancladas en torno al poder como lugar vacío. La democracia moderna sería
entonces aquel régimen político que asume el carácter radicalmente vacío del poder e inaugura la
experiencia de una sociedad abierta a la indeterminación. Es decir, una sociedad que debe
dictaminar contingentemente el fundamento de sus leyes, sus saberes y sus relaciones sociales (p.
29). Esta concepción fue determinante en el pensamiento político de Laclau (2005), cuya categoría
principal -la hegemonía- puede entenderse como una explicación política y ontológica sobre cómo
se llena -y siempre debe llenarse para Laclau- aquel vacío constitutivo de lo social. En este punto,
la autora se distancia de ambos autores y, por el contrario, sostiene la necesidad de identificar que
en el capitalismo neoliberal el poder ha dejado de ser un lugar vacío. Es decir, el neoliberalismo
está caracterizado por la hiperconcentración del poder corporativo -financiero, comunicacional,
judicial-, lo cual supone un retorno al absolutismo de poder tradicional. Este posicionamiento de la
María Elena Nogueira 119
Sección Ciencias Sociales • Vol. 23 Nº 3 • [jul/sep 2020]
ISSN 1851-3123 • http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/Sociales/article/view/2762/PDF
autora resulta crucial pues, como veremos, fundamentará transversalmente todas las reflexiones
más significativas del libro.
En continuidad con esta hipótesis Merlín sostiene, mediante la introducción de algunas
categorías freudianas, que el paradigma social que construyen los dispositivos de poder neoliberal
es la llamada cultura de masas, que nada tiene que ver con los principios de indeterminación,
apertura y solidaridad de la democracia. Por el contrario, la lógica de la masa es la de un sistema
cerrado, circular, que rechaza la imposibilidad, produciendo un todo uniformado y totalitario (p.
29). En este sentido, la masa no es un modo de construcción política ni discursiva, sino un conjunto
de gente seriada, sugestionada, uniformada por la identificación hipnótica con los imperativos y
mensajes comunicacionales que se imponen desde los medios concentrados. Estos imperativos se
instalan al nivel del superyó produciendo identificaciones mediante las cuales el sujeto naturaliza su
posición subordinada y obtiene satisfacción pulsional. Por ello, la autora sostiene que la obediencia
neoliberal tiene un carácter “activamente pasivo” y, a partir de Freud, debe entenderse como una
obediencia de carácter inconsciente (p. 31). En suma, la masa es una lógica social que promete
llenar la falta del sujeto mediante el imperativo incesante al consumo masivo, que se construye
absorbiendo los sentidos estandarizados del marketing y que promueve una satisfacción narcisista e
imaginaria en el mundo digital. El resultado es un sujeto cautivo de la televisión, de las redes
sociales y empujado a un goce consumista que lo torna totalmente incapaz de establecer ningún
tipo de reflexividad crítica respecto a los enormes mecanismos estructurales que lo determinan. En
definitiva, el individuo neoliberal expresa el fracaso del sujeto ilustrado, pues se trata de un sujeto
en la permanente minoría de edad kantiana.
En este punto, Merlín agrega que el mandato al goce ilimitado está por supuesto destinado a
fracasar, pero a diferencia del sujeto freudiano que concebía ciertas mediaciones defensivas y
formaciones culturales sublimadoras, ahora el neoliberalismo relanza al sujeto sin ninguna barrera,
es decir, lo relanza como pura pulsión de muerte. De este modo, la argumentación de la autora
conduce a una afirmación dramática: el neoliberalismo es una lógica thanática, una anti política
que rinde un homenaje permanente a la pulsión de muerte y a la desintegración social, cuyas
pasiones fundamentales son inevitablemente el odio y la ignorancia. La fabricación de odio se
realiza construyendo una comunidad asustada frente al imaginario de un enemigo externo. La masa
neoliberal produce subjetividades estimuladas por un sadismo extremo que justifica la represión, la
venganza y la violencia en sus diferentes manifestaciones. La ignorancia, por su parte, se expresa
en el sujeto como un deseo sostenido de no querer saber. Se manifiesta, por un lado, como una
comodidad homeostática e inercial con lo instituido, y por otro, como una cobardía y horror frente a
cualquier saber capaz de conmocionar las creencias propias (p. 46). Finalmente, la autora añade a
la angustia como el último afecto privilegiado del neoliberalismo. La misma emerge cuando el
mercado se constituye como el agente regulador de la vida, determinando la exclusión de vastos
sectores de la población del reparto tanto de bienes materiales como de ropajes simbólicos. El
desamparo y la angustia radical son el cimiento indispensable para la obediencia y sumisión. El
poder primero instala el miedo, más bien terror, y luego promete la seguridad; la masa
ingenuamente cree que si obedece estará a salvo (p. 58).
De este modo, Merlín nos conduce a la hipótesis principal del segundo eje del libro: el
neoliberalismo es radicalmente incompatible con la democracia, dado que sólo puede imponerse
mediante el miedo, la represión y la administración del terror. Tal como ya hemos esbozado, la
autora enfatiza que el capitalismo moderno es una nueva forma de totalitarismo caracterizada por
sus dispositivos ilimitados de concentración de poder, económico, político, militar y mediático (p.
86). Aquí debemos retomar entonces las discusiones de los capítulos iniciales, pues la autora afirma
que, en la medida que el Capital corporativo ha colonizado el lugar del poder, todos los
tradicionales valores republicanos -libertad, igualdad, fraternidad- han quedado definitivamente
suspendidos. En este punto, nos interesa particularmente poner esta caracterización en relación a
una de las controversias teóricas del momento: la posibilidad o no de definir ciertos procesos
políticos de ultraderecha -Trump, Bolsonaro, Le pen, etc.- como “populismos de derecha”. En este
sentido, la autora hace una reivindicación parcial de la teoría populista de Laclau (2005), pero se
distancia de algunas de sus consecuencias ontológicas. En sintonía con lo propuesto por el
psicoanalista Jorge Alemán (2019), Merlín considera que el populismo solo puede ser emancipador y
es consustancial a la democracia como espacio indeterminado, mientras que el neoliberalismo y sus
representantes neofascistas nada tendrían que ver con la lógica de la articulación populista
María Elena Nogueira 120
Sección Ciencias Sociales • Vol. 23 Nº 3 • [jul/sep 2020]
ISSN 1851-3123 • http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/Sociales/article/view/2762/PDF
propuesta por Laclau. Así, se diferencia de una visión de la hegemonía como ontología general de lo
social para dotarla de un contenido específico: la praxis emancipatoria. De este modo, Merlín
sostiene que la lógica hegemónica del populismo se caracteriza por la construcción del pueblo como
actor colectivo, permitiendo que la democracia permanezca viva. La hegemonía supone siempre un
corte, un límite que divide lo social, engendrando una inédita superficie y una nueva distribución de
fuerzas: una discontinuidad respecto a una serie que se repetía (p. 139). Resulta evidente,
entonces, que la lógica del Pueblo construido hegemónicamente es opuesta a la lógica de la masa
neoliberal. El Pueblo es una categoría singular, parcial, un lugar de invención opuesto a los
totalitarismos, que constituye un nuevo actor político que pone en escena un movimiento
instituyente, discursivo y afectivo, que interpela, cuestiona y demanda al estado, que corre los
límites establecidos y revitaliza la democracia; lejos está de representar un peligro para ella (p.
76).
Finalmente, la pregunta que atraviesa los últimos capítulos del libro es aquella sobre las
condiciones de posibilidad para la emergencia de un deseo emancipatorio en medio del encierro
neoliberal. Este deseo debe sustentarse en un ejercicio de memoria colectiva, que incluya la batalla
por la Verdad y la Justicia, y en una construcción popular que permita alejar al cuerpo social de la
repetición traumática del dispositivo neoliberal (p. 110). Merlín sostiene que las permanentes luchas
políticas del continente verifican la vigencia de este anhelo emancipatorio en amplios sectores de
las sociedades latinoamericanas. En este marco, el colectivo feminista adquiere especial
importancia para la autora y por ello le dedica varios capítulos. En su lectura, el feminismo politizó
el deseo, permitió a las mujeres salir de la minoría de edad kantiana y hacerse cargo de un deseo
emancipatorio, que apuesta a rediscutir el orden común estableciendo un límite a la lógica del
poder (p. 127). Aunque advierte la importancia de que el feminismo se mantenga bajo la lógica de
la sororidad, que es la lógica del Eros, del No-Todo y de la democracia como indeterminación, pues
existe un riesgo real de que el movimiento sea reabsorbido por la semiótica fascista y la industria
cultural, cuyas tendencias punitivistas ya se han evidenciado en más de una oportunidad. Así, la
autora apuesta por una democracia revitalizada basada en la construcción hegemónica del Pueblo:
nacional, singular y feminista (p. 142).
En suma, Merlín construye una lectura de la sociedad contemporánea dividida en dos
campos políticos delimitados: el neoliberalismo, la masa, la obediencia inconsciente, la pulsión de
muerte y el autoritarismo, por un lado; la democracia, el populismo, el Pueblo, la hegemonía y el
Eros, por el otro. En este marco, consideramos que el principal aporte del libro es la lectura
particular del concepto de hegemonía de Laclau, considerada una lógica social antagónica a la del
neoliberalismo. De esta lectura se desprende –a diferencia de lo que han considerado tanto el
propio Laclau (2005) como Chantal Mouffe (2018)- que la disputa entre el campo emancipatorio y el
campo reaccionario nunca es simétrica: si el poder ya no está vacío -sino que está colonizado por el
poder del Capital- no puede existir tampoco una disputa hegemónica por llenarlo. Por el contrario,
las fuerzas emancipatorias que buscan articular hegemónicamente un sujeto político popular
jugarían una partida desigual siempre al interior de los dispositivos de poder del Capital, cuya
función es erosionar sistemáticamente la posibilidad de establecer cualquier tipo de punto de
anclaje simbólico en el campo social. La crítica que Merlín realiza a Laclau trata, entonces, de
reintroducir el análisis del poder del Capital en el corazón del concepto de hegemonía, y resulta una
crítica coincidente con la realizada por numerosos autores contemporáneos. Desde una perspectiva
neodeleuziana, Lazzarato (2020) sostiene que la afirmación de Lefort de “la democracia como lugar
vacío” ha sido desmentida rotundamente por el Capital desde la década de 1970: “este lugar está
ocupado por el Capital como soberano sui generis” (Lazzarato, 2020: 14). Desde una orientación
lacaniana, Zizek (2000) también ha insistido en que la lucha hegemónica tematizada por Laclau
siempre acontece en el marco de las condiciones y los límites provistos por el Capital. Para el
filósofo esloveno la lógica del capital neoliberal es la condición positiva de la hegemonía, es decir,
es el fondo sobre el cual puede desarrollarse la “hegemonía generalizada” (Zizek, 2000: 319). Sin
embargo, las diferencias emergen en las consecuencias que los distintos autores extraen de esta
problemática. En el caso de los pensadores europeos su lectura conlleva un abandono de la lucha
hegemónica y, por consiguiente, de la hipótesis populista; derivando hacia propuestas que
consideran “verdaderamente revolucionarias”. En el caso de Merlín, por el contrario, el problema
conduce hacia una reinterpretación de la lógica hegemónica, que la torna necesariamente
antagónica al Capital y la resguarda como lógica privilegiada del campo emancipatorio.
María Elena Nogueira 121
Sección Ciencias Sociales • Vol. 23 Nº 3 • [jul/sep 2020]
ISSN 1851-3123 • http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/Sociales/article/view/2762/PDF
Desde una mirada general, la posición de Merlín ofrece una ventaja política significativa:
permite profundizar la explicación sobre las recurrentes derrotas de la izquierda a nivel global (algo
ciertamente más difícil desde las perspectivas que asumen la hegemonía como una categoría
meramente ontológica y/o descriptiva). En sentido contrario, su inevitable limitación es que
reconstruye los “marcadores de certeza” que Laclau sistemáticamente se había encargado de
eliminar a la hora de pensar la praxis política. Es decir, se restablece una división en donde franjas
enormes de la población son colocadas bajo el supuesto de la alineación al Capital y restablece el
lugar de la verdad histórica en el campo de las fuerzas emancipatorias.
Por último, debemos remarcar que la autora sostiene una dicotomización muy exigente- y
en algunos momentos, casi maniquea- del campo social, así como también enfatiza
permanentemente la manipulación mediática como el mecanismo privilegiado del poder neoliberal,
siendo ambos elementos muy característicos de la coyuntura política argentina pero difícilmente
extrapolables a otras latitudes. En efecto, podemos observar que muchas demandas del fascismo
capilar diseminado en los países centrales se generan en contra del propio establishment mediático,
asociado con un semblante cosmopolita y una matriz liberal-progresista; lo cual nos sugiere pensar
que la relación entre poder mediático y fascismo social tiene un carácter -de mínima- circular y no
unidireccional.
Más allá de estas puntualizaciones menores, creemos que en términos generales “Mentir y
colonizar” realiza un significativo aporte en múltiples debates de la teoría social contemporánea y
permite, a su vez, agudizar nuestra comprensión de los mecanismos de dominación del capitalismo
neoliberal y de los fenómenos políticos de un mundo cada día más evidentemente convulsionado,
sobre el cual se vuelve imperioso intervenir apostando por la (re)emergencia de un deseo
emancipatorio.
.
María Elena Nogueira 122
Sección Ciencias Sociales • Vol. 23 Nº 3 • [jul/sep 2020]
ISSN 1851-3123 • http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/Sociales/article/view/2762/PDF
REFERENCIAS
1. Alemán, J. Capitalismo: Crimen perfecto o emancipación. Buenos Aires: Ned ediciones. 2019.
2. Merlín, N. Mentir y colonizar: Obediencia inconsciente y subjetividad neoliberal. Buenos Aires:
Letra Viva. 2019.
3. Mouffe, C. Por un populismo de izquierda. Buenos Aires: Siglo XXI. 2018.
4. Laclau, E. La razón populista. Buenos Aires: FCE. 2005
5. Lazzarato, M. El capital odia a todo el mundo. Buenos Aires: Eterna Cadencia. 2020.
6. La Boétie, Étienne De. El discurso de la servidumbre voluntaria. Buenos Aires: Terramar. 2008.
7. Lefort, C. La invención democrática. Buenos Aires: Nueva visión. 1990.
8. Stavrakakis, Y. La izquierda lacaniana. Buenos Aires: FCE. 2010.
9. Zizek, S. “Mantener el lugar” en: J. Butler, E. Laclau and S. Zizek, ed., Contingencia, hegemonía
y universalidad. Buenos Aires: FCE. 2000.
María Elena Nogueira 123
También podría gustarte
- El concepto de ideología: Y otros ensayosDe EverandEl concepto de ideología: Y otros ensayosCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Ejecución de Las Resoluciones AdministrativasDocumento16 páginasEjecución de Las Resoluciones AdministrativasLuis Alberto Porras Peñafiel50% (2)
- Trabajo Practico Tambien La LluviaDocumento2 páginasTrabajo Practico Tambien La Lluviarenzo cruz50% (4)
- Análisis Sobre Las Consecuencias Actuales Sobre La Aplicación de Las Teorías de Karl Marx y Federico Engels Representantes Del Marxismo.Documento6 páginasAnálisis Sobre Las Consecuencias Actuales Sobre La Aplicación de Las Teorías de Karl Marx y Federico Engels Representantes Del Marxismo.Osman HernándezAún no hay calificaciones
- Populismo - Laclau - CriticasDocumento14 páginasPopulismo - Laclau - CriticasManuel ReyAún no hay calificaciones
- MURILLO SusanaDocumento12 páginasMURILLO SusanacannyAún no hay calificaciones
- Calle. Zizek y El Acto Político. en Democracia, Estado e Ideología.Documento176 páginasCalle. Zizek y El Acto Político. en Democracia, Estado e Ideología.Valentina RuizAún no hay calificaciones
- 3° InvestigaciónDocumento4 páginas3° InvestigaciónLisAún no hay calificaciones
- Erasmus 23 2021 PinacchioDocumento33 páginasErasmus 23 2021 PinacchioEzequiel PinacchioAún no hay calificaciones
- LateoradelantagonismoDocumento25 páginasLateoradelantagonismoJaris Nicole Velasquez PeralesAún no hay calificaciones
- Sociologia y Derecho Aportaciones de Los Principales Autores.Documento5 páginasSociologia y Derecho Aportaciones de Los Principales Autores.Pedro Mendoza0% (1)
- Resumen Teoria y Tecnica de Grupo Unidades 1 A 3Documento42 páginasResumen Teoria y Tecnica de Grupo Unidades 1 A 3JUAN BARTOLOME CASABELLAAún no hay calificaciones
- Danilo Zolo PDFDocumento17 páginasDanilo Zolo PDFJulián David ÁlvarezAún no hay calificaciones
- A Análise Do Poder - Foucault e A Teoria DecolonialDocumento19 páginasA Análise Do Poder - Foucault e A Teoria DecolonialLuiza RiosAún no hay calificaciones
- 330 1213 3 PBDocumento20 páginas330 1213 3 PBB0mb0narAún no hay calificaciones
- Autoritarismo Secundario Aproximación Materialista A Una PatologíaDocumento19 páginasAutoritarismo Secundario Aproximación Materialista A Una PatologíaDavid AdriàAún no hay calificaciones
- Caracteristicas Resaltantes de La Teoria CriticaDocumento4 páginasCaracteristicas Resaltantes de La Teoria Criticaana0% (1)
- La Crítica en El MargenDocumento3 páginasLa Crítica en El MargenMoisés AntonioAún no hay calificaciones
- Olvera - de La Teoría A La RealidadDocumento29 páginasOlvera - de La Teoría A La RealidadAntonio Santiago100% (1)
- UntitledDocumento282 páginasUntitledCinthya Bascuñan SalazarAún no hay calificaciones
- Hacia Una Sociología Histórica Sobre Las Elites en América LatinaDocumento22 páginasHacia Una Sociología Histórica Sobre Las Elites en América LatinaBarbara Nicol Landaeta TorresAún no hay calificaciones
- Clásicos de La SociologíaDocumento23 páginasClásicos de La SociologíaVane MenesesAún no hay calificaciones
- Analisis de La Ideologia Desde La Teoria Del Discurso de Ernesto Laclau.Documento16 páginasAnalisis de La Ideologia Desde La Teoria Del Discurso de Ernesto Laclau.Octavio MajulAún no hay calificaciones
- Liberalismo Versus MarxismoDocumento7 páginasLiberalismo Versus MarxismoMiguel AponteAún no hay calificaciones
- Preguntas TpDocumento13 páginasPreguntas TpYami JiménezAún no hay calificaciones
- Escuelas LatinoamericanaDocumento4 páginasEscuelas LatinoamericanaJoselyn PinAún no hay calificaciones
- Clase 2 LP 2022Documento21 páginasClase 2 LP 2022RamanurAún no hay calificaciones
- Ensayo NeoliberalismoDocumento8 páginasEnsayo NeoliberalismoPaula ToledoAún no hay calificaciones
- Socialismo Siglo Xxi EcuadorDocumento15 páginasSocialismo Siglo Xxi EcuadorXavier Del Rosario VazquezAún no hay calificaciones
- Sociologia Unlam 2016 (Resumen Criollo de Estudio)Documento5 páginasSociologia Unlam 2016 (Resumen Criollo de Estudio)SNAún no hay calificaciones
- Imaginarios Sociales ModernosDocumento4 páginasImaginarios Sociales ModernosArigatou GozaimasuAún no hay calificaciones
- Analisis de La Ideologia Desde La Teoria Del Discurso de Ernesto Laclau.-LibreDocumento16 páginasAnalisis de La Ideologia Desde La Teoria Del Discurso de Ernesto Laclau.-LibrevibracionsonoraAún no hay calificaciones
- El Marxismo DisidenteDocumento15 páginasEl Marxismo Disidenteaguirrecintia526Aún no hay calificaciones
- Trabajo FinalDocumento20 páginasTrabajo FinalSamanta TapiaAún no hay calificaciones
- Miguens Desafio PoliticaDocumento3 páginasMiguens Desafio PoliticaZeUsMaNGDAún no hay calificaciones
- Bernal Guerrero, A Condicion Postmoderna y Pedagogia EmancipatoriaDocumento10 páginasBernal Guerrero, A Condicion Postmoderna y Pedagogia EmancipatoriaClauVAún no hay calificaciones
- Ernesto Laclau Teorico de La Hegemonia Obituario-LibreDocumento4 páginasErnesto Laclau Teorico de La Hegemonia Obituario-LibrePame MonZuAún no hay calificaciones
- Hermida - Jornadas Antropologia FilosoficaDocumento8 páginasHermida - Jornadas Antropologia FilosoficaEugenia HermidaAún no hay calificaciones
- Problemas Actuales de Las Ciencias Sociales y La Cuestion en Ciencias Sociales y El MarxismoDocumento10 páginasProblemas Actuales de Las Ciencias Sociales y La Cuestion en Ciencias Sociales y El MarxismoJose Andres Rivera RamirezAún no hay calificaciones
- Historia Mínima Del NeoliberalismoDocumento6 páginasHistoria Mínima Del NeoliberalismoEmily GalarzaAún no hay calificaciones
- Sociologia - Los Padres FundadoresDocumento18 páginasSociologia - Los Padres FundadoresVanessa CardenasAún no hay calificaciones
- Tras El Buho de MinervaDocumento200 páginasTras El Buho de MinervaAndre ColomboAún no hay calificaciones
- Pensamiento Decolonial Una Nueva ApuestaDocumento20 páginasPensamiento Decolonial Una Nueva ApuestaLorena ValdezAún no hay calificaciones
- Resumen Sociologia. El Origen de La Sociologia Padres FundadoresDocumento4 páginasResumen Sociologia. El Origen de La Sociologia Padres FundadoresRosana Panelli100% (1)
- Portantiero - El Orígen de La Sociología. Los Padres FundadoresDocumento14 páginasPortantiero - El Orígen de La Sociología. Los Padres Fundadorespjn_vdm75% (4)
- Discursos de odio: Una alarma para la vida democráticaDe EverandDiscursos de odio: Una alarma para la vida democráticaAún no hay calificaciones
- Crítica de la razón neoliberal: Del neoliberalismo al posliberalismoDe EverandCrítica de la razón neoliberal: Del neoliberalismo al posliberalismoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La ideología de la competencia: De la regulación fordista a la sociedad del conocimientoDe EverandLa ideología de la competencia: De la regulación fordista a la sociedad del conocimientoAún no hay calificaciones
- El suicidio del héroe: Una semblanza del individuo moderno o el triunfo del capitalismoDe EverandEl suicidio del héroe: Una semblanza del individuo moderno o el triunfo del capitalismoAún no hay calificaciones
- Sobre Laclau y Mouffe: Para una crítica de la razón progresistaDe EverandSobre Laclau y Mouffe: Para una crítica de la razón progresistaAún no hay calificaciones
- Textos sin disciplina: Claves para una teoría crítica anticolonialDe EverandTextos sin disciplina: Claves para una teoría crítica anticolonialAún no hay calificaciones
- Actualidad de la filosofía política y otros ensayosDe EverandActualidad de la filosofía política y otros ensayosAún no hay calificaciones
- Teoría social realista: En enfoque morfogenéticoDe EverandTeoría social realista: En enfoque morfogenéticoAún no hay calificaciones
- Cuando los economistas alcanzaron el poder (o cómo se gestó la confianza en los expertos)De EverandCuando los economistas alcanzaron el poder (o cómo se gestó la confianza en los expertos)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- El concepto de ideología Vol 3: Irracionalismo, historicismo y positivismo: Nietzsche, Mannheim y DurkheimDe EverandEl concepto de ideología Vol 3: Irracionalismo, historicismo y positivismo: Nietzsche, Mannheim y DurkheimCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- Figuras del discurso II: Temas contemporáneos de política y exclusiónDe EverandFiguras del discurso II: Temas contemporáneos de política y exclusiónAún no hay calificaciones
- República de los cuidados: Hacia una imaginación política del futuroDe EverandRepública de los cuidados: Hacia una imaginación política del futuroAún no hay calificaciones
- Entre la realidad y la utopía Ensayos sobre política, moral y socialismo: Ensayos sobre política, moral y socialismoDe EverandEntre la realidad y la utopía Ensayos sobre política, moral y socialismo: Ensayos sobre política, moral y socialismoAún no hay calificaciones
- Diario 265 EnterowebDocumento47 páginasDiario 265 EnterowebjpdiaznlAún no hay calificaciones
- Demanda Reinscripción de Mi Partida de NacimientoDocumento2 páginasDemanda Reinscripción de Mi Partida de NacimientoDaniel Castillo ArrascueAún no hay calificaciones
- TP GARANTIAS Y DDHH - Prologo Nunca MasDocumento2 páginasTP GARANTIAS Y DDHH - Prologo Nunca MasGalacticCherry SweetAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativos de La Ley 29783 (LSST) y Su Modificatoria Ley 30222Documento14 páginasCuadro Comparativos de La Ley 29783 (LSST) y Su Modificatoria Ley 30222CR Muñiz100% (1)
- Reseña Del Texto: "ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL Principio Democrático Vs Derechos Del Elegido" de María Camila García SerranoDocumento2 páginasReseña Del Texto: "ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL Principio Democrático Vs Derechos Del Elegido" de María Camila García SerranoCamilo TorresAún no hay calificaciones
- Articulo Zanetti Modernidad Religacion 1Documento30 páginasArticulo Zanetti Modernidad Religacion 1sofiamartinez12Aún no hay calificaciones
- Informe de FiscalizaciónDocumento4 páginasInforme de FiscalizaciónPartido del TrabajoAún no hay calificaciones
- Concejo MelyDocumento51 páginasConcejo MelyandrewAún no hay calificaciones
- Hermanas SoongDocumento3 páginasHermanas Soongalberto perez romanoAún no hay calificaciones
- Manual Ppto Participativo-CALANDRIADocumento13 páginasManual Ppto Participativo-CALANDRIAEMILIO AUGUSTO PALACIOS MARTINEZAún no hay calificaciones
- Mecanpc-Otros-012-2018 Primer Evento de Formación Ciudadana Martes 22-05Documento26 páginasMecanpc-Otros-012-2018 Primer Evento de Formación Ciudadana Martes 22-05Anonymous 3RRBhEPPAún no hay calificaciones
- El Sindicalismo en MexicoDocumento15 páginasEl Sindicalismo en MexicoRuperto Hernandez0% (1)
- Resumen de La Asignatura "Discursos Del Arte Contemporáneo"Documento17 páginasResumen de La Asignatura "Discursos Del Arte Contemporáneo"mafir100% (1)
- Carta NotarialDocumento2 páginasCarta NotarialMilagros PazAún no hay calificaciones
- Facultades de Determinacion y FiscalizacionDocumento16 páginasFacultades de Determinacion y FiscalizacionRaulCalderonAún no hay calificaciones
- Constitucion de ConsorcioDocumento2 páginasConstitucion de ConsorcioMaximus MarkattoAún no hay calificaciones
- Escudé y CisnerosDocumento4 páginasEscudé y CisnerosGiselle HalpernAún no hay calificaciones
- Definición de Guardias Hospitalarias, Lima PeruDocumento2 páginasDefinición de Guardias Hospitalarias, Lima PeruJuan UrbinaAún no hay calificaciones
- Geopolitica de ExplotacionDocumento4 páginasGeopolitica de ExplotacionloqueseaAún no hay calificaciones
- catalogoARTE PDFDocumento306 páginascatalogoARTE PDFetelredAún no hay calificaciones
- IncaDocumento7 páginasIncaRolando ViñanAún no hay calificaciones
- Clase 2 - Género y FeminismosDocumento16 páginasClase 2 - Género y FeminismosDay TranamilAún no hay calificaciones
- Alas de FuegoDocumento18 páginasAlas de FuegoCarolina Montero0% (1)
- Constitucion Nacional 1º InformaticaDocumento3 páginasConstitucion Nacional 1º Informaticafrancovalentin616Aún no hay calificaciones
- Mapa Mental T.S y Gerencia SocialDocumento1 páginaMapa Mental T.S y Gerencia SocialIsabella MosqueraAún no hay calificaciones
- Currículo Regional - Ancash-Versión FinalDocumento48 páginasCurrículo Regional - Ancash-Versión Finalalejandro zavala86% (7)
- La Educacion en La Antigua ChinaDocumento2 páginasLa Educacion en La Antigua ChinaVlad CruzAún no hay calificaciones
- TRABAJO NUM. 4. Imagen de La EmpresaDocumento11 páginasTRABAJO NUM. 4. Imagen de La EmpresarocyroloAún no hay calificaciones