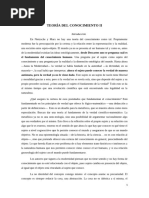0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
23 vistasLa Filosofía de Hegel Recibe El Nombre de
La Filosofía de Hegel Recibe El Nombre de
Cargado por
Yerismar ReyesLa filosofía de Hegel conocida como idealismo absoluto concibe la realidad como una totalidad absoluta que se desarrolla dialécticamente a través del tiempo como idea, naturaleza y espíritu. Para Hegel, el concepto y la realidad son lo mismo, y lo verdadero es el todo en constante devenir. Su sistema filosófico se expone principalmente en la Fenomenología del Espíritu, la Ciencia de la Lógica y la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
La Filosofía de Hegel Recibe El Nombre de
La Filosofía de Hegel Recibe El Nombre de
Cargado por
Yerismar Reyes0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
23 vistas4 páginasLa filosofía de Hegel conocida como idealismo absoluto concibe la realidad como una totalidad absoluta que se desarrolla dialécticamente a través del tiempo como idea, naturaleza y espíritu. Para Hegel, el concepto y la realidad son lo mismo, y lo verdadero es el todo en constante devenir. Su sistema filosófico se expone principalmente en la Fenomenología del Espíritu, la Ciencia de la Lógica y la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas.
Título original
La filosofía de Hegel recibe el nombre de
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
La filosofía de Hegel conocida como idealismo absoluto concibe la realidad como una totalidad absoluta que se desarrolla dialécticamente a través del tiempo como idea, naturaleza y espíritu. Para Hegel, el concepto y la realidad son lo mismo, y lo verdadero es el todo en constante devenir. Su sistema filosófico se expone principalmente en la Fenomenología del Espíritu, la Ciencia de la Lógica y la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como pdf o txt
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
23 vistas4 páginasLa Filosofía de Hegel Recibe El Nombre de
La Filosofía de Hegel Recibe El Nombre de
Cargado por
Yerismar ReyesLa filosofía de Hegel conocida como idealismo absoluto concibe la realidad como una totalidad absoluta que se desarrolla dialécticamente a través del tiempo como idea, naturaleza y espíritu. Para Hegel, el concepto y la realidad son lo mismo, y lo verdadero es el todo en constante devenir. Su sistema filosófico se expone principalmente en la Fenomenología del Espíritu, la Ciencia de la Lógica y la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 4
1.
La filosofía de Hegel recibe el nombre de «idealismo absoluto» y
se caracteriza por ser una reflexión sobre la realidad globalmente
considerada, a la que da el nombre de absoluto, entendida
como idea, naturaleza y espíritu, que se desarrolla en el tiempo en
un proceso que denomina «dialéctico».
2. De la dialéctica debe decirse que describe tanto el modo de
pensar como el de ser, porque, para Hegel, no existe el ser por un
lado y el pensar por otro: concepto y realidad son lo mismo.
3. La filosofía de Hegel se desarrolla con plena coherencia desde el
momento en que se admite que «lo verdadero es el todo» y que el
todo, lo absoluto, es resultado, esto es, devenir. A esa primera
afirmación se añade otra igualmente fundamental: el todo o lo
absoluto no puede ser sino sujeto, esto es, sustancia espiritual,
porque lo que existe en devenir es idea orientada hacia un fin y esto
es ya conciencia o una forma de conciencia, tanto más que el
resultado, el fin, no es sino el comienzo que vuelve sobre sí mismo,
y lo que vuelve sobre sí mismo es espíritu.
4. Hegel expone su sistema fundamentalmente en la Fenomenología
del espíritu y en la Ciencia de la lógica, así como, más
esquemáticamente, en la Enciclopedia de las ciencias
filosóficas (cuya primera parte coincide con una Lógica resumida),
siguiendo caminos inversos y complementarios.
La Fenomenología, que describe el devenir de la conciencia
desde el conocimiento sensible hasta el conocimiento absoluto (la
filosofía), representa la teoría del conocimiento y el camino
ascendente hasta lo absoluto; la Lógica, en cambio, que describe
el devenir de lo absoluto como idea, representa la metafísica, o
la ontología, de Hegel que, completada con los desarrollos de
la Enciclopedia, supone el sistema completo del saber: a) lógica, o
ciencia de la idea en sí; filosofía de la naturaleza, o ciencia de la
idea fuera de sí; y filosofía del espíritu, o ciencia de la idea que
vuelve a sí.
5. Esta afirmación, ya hecha por Parménides, sólo cobra sentido en
la perspectiva del idealismo absoluto: el que parte del supuesto de
que sólo el «todo», o la totalidad, tiene sentido y que esta totalidad
no es sino dialéctica, a saber, en cuanto se la concibe que es y no
es al mismo tiempo, porque le es consustancial estar en devenir y
existir como proceso, de modo que sólo es verdaderamente al
final, o considerada como resultado.
La dialéctica de Hegel invertida por Marx y Engels. La
cuestión del vínculo entre Marx y Hegel ha estado presente desde el
inicio del marxismo como uno de sus grandes temas en debate. Para
la primera generación de marxistas la recuperación de la obra
hegeliana pasaba esencialmente por su aporte para comprender las
grandes leyes de la existencia de la realidad material (Engels, 1986).
Luego, en la medida en que estas leyes podían ser aplicadas a los
distintos campos de estudio, la tarea del investigador se limitaba a
reflejar en el pensamiento el movimiento de los fenómenos concretos
regidos por dichas leyes (Plejanov, 1964; Lenin, 1983). El llamado
marxismo occidental criticó fuertemente a esta interpretación por su
objetivismo, su ingenuidad y, fundamentalmente, por su corolario
economicista (Korsch, 1971; Lukács, 2002; Gramsci, 2004). Frente a
ello, propuso una recuperación de la obra de Hegel donde el acento
estaba puesto en el rol de la subjetividad en los procesos históricos.
Así, esta tradición propuso recuperar en particular las categorías
hegelianas de conciencia y enajenación para la comprensión del
devenir histórico del capitalismo (Lukács, 2002; Marcuse, 1997). Con
todo, esta lectura renovadora del vínculo entre las obras de Marx y
Hegel mantuvo la discusión en un alto nivel de generalidad. En
particular, si bien era crítica de la aplicación mecánica de las leyes
generales de la dialéctica al campo de la economía, esta lectura no
ofrecía una verdadera alternativa para la comprensión de la Gastón
Cali garis - Guido Starosta dialéctica de las formas económicas
presentadas por Marx en su crítica de la economía política. Esta
insuficiencia comenzó a ser superada en la década de 1960 gracias
al esfuerzo intelectual de un grupo de marxistas alemanes que se
preocuparon por investigar el método subyacente en la exposición de
El Capital, en particular en sus primeros capítulos (Euchner &
Schmidt, 1968; Backhaus, 1978; 1997; Reichelt, 1970; Schmidt,
1973). Ulteriormente reconocida como la “Nueva lectura de Marx”
(Backhaus, 1997; Elbe, 2008) esta línea interpretativa, sin embargo,
quedó prácticamente encapsulada en Alemania sin alcanzar nunca
una difusión significativa.1 El proyecto de vincular la dialéctica
hegeliana con la crítica marxiana de la economía política recién
cobró nuevo ímpetu, mayor concreción, y un verdadero alcance
internacional, con los trabajos de lo que actualmente se conoce como
la ‘Nueva dialéctica’ (Murray (1988), Reuten y Williams (1989), Smith
(1990), Moseley (1993), Moseley y Campbell (1997), Burns & Fraser
(2000), Arthur (2002), Albritton y Smoulidis (2003) y Robles Baez
(2005), Moseley & Smith (2014) entre otros).2 En contraposición a
las interpretaciones tradicionales del vínculo entre las obras de Marx
y Hegel, esta nueva tendencia dentro de la literatura especializada se
ha centrado, en línea con sus antecesores de la ‘Nueva lectura de
Marx’, en la relevancia metodológica que tiene el pensamiento
hegeliano para la crítica marxiana de la economía política. Más
concretamente, mientras que los estudios tradicionales sobre este
vínculo se centraban en la relación entre la Fenomenología del
espíritu de Hegel y los Manuscritos de 1844 de Marx, estos nuevos
estudios se caracterizan especialmente por centrarse en el
La temática de ésta monografía se enfocó en la posibilidad de
identificar pautas para un abordaje profesional que aspire a
acciones transformadoras de largo alcance, comenzando por el
análisis del concepto de praxis y visualizando posteriormente el rol
profesional del Trabajador Social en el contexto actual.
Para dicho propósito se desarrolló una investigación de carácter
eminentemente teórico, donde fueron seleccionados autores
considerados fundamentales, y se realizó un análisis de la práctica
profesional, sus condicionamientos, y el rol del Trabajador Social.
A modo de síntesis podemos afirmar que en base a la información
recabada, el proyecto ético-político es clave al permitirle al
profesional trascender lo esperado desde la institución en la que
trabaja, proponiendo alternativas desde la misma intervención,
orientándola hacia el logro de una mayor autonomía del sujeto, a
su empoderamiento, a ser sujeto de derecho, atendiendo las
demandas inmediatas pero buscando sus mediaciones, sin reducir
las demandas profesionales a las necesidades de las instituciones
que lo contratan; es decir, realizando una reconstrucción crítica de
la misma. Así pueden trazarse fines comunes y desarrollar una
praxis colectiva consciente que subraye y de consistencia a la
idea de que la praxis es una actividad específicamente humana,
ya que exige una consciencia del fin y es reflejo de una
determinada actitud del hombre como sujeto frente a la realidad.
¿En qué es el Positivismo de Comte?
El positivismo es la corriente filosófica creada por el
francés Augusto Comte según la cual las ciencias
positivas nos permiten conocer con objetividad los
hechos por medio de las leyes que éstas descubren.
¿Qué es la la fenomenología?
La fenomenología estudia los fenómenos que se muestran en
la conciencia, vale decir, reduce toda realidad a puro fenómeno
en cuanto aparece como tal fenómeno en la conciencia.
¿Qué es el existencialismo?
Existencialismo : corriente filosófica que centra su análisis en la
condición humana, la responsabilidad individual, la libertad o el
significado de la vida. Esto es, doctrina que busca superar los
moralismos y prejuicios del ser hum ano, que defiende el valor de
la persona humana y trata de alcanzar su potencial.
También podría gustarte
- La Disputa en Torno A La Concepción de DDHHDocumento29 páginasLa Disputa en Torno A La Concepción de DDHHDiego Andrés100% (1)
- Como Se Puede No Ser Construccionista Hoy en Dia - IbañezDocumento5 páginasComo Se Puede No Ser Construccionista Hoy en Dia - IbañezMafer Plaza FamigliettiAún no hay calificaciones
- Informe Normas Deber y Ley NaturalDocumento10 páginasInforme Normas Deber y Ley NaturalMario Martinez40% (5)
- Esquemas de La Lógica de HegelDocumento163 páginasEsquemas de La Lógica de HegelGabriel Robledo Esparza100% (1)
- Esquemas de La Logica HegelDocumento223 páginasEsquemas de La Logica HegelRobledo EsparzaAún no hay calificaciones
- Hegel y La Escuela de FrankfurtDocumento10 páginasHegel y La Escuela de FrankfurtEduardo Vega CatalánAún no hay calificaciones
- PC 3 FILO MODERNA LISTOOOOOO (Evaluado)Documento6 páginasPC 3 FILO MODERNA LISTOOOOOO (Evaluado)Josimar CastillaAún no hay calificaciones
- Dialécticas Emergentes Del Proyecto Ilustrado Hegel y MarxDocumento14 páginasDialécticas Emergentes Del Proyecto Ilustrado Hegel y MarxMadmoiselle LucíaAún no hay calificaciones
- El Pensamiento Filosófico de HegelDocumento7 páginasEl Pensamiento Filosófico de HegelJozh Ua GómezAún no hay calificaciones
- Resumen de La Ciencia de La Lógica de HegelDocumento115 páginasResumen de La Ciencia de La Lógica de HegelGabriel Robledo Esparza100% (1)
- Taller de FilosofiaDocumento7 páginasTaller de Filosofiadiego urueta100% (1)
- RESUMEN Introduccion A La FilosofiaDocumento23 páginasRESUMEN Introduccion A La FilosofiaDanilo SosaAún no hay calificaciones
- Replantearse La Dialéctica Hegeliana. Bases para Una Metateoría Del DesarrolloDocumento321 páginasReplantearse La Dialéctica Hegeliana. Bases para Una Metateoría Del DesarrolloMiguel Angel Briceño Gil100% (1)
- Criticas de Marx Al Idealismo Filosofico de HegelDocumento11 páginasCriticas de Marx Al Idealismo Filosofico de HegelAndres Pérez MeraAún no hay calificaciones
- Hegel Feuerbach MarxDocumento28 páginasHegel Feuerbach MarxAriel S De LellisAún no hay calificaciones
- RESUMEN Introduccion A La FilosofiaDocumento22 páginasRESUMEN Introduccion A La FilosofiaRodrigoAún no hay calificaciones
- FilosofiaDocumento21 páginasFilosofiaMaria MendozaAún no hay calificaciones
- El PensamientoDocumento5 páginasEl PensamientoMaríaAún no hay calificaciones
- Resumen de La Lógica de HegelDocumento177 páginasResumen de La Lógica de HegelRobledo EsparzaAún no hay calificaciones
- Dialéctica de La Filosofía Clásica AlemanaDocumento4 páginasDialéctica de La Filosofía Clásica AlemanaGUSTAVO CARVAJALAún no hay calificaciones
- La Dialéctica Hegeliana y Su Aplicación en La ArgumentaciónDocumento20 páginasLa Dialéctica Hegeliana y Su Aplicación en La ArgumentaciónLigia GutierrezAún no hay calificaciones
- El Idealismo Absoluto de Hegel y La Reacción de ComteDocumento6 páginasEl Idealismo Absoluto de Hegel y La Reacción de ComteMERLINAún no hay calificaciones
- José Miguel Rodriguez - LA CATEGORIA DE LA TOTALIDAD EN LAS CIENCIAS SOCIALES SEGÚN ADORNO Y HORKHEIMER.Documento4 páginasJosé Miguel Rodriguez - LA CATEGORIA DE LA TOTALIDAD EN LAS CIENCIAS SOCIALES SEGÚN ADORNO Y HORKHEIMER.Javier Azofeifa PorrasAún no hay calificaciones
- Resumen Actual NuevoDocumento10 páginasResumen Actual NuevoRaibelAún no hay calificaciones
- Alteridad y Absolutez Del EspírituDocumento20 páginasAlteridad y Absolutez Del Espíritujuan MontoyaAún no hay calificaciones
- Biografia de Federico HegelDocumento4 páginasBiografia de Federico HegelDavid SanchezAún no hay calificaciones
- Tema 61Documento22 páginasTema 61Miguel Alcázar MedinaAún no hay calificaciones
- Filosofia 11Documento8 páginasFilosofia 11Carlos BuelvasAún no hay calificaciones
- Quinta Esencia de La Logica de HegelDocumento41 páginasQuinta Esencia de La Logica de HegelRobledo EsparzaAún no hay calificaciones
- Epistemología y Conceptos Básicos de La Teoría de La Praxis en PsicologíaDocumento14 páginasEpistemología y Conceptos Básicos de La Teoría de La Praxis en Psicologíaexpedientesrm399Aún no hay calificaciones
- IGEA LABORDA, A. - Las Influencias de Hegel y Feuerbach en La Primera Obra Teórica de Marx (Por Ganz1912)Documento30 páginasIGEA LABORDA, A. - Las Influencias de Hegel y Feuerbach en La Primera Obra Teórica de Marx (Por Ganz1912)Ulyses JoyceAún no hay calificaciones
- Raúl Sciarreta, Leer El CapitalDocumento3 páginasRaúl Sciarreta, Leer El CapitalVladimir RiverosAún no hay calificaciones
- MARX, CARLOS - Crítica Del Derecho Del Estado Hegeliano (OCR) (Por Ganz1912)Documento181 páginasMARX, CARLOS - Crítica Del Derecho Del Estado Hegeliano (OCR) (Por Ganz1912)Marcos PáezAún no hay calificaciones
- Max Horkheimer y Los Origenes de La Teoria CriticaDocumento23 páginasMax Horkheimer y Los Origenes de La Teoria CriticaKari ElizaAún no hay calificaciones
- 5076 10674 1 SMDocumento28 páginas5076 10674 1 SMOrlando Lafuente RamírezAún no hay calificaciones
- Es Él 20 de Agosto. Amplíe Los Conceptos, Observe Videos de Apoyo y Complemente La Información de La Guía para Fortalecer Su Proceso EducativoDocumento8 páginasEs Él 20 de Agosto. Amplíe Los Conceptos, Observe Videos de Apoyo y Complemente La Información de La Guía para Fortalecer Su Proceso EducativoNidia CastroAún no hay calificaciones
- Bosquejo de La Historia de La Filosofía ContemporáneaDocumento55 páginasBosquejo de La Historia de La Filosofía ContemporáneaRafael Escamilla PerezAún no hay calificaciones
- HEGEL - SchellingDocumento19 páginasHEGEL - SchellingAntonela ButtafuocoAún no hay calificaciones
- KsksPrimera ParteDocumento44 páginasKsksPrimera ParteSayerieAún no hay calificaciones
- T61.La F de Hegel - Sujeto - Sistema - EstadoDocumento7 páginasT61.La F de Hegel - Sujeto - Sistema - EstadoJavier GarridoAún no hay calificaciones
- Hegel EpistemologiaDocumento4 páginasHegel EpistemologiaVerónicaAún no hay calificaciones
- La Dialectica Del Proceso de Conoc.Documento7 páginasLa Dialectica Del Proceso de Conoc.shirley kateherine shahuano quezadaAún no hay calificaciones
- cono IIDocumento124 páginascono IIcarmn.lbAún no hay calificaciones
- Georg Wilhelm Friedrich HegelDocumento32 páginasGeorg Wilhelm Friedrich HegelMAILY AGUILAR MENDOZAAún no hay calificaciones
- La Dialéctica o Crítica Hermenéutica y Sus Implicaciones en La Generación de Conocimiento en La Ciencia AdministrativaDocumento11 páginasLa Dialéctica o Crítica Hermenéutica y Sus Implicaciones en La Generación de Conocimiento en La Ciencia Administrativacarlos4154Aún no hay calificaciones
- GIUSTI, El Terror de La MoralDocumento12 páginasGIUSTI, El Terror de La MoralDavid VenturaAún no hay calificaciones
- Adrian 06-11-2015Documento4 páginasAdrian 06-11-2015Orlando ComtrerazAún no hay calificaciones
- Hegel - Filosofia Del DerechoDocumento15 páginasHegel - Filosofia Del DerechoRafael MoralesAún no hay calificaciones
- MarxDocumento30 páginasMarxsescobar12Aún no hay calificaciones
- Astrada-Marx y HegelDocumento77 páginasAstrada-Marx y HegelSantiago ReyAún no hay calificaciones
- TEMA12 HEGELlDocumento4 páginasTEMA12 HEGELlmiguelAún no hay calificaciones
- DIA57 Comentarios Sanchez VazquezDocumento14 páginasDIA57 Comentarios Sanchez VazquezgramatologiaAún no hay calificaciones
- Hegel. FragmentosDocumento15 páginasHegel. FragmentosGiovanni Mafiol100% (1)
- Trabajo de filisofia-FINALDocumento7 páginasTrabajo de filisofia-FINALHernan GuerraAún no hay calificaciones
- El Metodo DialecticoDocumento5 páginasEl Metodo DialecticoGlenis RodríguezAún no hay calificaciones
- Materialismo Dialéctico e HistóricoDocumento3 páginasMaterialismo Dialéctico e HistóricoDai TabordaAún no hay calificaciones
- Conocimiento y tradición metafísica: Estudios gnoseológicos sobre Bergson, Heidegger, Husserl, Hegel, Kant y Tomás de AquinoDe EverandConocimiento y tradición metafísica: Estudios gnoseológicos sobre Bergson, Heidegger, Husserl, Hegel, Kant y Tomás de AquinoAún no hay calificaciones
- Filosofía de las formas simbólicas, III: Fenomenología del pensamientoDe EverandFilosofía de las formas simbólicas, III: Fenomenología del pensamientoAún no hay calificaciones
- Los límites de Ser y Tiempo: Ciencia y sociabilidad en el primer HeideggerDe EverandLos límites de Ser y Tiempo: Ciencia y sociabilidad en el primer HeideggerAún no hay calificaciones
- I Asm Diri Sem29Documento3 páginasI Asm Diri Sem29ANDREY ALEXANDER VEGA CANCHOAún no hay calificaciones
- Nacimiento y Desarrolo Del Metodo CientificoDocumento11 páginasNacimiento y Desarrolo Del Metodo CientificoLeydi Noe Sandoval0% (1)
- Religion y Sociedad ActualDocumento605 páginasReligion y Sociedad ActualAndres Cordova100% (1)
- 6º Cosmovision y Filosofia PDFDocumento13 páginas6º Cosmovision y Filosofia PDFJaime Enrique Parra Martínez100% (1)
- Actividad Grupal - Cómo Sabemos AlgoDocumento6 páginasActividad Grupal - Cómo Sabemos AlgoJonathan Gil UlloaAún no hay calificaciones
- Etica - Martin ValdezDocumento452 páginasEtica - Martin ValdezJeancarlos Guzmán ParedesAún no hay calificaciones
- Sobre Porfirio MiradaDocumento10 páginasSobre Porfirio MiradaRodrigo DiazAún no hay calificaciones
- CÓMO ANALIZAR LA LÓGICA DE UN TEXTO - Formato de Lectura CrítitaDocumento3 páginasCÓMO ANALIZAR LA LÓGICA DE UN TEXTO - Formato de Lectura CrítitaLindy SebasAún no hay calificaciones
- El Humanismo y Sus Corrientes PDFDocumento5 páginasEl Humanismo y Sus Corrientes PDFLady Diana Pined AgudeloAún no hay calificaciones
- Estilos de ComunicaciónDocumento13 páginasEstilos de ComunicaciónLUZ MARIA PEREZ GUTIERREZAún no hay calificaciones
- Tema 1. Filosofía, Teoría y CPDocumento25 páginasTema 1. Filosofía, Teoría y CPIsmael TorresAún no hay calificaciones
- La Substancia y El Accidente - Santo TomásDocumento3 páginasLa Substancia y El Accidente - Santo TomásVíctor Carcuro Maturana100% (1)
- Fi Ricoeur Introduccion A Su PensamientoDocumento11 páginasFi Ricoeur Introduccion A Su PensamientoPavipotter YlosrestosdelAsadoAún no hay calificaciones
- Alcira Argumedo - Matrices Del ToDocumento11 páginasAlcira Argumedo - Matrices Del Totierramadre100% (1)
- Evaluacion Modulo 1Documento2 páginasEvaluacion Modulo 1Cecilia SandovalAún no hay calificaciones
- Clase N°2 - Teoría General de La EducaciónDocumento14 páginasClase N°2 - Teoría General de La EducaciónWilmer AcostaAún no hay calificaciones
- Programa de Examen. Filosofía e Historia de La Ciencia y La Tecnología 2016Documento2 páginasPrograma de Examen. Filosofía e Historia de La Ciencia y La Tecnología 2016Juan Alejandro PautassoAún no hay calificaciones
- Es Posible La Metafísica Como Ciencia en KantDocumento2 páginasEs Posible La Metafísica Como Ciencia en KantEstiven Trujillo TobónAún no hay calificaciones
- Extracto de Teorias de Educacion y ModernidadDocumento40 páginasExtracto de Teorias de Educacion y ModernidadRoberto CastilhoAún no hay calificaciones
- Preguntas para El Examen de FilosofiaDocumento7 páginasPreguntas para El Examen de FilosofiaRafael HerreraAún no hay calificaciones
- CUESTIONARIOS Etica Prof PDFDocumento2 páginasCUESTIONARIOS Etica Prof PDFYue Huǒ MǎAún no hay calificaciones
- 4.1 Althusser - Contadicción y SobredeterminaciónDocumento37 páginas4.1 Althusser - Contadicción y SobredeterminaciónLucrecia BreroAún no hay calificaciones
- Filo SofiaDocumento2 páginasFilo SofiaJennifer GarzonAún no hay calificaciones
- Nocion 2 Limite de Pensamiento y Principio deDocumento1 páginaNocion 2 Limite de Pensamiento y Principio deboberias005Aún no hay calificaciones
- Edwin Rodríguez Actividad 1.1 Relaciones y Tareas de La Filosofía de La EducaciónDocumento4 páginasEdwin Rodríguez Actividad 1.1 Relaciones y Tareas de La Filosofía de La EducaciónEdwin Fabian Rodriguez ChauxAún no hay calificaciones
- Las Principales Escuelas Penales: Referencias BibliográficasDocumento7 páginasLas Principales Escuelas Penales: Referencias BibliográficasJohanny MartinezAún no hay calificaciones
- Módulo 8. Arte, Estructura y DiferenciaDocumento30 páginasMódulo 8. Arte, Estructura y DiferenciaJuanPabloCrossAún no hay calificaciones