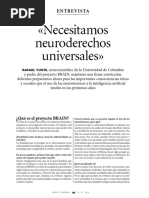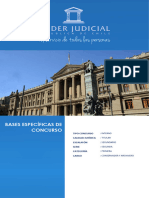NEURODERECHOS
NEURODERECHOS
Cargado por
Gonzalo López RíosCopyright:
Formatos disponibles
NEURODERECHOS
NEURODERECHOS
Cargado por
Gonzalo López RíosDescripción original:
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Copyright:
Formatos disponibles
NEURODERECHOS
NEURODERECHOS
Cargado por
Gonzalo López RíosCopyright:
Formatos disponibles
https://doi.org/10.11606/issn.2316-9044.rdisan.2023.
194202
Artigo Original
http://www.revistas.usp.br/rdisan
Neuroderechos un intento de protección
jurídica a las personas frente al uso
de neurotecnologías
Neurorights: an Attempt to Legally Protect People From the Use
of Neurotechnologies
Nathalie Walker Silva1
https://orcid.org/0000-0001-5518-3578
Joaquín Rojas Aguilera2
https://orcid.org/0000-0002-4746-9856
1
Universidad Andrés Bello. Facultad de Derecho. Santiago de Chile, Chile.
2
Universidad Adolfo Ibáñez. Facultad de Derecho. Santiago de Chile, Chile.
RESUMEN ABSTRACT
Hoy en día, el cerebro humano no solo es Today, the human brain is not only the object
objeto de estudio de las Ciencias Médicas, of study of the Medical Sciences but also of
sino también de otras como la Economía y el other sciences, such as Economics and Law.
Derecho. En el ámbito de la Ciencia Jurídica, In the field of Legal Science, efforts have been
se ha procurado proteger a la persona humana made to protect the human person against the
frente a las amenazas producidas por el threats produced by the rapid and growing
rápido y creciente desarrollo de la tecnología, development of technology, through the creation
a través de la creación y delimitación de los and delimitation of the so-called “neurorights”.
denominados “neuroderechos”. En atención a In view of the above, the purpose of this paper
lo anterior, el objeto de este trabajo fue analizar was to analyze the concept of neurorights, their
el concepto de neuroderechos, su importancia importance, and their incipient regulation.
y su incipiente regulación. De igual modo, se Likewise, it emphasizes the importance of
enfatiza la importancia de que Chile sea un país Chile being a pioneer country in regulating this
Correspondencia:
pionero en regular esta materia, desde un punto matter, from a constitutional and legal point
Nathalie Walker Silva de vista constitucional y legal. of view.
nathaliewalk@gmail.com
Palabras clave: Cíborg; Neuroderechos; Ke y w o r d s: Cyb org; N euror ight s;
Recibido: 17/01/2022
Neurotecnologías; Tecnología. Neurotechnologies; Technology.
Revisado: 15/06/2022
Nueva revisión: 14/09/2022
Aprobado: 20/10/2022
Conflicto de intereses:
Los autores declarán que no existe
conflicto de intereses.
Contribución de los autores:
Todos los autores contribuyeron
por igual al desarrollo
del artículo.
Copyright: Esta licencia permite
otros para remezclar, adaptar y
crea a partir de tu trabajo para
fines no comerciales, siempre que
para darte lo debido crédito y
para licenciar el nuevo creaciones
en términos idénticos.
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 1
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
Introducción
Este artículo de investigación explora la configuración de los neuroderechos como
un intento de protección jurídica a las personas en el ámbito específico del uso de
dispositivos electrónicos con neurotecnologías invasivas y no invasivas. Las primeras,
basadas en implantes neurales, registran y/o alteran la actividad cerebral desde el
interior del cráneo –y, por tanto, deben ser implantadas en el cerebro mediante
cirugía–; mientras que las no invasivas trabajan desde el exterior del cráneo,
área en la que cobran relevancia las Interfaces Cerebro Máquina (ICM), las que
pueden establecer una vía directa de comunicación entre el cerebro y un sistema de
computación externo (IENCA, 2021a, p. 42). Si bien estos avances contribuyen al
bienestar de las personas en múltiples aristas, generan la amenaza de vulneración a la
privacidad y dignidad de las personas a través de su cerebro, por medio de dispositivos
que se alojan en el cuerpo o actúan sobre él, ya sea de un modo permanente o
a corto plazo.
En atención al objeto de estudio escogido para este trabajo, es preciso referirse,
en primer lugar, al avance experimentado en torno a la mejora de la corporalidad
humana a través de la tecnología. Los dispositivos tecnológicos existentes hoy en día
hacen posible que muchas personas puedan llevar adelante su vida cotidiana con
la significativa ayuda que ellos les brindan. Los hay de diversas finalidades y con la
posibilidad de actuar en distintas facetas de la actividad humana. Algunos actúan
sobre mecanismos físicos del cuerpo, a modo de prótesis u órtesis; otros lo hacen
a nivel cerebral, para corregir problemas que dificultan la movilidad o alteran la
normalidad de las funciones de naturaleza psíquica. Esto, en el entendido que operen
en forma terapéutica, puesto que también existen sujetos que han decidido implantar
dispositivos en sus cuerpos, no para suplir funciones fisiológicas que no se tienen,
sino con el mero afán de mejorar las ya existentes, entendiendo por mejora, en tal
caso, la experimentación con la finalidad de empujar los límites del cuerpo en ciertos
ámbitos especialmente escogidos. Un ejemplo ilustrativo es el del estadounidense
Chris Dancy, denominado popularmente “el hombre más conectado del mundo”,
aunque él prefiere ser reconocido como un “cíborg consciente”, por cuanto usa la
tecnología a su favor. Dancy tiene una decena de dispositivos en su cuerpo y cientos
de aparatos que, diariamente, cuantifican y registran sus actividades y constantes
vitales. Véase, al respecto (BLASCO, 2017).
Unido a lo anterior, los avances de la ciencia y la tecnología encierran, necesariamente,
un riesgo para las personas e impactan a las sociedades de maneras poco previsibles.
El avance de la tecnología ha sido, además de asombroso, voraz. Cuestiones que,
hasta hace poco, eran propias de la ciencia ficción, hoy son una realidad, como la
posibilidad de borrar recuerdos, de controlar en forma remota nuestra vivienda o una
amplia gama de aparatos mediante un simple “click”, la posibilidad de manipular objetos
con manos robóticas, entre tantos otros. Un ejemplo de esto es el empleo extendido de
la internet de las cosas (IoT), que permite, a través de sensores puestos en aparatos,
recoger información acerca de su uso y del ambiente que los rodea y transmitirla a otros
aparatos –también computarizados–, para interactuar con ellos (CHÁVEZ VALDIVIA,
2020, p. 74; FACUNDO SALORT; JAVIER MEDINA, 2020a, p. 21; SOLAR CAYÓN,
2019, p. 29-30; GÓRRIZ LÓPEZ, 2017, p.182-183).
Así, un descubrimiento nacido en un laboratorio tiene la posibilidad de alcanzar
rápidamente consecuencias generalizadas y, con ello, correr el cerco de los límites
ético-valóricos de una sociedad determinada. Como puede vislumbrarse, se trata de
un campo con mucho potencial de descubrimiento, pero también de peligros para el
bienestar de las personas. Esto, porque muchas veces se experimenta en situaciones
o bajo supuestos desconocidos, susceptibles de producir resultados catastróficos
para los derechos y la dignidad de los sujetos involucrados, quienes pueden quedar
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 2
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
absolutamente indefensos al verse expuestos a procedimientos cuyas reales consecuencias
ignoran, o son ignoradas incluso por aquellos que son responsables de llevarlos a
cabo. Lo descrito ya ocurre, a modo ejemplar, con las intervenciones quirúrgicas a
que se someten ciertas personas y que no obedecen a fines terapéuticos. En tales
casos, no solo se pone en riesgo la vida e integridad corporal de los pacientes –
porque pocos facultativos están dispuestos a realizar esas intervenciones reñidas
con la ética médica y con los límites del ejercicio de la medicina– sino que también
dichos pacientes quedan inermes respecto de la información que se obtenga de ellos
(por ejemplo, sus datos neuronales), la que podría ser tratada en forma descuidada,
maliciosa, o ser empleada para inducir a ciertos comportamientos (como ocurre en
el ámbito del neuromarketing), entre otras situaciones conflictivas.
En este cambiante orden de cosas, la inteligencia artificial y las neurociencias se han
desarrollado y potenciado en forma asombrosa. La primera de ellas ha impulsado el
desarrollo de algoritmos computacionales basados en lo que pensamos que ocurre
dentro del cerebro humano. Las neurociencias y la tecnología (mediante aplicación
de inteligencia artificial a través de algoritmos), conforman lo que se conoce como
“neurotecnología”, la cual puede ser definida como un “conjunto de herramientas que
sirven para analizar e influir sobre el sistema nervioso del ser humano, especialmente
sobre el cerebro” (FACUNDO SALORT; JAVIER MEDINA, 2020a; WOLF, 2008).
En ese campo, la interacción entre el cerebro y las computadoras, si bien puede
proporcionar extraordinarios aportes a la investigación del cerebro humano
(MONASTERIO ASTOBIZA et al., 2019, p. 31-35), al permitir nuevas formas de
diagnóstico y tratamiento de enfermedades – es posible, por ejemplo, leer y explorar
el pensamiento, decodificando los patrones de actividad cerebral (SIGMAN, 2020,
p. 123) –, genera riesgos para las personas y para la última libertad humana: la del
pensamiento (ANDORNO, 2017).
Por todo lo anterior, resulta imperioso estudiar las implicancias jurídicas y éticas de la
experimentación –sea o no terapéutica– en el cuerpo humano a través de mecanismos
o dispositivos que, por un lado, puedan invadir la mente de los sujetos –en aspectos
vinculados a su libertad o derechos humanos– y, por otro, puedan proporcionar a terceros
información acerca de su actividad o funciones vitales sin el verdadero consentimiento
de aquéllos, o sin que puedan vislumbrar cuáles serán los efectos de recopilar esa
información que les concierne.
En esa línea discursiva se incorpora, como un elemento clave de la discusión, la noción
actual de sujeto cíborg, que dista bastante de la noción clásica o tradicional, proveniente
de la literatura y la ciencia ficción. En efecto, la figura del cíborg es hoy asociada a la
reforma del cuerpo y de la mente humana, sea para suplir carencias de base (como
aquellas de índole congénita) o para alcanzar nuevos límites en cuanto a habilidades
y capacidades con las cuales no se cuenta por naturaleza.
I La noción de cíborg como sujeto humano mejorado
A estas alturas del desarrollo tecnológico, la palabra cíborg se ha masificado y forma
parte de una variada literatura en diversos ámbitos. Sin embargo, conviene aclarar
que el contexto en que se sitúa el vocablo es relevante para conocer el sentido en
el cual está siendo empleado. En esa línea, existen diferencias importantes entre la
noción original de cíborg –asociada en forma estrecha al desarrollo de la literatura
de ciencia ficción, de la mano de escritores visionarios como Isaac Asimov (2013,
p. 127-130)– y la noción actual, que ha cristalizado como una evolución de ese
concepto, para referirse ya no a un producto de la ciencia ficción o la experimentación
de laboratorio, sino a un estado de corriente aplicación a los seres humanos. El sello
distintivo del concepto actual del sujeto cíborg radica en que ha sido humanizado. Esta
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 3
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
nueva concepción ha sido propuesta por Steve Mann, quien lo define como “aquella
persona cuyas funciones fisiológicas pueden ser mejoradas, restablecidas o creadas
mediante un mecanismo o dispositivo electrónico de sistema RFID (Radio-Frequency
Identification, en inglés) (CAMACHO CLAVIJO, 2017, p. 233)1 o de sensor Wireless
(CAMACHO CLAVIJO, 2017, p. 233). En palabras simples, puede afirmarse que hoy
en día el cíborg es cualquier ser humano intervenido por la tecnología.
En línea con la nueva noción de sujeto cíborg, concebido ya no como androide, sino
como sujeto humano mejorado, es posible encontrar tres tipos de sujetos: el cíborg
de reparación, el de mejora y una mezcla de los dos anteriores. El sujeto cíborg de
reparación es
la persona que tiene alguna función fisiológica reestablecida
mediante un dispositivo electrónico implementado en su organismo.
El fundamento de la delimitación conceptual de esta clase de cíborg
es el necesario restablecimiento de una de las funciones orgánicas
del individuo gracias a la implementación del dispositivo electrónico
(CAMACHO CLAVIJO, 2017, p. 234).
Por otro lado, tenemos el sujeto cíborg de mejora, que es
la persona cuyas funciones fisiológicas son mejoradas o potenciadas
por un mecanismo o dispositivo electrónico implementado en su
organismo. Por lo tanto, en el sujeto no existe deficiencia alguna;
sin embargo, éste decide libremente mejorar o potenciar alguna
función de su cuerpo existente o incluso añadir funciones que su
cuerpo no tiene (CAMACHO CLAVIJO, 2017, p. 235).
En el cíborg de mejora, como es posible proyectar, existe un enorme campo para la
aplicación de las neurotecnologías en personas sanas, en ámbitos como la defensa,
el entrenamiento y la potenciación de sus capacidades intelectuales y cognitivas,
en los que podrían intervenir las empresas y los gobiernos.
De lo dicho se desprende que, en la actualidad, todos podemos ser sujetos cíborg,
en la medida en que seamos asistidos por aparatos o instrumentos tecnológicos, ya sea
para la reparación de funciones orgánicas o la mejora en las mismas. Esto no puede
dejar de asociarse al peligro de vulneración de nuestros derechos fundamentales,
al depender de la ética –o la carencia de ella– en el diseño y desarrollo de softwares
necesarios para interconectar el cuerpo y la mente de las personas a las computadoras,
para que, con el uso de herramientas como la inteligencia artificial, permitan operar
esos prodigios a que nos están acostumbrando día a día.
De tal contexto surgen, por tanto, importantes desafíos éticos y regulatorios para delimitar
la frontera que impone el cerebro en cuanto a la intimidad e integridad humana,
en cómo debiera regularse el uso de la información cerebral para fines terapéuticos,
de mejora y/o comerciales, y la manera en que debería enmarcarse el acceso a las
tecnologías que permitan la mejora intelectual y cognitiva de las personas (CHILE,
2020b). En tal sentido, se ha planteado que en el siglo XXI ya se cuenta con una
cantidad importante de conocimiento acumulado en el campo de las neurociencias,
lo que desafía al Derecho a adaptarse y ajustarse a las novedades descubiertas. Esto
implica reconocer las complejidades de la mente humana y cómo ellas afectan el
comportamiento de las personas, encontrando márgenes de convivencia entre los
paradigmas clásicos del Derecho con los nuevos e insoslayables engranajes aportados
por las neurociencias (MARDEN; MARTINS WYKROTA, 2018, p. 14). Ante tamaños
desafíos, es clave encontrar y conciliar los mecanismos que permitan un diálogo fluido
entre las neurociencias y el Derecho.
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 4
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
II Algunos intentos de protección a las personas frente al uso de
dispositivos tecnológicos implementados o implantados en el cuerpo
Un ejemplo concreto de la mencionada categoría de cíborg de reparación está dado
por el desarrollo de neurotecnologías como la estimulación cerebral profunda (ECP),
tratamiento invasivo, pero muy eficaz frente a trastornos del movimiento como el
Parkinson, la distonía y el temblor esencial. En estos trastornos, la intensidad de los
síntomas del paciente se debe a una actividad neuronal rítmica excesiva y descontrolada.
Para atenuarla, la ECP se vale del implante de electrodos y de estimulación con señales
eléctricas de alta frecuencia en zonas específicas del encéfalo (BORBÓN RODRÍGUEZ;
BORBÓN RODRÍGUEZ; LAVERDE PINZÓN, 2020, p. 137).
Fuera del caso recién señalado, en la actualidad existen múltiples tipos de prótesis y
órtesis tecnológicas de alto nivel que pueden implantarse e interactuar directamente
con el tejido neuronal del sujeto receptor. Gracias a estas tecnologías, hay personas
no videntes que han recuperado la vista o personas sin audición que han podido la
recuperarla. Así, por ejemplo, se registra el caso de una mujer de 88 años que había
perdido la visión del ojo izquierdo y a quien se le introdujo un chip interconectado a
unas gafas especiales provistas de cámara e inteligencia artificial, con la finalidad de
mejorar su experiencia visual (IBARRA, 2022).
También es posible insertar dispositivos en el cerebro que actúan de forma específica
sobre ciertos centros neuronales para corregir desequilibrios neuroquímicos causantes
de determinadas sintomatologías; o dispositivos que permiten a sus usuarios controlar
con el cerebro las prótesis motoras que se les han instalado previamente para sustituir
los miembros de los cuales carecían –piernas, manos, brazos– y que, incluso, les pueden
otorgar sensaciones propioceptivas (NÚÑEZ PARTIDO, 2019, p. 121).
La tecnología y las neurociencias –que estudian la organización y funcionamiento del
sistema nervioso, como también los diferentes elementos del cerebro (MANES, 2013,
p. 25)– han permitido profundizar satisfactoriamente en el estudio del cerebro humano
y, a la vez, empujar los límites de la conexión cerebro/máquina. Algo hasta hace poco
impensado, como la eliminación de recuerdos mediante un “chip”, hoy en día está
cada vez más cerca, conforme demuestran los estudios realizados por el Instituto de
Weizmann, cuyas investigaciones han comprobado la posibilidad de eliminar recuerdos
en el cerebro de los ratones (BAJAR..., 2017) o la de consolidar a largo plazo, en
esos mismos sujetos de ensayo, los recuerdos obtenidos (INVESTIGACIÓN..., 2017).
Inclusive, Sobrino plantearía una emergente pregunta jurídica acerca de la posibilidad
de reparar los daños y si ello es éticamente correcto o no (SOBRINO, 2020, p. 233).
Asimismo, se ha explorado –con un razonable margen de éxito– la posibilidad de
controlar diversos aparatos tecnológicos mediante una conexión directa con el cerebro,
como es el caso de los brazos robóticos (EXITOSO..., 2012) o, aún con mayor fineza,
poder usar los dedos de aquellos brazos (IMPRESIONANTE..., 2021). Esto, y mucho
más, es posible hoy en día gracias a la tecnología y su constante avance.
Pese a sus innegables ventajas en la mejora de la calidad de vida de las personas, la
implantación de dispositivos tecnológicos en el cerebro humano está suscitando una gran
preocupación en la comunidad científica. En esta área, se destaca muy especialmente
el trabajo del científico Rafael Yuste, quien, desde la Universidad de Columbia, lidera
el proyecto Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies (Brain)
(THE BRAIN...). En ese marco de acción, Yuste advierte con insistencia sobre los riesgos
que la tecnología introduce en la privacidad y en la libertad de los seres humanos
(YUSTE, 2020).
La investigación del mencionado proyecto Brain ha tenido una gran influencia en
un reciente proyecto de ley, presentado en Chile, para regular los denominados
neuroderechos (Boletín N.º 13.828-2019) (CHILE, 2020b) y que se publicita como la
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 5
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
iniciativa legal que podría hacer de Chile el primer país en proteger en forma específica
los datos cerebrales. A la par, la otra novedad en la materia está constituida por la
dictación de la Ley 21.383, que modificó la Constitución Política de la República para
establecer en forma expresa que el desarrollo científico y tecnológico está al servicio
de las personas. Esta ley tiene su base en el Boletín N.º 13.827-19 (CHILE, 2020a),
cuya finalidad fue la de intercalar, en el artículo 19 N.º 1 de la Constitución Política de
la República de Chile, el deber de resguardar la actividad cerebral de los sujetos. De
ambas iniciativas legales se hará un análisis particular más adelante.
III Qué son los neuroderechos y por qué se apartan de la concepción
tradicional de derechos de la personalidad
Las neurotecnologías son un campo de la ciencia y de la ingeniería en el que se exploran
y desarrollan métodos que permiten interconectar el sistema nervioso con dispositivos
de carácter técnico (ZÚÑIGA FAJURI; VILLAVICENCIO MIRANDA; SALAS VENEGAS,
2020). Una muestra está constituida por los implantes cocleares, que transforman las
señales acústicas en ondas eléctricas, estimulando el nervio auditivo (ZÚÑIGA FAJURI;
VILLAVICENCIO MIRANDA; SALAS VENEGAS, 2020).
Los neuroderechos, por su parte, son una serie o listado de derechos que no están
incluidos en los catálogos tradicionales de los derechos humanos de primera, segunda
o tercera generación; incluso, en forma discutida, en los de cuarta generación (aquellos
vinculados al desarrollo de tecnologías) (CORNEJO PLAZA, 2021a).
De acuerdo con lo expresado en la sección “antecedentes” del proyecto de ley chileno
sobre neuroderechos (Boletín N.º 13.828-19), el concepto de neuroderechos se puede
entender en dos aspectos:
la privacidad mental, es decir, que los datos del cerebro de las
personas se traten con una confidencialidad equiparable a la de
los trasplantes de órganos. Y el segundo, el derecho a la identidad,
manteniendo la individualidad de las personas (CHILE, 2020b).
Esta corresponde a la concepción del científico Rafael Yuste (NEUROCIENTÍFICO...,
2019), que el mismo proyecto se encarga de citar.
Para Marcello Ienca, por su parte,
Los neuroderechos pueden ser definidos como los principios éticos,
legales, sociales o naturales de la libertad o del derecho relativos
al dominio mental y cerebral de una persona; es decir, las reglas
normativas fundamentales para la protección y preservación del
cerebro y la mente humanos (IENCA, 2021b). (Nuestra traducción.)
En este contexto, cabe recordar que los denominados derechos humanos de primera
generación son aquellos que se vinculan con la libertad de expresión del individuo.
Los de segunda generación, son los de índole económica y social; éstos inciden sobre
la expresión de igualdad de las personas, como por ejemplo, el derecho a la salud.
Los derechos de tercera generación, en tanto, se denominan también “derechos de la
solidaridad”, y se concretan en la segunda mitad del siglo XX; su origen se identifica
con la protección de ciertos grupos humanos vulnerables e históricamente discriminados
(BUSTAMANTE DONAS, 2001, p. 2).
Al respecto, en nuestra opinión, los neuroderechos no deben ser concebidos como
una mera extensión de los derechos de primera o de segunda generación. Si bien es
cierto que toda ola de derechos humanos está, en cierta medida, contenida en la ola
de derechos precedente, esto no implica que los que siguen son solo una expresión o
concreción de los primeros.
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 6
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
Interesantes son las señales dadas por Riofrío para distinguir las generaciones de
derechos. Él indica que, para estos efectos, sirve aplicar tanto un criterio objetivo
como uno subjetivo. En tal sentido, postula que siempre hay un criterio objetivo que
marca a cada generación: los derechos de la primera generación eran más de corte
individual, los de la segunda son más sociales y programáticos, mientras que los de
la tercera generación están más relacionados con los intereses difusos. En cuanto al
criterio subjetivo, “es posible descubrir que cada generación de derechos redime a
todo un sector de la sociedad que había pasado inadvertido o descuidado hasta ese
momento” (RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA, 2014, p. 17-18).
En el caso particular de los neuroderechos, estos permiten otorgar una protección más
perfecta a las personas porque se hacen cargo de vacíos o insuficiencias de que adolecen
las dos primeras generaciones de derechos, los que no siempre pueden solucionarse por vía
interpretativa. En efecto, existen riesgos o amenazas que no pueden ser eliminados en forma
concreta sin perfilar mejor y de manera más sofisticada la forma de tutela para afrontarlos.
En tal sentido, el objetivo de los neuroderechos es proteger la integridad humana desde
el punto de vista neurológico, cuestión que se extiende más allá del ámbito clásico del
derecho a la privacidad (primera generación). Y, si bien es cierto que algunos neuroderechos
tienen su origen en sustratos clásicos, como la privacidad y la libertad, no por ello cabe
simplificar la tutela para reducirla a una simple extensión de lo que ya existe y que está
pensado para otros tiempos y contextos. Al contrario, postulamos que los neuroderechos
otorgan una protección distinta a las personas frente a las amenazas introducidas por el
desarrollo tecnológico, teniendo en cuenta que su finalidad concreta y específica es la de
regular los usos de las neurotecnologías. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el derecho al
acceso equitativo la mejora cognitiva, el que difícilmente puede sustentarse en el derecho
clásico a la privacidad, el que nació en un contexto histórico diverso, distante de los tiempos
actuales y carente de las múltiples complejidades que hoy enfrentamos.
Los neuroderechos se originan gracias al intento de conectar lo cerebral con lo mental
–ámbitos en constante cuestionamiento científico–, mediante la elaboración de un mapa
de los circuitos y redes neuronales específicos que harían posible nuestra actividad
consciente (LÓPEZ-SILVA; MADRID, 2021, p. 58). Surgen al abrigo de las neurociencias,
las que, a su vez, “estudian las emociones, la conciencia, la toma de decisiones y las
acciones sociopsicológicas de las personas” (SOBRINO, 2020, p. 166). Su campo de
acción se ha visto notablemente favorecido en los últimos años, puesto que ya no se
requiere esperar hasta el fallecimiento de los sujetos de estudio para el análisis del
cerebro humano. Así, hoy es posible hacer variados experimentos no solo en una persona
viva, sino también en varias personas en forma simultánea, con su cooperación activa
para la obtención de resultados más precisos. A modo ejemplar, es posible estudiar
los cerebros de las personas mediante aparatos de resonancia magnética funcional,
midiendo la oxigenación de las neuronas (SOBRINO, 2020, p. 168-169).
Pese a las grandes ventajas que se derivan de esos avances, es innegable la existencia
de una amenaza latente a la privacidad, seguridad y dignidad de las personas, amenaza
que ya no opera en forma visible, a través de aparatos insertados o conectados en forma
directa con el cuerpo, sino que también en forma puramente remota, con dispositivos o
aparatos que pueden cumplir su función a distancia, en forma silenciosa e imperceptible.
Una de las amenazas más grandes y con mayor potencial de atropello a la dignidad de
las personas está conformada por la denominada “neuroeconomía”, que se aboca al
estudio de la toma de decisiones de los individuos pero que, a diferencia de la economía
tradicional, cuenta con la ventaja de no limitar su actuación al análisis de modelos teóricos,
sino que puede –con la valiosa ayuda de las neurociencias– tener acceso directo y
experimental a los diferentes procesos y estructuras del cerebro (SOBRINO, 2020, p. 170).
En forma análoga, también se hacen patentes los riesgos en materia de consumo, en
donde el conocimiento acerca de las estructuras del cerebro vinculadas a las decisiones
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 7
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
de índole emocional (FELDMAN BARRET, 2021, p. 28-30)2 puede conducir a la
manipulación de las conductas de los consumidores para que opten por determinados
productos o servicios, no de una manera racional u orientada a lo racional, sino por
motivaciones puramente emocionales. Esta es una de las nuevas obsesiones de quienes
sueñan con encontrar el “botón de click” en el cerebro de los usuarios, para poder
apretarlo cuando más convenga a los intereses de las empresas.
En esa misma senda, el denominado “neuromarketing”, que consiste, como su nombre
lo anticipa, en la neurociencia aplicada al marketing, es decir, la utilización de las
diversas imágenes cerebrales, escaneos u otras tecnologías de medición de la actividad
cerebral para medir la respuesta de un sujeto a productos, packaging, publicidad u
otros elementos específicos de marketing. Así, conforme a los datos obtenidos, se puede
efectuar publicidad, propaganda, venta de productos u otros, idealmente en forma
personalizada (DOOLEY, 2006).
La doctrina ha venido advirtiendo desde hace algún tiempo del potencial peligro de
estas prácticas para los consumidores. Es claro que el neuromarketing puede resultar
de gran provecho para las empresas, pero no necesariamente para las personas,
ya que puede prestarse para manipulación y engaño, al inmiscuirse en su mente para
persuadirlas e inducirlas a consumir los productos o servicios ofrecidos al amparo de
estas técnicas (FACUNDO SALORT; JAVIER MEDINA, 2020a, p. 2-3). Tal como indica
Facundo Manes,
si no somos cuidadosos en la forma en que se presenta un resultado,
si no se explican cuáles son sus limitaciones y cómo tienen que ser
interpretadas sus conclusiones, se fomenta un conocimiento superficial
que va en contra de los objetivos de cualquier investigación y que
puede convertirse en una herramienta de manipulación y engaño
(MANES; NIRO, 2014, p. 106).
El neuromarketing pretende elaborar predicciones más certeras de las conductas
de los consumidores. Para ello, se apoya en diversas técnicas, como por ejemplo,
el electroencefalograma (EGG), el eye tracking (ET), el análisis facial, el ritmo
del corazón, el ritmo de la respiración, o técnicas más efectivas y recientes como
la magnetoencefalografía (MEG) y espectroscopía por infrarrojos (SOBRINO,
2020, p. 203-204).
A mayor abundamiento, pueden presentarse en el ámbito de las neurociencias otros
riesgos latentes, como la posibilidad de borrar recuerdos de la memoria de un paciente,
de hacerle implantes cerebrales, el empleo de psicofármacos, o la conexión directa –y
en tiempo real– entre el cerebro de las personas y una o más computadoras, las cuales
pueden recopilar y efectuar tratamiento de datos personales y compartirlos con terceros.
Frente a estos adelantos, al no existir todavía marcos regulatorios especializados en
tecnologías, dependemos casi en exclusiva de la legislación común –con las limitaciones
propias de haber sido creadas para regir en otros tiempos– y de la ética con que actúen
los investigadores o el personal a cargo del manejo de dispositivos que ejecuten las
mencionadas funciones.
Sobre este punto, es destacable el límite expreso que impone el proyecto de ley chileno
sobre neuroderechos, ya individualizado, respecto de la actividad de investigación
científica. En efecto, el artículo 8 del proyecto señala que:
Las actividades de investigación neurocientífica, la neuroingeniería,
neurotecnología, neurociencia, y todas aquellas actividades científicas
cuyo enfoque y fin sea el estudio y/o desarrollo de métodos o
instrumentos que permitan una conexión directa de dispositivos técnicos
con el sistema nervioso, tendrán siempre como límite las garantías
fundamentales, en especial, la integridad física y psíquica de las
personas conforme a lo señalado en el artículo 1 (CHILE, 2020b).
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 8
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
En este escenario de anomia, un mal uso de las tecnologías podría dar lugar a distopías
sociales, políticas, pero también de orden existencial. Sobre este punto, la medicina ya
ha tenido ocasión de reportar casos de pacientes que han usado neurodispositivos y que,
tristemente, han sido incapaces de percibir dónde termina su “yo” y dónde comienza
la máquina (YUSTE, 2020). En tal sentido, la habilidad de la neurotecnología para
leer y escribir la actividad del cerebro es una puerta de entrada a la descodificación
y a la modificación del contenido de nuestra mente, sustrato de la agencia moral y la
identidad personal (IENCA, 2021a, p. 42).
Para efectos de enfrentar los riesgos aparejados al estudio del cerebro humano,
expertos del denominado Morningside Group, que identificó cuatro áreas críticas que,
a su juicio, requerían acciones inmediatas: privacidad y consentimiento; agencia e
identidad; aumentación y sesgo (YUSTE et al., 2017), han puesto un marcado acento
en la necesidad de desarrollar la ciencia en un marco regulatorio que reconozca cinco
nuevos neuroderechos como derechos humanos (CHILE, 2020b):
i. el derecho a la privacidad mental;
ii. el derecho a la identidad y autonomía personal;
iii. el derecho al libre albedrío y a la autodeterminación;
iv. el derecho al acceso equitativo a la mejora cognitiva y
v. el derecho a la protección de sesgos de algoritmos o procesos
automatizados de toma de decisiones.
El derecho a la privacidad mental está referido a los datos cerebrales de las personas,
para evitar que esos datos sean leídos, manipulados o transferidos sin su consentimiento.
Se diferencia del tradicional derecho a la privacidad en cuanto permitiría la tutela
específica de los “neurodatos”, que aportan información sensible respecto de las
personas y que, por lo mismo, debieran gozar de una especial protección. En otras
palabras, este derecho apunta a la privacidad de la actividad neuronal –soporte del
pensamiento y la mente– cuyos datos asociados no deberían ser extraídos, manipulados
ni almacenados sin el consentimiento de las personas; al contrario de lo que ocurre
hoy en día, en que sí pueden ser obtenidos –con mayor o menor facilidad– mediante
el uso de redes sociales, o a través de resonancias magnéticas funcionales, aparatos
tecnológicos, entre otros. Un estudio del año 2017 sugiere que algunos tipos de
búsqueda de información, como las efectuadas diariamente por las personas en sus
teléfonos inteligentes, producirían una forma inicial de deterioro cognitivo asociado
al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. El mismo estudio permite confirmar el
mal uso de los datos neuronales sin el consentimiento de los usuarios. (NIETO-REYES;
DUQUE; MONTAÑA; LAGE, 2017).
El derecho a la identidad y autonomía personal, por su parte, implica que la identidad
propia de cada individuo debe quedar delimitada, sin que puedan darse atisbos
de alteraciones en la misma (FACUNDO SALORT; JAVIER MEDINA, 2020a, p. 2).
En consecuencia, cualquier tecnología que se implemente deberá proteger la identidad
de la persona, de modo que los usos que impliquen posibles afectaciones deberán ser
informados y aclarados en cuanto a sus consecuencias, idealmente en la forma más
precisa y transparente posible. Asimismo, deberá prevalecer y mantenerse el valor de
la autonomía personal.
Un tercer neuroderecho está configurado como el derecho al libre albedrío y a la
autodeterminación. El concepto de libre albedrío corresponde a una concepción
tradicional que es, además, elemento de la agencia –entendiéndose por tal, la capacidad
para la acción, el razonamiento y la toma de decisiones, paráfrasis del concepto de
agencia moral (COECKELBERGH, 2021, p. 165). Al respecto, algunas teorías del libre
albedrío desarrolladas por las neurociencias señalan que éste no existe. Otras, como
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 9
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
el compatibilismo, lo reconocen, pero reformulan sus postulados mecanicistas. Si se
aborda el libre albedrío desde las concepciones tradicionales modernas del derecho,
entronca, además, con la autonomía; es decir, con la posibilidad de elegir los proyectos
de vida que se deseen, sin que la decisión se vea afectada por otras personas, por el
Estado, empresas u otros organismos (CORNEJO PLAZA, 2021a).
El cuarto neuroderecho postulado por este grupo de científicos –el derecho al acceso
equitativo a la mejora cognitiva–, pretende evitar la proliferación de inequidades
en cuanto al acceso a nuevas formas de mejora tecnológica. En tal contexto, se ha
postulado que la optimización cognitiva es susceptible de generar problemas de justicia
distributiva que ahonden las inequidades estructurales ya existentes y, si se desarrolla
una neurotecnología solo accesible para un grupo privilegiado, producirá más injusticias
que, sostenidas en el tiempo, producirán malestar, junto a otras consecuencias de mayor
gravedad (CORNEJO PLAZA, 2021a).
Finalmente, el catálogo de neuroderechos hasta hoy configurados se cierra con el
derecho a la protección contra sesgos de algoritmos o procesos automatizados de
toma de decisiones. La necesidad de contar con este neuroderecho obedece a la
forma en que operan los sistemas algorítmicos y, en particular, los que funcionan
con aprendizaje profundo. En este caso, el sistema actúa por medio de redes
neuronales, las cuales se pueden organizar por capas. Una primera capa da inicio
al procesamiento, la segunda capa toma el resultado de la primera y lo elabora un
poco más, y así, la información va pasando sucesivamente, de capa en capa, hasta
llegar a las últimas neuronas que aportan el resultado final (LATORRE, 2019, p. 108).
Mientras más compleja sea la red, más provista de capas estará y sus funciones también
podrán ser cada vez más complejas. Las redes neuronales son construidas por los
programadores, quienes determinan la arquitectura del modelo. Con posterioridad,
esas redes se entrenarán con datos y con los pesos que se les asignen a las diferentes
conexiones entre las capas, varias o muchas de las cuales pueden estar ocultas. En
efecto, se puede asignar un valor al peso de una conexión. Mientras más grande es
el peso, más intensa es la conexión. Al contrario, a menor peso, la conexión se torna
irrelevante. De esta forma, se puede experimentar con los pesos entre las neuronas
para representar las sinapsis y así poder resolver problemas complejos (LATORRE,
2019, p. 108). Por lo mismo, para entrenarse, las redes requieren de muchos datos.
De modo que el algoritmo tendrá la calidad que tengan los datos con los cuales se
ha entrenado. Y ocurre que, en muchos casos, un algoritmo cometerá los mismos
errores implícitos en los datos empleados para entrenarlo (AMUNÁTEGUI PERELLÓ,
2020, p. 45-46). En eso consiste el sesgo algorítmico y su efecto principal es crear
discriminaciones en contra o a favor de individuos o grupos concretos, dando lugar a
resultados desviados y engañosos (COECKELBERGH, 2021, p. 167; MARCAZZOLO
AWAD; WALKER, 2023, p. 5).
La discusión acerca del aporte real de la incorporación de los neuroderechos a los
ordenamientos jurídicos se encuentra abierta. En tal sentido, no existe un acuerdo claro
en la doctrina especializada en torno a cuáles debieran ser los neuroderechos y su
contenido concreto, como tampoco de la necesidad de incorporarlos como derechos
autónomos de los ya existentes en las materias propias que les atañen (LLANEZA
GONZALEZ, 2022). Por tal razón, nos detendremos –aunque brevemente– a examinar
los argumentos de sus impulsores y detractores.
IV Discusión en torno a admitir o no a los neuroderechos como una
categoría nueva e independiente de derechos
A nivel global, la doctrina se encuentra debatiendo en torno a si –debido al
desarrollo de las neurotecnologías y las neurociencias– el derecho a la privacidad,
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 10
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
a la identidad, entre otros, deberían ser reconfigurados; o bien conceptualizarse
como una nueva categoría de derechos humanos. Si esto último ocurre, esta nueva
concepción debería pasar la prueba de la importancia primordial de protección
de los derechos humanos, al contemplar intereses fundamentales dignos de tutela
(CORNEJO PLAZA, 2021a).
De igual modo, debe tenerse siempre en consideración que una nueva categoría de
derechos humanos debe ser –necesariamente– consistente, no reiterativa, precisa y de
un alto consenso internacional. Al respecto, a nivel comparado, existen equipos que
trabajan con gran dedicación para que los neuroderechos alcancen esas características.
Y entre los proyectos que impulsan se encuentra el mencionado Brain y el Human Brain
Project (HPJ) (CORNEJO PLAZA, 2021a).
En este orden de cosas, algunos de los denominados neuroderechos son fruto del
desarrollo y sofisticación de otros derechos tradicionales, como ocurre con la llamada
libertad y privacidad del cerebro, derivada del derecho a la privacidad. Otros, en
cambio, se han originado y moldeado en forma independiente, como es el caso del
denominado “derecho a la continuidad psicológica”.
En cualquier caso, la discusión en torno a la necesidad de incorporar estos neuroderechos
no ha sido pacífica en la doctrina especializada, contando con entusiastas defensores y
con detractores acérrimos. Entre los primeros se cuentan los investigadores del proyecto
Brain, liderados por el científico Rafael Yuste, quien, como ya se ha mencionado, asesoró
a los legisladores de los proyectos chilenos para la regulación de los neuroderechos.
Entre los segundos, ha habido varios investigadores que han expuesto sus reparos al
concepto de neuroderechos.
En efecto, se ha criticado a la teoría de los neuroderechos por su supuesto carácter
reduccionista. Así, se ha afirmado que solo enfocan su mirada en los posibles
problemas y regulaciones legales, sin analizar el comportamiento humano como
un todo, ejercicio en el cual –se afirma– podría caber un papel más destacado a
disciplinas como la psicología, lo que ayudaría a entender mejor al cerebro humano
(CHANDLER, 2018, p. 595). También se ha dicho que pone énfasis solo en lo biológico
y no en los rasgos individuales de cada persona, como los pensamientos e ideas
propios, que varían de un sujeto a otro y dependen de diversos factores (RECHE
TELLO, 2021, p. 431)3. Finalmente, se ha dicho que se corre el riesgo de ampliar el
espectro hacia lo “neuro-todo”, en el sentido que podría llegarse a un punto en que
todo lo que tenga relación con el cerebro y sus fuentes, la neurociencia y la tecnología
pueda encasillarse en un nuevo neuroderecho (CHANDLER, 2018, p. 595; RUIZ
et al., 2021). En cuanto a los detractores de la regulación en el ámbito legislativo
en Chile, país que ha sido pionero en el reconocimiento de los neuroderechos, las
voces contrarias a legislar sobre neuroderechos se han manifestado principalmente
en documentos de trabajo y columnas de opinión. Así, encontramos, por ejemplo,
columna denominada: “Neuroderechos: razones para no legislar”, en la cual un
grupo de investigadores del campo de la Filosofía del Derecho y Derecho Penal
concluye que lo que verdaderamente busca el proyecto de ley “sobre protección
de los neuroderechos y la integridad mental, y el desarrollo de la investigación
y las neurotecnologías” –mediante la creación de nuevos derechos humanos– es
proteger “viejos derechos humanos de nuevas amenazas”. De manera que los
neuroderechos –señalan– serían redundantes, porque sería posible reconducirlos
a derechos constitucionales ya asegurados: el derecho a la privacidad, el derecho
a la integridad física y a la integridad psíquica (ZÚÑIGA FAJURI; VILLAVICENCIO
MIRANDA; SALAS VENEGAS, 2020). Entre otros reparos, ponen énfasis en lo
infrecuente e inapropiado que resulta la creación de normas legales para regular
un campo del conocimiento con hallazgos que califican de modestos e incipientes
(ZÚÑIGA FAJURI; VILLAVICENCIO MIRANDA; SALAS VENEGAS, 2020).
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 11
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
A modo de síntesis, puede indicarse que la crítica más recurrente a la propuesta de
neuroderechos es la de que estaría intentando regular sin tener mayor conocimiento
acerca de los efectos de las neurotecnologías en las personas, sin que éstas se hayan
masificado y se sepan sus implicancias en materia de derechos humanos (RECHE
TELLO, 2021, p. 440).
Frente a las críticas vertidas, Rafael Yuste defiende la presentación de los proyectos
legislativos chilenos que ha contribuido a impulsar, expresando que –de acuerdo al
denominado “Dilema de Collingridge”– cuando aparece una tecnología nueva, no se
sabe muy bien para qué va a servir, pero es muy fácil regularla; pero si se deja andar
y se extiende por toda la población, ya se sabe para qué sirve, pero se torna imposible
regularla (YUSTE, 2020). En tal sentido, el proyecto de ley chileno sobre neuroderechos,
haciendo eco del pensamiento del científico, en la sección denominada “antecedentes”,
señala que
es importante […] adelantarse a los desafíos que la interfaz cerebro-
computador u otras neurotecnologías y su desarrollo están planteando
a la comunidad científica y civil, trasladando el debate al contexto
legislativo, antes que estas comiencen a ser parte de nuestras vidas
cotidianas y las consecuencias del déficit regulatorio se traduzcan
en riesgos para las personas (CHILE, 2020b).
Asimismo, Yuste concluye que resulta urgente regular las neurotecnologías, para garantizar
su uso para el bien de la humanidad, para que sean equitativas y estén disponibles para
todas las personas, evitando la posibilidad de construir brechas tecnológicas. Esto, en
el entendido que si se generan capacidades neuronales e intelectuales para algunos
y no para otros, lo que se permitirá es la creación de unos pocos superdotados y un
gran número de población que pasará a ser discapacitada en comparación con los
primeros (CHILE, 2020c).
Pese a las críticas, concordamos en la necesidad de un enfoque conceptual diverso
para los neuroderechos, que encuentra su justificación en la vulnerabilidad a la que se
ve enfrentado el cerebro humano y sus diversas –e inexploradas– funciones. Esto último
deriva del ingente avance de la tecnología, que cada día influye en distintas áreas, como
las neurociencias, neurotecnologías, neuroeconomía, etc.; avance que pone en alerta a
la comunidad científica acerca de la necesidad de resguardar y proteger la integridad
mental y cerebral de las personas. En tal sentido, si nos centramos en específico en el
ámbito jurídico, el concepto de neuroderechos y su campo de aplicación no solo abarca
al Derecho común, sino que se extiende también al derecho del consumo, al derecho
procesal informático, al derecho procesal en su vínculo con la inteligencia artificial, a
los derechos humanos, auxiliándose, por cierto, de principios como la autonomía de
la voluntad, la buena fe, la libertad contractual, la igualdad, la dignidad, entre otros
(LÓPEZ HERNÁNDEZ, 2021, p. 94-95).
En consecuencia, el contenido conceptual propio de los neuroderechos permite delimitar
su campo de aplicación y perfilar derechos que actualmente no están contemplados en
la concepción clásica de los derechos humanos, permitiendo con ello una mejor tutela
contra la eventual abusividad derivada de los neurotecnologías. En otras palabras, lo
que diferencia a los neuroderechos de los derechos humanos ya existentes es que el
avance tecnológico vinculado a la inteligencia artificial y la experimentación científica sin
un control ético ni jurídico, tiene el potencial para modificar la vida humana en forma
drástica, amenazando gravemente su dignidad. Es por esto que, ante la complejidad
de estos problemas, se requieren también soluciones sofisticadas y precisas, como la
neuroprotección humana ante los riesgos latentes en estas nuevas tecnologías (LÓPEZ
HERNÁNDEZ, 2021, p. 99).
Concluimos, entonces, que los neuroderechos no son una moderna y simple extensión
de los derechos humanos clásicos de primera o segunda generación. Si bien es cierto
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 12
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
que varios derechos de los ya mencionados, comparten el fundamento común del
respeto a la dignidad humana, y quizás un mismo hecho tecnológico pueda implicar una
vulneración simultánea a varios de ellos, no es menos cierto que las nuevas tecnologías
y la sociedad de la Información nos fuerzan a diferenciarlos para hacer más eficaz
la protección (QUIJANO DECANINI, 2022, p. 58). Existe, por tanto, una diferencia
esencial entre los neuroderechos y los restantes: estos últimos no pueden ser extendidos
más allá del límite de sus posibilidades. En concordancia con esto, en la vida cotidiana
pueden presentarse casos en que el empleo del derecho a la privacidad, por ejemplo,
se vea severamente limitado por su generalidad. Para ilustrar el punto, Quijano señala:
Por ejemplo, si alguien capta la imagen de una persona en la
vía pública y la transmite sin su consentimiento pero sin afectar
su reputación, podríamos decir que no se violó el derecho a la
privacidad, puesto que se tomó en la vía pública, y tampoco se
violó su derecho al honor porque no se afectó su reputación, pero
sí se violó el derecho a su propia imagen (QUIJANO DECANINI,
2022, p. 58).
En tal contexto, los neuroderechos surgen para regular, con un aceptable nivel de detalle,
aspectos asociados a una posible vulneración a la que nos podamos ver enfrentados y
frente a la cual los derechos humanos de corte clásico no estaban preparados.
Frente a todo lo expuesto y pese a que todavía existe desconocimiento en torno a los
desarrollos futuros de la tecnología y sus efectos en las personas, estimamos que ya
están dadas las condiciones para establecer un marco regulatorio de carácter general,
que permita el establecimiento de ciertos límites a la aplicación de dispositivos en
el cuerpo y cerebro de las personas y, con ello, el reconocimiento expreso, a nivel
legislativo, de la dignidad humana y del pleno respeto a los derechos fundamentales
en este ámbito. Frente a una realidad como la que estamos experimentando, siempre
existe la opción de dar libertad de acción a los individuos, con el riesgo latente de
vulneración de derechos, o bien, establecer mínimos de cuidado. En este punto es
importante destacar que este trabajo no sigue un enfoque reduccionista, por cuanto
no se centra solo en el cerebro como órgano o soporte material, sino que apuntamos
a la consideración del ser humano en su totalidad, con cuerpo y mente integrados y,
por tanto, “titular y portador de bienes morales y jurídicos propios de su naturaleza
personal” (RECHE TELLO, 2021, p. 431).
Aun al respecto, nos interesa dejar en claro que, aun cuando el cerebro contenga en su
totalidad la actividad mental que se desea proteger, como es el caso de la integridad
psíquica, ello no implica que toda la discusión deba limitarse al cerebro desde un punto
de vista orgánico. Así, además de la protección del cerebro como órgano, es importante
la consideración de las posibles afectaciones que podría sufrir una persona debido al
uso de tecnologías emergentes. En este punto, encontramos apoyo doctrinario en lo
señalado por Cornejo, quien reconoce que:
No es el cerebro el que piensa o algún subsistema de él, sino personas.
Las personas disponen de dos tipos de datos correlacionados; los
obtenidos de nuestros procesos cerebrales y los de la experiencia
consciente. Esto no significa que nuestra actividad mental sea idéntica
a la actividad cerebral correlativa, o una mera subclase de actividad
cerebral; es más bien la significación de la actividad, que en su
naturaleza total permanece tan llena de misterio y milagro como
en la perspectiva de Eccles (CORNEJO PLAZA, 2021b).
En tal contexto, el avance acelerado de las neurotecnologías y la inteligencia artificial
trae consigo consecuencias éticas que hacen necesario establecer una regulación
efectiva (BORBÓN RODRÍGUEZ; BORBÓN RODRÍGUEZ; LAVERDE PINZÓN, 2020).
En esa misma línea, el proyecto de ley chileno sobre neurodechos (Boletín 13.828-19)
señala que:
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 13
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
[…] los avances han mostrado desafíos éticos y regulatorios, donde
se cuestiona la frontera que representa el cerebro en cuanto a la
intimidad e integridad humana, cómo se debería regular el uso
de la información cerebral para fines comerciales y la manera en
que se debería regular el acceso a tecnologías que permitan la
aumentación intelectual de las personas (VERGARA, 2020, p. 5).
Ya no basta con entablar una discusión de corte teórico, sino que es imperativo desarrollar
una regulación efectiva que permita lograr un equilibrio entre el avance tecnológico
y los derechos humanos. En cualquier caso, es preciso advertir que deben evitarse
las regulaciones que comprometan o desincentiven la investigación y la innovación.
De esa forma, se debieran establecer, como hemos señalado, estándares mínimos
de cuidado que permitan poner límites a la aplicación de dispositivos en el cuerpo
y cerebro humano, o al empleo de técnicas que afecten los derechos de los seres
humanos. En tal sentido, debieran tomarse en cuenta las orientaciones establecidas
en dos documentos de importancia en esta materia: Recomendación de la OCDE de
11 de diciembre de 2019 sobre Innovación Responsable en Neurotecnologías (OECD)
y la declaración del Comité Jurídico Interamericano “Neurociencia, neurotecnologías
y Derechos Humanos: Nuevos Desafíos Jurídicos para las Américas, de 4 de agosto
de 2021 (OEA, 2021).
De tal modo que los individuos puedan tomar decisiones libres y sin influencia de terceros,
mantener una privacidad personal y mental, entre otros mínimos irrenunciables. En tal
sentido, tal como señala el mencionado “Dilema de Collingridge”, si no se actúa hoy,
con firmeza y determinación, es probable que mañana sea muy tarde para hacerlo.
Uno de los aspectos más destacables de la discusión expuesta es que, para gran
parte de la comunidad científica, no es viable encasillar o subsumir los neuroderechos
dentro de otros derechos o ámbitos como la libertad, la identidad, el no sufrir daños,
el libre pensamiento, etc. El examen de esa literatura deja de manifiesto un llamado
a sopesar con seriedad el avance tecnológico y sus efectos –no solo los positivos que
son muchísimos– sino también las consecuencias negativas respecto a la persona
humana, cuando afecta a su integridad física y psíquica, a sus pensamientos, autonomía
individual, entre otros. En las palabras de Goering y otros:
que los usuarios tengan acceso a la educación sobre los posibles
efectos psicosociales del uso de BCI (Interfaz cerebro-computadora
o cerebro-máquina) y que las comunidades colectivas públicas,
científicall, políticas, médicas y corporativas participen en una
conversación inclusiva sobre los elementos de la experiencia humana
que deberían preservarse dentro de este dominio (GOERING, et
al., 2021, p. 380). (Nuestra traducción.)
En concordancia con las ideas anteriores, Chile ha sido el primer país en el mundo en
incorporar una regulación alusiva a los neuroderechos en su ordenamiento jurídico. En
ese contexto, para el Congreso Nacional ha resultado claro que la legislación hasta
ahora existente no estaba capacitada para poder responder a las múltiples dificultades
que presenta el avance tecnológico. A la fecha, la Ley N.º 21.383 ha modificado la
actual Carta Fundamental y la eventual ley que incluya un catálogo de neuroderechos
ha comenzado a tramitarse.
V Iniciativas legales pioneras en el reconocimiento constitucional y
legal de los neuroderechos
El día 7 de octubre de 2020 se presentó, en el Senado de Chile, el Boletín N.º
13.828-2019, que contenía la moción parlamentaria cuyo objeto era “proteger los
neuroderechos y la integridad mental, así como el desarrollo de la investigación y las
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 14
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
neurotecnologías”. El mismo día 7 de octubre de 2020 se presentó, ante el mismo
órgano, el Boletín N.º 13.827-2019, con el objeto de modificar el artículo 19 N.º 1
de la Constitución Política de la República de Chile para proteger la integridad y la
indemnidad mental con relación al avance de las neurotecnologías. La tramitación de
dicho proyecto cristalizó en la dictación de la Ley N.º 21.383, publicada en el Diario
Oficial con fecha 21 de octubre de 2021.
A continuación, se analizarán las principales novedades introducidas por ambas
iniciativas legales.
1 Proyecto de ley para proteger los neuroderechos y la integridad
mental, y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías
(Boletín N.º 13.828-2019)
El proyecto de ley mencionado constituye un hito mundial y, gracias a él, Chile ha
sido ampliamente reconocido como el primer país en legislar en el ámbito de los
neuroderechos. En él se traza un objetivo ambicioso en cuanto a la protección de
la integridad mental de las personas en relación con el avance de las tecnologías.
En efecto, el objetivo perseguido por esta inédita propuesta legal es el de “regular el
contenido del derecho a la neuroprotección o neuroderechos establecido en la reforma
constitucional correspondiente”.
En este marco de acción, el boletín precisa que su objetivo general consiste en:
regular el contenido del derecho a la neuroprotección o neuroderechos
establecido en la reforma constitucional correspondiente. Para ello,
el presente proyecto de ley posee un marcado anclaje en la dignidad
humana como meta o principio subyacente al que debe siempre
mirar la neurotecnología, incorporando, además, un elemento
de igualdad de acceso frente al desarrollo de la técnica, que se
materializa a través del igual acceso al aumento de la capacidad
mental, para evitar cualquier atisbo de diferenciaciones arbitrarias,
e ilícitas (CHILE, 2020b, p. 7).
Luego, se precisa que:
el proyecto establece reglas mínimas a las que deben sujetarse las
investigaciones en el campo de la neurotecnología, estableciendo
siempre como norte el respeto por la dignidad humana (…) y, además,
el deber del Estado de fomentar las investigaciones y garantizar el
acceso igualitario a los avances de la ciencia (CHILE, 2020b, p. 7).
Con ello, se releva la importancia de la configuración de los neuroderechos como
entidades independientes a los derechos ya existentes en materias de índole más
general y las posibles dificultades y vulneraciones que puedan presentarse en el
campo explicitado.
Asimismo, la iniciativa legal contempla el establecimiento de un catálogo de definiciones
avanzando hacia un marco conceptual sobre la materia, es por
ello que se definen conceptos como “neurotecnología”, “interfaz
cerebro computadora” y “datos neuronales”. Además, se establecen
disposiciones para proteger los neuroderechos y la integridad mental,
estableciendo como norma eje, la prohibición de cualquier forma de
intervención de conexiones neuronales o cualquier forma de intrusión
a nivel cerebral mediante el uso de neurotecnología, interfaz cerebro
computadora o cualquier otro sistema o dispositivo, sin contar con el
consentimiento libre, expreso e informado, de la persona o usuario
del dispositivo, inclusive en circunstancias médicas. Aun cuando la
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 15
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
neurotecnología posea la capacidad de intervenir en ausencia de
la conciencia misma de la persona (CHILE, 2020b, p. 7).
Esto último va orientado, según se desprende del mismo proyecto, a evitar afectaciones
en el desarrollo normal de los mercados y la investigación e innovación tecnológica. Lo
que se exige es, ante todo, contar con los elementos mínimos de resguardo, como la
información, aclaración y otros, al momento de ofrecer a los usuarios nuevas aplicaciones,
software o dispositivos que puedan afectar sus neuroderechos.
En concordancia con lo recién expuesto, los objetivos específicos perseguidos por el
proyecto están expresamente indicados en el artículo 1º del mismo, y consisten en:
Proteger la integridad física y psíquica de las personas, por medio
de la protección de la privacidad de los datos neuronales, del
derecho a la autonomía o libertad de decisión individual, y del
acceso sin discriminaciones arbitrarias a aquellas neurotecnologías
que conlleven aumento de las capacidades psíquicas. b) Fomentar la
concordancia entre el desarrollo de neurotecnologías e investigación
médico-clínica con los principios éticos de la investigación científica
y médica, y así sean favorables al bien y beneficio común, y; c)
Garantizar la información a los usuarios de neurotecnologías sobre
sus potenciales consecuencias negativas y efectos secundarios, y el
derecho al control voluntario sobre el funcionamiento de cualquier
dispositivo conectado a su cerebro (CHILE, 2020b, p. 8).
Sin embargo, la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación
(CDF) introdujo algunas modificaciones a dicho artículo, las que fueron aprobadas por
el Senado y que se traducen en la eliminación de algunos conceptos como el derecho a
la autonomía, la libertad de decisión individual y aumento de las capacidades psíquicas.
Asimismo, se agregó un inciso segundo que hace aplicable la Ley N.º 20.120 a lo no
regulado en el proyecto en materia de investigación científica en el ser humano y la
Ley 20.584, en el ámbito de derechos y deberes de los pacientes en atención de salud
(CHILE, 2020b).
Dicha Comisión (CDF) también agregó un nuevo art. 2º al proyecto, que incorpora
límites a los procedimientos en neurociencias y al uso de neurotecnologías. Tales límites
están configurados por los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana,
reconocidos tanto por la Constitución Política de la República como por los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Adicionalmente,
se impone al Estado el deber de velar por el desarrollo de la neurociencia y de las
neurotecnologías que estén dirigidas al bienestar de la persona humana, aunque no
se indica con claridad cómo habrá de cumplir con esa importante misión, ni tampoco
la remite a ningún órgano específico del Estado (CHILE, 2020b).
El proyecto original introducía algunos conceptos clave, como el de “neuroderechos”,
que eran ahí definidos como “nuevos derechos humanos que protegen la privacidad e
integridad mental y psíquica, tanto consciente como inconsciente, de las personas del
uso abusivo de las neurotecnologías” (art. 2º letra d). Sin embargo, en la tramitación
legislativa posterior, ese concepto fue suprimido. Con todo, el nuevo artículo 3º mantuvo
la definición de dato neuronal, concibiéndolo como “aquella información obtenida de
las actividades de las neuronas de las personas, que contienen una representación de
la actividad cerebral”. En ese mismo artículo también se definen las neurotecnologías
como un “conjunto de dispositivos o instrumentos que permiten una conexión con el
sistema nervioso central, para la lectura, el registro o la modificación de la actividad
cerebral y de la información proveniente de ella” (CHILE, 2020b).
Por su parte, el actual artículo 4º del proyecto indica que las personas son libres de utilizar
cualquier neurotecnología permitida, pero que, para intervenir a otras personas a través
de ellas, necesitarán su consentimiento libre, previo e informado. Tal consentimiento
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 16
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
deberá ser dado en forma expresa, explícita, específica y constar por escrito, siendo,
además, esencialmente revocable. (CHILE, 2020b). La característica de tener que constar
por escrito, se especifica en el nuevo artículo 5º, que exige que los formularios a través
de los cuales se solicite el consentimiento deberán contener la información disponible
acerca de los posibles efectos de la neurotecnología respectiva y, en la medida que
corresponda, de las normas de privacidad de datos neuronales personales.
Otra impor tante herramienta de tutela a las personas respecto del uso de
neurotecnologías es la declaración de que, tanto la instalación de neurotecnologías
como su funcionamiento en los seres humanos, deberá ser esencialmente reversible,
salvo aquellas que tengan un uso terapéutico (art. 6º) y, para su uso en las personas,
deberán estar previamente registradas por el Instituto de Salud Pública (art. 7º).
Incluso, se otorgan competencias a la autoridad sanitaria para restringir o prohibir
el uso de neurotecnologías que menoscaben derechos fundamentales, estableciendo
un listado de casos no taxativos (art. 8º).
Asimismo, la tramitación actual del proyecto establece un régimen de responsabilidad
solidaria y objetiva para quienes administren neurotecnologías, por los daños materiales
y morales que ocasionen (art 9º). Y las ambiciones del proyecto no solo se restringen
al establecimiento de esa responsabilidad civil especial –y polémica, por la forma
objetiva en que está planteada–, sino que también abarcan una de carácter penal, en
las hipótesis contempladas en el artículo 10º.
Finalmente, es de interés destacar el carácter reservado que –por regla general– el proyecto
otorga a los datos neuronales, estableciendo que “su recopilación, almacenamiento,
tratamiento, comunicación y transferencia será solo para los fines informados que la
persona hubiere consentido” (CHILE, 2020b). En esa misma línea, es relevante que se
establezca que los datos neuronales se tratarán como datos sensibles en los términos de
la Ley N.º 19.628 (o la ley que a futuro la reemplace), por cuanto fortalece la protección
a las personas también en materia de privacidad y protección de datos.
No obstante la importancia de todos los contenidos expuestos para proteger en
forma adecuada a las personas frente al uso de tecnologías, el proyecto analizado –
por razones políticas y de agenda legislativa– aún no ha tenido un avance legislativo
importante. Pese a ello, ya se ha verificado la importante reforma al artículo 19 N.º 1
de la Constitución vigente, y que será objeto de análisis a continuación.
2 Ley N.° 23.383 que modifica la Carta Fundamental para establecer
el desarrollo científico y tecnológico al servicio de las personas
(Boletín N.° 13.827-2019)
El proyecto de ley que dio origen a la dictación de la Ley N.º 21.383 (Boletín
N.º 13.827-2019) constaba de un solo artículo, cuya finalidad era la de intercalar un
inciso nuevo en el artículo 19 N. ° 1 de la Constitución Política de la República de
Chile. En esa línea, el proyecto señalaba que
La incorporación de un nuevo inciso en el artículo 19 de la Constitución
tiene por objeto plasmar en el texto constitucional algunos elementos
esenciales para la debida protección de los derechos humanos ante
el desarrollo de la neurotecnología, constituyéndose así las ideas
matrices del proyecto […]. Establecido que la integridad física y
psíquica son elementos constitutivos de la identidad, avanzamos
sobre el presupuesto que la identidad y la posibilidad de actuar
de manera libre y autodeterminada representa un valor intrínseco
de nuestra existencia y de la evolución biológica que nos precede.
Su elevación como derecho humano, y, por ende, la necesidad de
determinar que solo la ley podrá afectar esta garantía, propicia que
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 17
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
una regulación sobre este tipo de tecnologías quede en manos de
un proceso de discusión social, que posibilite a la nación sopesar los
alcances cognitivos, emocionales y compartimentales que pueden
ocasionar las neurotecnologías en los seres humanos. Además, su
ubicación permite su resguardo en virtud de la acción constitucional
de protección del artículo 20º (CHILE, 2020b).
Luego del correspondiente debate, se aprobó el texto definitivo de la ley, con fecha 29
de septiembre de 2021, el cual fue publicado en el Diario Oficial el día 25 de octubre
de 2021. Con dicho texto, se agrega un inciso al artículo 19 N.º 1 de la Constitución
vigente, que indica que:
El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las
personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad
física y psíquica. La ley regulará los requisitos y condiciones para
su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente
la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella
(CHILE, 2021b).
Una de las objeciones presentadas por parte de la doctrina para no incorporar
esta modificación argumentaba que los neuroderechos serían subsumibles en las
garantías constitucionales ya existentes -- se dijo, por ejemplo, que gran parte del
contenido normativo del proyecto estaba ya incorporado en el actual artículo 19
N.º 1 de la Carta Fundamental y en los principios desarrollados por la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional (DÍAZ FUENZALIDA; PEREDO ROJAS, 2021, p. 6) --,
en especial, en la protección de los datos personales, incorporada en la reforma a
la Carta Fundamental del año 2005, que agregaba a la tutela de la vida privada y
de la honra de la persona y su familia, la protección de dichos datos personales4.
No obstante, dichas objeciones no fueron acogidas en la discusión parlamentaria,
encontrándose mejores razones para incorporar una tutela de índole más especializada
y completa. Tan buenas razones existían que ya hay una reciente sentencia que
reconoce que la modificación constitucional vino a suplir un importante vacío en
materia de regulación del desarrollo científico y tecnológico (CHILE, 2021a). En ese
mismo sentido, la jurisprudencia chilena ya ha tenido oportunidad de aclarar que
esta protección a la integridad e indemnidad mental es distinta a los derechos que
ya están consagrados en nuestra Constitución5.
Finalmente, el mismo proyecto de ley se encargó de acentuar que, sin perjuicio del
contenido del mismo, la protección de la identidad y de la autodeterminación de los
seres humanos debe ser también confiada a tratados internacionales vinculantes,
para así concretar su debida protección. De igual forma, se indica que es necesario
avanzar en estatutos de sanciones penales frente a la transgresión ilegal mediante
la utilización de dispositivos tecnológicos, permitiendo actuar de manera preventiva
para alcanzar la debida protección de la integridad física y psíquica de las personas
(CHILE, 2020b).
No obstante lo anterior, hoy Chile se encuentra inmerso en un proceso orientado a la
dictación de una nueva Constitución Política. En tal contexto, el 14 de mayo de 2022,
el órgano denominado Convención Constitucional presentó a la ciudadanía chilena un
documento denominado Borrador de Nueva Constitución6 que no reproducía el texto
consensuado en la ya citada Ley N.º 21.383, sino que se limitaba a consagrar el derecho
a la protección de datos personales, el derecho a la seguridad informática y establecía
algunos principios en materia de bioética. Un segundo documento, con fecha 4 de julio
de 2022, denominado Propuesta de Constitución Política de la República de Chile y que
fue el texto que se sometió a aprobación ciudadana, transitaba en esa misma senda.
A la fecha en que se publica esta investigación, dicha Propuesta de Nueva Constitución
Política fue rechazada por el pueblo de Chile –en el plebiscito ratificatorio del 4 de
septiembre de 2022– y, por lo mismo, se dio inicio a un nuevo proceso para alcanzar
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 18
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
una nueva Carta Fundamental. Este segundo proceso constituyente ha dado origen a
un texto que debe ser votado por la ciudadanía con fecha 17 de diciembre de 2023,
el cual no contiene avances específicos en la materia, diversos a los ya existentes en la
Carta vigente. Al respecto, puede destacarse el artículo 16 Nº 2 inciso segundo, que
incluye el mandato a que el desarrollo científico esté al servicio de los seres humanos
y se lleve a cabo con respeto a la dignidad humana; o el mismo artículo 16, en su
numeral 12, que reconoce el derecho al respeto y protección de los datos personales y la
seguridad informática y digital (PROPUESTA, 2023). En cualquier caso, pese al relativo
avance que implicaba el reconocimiento de los derechos y principios incorporados en
la primera propuesta –ya rechazada–, así como el contenido del artículo 16 Nº 2 y
Nº 12, consideramos que el texto de la Constitución vigente (de 1980) contiene una
tutela más específica y efectiva en materia de neurotecnologías, gracias al importante
texto incorporado a ella por la Ley 21.383.
Debido a que, en la materia en análisis, la tutela de la Constitución de 1980 es más
efectiva, hubiese sido deseable mantenerla en el proceso constitucional en curso,
con los añadidos pertinentes para su mejora. En esta línea, por ejemplo, existió en
el desarrollo del primer –y fallido– intento de nueva Constitución, una propuesta de
norma presentada por un grupo de convencionales en materia de neurotecnologías,
la cual no prosperó. Tal propuesta contemplaba el siguiente texto:
Es deber del Estado velar para que el desarrollo científico y tecnológico
esté al servicio de la persona humana, asegurar a todos el acceso
equitativo a sus beneficios y proteger a los individuos contra todo
daño a su integridad física y psíquica. (2) La ley regulará el uso de
las neurotecnologías, protegiendo los derechos de las personas a
la individualidad, a la privacidad mental, a la libre decisión, a la
equidad del aumento cognitivo y a que los algoritmos usados por
la inteligencia artificial estén libres de sesgos7.
Consideraciones finales
Varias han sido las objeciones presentadas a los proyectos de ley para la regulación
de los neuroderechos. Sin embargo, ellas no han sido lo suficientemente contundentes
como para eliminar la sombra de la duda en torno a los riesgos que representa el
desarrollo y aplicación descontrolada de la tecnología para el bienestar de las personas,
unido a la mantención del statu quo legislativo. El hecho de que hoy desconozcamos las
consecuencias concretas del desarrollo tecnológico futuro –debido a que evolucionan
con una rapidez, a veces, vertiginosa– no es un impedimento para establecer un
marco regulatorio de carácter general, que permita explicitar ciertas bases esenciales
de tutela a la dignidad de la persona humana y que, en ese afán, ponga acento en
ciertos mínimos irrenunciables para la actividad científica, terapéutica, económica y
de mejora de las capacidades humanas.
En el nuevo orden de cosas que pone de manifiesto el uso de herramientas de reparación
o mejora del cuerpo y de la mente, es imprescindible la generación de marcos éticos,
idealmente traducidos en códigos deontológicos aplicables de la forma más concreta
posible en las diversas actividades humanas. Pero, es también muy necesario dotar a los
ordenamientos jurídicos de una normativa anticipatoria, que permita el establecimiento de
límites al empleo de tecnología para esos fines de reparación o mejora, presuponiéndose
que las posibilidades de creación y uso de nuevos dispositivos deben siempre respetar
los derechos fundamentales de las personas y, por lo mismo, que la finalidad perseguida
no pueda ser alcanzada a cualquier costo. Sobre todo cuando, para pagar ese precio,
la dignidad de la persona humana actúe como moneda de cambio.
Por tales razones, nos parece que el desarrollo de nuevos derechos fundamentales,
en la forma de neuroderechos, constituye un avance concreto y que –al contrario de lo
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 19
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
que opinan sus detractores– sí puede resultar eficaz en la protección de las personas.
No solo porque contribuye a la generación de una normativa jurídica más focalizada
en las nuevas necesidades de tutela, sino también porque las discusiones que se
generan al alero de este tipo de proyectos permiten visualizar y valorar las cosas más
relevantes para el Derecho, entre las que figuran, sin duda, las concernientes a la
dignidad humana y a la condición de persona. De ello da cuenta la dictación, en un
breve periodo de tiempo, de sentencias judiciales chilenas que reafirman la necesidad
de proteger la integridad y la indemnidad mental de las personas en relación al avance
de las neurotecnologías y que reflexionan acerca de la necesidad de incorporar a los
neuroderechos en la legislación especial, además de la regulación ya existente en el
ámbito constitucional.
Referencias
AMUNÁTEGUI PERELLÓ, Carlos. Arcana CHÁVEZ VALDIVIA, Ana Karin. No es solo un
Technicae: el derecho y la inteligencia artificial. robot: consideraciones en torno a una nueva
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020. personalidad jurídica y el redimensionamiento
de las relaciones interpersonales. Revista
ANDORNO, Roberto. Neuroderechos ¿Nueva Ius et Praxis, año 26, n. 2, p. 55 -77,
categoría de Derechos Humanos? Derecho al 2020. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
Día, año 16, n. 291, sept. 2017. Disponible en el 00122020000200055.
sitio: http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/
notas/n9euroderechos-nueva-categoria-de- CHILE. Corte de Apelaciones de San Miguel.
derechos-humanos/+6801. Rol 1067-2021. Hospital Félix Bulnes Cerda con
Natalia Campos y otro. Recurso de Apelación,
ASIMOV, Isaac. “La sonrisa del chipper”. In: en Westlaw Chile. Fecha: 06/10/2021. Cita
ASIMOV, Isaac. Adiós a la tierra. Trad. Manuel online: CL/JUR/76704/2021. Acceso el: 10
de los Reyes. Madrid: Editorial Alamut, 2013. de marzo de 2022.
BA JAR el cerebro para borrar recuerdos CHILE. Corte Suprema Cuarta Sala (Especial).
temerosos: el debilitamiento de la comunicación Rol 69668-2021. Olguín Araya con San Martín
entre dos partes del cerebro en ratones Miranda. Recurso de Casación en el Fondo,
redujo sus niveles de miedo. Science, 2017. en Westlaw Chile. Fecha: 27/01/2022. Cita
Disponible en: http://www.science-things. online: CL/JUR/7492/2022. Acceso el: 07 de
com/releases/2017/04/170410095629.htm. junio de 2022.
Acceso el: 05 dic. 2021.
CHILE. Ministerio de Ciencia, Tecnología,
BORBÓN RODRÍGUEZ, Diego Alejandro; Conocimiento e Innovación. Ley 21383.
BORBÓN RODRÍGUEZ, Luisa Fernanda; Modifica la Carta Fundamental, para Establecer
LAVERDE PINZÓN, Jeniffer. Análisis crítico de el Desarrollo Científico y Tecnológico al
los NeuroDerechos Humanos al libre albedrío y Servicio de las Personas. Promulgación:
al acceso equitativo a tecnologías de mejora”. 14-oct-2021. Publicación: 25-oct-2021
Ius et Scientia: revista electrónica de derecho y Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/
ciencia, v. 6, n. 2, p. 135-161, 2020. Disponível navegar?idNorma=1166983. Acceso el: 20
en: https://institucional.us.es/revistas/Ius_ mayo 2022.
Et_Scientia/VOL6-2/Ius_et_Scientia_vol_6_
n2_10_borbon_rodriguez_et_al.pdf. https:// CHILE. Senado. Proyecto de ley para modificar
doi.org/10.12795/IETSCIENTIA.2020.i02.10. el artículo 19, Nº1 de la Carta Fundamental, para
proteger la integridad y la indemnidad mental
BUSTAMANTE DONAS, Javier. Hacia la cuarta con relación al avance de las neurotecnologías.
generación de derechos humanos: repensando Boletín, n. 13.827-2019, del 7 de octubre de
la condición humana en la socie dad 2020. Disponible en: http://www.senado.
tecnológica. CTS+I. Revista Iberoamericana cl/appsenado/templates/tramitacion/index.
de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, php?boletin_ini=13827-19. Acceso el: 10
n. 1, p. 1-18, 2001. nov. 2021.
CAMACHO CLAVIJO, Sandra. La subjetividad CHILE. Senado. Proyecto de ley para proteger
‘cyborg’”. In: NAVAS NAVARRO, Susana los neuroderechos y la integridad mental,
(Coord.). Inteligencia artificial: tecnología y y el desarrollo de la investigación y las
derecho. 1.ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. neurotecnologías. Boletín, n. 13.828-2019,
CHANDLER, A. Jennifer. Neurolaw and del 7 de octubre de 2020. Disponible en:
neuroethics. Cambridge Quarterly of Healthcare https://www.senado.cl/appsenado/templates/
Ethics, v. 27, n. 4, p. 590-598, 2018. https:// tramitacion/index.php?boletin_ini=13828-19.
doi.org/10.1017/S0963180118000117. Acceso el: 10 nov. 2021.
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 20
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
CHILE. Senado. Proyecto de Ley: Sobre FAC U N D O S A LO R T, G a s tó n; J AV I E R
protección de los neuroderechos y la integridad MEDINA, Cristian. Inteligencia artificial,
mental, y el desarrollo de la investigación y las marketing y Derecho. Influencers virtuales
neurotecnologías. Miércoles, 07 de octubre de y neuromarketing. Saij, 15 Oct. 2020a.
2020. Numero do boletín: 13828-19. Disponible Disponible en: ht tp://w w w.saij.gob.ar/
en: ht tps://w w w.camara.cl/legislacion/ gaston-facundo-salort-inteligencia-artificial
P r o y e c t o s D e L e y / t r a m i t a c i o n . a s p x?p r -marketing-derecho-influencers-virtuales-
mI D=14385&pr mBOLE TI N=13828 -19. neuromarketing-dac f20 0215 -2020 -10 -
Acceso el: 20 dic. 2021. 15/123456789-0abc-defg5120-02fcanirtco
d?&o=237&f=Total%7CFecha%7CEstado%20
COECKELBERGH, Mark. Ética de la inteligencia de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/
artificial. Trad. Lucas Álvarez Canga. 1.ed. en D e r e c h o% 2 0 c i v i l % 5 B 3 % 2 C1% 5 D %
español. Madrid: Cátedra, 2021. 7COrgan ismo%5B5%2C 1%5D%7CAutor
CORNEJO PL A Z A, María Isabel. % 5B5%2C1 % 5D%7C Juri sdicci%F3n%
Neuroderechos y neurotecnologías en Chile. 5 B 5 % 2 C1% 5 D %7C Tr i b u n a l % 5 B 5
Elmostrador, 26 jul. 2021. Disponible en: % 2 C1% 5 D %7C P u b l i c a c i % F3 n% 5 B 5
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/ % 2C1% 5 D %7C C o l e c c i % F3 n% 2 0
columnas/2021/07/26/neuroderechos- tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20
y-neurotecnologias-en-chile-prioridades- de%20Documento/Doctrina&t=3922. Acceso
legislativas/. Acceso el: 3 dic. 2021. el: 20 dic. 2021.
CORNEJO PL A Z A, María Isabel. FAC U N D O S A LO R T, G a s tó n; J AV I E R
Neuroderecho(s): propuesta normativa de MEDINA, Cristian. Neurotecnología y derecho.
protección a la persona del uso inadecuado Neuroderechos en el ordenamiento jurídico
de neurotecnologías disruptivas. Revista de argentino. Saij, 20 jul. 2020b. Disponible en:
Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, v. 2, n. http://www.saij.gob.ar/gaston-facundo-salort-
21, p. 49-63, 2021. Numero. esp. de Bioética, neurotecnologia-derecho -neuroderechos-
Directores Pedro F. Hooft. - Lynette Hooft; II. ordenamiento-juridico-argentino-dacf200
Neuroderechos. 15 6 -2 0 2 0 - 07-2 0/123 45 6789- 0 a b c- d
e f g 6 5 1 0 - 0 2 f c a n i r t c o d ? & o =16
DÍAZ FUENZALIDA, Juan Pablo; PEREDO & f =To t a l % 7C F e c h a % 5 B 5 0 % 2 C
ROJAS, Marcela Inés (Coords.). ¿Cómo 1% 5 D %7C E s t a d o% 2 0 d e% 2 0 V i g e
avanzar en los nuevos neuroderechos y en n ci a% 5 B 5% 2C1% 5 D %7C Te m a/
su regulación? Comentarios al proyecto de Derecho%20constitucional/derechos %20
reforma constitucional (Boletín Nº 13827- y%20garant%EDas%20constitucionales/
19 y al proyecto de ley (Boletín Nº 13828- derecho%20a%20la%20 priva cidad%7
19). Documento de trabajo Nº5, Instituto C O r g a n i s m o % 5 B 5 % 2 C 1% 5 D %7C A
de Investigación en Derecho, Universidad u t o r % 5 B 5 % 2 C 1% 5 D % 7C J u r i s d
Autónoma de Chile, 2021. Disponible i c c i % F 3 n % 5 B 5 % 2 C 1% 5 D % 7C Tr i b
en: https://iid.uautonoma.cl/wp-content/ unal% 5B5%2C1% 5D%7CPub licaci%
uploads/2021/03/OT-C-084-Documento-de- F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20
Trabajo-Nro.-5-ano-2021.pdf. tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20
de%20Documento&t=365. Acceso el: 20 de
BLASCO, Lucia. Cómo es la vida de Chris Dancy, diciembre de 2021.
el hombre “más conectado del mundo”. BBC
Mundo, 24 abr. 2017. Disponible en: https:// FELDMAN BARRET, Lisa. Siete lecciones y
www.bbc.com/mundo/noticias-39668781 media sobre el cerebro (trad. Francisco J.
Ramos Mena, 1ª edición en español, octubre
DOOLEY, Roger. What is neuromarketing? de 2021. Santiago de Chile: Paidós, 2021.
2 0 0 6 . D i s p o n i b l e e n: h t t p s : // w w w.
neurosciencemarketing.com/blog/articles/ GOERING, Sara et al. Recommendations
what-is-neuromarketing.htm. Acceso el: 10 de for responsible development and application
diciembre de 2021. of neurotechnologies. Neuroethics, v. 14, p.
365-386, 2021. Disponible en: https://link.
EXITOSO brazo robótico controlado con springer.com/content/pdf/10.1007/s12152-
la mente. BBC, 17 dic. 2012. Disponible 021-09468-6.pdf. https://doi.org/10.1007/
e n : h t t p s : // w w w . b b c . c o m / m u n d o / s12152-021-09468-6.
noticias/2012/12/121217_brazo_robotico_
paralisis_men. Acceso el: 03 dic. 2021. G Ó R R I Z LÓ P E Z, C a r l e s . Te c n o l o g í a
blockchain y contratos inteligentes. In: NAVAS
NAVARRO, Susana (Coord.). Inteligencia
artificial: tecnología y derecho. 1.ed. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2017. p. 151-195.
HOFFM A N, B. M orris. Nine neurolaw
predictions. New Criminal Law Review, v. 21,
n. 2. p. 212-246, 2018. Disponible en:
ht tps://online.ucpress.edu/nclr/ar ticle -
pdf/21/2/212/207334/nclr_2018_21_2_212.
p d f . h t t p s : //d o i . o r g / 10 .15 2 5 /
nclr.2018.21.2.212.
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 21
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
IBARR A O., Alexis. Hay un compromiso MANES, Facundo. Especialistas contra el
para considerar a la ciencia como un “neuromarketing”. Ámbito, 29 mayo 2013.
pilar en el desarrollo del país. El Mercurio, Disponible en: https://www.ambito.com/
22 Enero 2022. Disponible en: https:// edicion-impresa/especialistas-contra-el-
d i g i t a l . e l m e r c u r i o.c o m / 2 0 2 2 / 01/ 2 2 / neuromarketing-n3790531. Acceso el: 02
A/6042U9DE#zoom=page-width. Acceso dic. 2021.
el: 22 dic. 2023.
MANES, Facundo; NIRO, Mateo. Usar el
IENCA, Marcello. Neuroderechos: ¿por qué cerebro (conocer nuestra mente para vivir
debemos actuar antes de que sea demasiado mejor). Buenos Aires: Editorial Planeta, 2014.
tarde? Anuario Internacional CIDOB, jul. 2021.
Disponible en: https://www.cidob.org/es/ MARCAZZOLO AWAD, Ximena; WALKER,
articulos/anuario_internacional_cidob/2021/ Nathalie. Empleo de sistemas algorítmicos
neuroderechos_por_que_debemos_actuar_ de evaluación de riesgos en materia penal:
antes_de_que_sea_demasiado_tarde. Acceso estándares mínimos para un uso acorde a las
el: 3 abr. 2022. exigencias del debido processo. In: MARTÍN
ROCHA, Espínola; SANSÓ-RUBERT, Pascual;
IENCA, Marcello. On neurorights. Frontiers in RODRÍGUEZ DOS SANTOS, Nuria (Coords.).
Human Neuroscience, 24 Sept. 2021. https:// Inteligencia artificial y derecho: reflexiones
doi.org/10.3389/fnhum.2021.701258. jurídicas para el debate sobre su desarrollo y
aplicación. Madrid: Dykinson, 2023.
IENCA, Marcello; ANDORNO, Rober to.
Towards new human rights in the age of MARDEN, Carlos; MARTINS W YKROTA,
neuroscience and neurotecnology. Life Leonardo. Neurodireito: o início, o fim e o
Sciences, Society and Policy, v. 13, n. 5, p. meio. Brazilian Journal of Public Policy, v. 8,
1-27, 2017. Disponible en: https://lsspjournal. n. 2, p. 49-64, 2018. Disponible en: https://
biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/ www.publicacoes.uniceub.br/RBPP/article/
s 4 0 5 0 4 - 017- 0 0 5 0 -1.p d f. h t t p s://d o i. view/5307/3984. http://dx.doi.org/10.5102/
org/10.1186/s40504-017-0050-1. (IENCA; rbpp.v8i2.5307.
ANDORNO, 2017)
MONASTERIO ASTOBIZA, Aníbal et al.
IMPRESIONANTE: crean brazo robótico que Dossier sobre inteligencia artificial, robótica
se controla con la mente. Semana, 25 Mayo e internet de las cosas. Revista de Bioética
2021. Disponible en: https://www.semana. y Derecho Perspectivas Bioéticas, v. 46,
com/tecnologia/ar ticulo/impresionante- p. 29-46, 2019. Disponible en: https://
crean-brazo-robotico-que-se-controla-con- scielo.isciii.es/pdf/bioetica/n46/1886-5887-
la-mente/202126/. Acceso el: 05 dic. 2021. bioetica-46-00029.pdf. Acceso el: 10 de
mayo de 2022. (MONASTERIO ASTOBIZA
INVESTIGACIÓN y Ciencia. Disponible en: et al., 2019)
https://www.investigacionyciencia.es/noticias/
describen-un-mtodo-para-consolidar-los- MONASTERIO ASTOBIZA, Aníbal et al.
recuerdos-durante-el-sueo-18421. Acceso el: Traducir el pensamiento en acción: Interfaces
01 dic. 2021. cerebro-máquina y el problema ético de la
agencia. Revista de Bioética y Derecho, n.
LATORRE, José Ignacio. Ética para máquinas. 46, p. 29-46, 2019. Disponible en: https://
1.ed. Barcelona: Ariel, 2019. revistes.ub.edu/index.php/RB D/ar ticle/
LLANEZA GONZALEZ, Paloma. Derechos view/26862/29234. https://doi.org/10.1344/
digitales para un mundo conectado: la carta rbd2019.0.26862.
de derechos digitales española. Derecho de NEUROCIENTÍFICO Rafael Yuste plantea
Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y proteger los derechos de la mente. Entrevista
Jurisprudencia, v. 103, p. 21-35, 2022. concedida a Nicole Saffie. Facultad de
LÓPEZ HERNÁNDEZ, Hernán. Neuroderecho, Derecho UC, 10 oct. 2019. Disponible
neuroabogado, neurojusticia: una realidad en: http://derecho.uc.cl/es/noticias/23763-
innegable. In: Barona Vilar, Silvia (Ed.). Justicia neurocientifico-rafael-yuste-plantea-proteger-
algorítmica y neuroderecho: una mirada los-derechos-de-la-mente.
multidisciplinar. Valencia: Tirant lo Blanch, NIETO-REYES, Alicia; DUQUE, Rafael;
2021. p. 87-108. MONTAÑA, José Luis; L AGE, Carmen.
LÓPEZ-SILVA, Pablo; MADRID, Raúl. Sobre la Classification of Alzheimer’s patients through
conveniencia de incluir los neuroderechos en ubiquitous computing. Sensors, v. 17, n. 7,
la Constitución o en la ley. Revista Chilena de Jul. 2017. Disponible en: https://www.mdpi.
Derecho y Tecnología, v. 10 n. 1, p. 53-76, 2021. com/1424-8220/17/7/1679. Acceso el: 3 dic.
Disponible en: https://rchdt.uchile.cl/index. 2021. https://doi.org/10.3390/s17071679.
php/RCHDT/article/view/56317/67526. http:// N Ú Ñ E Z PA R T I D O, J u an. H um ani d a d
dx.doi.org/10.5354/0719-2584.2021.56317. cíborg. Pensamiento, v. 75, n. 283, p. 119-
129, 2019. Disponible en: https://revistas.
comillas.edu/index.php/pensamiento/article/
view/11317/10657. https://doi.org/10.14422/
pen.v75.i283.y2019.006.
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 22
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO- SOLAR CAYÓN, José Ignacio. La inteligencia
OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. artificial jurídica: el impacto de la innovación
Recommendation on Responsible Innovation tecnológica en la práctica del derecho y
in Neurotechnology. Disponible en: https:// el mercado de ser vicios jurídicos. 1.ed.
www.oecd.org/science/recommendation-on- Pamplona: Thomson Reuters; Aranzadi, 2019.
responsible-innovation-in-neurotechnology.
htm. Acceso el: 10 mayo 2022. THE BRAIN Research Through Advancing
Innovative Neurotechnologies ® (BR AIN)
O R G A N I Z A C I Ó N D E LO S E S TA D O S Initiative. Revolutionizing our understanding
A MERIC ANOS - OE A . Temario actual. of the human brain. National Institutes of
Desarrollo de estándares internacionales sobre Health. Disponible en: https://braininitiative.
neuro derechos. 2021. Disponible en: https:// nih.gov/. Acceso el: 12 de enero de 2022.
w w w.oas.org/es/sla/cji/temario_actual_
Desarrollo_estandares_internacionales_ VERGARA, Manuel. Proyecto de ley sobre
neuro_derechos.asp. Acceso el: 10 mayo neuroderechos. Artículo de opinión. Diario
2022. Constitucional, 2020. Disponible en: https://
www.diarioconstitucional.cl/articulos/proyecto-
PROPUESTA. Constitución Política de la de-ley-sobre-neuroderechos/. Acceso el: 3
República de Chile. [Esta propuesta de dic. 2021.
Constitución Política de la República fue
elaborada y aprobada por el Consejo WO L F, S us a n M . N e ur o l a w: t h e b i g
Constitucional, elegido el día 7 de mayo de question. The American Journal of Bioethics,
2023, a partir del anteproyecto elaborado v. 8, n. 1, p. 21-36, 2008. https://doi.
por la Comisión Experta, nombrada por org/10.1080/15265160701828485.
la Cámara de Diputadas y Diputados y el YUSTE, Rafael et al. Four ethical priorities
Senado. El Consejo Constitucional se instaló for neurotechnologies and AI. Nature, v.
el día 7 de junio de 2023 y desarrolló su 551, p. 159-163, 9 Nov. 2017. https://doi.
trabajo desde esa fecha y hasta el día 7 de org/10.1038/551159a.
noviembre de 2023]. Disponible en: https://
www.procesoconstitucional.cl/docs/Propuesta- YUSTE, Rafael. Creo que vamos en camino
Nueva-Constitucion.pdf. Acceso el: 6 dic. hacia un nuevo Renacimiento. Latercera,
2023. 3 Oct. 2020. Disponible en: https://www.
latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/
QUIJANO DECANINI, Carmen. Derecho a rafael-yuste-neurobiologo-creo-que-vamos-
la privacidad en internet. Ciudad de México: en-camino-hacia-un-nuevo-renacimiento/
Tirant lo Blanch, 2022. UX SZSTF W6N BV FCRWN GJ PGWDZ 2Y/.
RECHE TELLO, Nuria. Nuevos derechos frente Acceso el: 20 dic. 2021.
a la neurotecnología: la experiencia chilena. ZÚÑIGA FAJURI, Alejandra; VILLAVICENCIO
Revista de Derecho Político, n. 112, p. 415-446, MIRANDA, Luis; SALAS VENEGAS, Ricardo.
sept./dic. 2021. Disponible en: https://revistas. ¿Neuroderechos? Razones para no legislar.
uned.es/index.php/derechopolitico/article/ Ciper, 11 dic. 2020. Disponible en: https://
view/32235/24296. www.ciperchile.cl/2020/12/11/neuroderechos-
RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA, Juan Carlos. razones-para-no-legislar/. Acceso el: 3 dic.
La cuarta ola de derechos humanos: los 2021.
derechos digitales. Revista Latinoamericana
de Derechos Humanos, v. 25, n. 1, p. 15-45,
2014. Disponible en: https://www.crteidh.or.cr/
tablas/r33897.pdf.
RUIZ, Sergio et al. Efectos negativos en la
investigación y el quehacer jurídico en Chile
de la Ley 20.584 y la Ley de Neuroderechos
en discusión: la urgente necesidad de aprender
de nuestros errores. Revista Médica de Chile,
v. 149, n. 3, p. 439-446, 2021. Disponible en:
https://www.scielo.cl/pdf/rmc/v149n3/0717-
6163-rmc-149-03-0439.pdf. http://dx.doi.
org/10.4067/s0034-98872021000300439.
SIGMAN, Mariano. La vida secreta de la mente:
nuestro cerebro cuando decidimos, sentimos
y pensamos. 1. ed. México: Debolsillo, 2020.
SOBRINO, Waldo. Contratos, neurociencias e
inteligencia artificial. Buenos Aires: Thomson
Reuters; La ley, 2020.
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 23
Neuroderechos un intento de protección jurídica a las personas frente al uso de neurotecnologías Silva N. W., Aguilera J. R.
Notas
1 La RFID o identificación por radiofrecuencia “es un sistema de almacenamiento y recuperación de
datos remoto que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas, transpondedores o tags RFID.
El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto mediante
ondas de radio […]” (CAMACHO CLAVIJO, 2017, p. 233).
2 Esta área o función del cerebro ha sido comúnmente denominada “sistema límbico” –ligado a las
emociones– y se distinguiría del “cerebro reptiliano” –encargado de la supervivencia– y del neocórtex
–fuente del pensamiento racional–. Aunque es preciso indicar que, en forma reciente, la reconocida
neurocientífica Lisa Feldman Barret ha señalado que la división tripartita del cerebro (idea del cerebro
trino, proveniente de Platón) es “uno de los errores más generalizados y que mayor fortuna ha hecho
de toda la ciencia. Sin duda es una historia fascinante y a veces capta muy bien cómo nos sentimos
en nuestra vida diaria […]. Pero los cerebros no funcionan así” (FELDMAN BARRET, 2021, p. 28-30).
3 Una formulación similar puede apreciarse en las ideas de RUIZ et al. (2021).
4 Reforma constitucional introducida por el artículo 1º, N.º 10, letra b, de la Ley 20.050, de 26 de
Agosto de 2005.
5 En su considerando undécimo señala “Es de tanta importancia el arraigo y la construcción de
la individualidad mediante la autonomía progresiva de la persona, que la reciente reforma
constitucional al artículo 19 N.º 1 de la Carta Fundamental consagratoria de la protección a la
integridad y la indemnidad mental en relación al avance de las neurotecnologías, ha permitido
conceptualizar, entre otras, dos vertientes de aquello: la privacidad mental, y el derecho a la
identidad. En efecto, el resguardo mediante los ‘neuroderechos’ encuentra sus fundamentos en las
investigaciones que ha llevado adelante el Doctor Rafael Yuste, neurobiólogo gestor del proyecto
Brain en Estados Unidos (desde el año 2013), quien ha liderado las propuestas más consensuadas
y el avance sobre cómo debemos enfrentarnos a los riesgos aparejados por el magnífico
descubrimiento del cerebro humano. Así pone el Documento © Westlaw Thomson Reuters, acento
en la necesidad de desarrollar la ciencia en un marco regulatorio que reconozca esos nuevos
derechos humanos centrados en la defensa de la identidad y la autonomía personal (‘agency and
identity’). (Boletín N.º 13.828 19 Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores
señor Girardi, señora Goic, y señores Chahuán, Coloma y De Urresti, sobre protección de los
neuroderechos y la integridad mental, y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías)”
(CHILE, 2022). (Nuestro énfasis.).
6 Disponible en el sitio web: https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/05/
PROPUESTA-DE-BORRADOR-CONSTITUCIONAL-14.05.22.pdf Acceso el: 10 de junio de 2022.
7 Disponible en el sitio: https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/473-4-
Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Miguel-Angel-Botto-sobre-Neuroderechos-
2005-31-01.pdf.
R. Dir. sanit., São Paulo, v.23, n.1, e0014, 2023 24
También podría gustarte
- La Importancia de La Comunicación Asertiva para La Prestación de Servicios de La SaludDocumento2 páginasLa Importancia de La Comunicación Asertiva para La Prestación de Servicios de La SaludSofia BenavidesAún no hay calificaciones
- 32235-Texto Del Artículo-83385-1-10-20211119Documento32 páginas32235-Texto Del Artículo-83385-1-10-20211119Julian RoaAún no hay calificaciones
- "Neuroderechos" - Arma Jurídica Contra Las Desviaciones Del Marketing ConductualDocumento5 páginas"Neuroderechos" - Arma Jurídica Contra Las Desviaciones Del Marketing ConductualHéctor Rodríguez RochaAún no hay calificaciones
- CI NeuroderechosDocumento9 páginasCI NeuroderechosGustavo NavasAún no hay calificaciones
- 163 512 2 PB PDFDocumento33 páginas163 512 2 PB PDFElias Enomoto100% (1)
- Neurociencias y DerechoDocumento3 páginasNeurociencias y DerechoGonzalo PolicicchioAún no hay calificaciones
- Ley de Neuroderechos para America Latina y El CaribeDocumento31 páginasLey de Neuroderechos para America Latina y El CaribeproyectosfinagrocisnerosAún no hay calificaciones
- Neuroderechos 2 parteDocumento42 páginasNeuroderechos 2 parteAna LopezAún no hay calificaciones
- NEURODERECHO. Mini Ensayo. Ana Arancibia Luna.Documento6 páginasNEURODERECHO. Mini Ensayo. Ana Arancibia Luna.yaveesmiluzAún no hay calificaciones
- NEURODERECHO, EL DERECHO QUE SURGE DE LA NEUROCIENCIA Y LA NEUROTECNOLOGÍA EN EL SIGLO XXI. Por .Ana Arancibia.Documento24 páginasNEURODERECHO, EL DERECHO QUE SURGE DE LA NEUROCIENCIA Y LA NEUROTECNOLOGÍA EN EL SIGLO XXI. Por .Ana Arancibia.yaveesmiluzAún no hay calificaciones
- Plan de DisertacionDocumento8 páginasPlan de DisertacionDavid VivancoAún no hay calificaciones
- Entrevista Al Dr. Rafael YusteDocumento3 páginasEntrevista Al Dr. Rafael YusteJhon Andres Coronado LopezAún no hay calificaciones
- Boletin13827 19 NeuroDocumento14 páginasBoletin13827 19 NeuroMarcos Bareiro RivasAún no hay calificaciones
- ¿Neuroderechos - Razones para No LegislarDocumento7 páginas¿Neuroderechos - Razones para No Legislarvicente gaticaAún no hay calificaciones
- Neuroderecho Que Surge de La Neurociencia y La Neurotecnologia. Ana Arancibia Luna. Slide ShowDocumento45 páginasNeuroderecho Que Surge de La Neurociencia y La Neurotecnologia. Ana Arancibia Luna. Slide ShowyaveesmiluzAún no hay calificaciones
- 08 - Bloque Uces - Anteproycto de NeuroderechosDocumento19 páginas08 - Bloque Uces - Anteproycto de NeuroderechosDiaz ValentinoAún no hay calificaciones
- Trabajo FinalDocumento43 páginasTrabajo FinalMarcos Bareiro RivasAún no hay calificaciones
- Los Neuroderechos Paula Beloso BonitoDocumento69 páginasLos Neuroderechos Paula Beloso BonitoryanAún no hay calificaciones
- Avance 17-10-22Documento7 páginasAvance 17-10-22David VivancoAún no hay calificaciones
- PROTOCOLO NEURODERECHO. Ana Arancibia Luna.Documento21 páginasPROTOCOLO NEURODERECHO. Ana Arancibia Luna.yaveesmiluzAún no hay calificaciones
- INFORMATICA 3er LapsoDocumento41 páginasINFORMATICA 3er LapsoDanielaAún no hay calificaciones
- Alba Juan 2022Documento44 páginasAlba Juan 2022Laura Angélica Méndez PintoAún no hay calificaciones
- ¿Qué Son Los Neuroderechos - El Gobierno Plantea Proteger Los - Procesos Cerebrales - de La Tecnología AbusivaDocumento9 páginas¿Qué Son Los Neuroderechos - El Gobierno Plantea Proteger Los - Procesos Cerebrales - de La Tecnología AbusivaalfonsougarteAún no hay calificaciones
- Neuroderechos y La Integridad MentalDocumento13 páginasNeuroderechos y La Integridad MentalFabian VeraAún no hay calificaciones
- Neurociencia y Derecho Problemas y Posibilidades para El Quehacer JurídicoDocumento25 páginasNeurociencia y Derecho Problemas y Posibilidades para El Quehacer JurídicoLUIS HARVEY BRAVO PEREZ100% (1)
- Prueba NeurocientificaDocumento26 páginasPrueba NeurocientificaJesus RamosAún no hay calificaciones
- Neuroderechos Derechos ...Documento7 páginasNeuroderechos Derechos ...blanka negra azulAún no hay calificaciones
- Dilema Ético Nikoll Rodriguez MantillaDocumento21 páginasDilema Ético Nikoll Rodriguez Mantillamantillank3Aún no hay calificaciones
- 2021 Noticias Cielo DiazDocumento3 páginas2021 Noticias Cielo DiazClau MonroyAún no hay calificaciones
- Presentacion Proteccion de Datos FDocumento13 páginasPresentacion Proteccion de Datos FMarcos Bareiro RivasAún no hay calificaciones
- Lavazza Andrea and Giorgi Rodolfo. Philosophical Foundation of The Right To Mental Integrity in The Age of Neurotechnologies - Ana Arancibia L.Documento11 páginasLavazza Andrea and Giorgi Rodolfo. Philosophical Foundation of The Right To Mental Integrity in The Age of Neurotechnologies - Ana Arancibia L.yaveesmiluzAún no hay calificaciones
- MonografiaDocumento13 páginasMonografiaAndrei Algemiro Arotaipe JaraAún no hay calificaciones
- Libre Albedrío en Los NeuroderechosDocumento26 páginasLibre Albedrío en Los NeuroderechosHumberto Martínez de CastroAún no hay calificaciones
- Activida 6 de 3er Parcial.Documento27 páginasActivida 6 de 3er Parcial.Hernández Lara Mia IAún no hay calificaciones
- 03 - Bloque Udesa - Anteproyecto NeuroderechosDocumento22 páginas03 - Bloque Udesa - Anteproyecto NeuroderechosDiaz ValentinoAún no hay calificaciones
- Aportes Teórico-Doctrinarios para La Protección Del Neuroderecho A La Privacidad Mental en El PerúDocumento85 páginasAportes Teórico-Doctrinarios para La Protección Del Neuroderecho A La Privacidad Mental en El PerúJORDAN RAMOS CAPAAún no hay calificaciones
- 5Documento27 páginas5Ana LopezAún no hay calificaciones
- Universidad Nacional Experimenta1Documento5 páginasUniversidad Nacional Experimenta1Yulibeth MarquezAún no hay calificaciones
- SkjdcsfcfedsfDocumento25 páginasSkjdcsfcfedsfLeonardo TroncosoAún no hay calificaciones
- Centrarse en Las NeuroleyesDocumento7 páginasCentrarse en Las NeuroleyesHéctor Rodríguez RochaAún no hay calificaciones
- PROYECTODocumento3 páginasPROYECTOciberconectados.zimmaAún no hay calificaciones
- La Irrupción de Los NeuroderechosDocumento39 páginasLa Irrupción de Los NeuroderechosObservatorio de Derechos y Gobierno Digital100% (1)
- NEURODERECHOS HUMANOS Y NEUROBOLICIONISMO PENALDocumento7 páginasNEURODERECHOS HUMANOS Y NEUROBOLICIONISMO PENALmjo.vargasramiAún no hay calificaciones
- Una aproximación a las neurotecnologías: Avances, ética y regulación de los neuroderechosDe EverandUna aproximación a las neurotecnologías: Avances, ética y regulación de los neuroderechosAún no hay calificaciones
- Coronavirus, Tecnología y DerechoDocumento4 páginasCoronavirus, Tecnología y DerechoNicole R. Mateo RodríguezAún no hay calificaciones
- El Proyecto Genoma Humano y Su Relación Con Los SegurosDocumento15 páginasEl Proyecto Genoma Humano y Su Relación Con Los SegurosAlexAún no hay calificaciones
- Dialnet CienciaBasicaAplicadaYTecnicaEnCriminologiaElCamin 6826780 PDFDocumento8 páginasDialnet CienciaBasicaAplicadaYTecnicaEnCriminologiaElCamin 6826780 PDFAlan GarciaAún no hay calificaciones
- 02 - Bloque Uch - Anteproyecto NeuroderechosDocumento21 páginas02 - Bloque Uch - Anteproyecto NeuroderechosDiaz ValentinoAún no hay calificaciones
- Vivir o ConvivirDocumento14 páginasVivir o ConvivirEstefania RoncancioAún no hay calificaciones
- 16091-Texto Del Artículo-38694-1-10-20210706Documento15 páginas16091-Texto Del Artículo-38694-1-10-20210706Amre TremexAún no hay calificaciones
- Ciencia, Tecnologia y SociedadDocumento4 páginasCiencia, Tecnologia y SociedadJade Garrido liendoAún no hay calificaciones
- Neurotecnología y Derecho. Neuroderechos en El Ordenamiento Jurídico ArgentinoDocumento8 páginasNeurotecnología y Derecho. Neuroderechos en El Ordenamiento Jurídico ArgentinoMarcelo Isaac Fernandez NuñezAún no hay calificaciones
- Premio Emilio Aced 2020 Yasna Vanessa Bastidas AEPDDocumento72 páginasPremio Emilio Aced 2020 Yasna Vanessa Bastidas AEPDryanAún no hay calificaciones
- Horizonte de La Inteligencia Artificial y NeurocienciasDocumento5 páginasHorizonte de La Inteligencia Artificial y NeurocienciasevelynpvrAún no hay calificaciones
- Derechos Humanos y Nuevas Tecnologías: ArartekoDocumento213 páginasDerechos Humanos y Nuevas Tecnologías: Arartekomera64Aún no hay calificaciones
- NEURODERECHOSDocumento3 páginasNEURODERECHOSDurán Peña Luna 512Aún no hay calificaciones
- Anteproyecto, J. Bastidas 2021Documento26 páginasAnteproyecto, J. Bastidas 2021Tood WoodAún no hay calificaciones
- Neuro DerechosDocumento6 páginasNeuro DerechosPsicologia CEDHBCAún no hay calificaciones
- If01 Neurotecnologias BCN FinalDocumento8 páginasIf01 Neurotecnologias BCN FinalMartha Lliliana Diaz SilvaAún no hay calificaciones
- El Sentido de La VidaDocumento11 páginasEl Sentido de La VidaLucia Moreno PaniaguaAún no hay calificaciones
- Derechos fundamentales e inteligencia artificialDe EverandDerechos fundamentales e inteligencia artificialAún no hay calificaciones
- Conservador+y+archivero+-+primeraDocumento21 páginasConservador+y+archivero+-+primeraGonzalo López RíosAún no hay calificaciones
- Derecho de Familia 2020Documento2 páginasDerecho de Familia 2020Gonzalo López RíosAún no hay calificaciones
- AMPARODocumento19 páginasAMPAROGonzalo López RíosAún no hay calificaciones
- Comentario Jurispudencia, Prescrip, Extin. Revista de Derecho Ude 2017Documento9 páginasComentario Jurispudencia, Prescrip, Extin. Revista de Derecho Ude 2017Gonzalo López RíosAún no hay calificaciones
- Caimán #170Documento108 páginasCaimán #170Gonzalo López RíosAún no hay calificaciones
- PDF Clases CooperativasDocumento5 páginasPDF Clases CooperativasGonzalo López RíosAún no hay calificaciones
- Libro JaponDocumento130 páginasLibro JaponArmando Arteaga Saint-LawrenceAún no hay calificaciones
- Conocimientros Tradicionales Propiedad Intelectual - OmpiDocumento35 páginasConocimientros Tradicionales Propiedad Intelectual - OmpiGonzalo López RíosAún no hay calificaciones
- Derechos de Autor - Comic - OMPIDocumento12 páginasDerechos de Autor - Comic - OMPIGonzalo López RíosAún no hay calificaciones
- Las Creaciones Artísticas y Los Derechos de Autor. Aprender Del Pasado para Crear El Futuro.Documento76 páginasLas Creaciones Artísticas y Los Derechos de Autor. Aprender Del Pasado para Crear El Futuro.Gonzalo López Ríos100% (1)
- El TuristaDocumento36 páginasEl TuristarevistaelturistaAún no hay calificaciones
- Etiologia de Las Maloclusiones Parte 1Documento36 páginasEtiologia de Las Maloclusiones Parte 1Ariel Armando MendozaAún no hay calificaciones
- ANTISÉPTICODocumento12 páginasANTISÉPTICOJessicaAún no hay calificaciones
- Antropologia Medica Teorias Sobre La CulDocumento7 páginasAntropologia Medica Teorias Sobre La CulDaniela CamargoAún no hay calificaciones
- Triptico Guía para Familiares y Pacientes HSCDocumento2 páginasTriptico Guía para Familiares y Pacientes HSCMario LorioAún no hay calificaciones
- Cuestionario SNAP IV PDFDocumento2 páginasCuestionario SNAP IV PDFIsAún no hay calificaciones
- 1ra TorturaDocumento4 páginas1ra TorturaMarlena Maticorena PintadoAún no hay calificaciones
- Taller Vigilancia Rubeola NicaraguaDocumento9 páginasTaller Vigilancia Rubeola NicaraguaLaura Suarez100% (1)
- Justificacion Del ProyectoDocumento1 páginaJustificacion Del ProyectoGabriela Yoza ToalaAún no hay calificaciones
- Practica 6 - Identificación de Sintomas de Plantas EnfermasDocumento8 páginasPractica 6 - Identificación de Sintomas de Plantas EnfermasGabrielaAún no hay calificaciones
- Instalación EléctricaDocumento4 páginasInstalación EléctricaLeti EspinosaAún no hay calificaciones
- ECG InternadoDocumento2 páginasECG InternadoKrlaAcostaAún no hay calificaciones
- Antiinflamatorios No EsteroideosDocumento8 páginasAntiinflamatorios No EsteroideosPaul MoronAún no hay calificaciones
- Evaluacion - Notificación, Reporte e Investigación de Incidentes en BlancoDocumento3 páginasEvaluacion - Notificación, Reporte e Investigación de Incidentes en BlancoRonnyMaqueraAún no hay calificaciones
- Salud Pública - Básico - Sim Especialidad RM21 - Sin ClavesDocumento8 páginasSalud Pública - Básico - Sim Especialidad RM21 - Sin ClavesLenin Zavaleta RodriguezAún no hay calificaciones
- 5108 Amaya Sanchez Ana Ysabel - CitoDocumento1 página5108 Amaya Sanchez Ana Ysabel - CitoMilagros MilagrosAún no hay calificaciones
- Glosario Patologia 2022Documento16 páginasGlosario Patologia 2022Pablo BarreraAún no hay calificaciones
- Dislep Comp 08.2021Documento6 páginasDislep Comp 08.2021JHONNY CARDENASAún no hay calificaciones
- Unidad 4 ComunitariaDocumento28 páginasUnidad 4 ComunitariaMARIANGEL .A SALDIVIIAAún no hay calificaciones
- Tema 4. Neuropsicología Del Lóbulo Frontal. TerminadoDocumento14 páginasTema 4. Neuropsicología Del Lóbulo Frontal. TerminadoCarmen Reyes RuizAún no hay calificaciones
- 1 GPC CARIES DENTAL NIÑAS y NIÑOS 2017Documento43 páginas1 GPC CARIES DENTAL NIÑAS y NIÑOS 2017Fabiola GómezAún no hay calificaciones
- Historia de La OperatoriaDocumento24 páginasHistoria de La OperatoriaRicardo Rodriguez Torres100% (1)
- Historia Del Atletismo en GuatemalaDocumento28 páginasHistoria Del Atletismo en GuatemalaLibreria El EmperadorAún no hay calificaciones
- Embriologia Anomalias CongenitasDocumento28 páginasEmbriologia Anomalias Congenitasyoshira olmedoAún no hay calificaciones
- HGMK - Práctica 7 - 3CM12Documento16 páginasHGMK - Práctica 7 - 3CM12Michelle Hernández GarduñoAún no hay calificaciones
- Suicidio en El Adulto Mayor.Documento34 páginasSuicidio en El Adulto Mayor.Elías Coreas Soto0% (1)
- Deterioro Cognitivo LeveDocumento3 páginasDeterioro Cognitivo LevePat RAún no hay calificaciones
- Presentacion UltrasonidoDocumento35 páginasPresentacion UltrasonidoCentral de Imágenes y LaboratorioAún no hay calificaciones
- Mecanismos de Trauma-R PDFDocumento34 páginasMecanismos de Trauma-R PDFMendoza JuanAún no hay calificaciones
- Tema 2. Salud y EnfermedadDocumento3 páginasTema 2. Salud y EnfermedadElendAún no hay calificaciones