Cómo citar: Romero, L. A. (2003). “La democracia que tenemos”. En: Daniel Alberto
Dessein (comp.), Reinventar la Argentina. Reflexiones sobre la crisis (pp. 73-77).
Sudamericana y La Gaceta de Tucumán.
La democracia que realmente tenemos no es perfecta. Más aún, es mediocre. Pero no peor
que tantas otras cosas de nuestro país, que la crisis ha puesto en evidencia. El clima de
iracundia generalizado, que pide responsables y cabezas, está peligrosamente cerca de
ensañarse con el propio sistema político democrático. No creo que sea el principal culpable
de la crisis, ni que ganemos mucho tirando a la basura a sus responsables, los políticos.
En algún momento los argentinos nos engañamos con las potencialidades de esta
democracia, que desde 1982 construimos, casi ex nihilo. No teníamos tradiciones, ni
siquiera muchos ciudadanos verdaderos. Desde hacía mucho tiempo la escuela se había
desentendido de la alfabetización constitucional: ¿cuántos ciudadanos sabían cómo se
votaba, qué se elegía y qué significaba representar? Tampoco se encontraban modelos
adecuados en el pasado. Las únicas experiencias reales –la radical y la peronista, clausurada
en 1955-, aunque de una legitimidad democrática indudable, habían sido mucho más
plebiscitarias que republicanas. Ninguno de los dos líderes se preocupó demasiado por la
división de poderes y la vigencia de las instituciones. Sobre todo, yrigoyenismo y
peronismo creyeron ser la representación de la nación, convirtieron a sus adversarios en
73
�enemigos del pueblo y le dieron a la política un sesgo faccioso, que en 1983 nadie quería
como modelo.
Nos decidimos a emprender el camino de la democracia republicana a destiempo. En 1983
ya no existía más la sociedad móvil, integrativa y “democrática”, como decían Tocqueville
y Sarmiento; en muchos sentidos, tal sociedad era una condición para que democracia
política fuera creíble y legítima. Tampoco había ya un Estado potente que, gobernado
democráticamente, pudiera imprimir ese rumbo a la sociedad. Desde 1930, nuestra Estado
había crecido grande y débil a la vez, corroído por los poderosos intereses que debía
controlar. Luego del paroxismo de la puja corporativa que lo tenía como su premio mayor,
desde 1976 fue sistemáticamente destruido, para así reducir y contener esa lucha que había
salido de madre.
Algunos vislumbraron en 1983 este futuro incierto de la nueva democracia, condenada a
conducir un Estado semejante a un automóvil sin frenos, acelerador ni volante. Fueron
pocos. La mayoría emprendió la construcción de la democracia con una enorme dosis de fe.
A falta de recuerdos, modelos o tradiciones, esta fe vino de la vencida dictadura militar. La
democracia nutrió sus convicciones en contra del Proceso, y contra toda una cultura
política que los militares habían llevado al paroxismo. Así, la democracia de 1983, a
diferencia de la de 1916 o la de 1946, fue republicana, liberal, plural, tolerante, consensual
y defensora de los derechos individuales. Atrás habían quedado los liderazgos autoritarios,
las facciones y la creencia en una democracia “real” que fuera superior a la “formal”.
Era notable la fe en estos valores, así como en la potencia de la democracia. Otra vez, la
nueva democracia se conformó a imagen y semejanza del Proceso, como su imagen
invertida. Si éste había sido el máximo mal, la democracia sería el bien supremo. Si aquél
había desplegado una potencia demoníaca, la democracia tendría una potencia divina.
Infierno y Paraíso. Investida del poder de la civilidad, la democracia sería la panacea.
Pensamos que cada uno de nuestros problemas se solucionaría en democracia. Como en la
Francia de 1789, presentamos nuestros “cuadernos de quejas”.
Esa enorme dosis de fe fue indispensable para construir la democracia en un país que la
Dictadura había corroído y corrompido hasta la médula, aunque sus gentes tardaban en
cobrar conciencia cabal de ello. Sin fe, no habría habido democracia. Pero con fe, tuvimos
74
�una democracia ingenua, “boba”, como se decía en 1812 de los patriotas neogranadinos.
Sobrestimamos nuestros derechos –que habían sido conculcados por la Dictadura- y no nos
hicimos cargo de nuestros deberes, en los que queríamos ver la garra del autoritarismo. A la
vez, subestimamos la envergadura de los problemas que el país debía enfrentar, y que no es
el caso listar aquí: desde 1983 hasta hoy no han hecho otra cosa que desplegarse. Quizá por
eso confiamos en su solución tranquila, consensual, que no comprometiera la unidad
lograda. Nos resistimos a encararlos en términos de opciones que rompieran el armonioso
consenso democrático donde nos arrullábamos. Las indecisiones de Alfonsín respecto de la
reforma del Estado son características. El decisionismo desenfadado del presidente Menem,
en cambio, nos sorprendió sin capacidad ni entrenamiento para proponer opciones al
“pensamiento único” por él asumido.
El mayor problema de esta fe excesiva en las capacidades ilimitadas de la democracia para
solucionar todos los problemas se planteó antes de Menem, y de algún modo explica su
fácil éxito. Residió en la constatación –obvia para quien pensara con la razón y no con el
corazón- de que la democracia por sí sola no bastaba para doblegar los núcleos más duros
de los problemas principales, por ejemplo la deuda externa, el poder sindical o la cuestión
militar. El choque con la realidad fue muy duro. Llegó de manera imposible de disimular en
la Semana Santa de 1987: la civilidad, tensada y unánime detrás de su Presidente, no tuvo
fuerza para torcer el brazo a un grupo reducido de oficiales del Ejército. Allí sobrevino la
desilusión –los golpes contra la realidad se sucedieron, uno tras otro- y de la desilusión se
pasó al desencanto, que cubrió la década menemista. El último avatar de nuestra relación
emotiva con la democracia es la iracundia. No hemos dado aún el último paso:
responsabilizar a la democracia de nuestros problemas. Por suerte. Pero estamos haciendo
algo no tan diferente: echarle la culpa de todo a los políticos.
¿La culpa es de los políticos?
No es que no se merezcan el repudio: fueron un poco incapaces, bastante trenceros y
relativamente corruptos. Como “clase política” no fueron brillantes, pero no resultaron
peores que el promedio de los ciudadanos, que ofrecemos cotidianos ejemplos de
inconducta civil. En cambio, hicieron bien unas cuantas cosas. Soy consciente de que en
75
�este punto me aparto de un sentido común establecido, pero los balances de los
historiadores rara vez se llevan bien con las consignas y la movilización.
Creo que los políticos exhibieron una profesionalidad bastante destacada. Aseguraron la
legalidad institucional, y siguen haciéndolo. En 1989 y 1999 hubo dos sucesiones
presidenciales regulares, con cambio de partido y triunfo de la oposición, y últimamente
una serie de sucesiones que, mal que mal, se mantienen dentro de los márgenes
constitucionales. En estas dos décadas procesaron la política con baja conflictividad –
recuérdese el faccionalismo yrigoyenista o peronista- y con razonable flexibilidad. Por
cierto, quizá demasiada.
En efecto, pasada la hora de la utopía, los políticos a cargo admitieron con demasiada
resignación qué poco podía hacerse para torcer el rumbo de la historia, aquel cuyos rasgos
sustanciales venían ya fijados por los militares, Martínez de Hoz y el endeudamiento
externo. No es seguro que hubiera opciones claras y fáciles, más allá del voluntarismo
simple: creo que el auto ya carecía de freno, y el volante andaba mal. Pero los dirigentes no
las exploraron, y se plegaron al “pensamiento único” y a las verdades del “mercado”. Sobre
todo, fueron incapaces para contrapesar las pulsiones de los poderes corporativos, con la
fuerza de las instituciones ciudadanas. ¿Pero cuándo las instituciones democráticas
pudieron acotar o poner límites a la puja corporativa?
Los políticos se corrompieron, sin duda. Por otra parte, estos políticos carecían de modelos
y tradiciones, de espejos donde mirarse: antes de asentarse en el Congreso, la corrupción
había avanzado en la Justicia, en la Policía, en la administración pública. Por otra parte,
pasado su entusiasmo inicial, la ciudadanía cayó en la apatía yel desentendimiento.
Huérfanos de controles, carentes de tradiciones, nuestros políticos se organizaron como una
corporación y reclamaron su parte. ¿Fueron los únicos? Al fin, hicieron lo mismo que
cualquier grupo de argentinos: empresarios, sindicalistas, profesionales, docentes,
desocupados, pues nuestro deporte nacional es organizarnos en corporación para mojar
nuestro pan en la salsera del Estado.
En suma, no me parece ni justo ni útil reprocharle demasiado a “ellos”, si con eso
suponemos que “nosotros” estamos limpios. La sociedad civil –el nuevo ídolo de la política
democrática- es una mezcla de ángeles y demonios: fuente a la vez de iniciativas altruistas
76
�y de estrechos reclamos particulares. Sobre todo, no me parece útil bregar para que “se
vayan todos”. Tal consigna encierra la idea de la regeneración, de un nuevo principio, del
retorno al paraíso terrenal, con la ventaja de haber conocido el pecado original y así poder
evitarlo. Tiene un gran encanto intelectual, sobre todo cuando la razón no encuentra por
donde destrabar el laberinto argentino. Pero debemos recordar que los políticos que
tenemos son los hijos legítimos de nuestra sociedad, y que seguramente ésta producirá otra
camada parecida a la que echemos. Al menos, así parece mostrarlo el panorama electoral
actual.
Me temo que la regeneración, que con su encanto nos permitiría reiniciar el ciclo de la
utopía, probablemente nos conduzca a un nuevo y más terrible desencanto. Me parece más
razonable intentar corregirnos –ellos y nosotros- en el marco de la democracia que
tenemos; lidiar con lo que somos y con lo que hacemos y tratar de mejorarlo, de a poco.
Incluyendo a nuestros políticos.
77
�
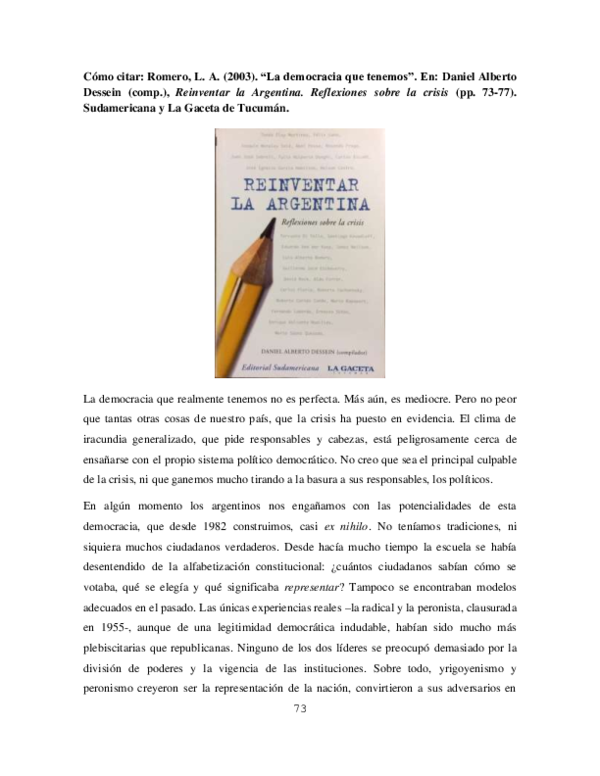
 Luis Alberto Romero
Luis Alberto Romero