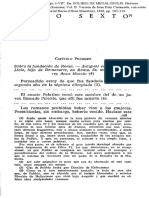0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistasRomano
Romano
Cargado por
marelinlara2016Texto de apoyo folleto
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Romano
Romano
Cargado por
marelinlara20160 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas9 páginasTexto de apoyo folleto
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Texto de apoyo folleto
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como docx, pdf o txt
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas9 páginasRomano
Romano
Cargado por
marelinlara2016Texto de apoyo folleto
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como docx, pdf o txt
Está en la página 1de 9
INTRODUCCIÓN SOBRE LA IMPORRTANCIA DEL DERECHO
ROMANO
Tres veces Roma ha dictado leyes al mundo y tres ha servido de nexo
entre los pueblos: primero, por la unidad del Estado, cuando el pueblo
romano se hallaba todavía en la plenitud de su poderío; después, por la
unidad de la Iglesia a raíz de la caída del Imperio, y finalmente, por la
unidad del Derecho al adoptarse éste durante la Edad Media. La opresión
exterior y la fuerza de las armas trajeron por primera vez el resultado de
la propagación de la fuerza intelectual del derecho, que se sobrepone a
las de las dos épocas anteriores.
La importancia y la misión de Roma en la historia universal se
resumen en una palabra. Roma representa el triunfo de la idea de
universalidad sobre el principio de las nacionalidades. Podrán gemir
dolorosamente los pueblos bajo el peso de las cadenas materiales e
intelectuales con que Roma los esclaviza, y sostener rudos combates
antes de poder sacudir su yugo; pero la ventaja que la historia y los
pueblos recogen de estas luchas, la llevan en los mismos males que han
tenido que atravesar. Fruto de los primeros combates de Roma victoriosa
fue la restauración de la unidad del antiguo mundo. Era necesario que los
hijos de la vieja civilización viniesen a reunirse en Roma para que
reanudara la historia, surgiese la nueva civilización cristiana: porque en el
cristianismo, al que ella había preparado la senda, es donde la
dominación romana encuentra su justificación. Sin el centralismo de la
Roma pagana la Roma cristiana no habría nacido.
La segunda denominación universal de Roma produjo la educación
moral y religiosa de los nuevos pueblos; el romano hacía mucho tiempo
que había desaparecido, quedando sólo el yermo solar de su grandeza.
Por segunda vez el mundo recibió sus leyes, a pesar de que entre ellas y
la antigua Roma mediaba ya un abismo. Cuando por tercera vez las
nuevas generaciones se remontaron hasta un abismo. Cuando por tercera
vez las nuevas generaciones se remontaron hasta Roma a buscar sus
leyes, entonces la Roma antigua fue quien se las dio. La vida romana, la
esencia íntima de Roma, resucitó bajo una forma más preciosa y más
original que todo lo que el pueblo romano había legado de notable a la
posteridad en las artes y en las ciencias, se vio germinar la flor más bella,
madurar el más opimo fruto de su espíritu. ¡Fenómeno extraordinario!
Vuelve a la vida un derecho muerto, escrito en una lengua extraña,
accesible sólo a los sabios, chocando por todas partes contra mil
resistencias que se le ofrecen, y sin embargo, consigue imponerse y
triunfa. Lo que no había podido hacer floreciente y en pleno vigor,
regenerar el derecho de los otros pueblos, lo cumple medio siglo más
tarde; tenía que morir para poder dilatarse en toda la plenitud de su
fuerza. ¡Qué grande la gloria de su triunfo! ¿Cuál fue su origen? Una
sencilla gramática colocada en manos de hombres ávidos de instruirse,
que no tardó en elevarse a código de leyes, y que revistió, después que
su autoridad en lo exterior hubo sido debatida y casi aniquilada, una
perfectísima forma que ha llegado a ser la regla de nuestro pensamiento
jurídico.
La importancia del Derecho Romano para el mundo actual no
consiste sólo en haber sido por un momento la fuente u origen del
derecho: ese valor fue sólo pasajero. Su autoridad reside en la profunda
revolución interna, en la transformación completa que ha hecho sufrir a
todo nuestro pensamiento jurídico, y en haber llegado a ser, como el
cristianismo, un elemento de la civilización moderna,
No hay punto de comparación entre la tercera fase de la soberanía
de Roma con la de los dos períodos anteriores. Tal vez estos ofrecen un
espectáculo más interesante y dramático a los ojos y la fantasía, más
accesible a la inteligencia común; pero el de que tratamos, casi fabuloso
en el sentido de cómo se desarrolla el Derecho Romano, cautivará en alto
grado al espíritu del hombre pensador, que le contará siempre como uno
de los fenómenos más maravillosos de la historia y entre los triunfos más
extraordinarios de la fuerza intelectual entregada a sí misma.
Dicho esto, ¿no debería presumirse que por parte de los
jurisconsultos se han debido hacer profundos trabajos para dar al hecho
de que hablamos la explicación posible? Pues bien, no: el extraño
carácter que reviste este fenómeno histórico le acompaña hasta en sus
destinos literarios. No será aquí solamente donde haré de esta cuestión
(trabajo que no ha sido emprendido con actividad sino en el siglo actual),
y cuyo descuido contrasta de una manera singular con el afán y la
ciencia que en todos los tiempos se han consagrado al estudio del
Derecho Romano. A este propósito diré de pasada que, a pesar de todo lo
hecho después de Savigny sobre la história del Derecho Romano en la
Edad Media, queda aún por escribir la historia de la causa de su adopción.
Yo me propongo exponer cómo ha permanecido en la oscuridad la
apreciación científica de la importancia del renacimiento del Derecho
Romano. Por paradójico que pueda parecer mi aserto a los ojos de los
ignorantes, no es menos cierto que reina actualmente una teoría sobre la
naturaleza y la ciencia del derecho positivo, que no permite darse cuenta
desde el punto de vista de la filosofía de la história. Me refiero a la teoría
del carácter nacional de los derechos preconizada y extendida por
Savingny, que ha hecho de ella la base y primera piedra de la escuela
histórica que pretendió fundar.
“La escuela histórica, dice Savigny al formular su programa, admite
que la sustancia del derecho ha sido dada por el entero pasado de una
nación, no ciertamente de una manera arbitraria y determinada sólo por
el azar, sino saliendo de las propias entrañas de la nación y de su
historia”. Como se ve, es la condenación del mismo Derecho Romano,
porque ¿qué hay de común entre el Derecho Romano y el entero pasado,
las entrañas propias y la historia de las naciones modernas? Si el Derecho
Romano no es un advenedizo que nada tiene que invocar en su favor,
para ser lógico Savigny y la escuela histórica hubieran debido antes que
nadie clamar enérgicamente contra su exclusión. Pero, por el contrario,
ellos fueron los que más le cubrieron con su apoyo en nombre de la teoría
de las nacionalidades. ¡Extraña ironía de los distintos científicos! Para
salvar la vida del Derecho Romano se ha invocado la idea sola que debía
darle el golpe de la muerte; pero se ha hecho precisamente en provecho
suyo, y contra los que querían hacer la teoría de la nacionalidad un
axioma se ha enarbolado la bandera misma de la nacionalidad del
derecho.
El Derecho Romano, se dice, ha llegado a ser, con el transcurso de
los años, el nuestro, y esquivando la cuestión creen poder cubrir con el
principio de las nacionalidades. El hecho es posible, pero ¿cómo se
justificará que el Derecho Romano de haya convertido en nuestro
derecho? Cuando por primera vez llamó a nuestra puerta no lo era
ciertamente aún: “el pasado de nuestra nación, sus entrañas, su historia”
se levantaban contra él, y sin embargo, hemos franqueado el paso al
advenedizo. ¿Por qué? He aquí el problema que la escuela de que se trata
deja sin respuesta; pero dada sus conclusiones, la aceptación del Derecho
Romano no se comprende sino como en un extravío inexplicable de la
historia, como una apostasía del principio histórico, y en una palabra,
como un enigma indescriptible para la ciencia.
¿Estoy por ventura lejos de creer que los móviles de la ciencia, a la
que se ha dado el nombre de historia y que ha producido inapreciables
trabajos para el estudio de la historia del Derecho Romano, no han
conseguido motivar y justificar científicamente el hecho que forma la
base de todo nuestro edificio jurídico y que caracteriza, como lo aprobaré
más adelante, todo el desenvolvimiento del derecho en la época
moderna? Muy al contrario. Pero inútilmente se querrán alegar razones
exteriores, invocar las causas que pragmáticamente expliquen este
hecho, con la amplitud que la escuela que antes hemos rebatido ha
considerado la teoría de la nacionalidad del derecho como la única
justificada; porque esta teoría vendrá a tropezar siempre con una
contradicción inconciliable con su principio, y que estriba en el hecho de
la aceptación del Derecho Romano en la Edad Media.
Nunca el Derecho Romano penetrará en la ciencia por la puerta del
principio de la nacionalidad.
Esta sola consideración condena la idea que acabamos de combatir.
El prohijamiento del Derecho Romano por todos los pueblos es uno de
esos hechos que la ciencia no puede rehuir y que necesita explicar,
cualquiera que sea, por otra parte, su doctrina sobre la esencia histórica
del Derecho.
Pro ¿tan difícil es hallar el verdadero punto de vista en el que sea
preciso colocarnos? Abramos los ojos. He ahí la historia, que se nos
impone a cada paso. La vida de los pueblos no es una coexistencia de
seres aislados: así como la reunión de los individuos forma el Estado, ella
constituye una comunidad, que se traduce en un sistema de contingencia
y de acción recíproca, práctica y belicosa, de abandono y de ocupación,
de empréstito y de préstamo ; en una palabra, un gigantesco cambio que
abraza todas las fases de la existencia humana. La ley del mundo físico es
también la del mundo intelectual. La vida se compone de la admisión de
las cosas de afuera y de su apropiación íntima, recepción y asimilación
son las dos funciones fundamentales cuya presencia y equilibrio forman
las condiciones de existencia y de vitalidad de todo ser viviente poner
obstáculos a la admisión de las cosas de afuera, condenar el organismo a
desenvolverse de dentro a fuera, es matarlo. La expansión de dentro a
fuera no comienza sino en el carácter.
El individuo no puede sustraerse a esta ley sin exponerse a la
muerte física o intelectual, porque su vida no es más que una continua
aspiración intelectual y física. Por lo que se refiere a los pueblos, no les
sería ciertamente imposible concentrarse en sí propios y rechazar toda
influencia de afuera. En efecto, en la gran familia de los pueblos hay una
nación, verdadero Don Quijote del principio de las nacionalidades, que ha
querido realizar tan extraño sistema: el pueblo chino. Pero se nos dirá: si
ese país se encuentra bien como está, si renuncia a las ventajas que
pudieran procurar el cambio de comercio y de relaciones con otros
pueblos, él solo sufrirá las consecuencias. La objeción sería justa si cada
pueblo no existiera más que para sí propio; pero existen también para los
demás, y los otros tienen el derecho de estar en relación con él. La ley de
la división del trabajo regula también la vida de las naciones. Un suelo no
lo produce todo; un pueblo no lo puede todo. Con el auxilio mutuo y la
expansión recíproca se equilibran en los pueblos la imperfección de cada
uno de ellos en particular. La perfección no brota más que en el conjunto
en la comunidad.
El cambio de producciones materiales e intelectuales es la forma por
medio de la cual se allanan las desigualdades geográficas naturales e
intelectuales del haber de los pueblos. Gracias a este cambio, la
parsimonia de la naturaleza ha sido vencida, y la idea de la justicia
absoluta se realiza en la historia universal. El sol de las Indias no luce sólo
para las Indias, sino que el habitante de los países del Norte tiene
también derecho al excedente del calor y de la luz que la naturaleza ha
derramado allí con mano pródiga. En contraposición, el que vive en los
trópicos tiene a su vez derecho a las producciones de la zona más fría, al
hierro que allí se encuentra, que allí se fabrica; a los trabajos de la
industria, del arte, de la ciencia, y a todas las bendiciones de la religión y
de la civilización. Dejemos al Derecho Internacional proclamar que todo
pueblo tiene para sí solo lo que posee y lo que produce; principio tan
verdadero y tan falso como cuando se afirma para el individuo. La historia
ha tenido cuidado de inculcar a los pueblos la máxima de que su
propiedad no existe en absoluto, es decir, independientemente de la
comunidad. Cuando un pueblo se muestra incapaz se utiliza el suelo que
la naturaleza le ha dado debe ceder su puesto a otro. La tierra pertenece
a los brazos que la saben cultivar. La injusticia aparente que la raza
anglosajona comete en América contra los indios indígenas, es desde el
punto de vista de la historia universal el uso de un derecho, y los pueblos
europeos no están menos en el suyo cuando abren por la fuerza los ríos y
los puertos del Celeste Imperio y del Japón, obligando a aquellos países a
hacer el comercio. Este comercio, o en un orden de ideas más general, el
cambio de los bienes materiales e intelectuales, no es solamente una
cuestión de interés dependiente de la libre voluntad de los pueblos, es un
derecho y un deber. Rehusar cumplir este último es sublevarse contra el
orden de la naturaleza, contra los mandamientos de la historia. Una
nación que se aísla, no sólo comete un crimen contra sí misma al privarse
de los medios de perfeccionar su educación, sino que se hace también
culpable de una injusticia hacia los otros pueblos. El aislamiento es el
crimen capital de las naciones, porque la ley suprema de la historia es la
comunidad. El país que rechaza toda idea de contacto con otra
civilización, es decir, de la educación por la historia, pierde por este acto
el derecho de existir. El mundo tiene derecho a su caída.
Tal es la vida; tal es el destino de los pueblos.
La sucesión no interrumpida de importados elementos forma y
compone la prosperidad y el desarrollo de un país. Su lengua, sus artes,
sus costumbres, su civilización toda, en una palabra, su individualidad o
su nacionalidad, son, como el organismo físico e intelectual del individuo,
producto de innumerables acciones ejercidas por el mundo exterior o de
prestaciones hechas a éste.
¿Quién podría, en presencia de este gigantesco cambio entre los
pueblos, formar ni aun aproximadamente el balance de sus importaciones
y de sus exportaciones? ¿Quién podría enumerar uno por uno los mil
movimientos, analizar una por una las mil influencias que una nación
ejerce sobre otra? El comerciante que acarrea el oro deja atrás de sí, con
sus productos fabricados, un modelo que imitar y el germen de la
industria. La lengua, las costumbres, la religión, las palabras, las ideas,
las preocupaciones, la fe, las supersticiones, la industria, el arte, la
ciencia… todo obedece la ley de la reciprocidad y a la acción
internacional.
¿Y será todo el derecho quien se sustraiga a esa ley general de la
civilización? Porque he aquí la consecuencia a que conduce la teoría de la
escuela histórica, que sostiene que éste no se desenvuelve más que en el
seno de la nacionalidad. Esta teoría yo la rechazo, y debo combatirla para
que conquiste en la ciencia su puesto el Derecho Romano. ¿No podremos,
porque no ha nacido en el suelo natal, introducir el jurado entre
nosotros? El gobierno constitucional es un producto importado. ¿Sería eso
motivo suficiente para condenarlo? Equivaldría a que vacilásemos en
deber el vino de otra nación porque no lo hemos fabricado, o a no comer
naranjas porque no han brotado en nuestros huertos. El que quiera
impedirnos adoptar las leyes e instituciones extranjeras debe exigir que
se borre la influencia que el estudio de la antigüedad ha ejercido en la
civilización moderna.
La adopción de instituciones jurídicas extrañas, más bien que
cuestión de nacionalidad, lo es de oportunidad y de necesidad. Nadie irá
a buscar lejos aquello que puede encontrar en su morada con igual grado
de perfección do superior si cabe. Solamente un loco rechazará las
naranjas con pretexto de que no han madurado en su jardín.
Basta una rápida ojeada sobre la historia del derecho para
convencerse de que siempre se ha verificado así la ley civilizadora ya
indicada.
La antigüedad y el Oriente nos suministran pruebas de escasa
importancia, pero tanto en Grecia como en Roma existía la creencia de
haberse adoptado instituciones de origen extranjero; la tradición que se
perdía en parte en la oscuridad de los tiempos heroicos, y en parte se
remontaba a la época histórica (formación de la ley de las Doce Tablas).
En el último estado del Derecho Romano se descubren vestigios sueltos
que atestiguan la introducción de instituciones jurídicas extrañas (por
ejemplo, la ley Rodia), o que por lo menos lo hacen presumir, apoyándose
en el origen extranjero de ciertas voces (por ejemplo, hypotheca,
emphyteusis, antichresis).
Pero donde el desenvolvimiento de esta ley halla su verdadero teatro
es en el mundo moderno, y procede de una manera tal que el conjunto
del actual movimiento jurídico, comparado con el oriental antiguo, ofrece
el carácter más opuesto. Este contraste gira en dos polos: el principio de
la nacionalidad y el de la universalidad, ideas que dividen la historia
universal del derecho en dos épocas muy distintas. En Oriente, en la
antigüedad, el derecho se desarrolla realmente de la manera que dice
Savigny: de dentro a afuera, emana del seno mismo de la vida moderna
de universalidad, que ya trataba de realizarla en las relaciones
internacionales, el jus gentium había crecido sobre el suelo de Roma. En
vano buscamos en el oriente y en la antigüedad un lazo común entre los
progresos efectuados por los diversos derechos nacionales, un centro
jurídico, una ciencia común; cada uno de estos derechos existe y se
desenvuelve por sí solo, los derechos; pero la historia del derecho, nada.
En el mundo moderno, por el contrario, la historia del derecho toma
un vuelo más elevado y llega a ser verdaderamente una historia de él.
Sus líneas, cesando de ir paralelas, se cruzan, se reúnen, formando un
solo tejido, del cual el Derecho romano y el Derecho canónico constituyen
la trama primitiva.
Centros poderosos ambos derechos, surgen sobre la multitud de los
orígenes aislados del derecho, confundiendo la práctica y la ciencia de las
naciones más diversas en una acción común. El pensamiento de un
jurisconsulto español evitó al sabio de la Alemania grandes esfuerzos; el
holandés continuó la obra comenzada por el francés, y la práctica de los
tribunales italianos ejerce una influencia determinante sobre la nueva
jurisprudencia de los tribunales de los demás países. ¡Cuán digna de
envidia fue entonces la suerte de la jurisprudencia! Ciencia joven,
completamente nueva, dotada con todo el encanto y la seducción que
acompaña a la locura de un bello día científico, se alza repentinamente a
la más alta cima de la universalidad europea. Contemplada desde esta
altura, ¡cuán mezquinos debían parecer todos esos derechos nacionales,
verdaderas barreras científicas, con sus reglamentos positivos, tendiendo
a apropiar al círculo estrecho del territorio de un pequeño país el
problema que el Derecho romano había resuelto de un modo
incomparable para el mundo entero! Compréndase, en efecto, que esta
idea de universalidad que surgía ante el mundo de entonces, sobre todo
en el estado del Derecho romano, debía tener algo de embriagadora para
los jurisconsultos y que debía crear fanáticos. Siempre las ideas
grandiosas y nuevas ejercen el mismo prestigio. Son como el despertar
del sol en el campo de la historia. La aurora excita más el entusiasmo que
el son de medio día.
Esta comunidad no se limitó solamente al Derecho romano y al
canónico. Junto a ellos y fuera de ellos, surge una serie de instituciones,
de cuestiones y de problemas, sobre los cuales se reconcentran el
pensamiento y la actividad comunes del derecho de castigar; la abolición
del tormento, de la pena de muerte y de los siervos; sociales, políticas,
eclesiásticas e internacionales, y ¡cuántas otras todavía!
En presencia de esto, ¿cómo dudar de que la historia del derecho no
haya entrado después de la Edad Media en vías enteramente nuevas, y
que no aspire a llenar otro fin más elevado que la antigüedad? Por muy
corto que sea el período histórico que ha transcurrido desde aquella
nueva fase hasta nuestros días, ¿no es evidente que la idea de
universidad es la que caracteriza y constituye el santo y seña de la era
actual del derecho?
Bajo la impresión de esta aspiración y de este impulso fue como el
derecho natural proclamó su teoría de la generalidad del derecho con
independencia de tiempo y lugar. Sin aplaudir demasiado el valor
científico de los trabajos verificados en este orden de ideas, puede
afirmarse que esta tendencia del derecho natural fue tan conforme a la
dirección especial de la historia moderna como le ha sido contraria la de
la escuela histórica al hacer prevalecer exclusivamente el principio de las
nacionalidades. Lejos de divorciarse de su tiempo y de ignorar las
circunstancias existentes: trataba de formular científicamente y de
justificar la comunidad y la universalidad reales del derecho moderno.
Volviendo la espalda a la historia, en lugar de llamarla en su socorro,
como hubiera podido hacerlo la escuela histórica, habría estado
plenamente en su derecho al identificar las nociones de historia con las
de nacionalidad, y cuando proclamaba estas últimas como solo y único
principio del desenvolvimiento jurídico. Creo haber demostrado más
arriba que este error está refutado por la historia misma, sobre la cual
esta opinión pretende basarse. Hasta que la ciencia no se decida a
considerar la idea de universalidad como equivalente de la nacionalidad,
penetrará impotente para comprender el mundo en que se mueve y para
justificar científicamente el hecho de la adopción del Derecho romano.
Viniendo ahora a ese hecho, veremos que la consecuencia de los
diferentes préstamos que se reproducen tan a menudo en el mundo, y
que responden perfectamente al plan de la historia, constituyen el auxilio,
adelantos y educación recíproca de los pueblos. Por de pronto,
ofrécesenos como efecto extraordinario el conjunto o la masa de
materiales importados, recibidos a la vez, que han producido en nuestro
organismo jurídico una plétora, una molestia y una opresión análoga a las
perturbaciones que causa en el organismo físico el exceso de alimento.
Nada tiene, pues, de extraño que las prestaciones, hechas por un pueblo
que ha desaparecido hace largo tiempo, la herencia que dejó al mundo,
no hayan sido recogidas sino muchos siglos más tarde. Con el Derecho
romano sucede lo mismo que con la civilización griega: no ejerció su
reformadora influencia sino después de haber desaparecido. Hay un
derecho hereditario para los pueblos, lo mismo que para los individuos;
para éstos como para aquéllos existe la vacante de herencia, ese
intervalo que transcurre hasta que el heredero acepta. No se rechazan
más que las herencias sin valor, las otras encuentran dueño. Así sucede
con la de los pueblos, y más especialmente con la que nos ha legado el
romano en su derecho. El genio, el trabajo intelectual, la suma de
experiencia y de observaciones seculares que se encuentran allí
depositadas, ¿tenían menos razón para aprovechar a la humanidad que
las obras maestras del arte griego y las ideas de Platón y de Aristóteles?
La historia no había reunido en Roma todos los elementos precisos para la
prosperidad de su obra ni la había llevado a su punto culminante para
aniquilarla con mano homicida.
Lo verdaderamente grande no puede acabar en el mundo. Y aun
cuando simule desaparecer, sucede como con la planta que muere
después de haber hecho caer en el suelo un grano de su semilla, del cual
renace, reproducida a su tiempo y abandonada con la nueva juventud
cuando el sol de la primavera despierte el germen.
Durante la vida el pueblo romano, las nuevas generaciones no
tenían aún la madurez bastante para recibir el precioso tesoro que se les
destinaba. Era preciso todavía un largo intervalo de tiempo antes de que
hubiesen conseguido llegar a ese grado de civilización y madurez, en el
que la inteligencia y la necesidad del Derecho romano debían serles
reveladas. El Derecho romano esperaba.
El Derecho romano fue al principio adoptado como Código de leyes,
y este período de su lozanía exterior fue el reinado de la escuela, estado
de malestar embarazoso que, aunque transitorio, era legítimo y
necesario, y que al cabo tuvo su fin. Cuando los pueblos sintieron que
habían pasado de la edad del aprendizaje sacudieron el yugo, y nuevos
Códigos ocuparon el lugar corpus juris. ¿Perdió el Derecho romano por
esto su importancia? No, como la escuela no la pierde cuando se la
abandona, después de haber acabado los estudios, sino que lleva uno
consigo lo que en ella aprendió. En el fondo, como en la forma, todas las
legislaciones modernas se basan en el Derecho romano, que ha llegado a
ser para el mundo moderno, como el cristianismo, como la literatura y el
arte griego y romano, un elemento de civilización, cuya influencia no se
limita únicamente a las instituciones que le hemos pedido. Nuestro
pensamiento jurídico, nuestro método y nuestra forma de institución,
toda nuestra educación jurídica, en una palabra, son romanos; si se
puede llamar romana una cosa de una verdad universal, que sólo los
romanos han tenido el mérito de haber desenvuelto hasta su más alto
grado de perfección.
¿Estamos tan seguros de nuestras ventajas que podamos en
adelante prescindir el estudio del Derecho romano y abandonarle
únicamente a los sabios? Hubo un tiempo que así se creyó, en que las
naciones que se daban nuevos Códigos rompieron científicamente con él;
pero la experiencia ha demostrado que fue empresa prematura. El vacío y
la aridez que caracterizan la primera época literaria de estos nuevos
derechos no han dado lugar a una vida más activa sino después que se
ha reanudado la cadena. Sin embargo, el estudio del Derecho romano
acabará por llegar a ser inútil; sólo pueden dudarlo aquellos que
consideren a las naciones modernas como entregadas a una eterna
minoría. A través del Derecho romano, en él y más allá de él: tal es para
mí la divisa que reasume toda su importancia en el mundo moderno.
También podría gustarte
- Panorama de Derecho RomanoDocumento168 páginasPanorama de Derecho RomanoFabiola Hernandez88% (8)
- Historia mínima del derecho en OccidenteDe EverandHistoria mínima del derecho en OccidenteCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- El Romano Las Tierras y Las Armas PDFDocumento76 páginasEl Romano Las Tierras y Las Armas PDFBayron Flores100% (1)
- Fe y Acción. Helmut StellrechtDocumento131 páginasFe y Acción. Helmut StellrechtTello SergioAún no hay calificaciones
- ¿Conviene la adopción?: Archivo Político y Privado del Lic. Teodoro Picado Michalski, #1De Everand¿Conviene la adopción?: Archivo Político y Privado del Lic. Teodoro Picado Michalski, #1Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Persistencia Historica Del Derecho Romano PDFDocumento54 páginasPersistencia Historica Del Derecho Romano PDFHector MarquezAún no hay calificaciones
- Control de Lectura Soc 010 5Documento26 páginasControl de Lectura Soc 010 5BREYNEL MartínezAún no hay calificaciones
- Tratado Elemental Del Derecho Romano Eugéne Petit PDFDocumento715 páginasTratado Elemental Del Derecho Romano Eugéne Petit PDFLuis Fernando Garcia Loredo93% (27)
- Dialnet PorQueEstudiarDerechoRomano 119298Documento8 páginasDialnet PorQueEstudiarDerechoRomano 119298JaimePelayoAún no hay calificaciones
- Weber economia-y-sociedad-IX La Institucion Estatal RacionalDocumento156 páginasWeber economia-y-sociedad-IX La Institucion Estatal RacionalAlejandro ChristensenAún no hay calificaciones
- Sumner Maine Henry El Derecho Antiguo Tomo 1 1893Documento60 páginasSumner Maine Henry El Derecho Antiguo Tomo 1 1893Blackdeath SintierraAún no hay calificaciones
- historiaDeLaLegislacionRomanaOrtolan PDFDocumento213 páginashistoriaDeLaLegislacionRomanaOrtolan PDFNilthon ApazaAún no hay calificaciones
- El Derecho RomanoDocumento6 páginasEl Derecho RomanoEnzo ReyesAún no hay calificaciones
- 1er Control de Lectura Soc 010 - 02Documento14 páginas1er Control de Lectura Soc 010 - 02Giovanna MenaAún no hay calificaciones
- Derecho UnamDocumento19 páginasDerecho UnamGabriel LeonAún no hay calificaciones
- Practica Calificada - Evolucion Del Derecho RomanoDocumento12 páginasPractica Calificada - Evolucion Del Derecho RomanoAngie ECAún no hay calificaciones
- Dialnet PorQueEstudiarDerechoRomano 119298 PDFDocumento8 páginasDialnet PorQueEstudiarDerechoRomano 119298 PDFOmar Augusto Bautista QuisbertAún no hay calificaciones
- 0.roma - Teoria Del DerechoDocumento18 páginas0.roma - Teoria Del DerechoKevin VergaraAún no hay calificaciones
- Derecho Romano IDocumento18 páginasDerecho Romano IJacki ServianAún no hay calificaciones
- El Derecho AntiguoDocumento131 páginasEl Derecho AntiguoLuis M.R.100% (2)
- Derecho RomanoDocumento152 páginasDerecho RomanoPablo GranjaAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigacion Dela Historia Del Derecho2Documento73 páginasTrabajo de Investigacion Dela Historia Del Derecho2Lazer MixAún no hay calificaciones
- R.Derecho RomanoDocumento8 páginasR.Derecho RomanoEduardo David ChableAún no hay calificaciones
- Derecho Romano-TareaDocumento5 páginasDerecho Romano-TareaAngela Montes de ocaAún no hay calificaciones
- Derecho RomanoDocumento29 páginasDerecho Romanopiratanecr0sAún no hay calificaciones
- Tratado Elemental de Derecho Romano - Eugéne PetitDocumento715 páginasTratado Elemental de Derecho Romano - Eugéne PetitMay PJ100% (2)
- Petit Derecho RomanoDocumento715 páginasPetit Derecho RomanoAlfonso Cárdenas Páez100% (1)
- SÍNTESIS DEL ARTÍCULO - EL DESARROLLO DEL DERECHO ROMANO, Por Karolina Rodriguez JalomoDocumento4 páginasSÍNTESIS DEL ARTÍCULO - EL DESARROLLO DEL DERECHO ROMANO, Por Karolina Rodriguez JalomoGuillermo RodríguezAún no hay calificaciones
- Polibio. Historia Universal Libro VI 1-7Documento16 páginasPolibio. Historia Universal Libro VI 1-7albertoAún no hay calificaciones
- Derecho RomanoDocumento12 páginasDerecho RomanoFernando MoralesAún no hay calificaciones
- Que Es OccidenteDocumento8 páginasQue Es OccidentefloresangelhectorAún no hay calificaciones
- Olivares Biec Historia Del Derecho RomanoDocumento199 páginasOlivares Biec Historia Del Derecho RomanoYojhan PaezAún no hay calificaciones
- INFLUENCIA EN EL Pensamiento Jurídico de La Época ModernaDocumento17 páginasINFLUENCIA EN EL Pensamiento Jurídico de La Época ModernaHumberto Pucho ChinoAún no hay calificaciones
- Triptico TEMA 2Documento2 páginasTriptico TEMA 2MujerVirtuosa100% (1)
- Max Weber Economia y SociedadDocumento30 páginasMax Weber Economia y SociedadFedericoJaimezAún no hay calificaciones
- La Razon Habitada en Torno A La ConcepciDocumento23 páginasLa Razon Habitada en Torno A La ConcepciJose PerezAún no hay calificaciones
- Eliezer Contreras 17969298 Tarea 1Documento11 páginasEliezer Contreras 17969298 Tarea 1eliezerAún no hay calificaciones
- Derecho RomanoDocumento76 páginasDerecho RomanoPablo GranjaAún no hay calificaciones
- Ley de Las Xii TablasDocumento5 páginasLey de Las Xii TablasOdette JarrinAún no hay calificaciones
- Sotos contra Riquelmes: Regidores, inquisidores y criptojudíosDe EverandSotos contra Riquelmes: Regidores, inquisidores y criptojudíosAún no hay calificaciones
- Trabajo de Historia Del Derecho 1Documento35 páginasTrabajo de Historia Del Derecho 1dademarAún no hay calificaciones
- Antologia Historia Del Derecho OkDocumento199 páginasAntologia Historia Del Derecho OkpperaltavAún no hay calificaciones
- Derecho RomanoDocumento36 páginasDerecho RomanoFrancisco Berré tolentinoAún no hay calificaciones
- 2 y 40 Derecho Romano - Vicente ZapataDocumento139 páginas2 y 40 Derecho Romano - Vicente ZapataChriz Gonzalez100% (1)
- VI Gliia Bibliografica Sobre Metodologia. Del Derecho RomanoDocumento32 páginasVI Gliia Bibliografica Sobre Metodologia. Del Derecho RomanoPedro FloresAún no hay calificaciones
- Curso Completo Elemental de Derecho Romano Tomo I Por Ruperto Navarro 1842Documento145 páginasCurso Completo Elemental de Derecho Romano Tomo I Por Ruperto Navarro 1842UnasolafeAún no hay calificaciones
- Ensayo de Introduccion e Historia Del Derecho Roman1Documento5 páginasEnsayo de Introduccion e Historia Del Derecho Roman1heidy sara buitragoAún no hay calificaciones
- Derecho RomanoDocumento7 páginasDerecho RomanoDavid de Jesus Rodriguez AngelAún no hay calificaciones
- Common Law: El pensamiento político y jurídico de Sir Edward CokeDe EverandCommon Law: El pensamiento político y jurídico de Sir Edward CokeAún no hay calificaciones
- Los dioses llegaron tarde a Filadelfia: Una dimensión mitohistórica de la soberaníaDe EverandLos dioses llegaron tarde a Filadelfia: Una dimensión mitohistórica de la soberaníaAún no hay calificaciones
- Interpretación y fuentes del derecho. Reflexiones sobre su historia y herenciaDe EverandInterpretación y fuentes del derecho. Reflexiones sobre su historia y herenciaAún no hay calificaciones
- Breve historia de Occidente: De la Grecia clásica al siglo XXIDe EverandBreve historia de Occidente: De la Grecia clásica al siglo XXIAún no hay calificaciones
- El destino de España en la historia universalDe EverandEl destino de España en la historia universalAún no hay calificaciones
- Directorio y Total Matricula Corte 31.10.2023Documento168 páginasDirectorio y Total Matricula Corte 31.10.2023KATIAMARTINEZAún no hay calificaciones
- Ms - Resurrecion Del HeroeDocumento42 páginasMs - Resurrecion Del HeroeFasci NationAún no hay calificaciones
- Apuntes Temas 1-13Documento30 páginasApuntes Temas 1-13Enrique LIAOAún no hay calificaciones
- Sermones de MayordomíaDocumento48 páginasSermones de MayordomíaJorge Alva Sanchez100% (4)
- Clase KabalahDocumento36 páginasClase Kabalahgabriel lopera100% (1)
- PurgatorioDocumento19 páginasPurgatorioANGELA TEJADAAún no hay calificaciones
- Las Drogas en Cuestion Una Perpectiva AnDocumento226 páginasLas Drogas en Cuestion Una Perpectiva AnnantertalAún no hay calificaciones
- Los Hijos de DiosDocumento10 páginasLos Hijos de DiosOliver Ivan Mendez PerezAún no hay calificaciones
- BETANIA T.Austin-SparksDocumento13 páginasBETANIA T.Austin-SparksARIEL BOGADOAún no hay calificaciones
- Sesion de 2 El Laico en El Nuevo Testamento Como Discipulo Misionero de JesucristoDocumento3 páginasSesion de 2 El Laico en El Nuevo Testamento Como Discipulo Misionero de JesucristoRuth Angélica MAITA NIZAMAAún no hay calificaciones
- Shijou Saikyou No Daimaou, Murabito A Ni Tensei Suru World ProjectDocumento178 páginasShijou Saikyou No Daimaou, Murabito A Ni Tensei Suru World ProjectTuAlexito ForeverAún no hay calificaciones
- Las 5 Leyendas de Zacatecas Más PopularesDocumento1 páginaLas 5 Leyendas de Zacatecas Más PopularesAmanda OteroAún no hay calificaciones
- Cancionero de Adoración 2Documento49 páginasCancionero de Adoración 2Mendoza Morales Wendy Margarita MEMW801121MMSNRN05Aún no hay calificaciones
- 12053-Texto Del Artículo-26385-1-10-20191209Documento9 páginas12053-Texto Del Artículo-26385-1-10-20191209Alexander Lupaca QuispeAún no hay calificaciones
- La Iglesia de San LorenzoDocumento3 páginasLa Iglesia de San LorenzoPolina EdelevaAún no hay calificaciones
- MAPA 2do Viaje de PabloDocumento1 páginaMAPA 2do Viaje de PabloLeo AlarcónAún no hay calificaciones
- Ama A Tu EsposaDocumento6 páginasAma A Tu EsposaJose MarquezAún no hay calificaciones
- ACTIVIDAD 2 Comprension LectoraDocumento5 páginasACTIVIDAD 2 Comprension LectorajeneankatuAún no hay calificaciones
- Libro de Los CantaresDocumento154 páginasLibro de Los Cantaresrolandinho795Aún no hay calificaciones
- Maquívar - Los Retablos de Tepotzotlán - 1Documento14 páginasMaquívar - Los Retablos de Tepotzotlán - 1Eduardo Flores SanchezAún no hay calificaciones
- Unidad 1 FrecuenciaDocumento20 páginasUnidad 1 Frecuenciacarlabersan2506Aún no hay calificaciones
- Misterios LuminososDocumento2 páginasMisterios Luminososjuan guillermoAún no hay calificaciones
- Contrato-Promesa LANZAMIENTODocumento1 páginaContrato-Promesa LANZAMIENTODidier Hernandez100% (1)
- 8 de Diciembre Primera Comunión LujanDocumento114 páginas8 de Diciembre Primera Comunión LujanmilyAún no hay calificaciones
- Evaluación MAYASDocumento3 páginasEvaluación MAYASKarenceita De TuriAún no hay calificaciones
- El Rumor de La Caracola - Lark, SarahDocumento2543 páginasEl Rumor de La Caracola - Lark, SarahNoelia Anton100% (2)
- Popol Vuh - Creacion Del MundoDocumento1 páginaPopol Vuh - Creacion Del Mundo31000299giancarloAún no hay calificaciones
- Devocional JeremiasDocumento24 páginasDevocional JeremiasCary MaldonadoAún no hay calificaciones
- SESIÓN 14 - 3ero.Documento4 páginasSESIÓN 14 - 3ero.Carlos Carlos100% (2)