ART “Apogeo y crisis de la Argentina vital”, en Revista de las Américas. Historia y presente, nº 1, Valencia, primavera de 2003.
APOGEO Y CRISIS DE LA ARGENTINA VITAL
Luis Alberto Romero
En Buenos Aires, centro de las luchas políticas de la Argentina, entre 1973 y 1975, el pueblo estuvo en la calle. Dirigidos y encuadrados por la Juventud Peronista y la organización armada Montoneros, ocuparon los espacios públicos, y con ellos, los espacios de poder. Poco antes, Montoneros había pasado de la guerrilla a la acción de masas; impulsó la campaña presidencial de Héctor J. Cámpora, representante vicario de Perón, y concurrió el 20 de junio de 1973 a Ezeiza, a recibir al líder que volvía del exilio. Ese día había más de un millón de personas. Varias decenas de miles seguían a Montoneros; otros tantos acompañaban a las organizaciones peronistas rivales, principalmente los dirigentes sindicales. Unos y otros se enfrentaron a tiros, tratando de ocupar la cabecera del acto. Todos suponían que desplegar allí sus banderas demostraría a Perón quien representaba auténticamente al pueblo peronista. Montoneros fue derrotado, y se inició su ciclo descendente. Los enfrentamientos por los espacios, físicos y simbólicos, continuaron hasta el 1º de mayo de 1974. Ese día, que en la liturgia peronista reconstruye la unión del líder con su pueblo, la porción de la masa peronista que encabezaba Montoneros rompió con Perón y abandonó la Plaza de Mayo, que quedó medio vacía. Sin embargo, dos meses después se reencontraron con su líder, ya muerto. Ese día una multitud se reunión junto a su féretro, pero no hubo enfrentamientos ni lucha por los espacios. En cambio, ya menudeaban los cadáveres acribillados, tirados en cualquier esquina. La política de calles retrocedía y dejaba paso a la guerra clandestina entre el aparato militar de Montoneros y la llamada Triple A, organización terrorista armada por la derecha peronista cuya acción anunciaba las sangrientas jornadas de 1976 y 1977.
Veintiséis años después, habían ocurrido muchas cosas: el Proceso, última dictadura militar, la derrota en la Guerra de Malvinas de 1982, la reconstrucción democrática, Alfonsín y Menem. Al principio, desde 1982, hubo política en las calles, pero presidida por el espíritu unificador de la democracia. Quien se movilizaba no era una facción sino la civilidad toda; cada uno de sus partidos estaba presto a dialogar con unos adversarios que ya no eran enemigos. El espíritu cívico, fuerte en 1983, declinó durante los años de Menem, entre 1989 y 1999. Pero a fines de 2001 reapareció la gente en la calle. Los primeros fueron sectores de clase media, furiosos con un Estado que había incautado sus ahorros. Sucesivamente culparon al Fondo Monetario Internacional, a los bancos y a los políticos, y reclamaron “que se vayan todos”. Luego se sumaron los pobres y desocupados del cordón suburbano; a veces saqueaban los grandes supermercados, pero lo más frecuente es que cortaran caminos y accesos a la ciudad, mientras las poderosas confederaciones que los organizaban negociaban con el gobierno la entrega de algún tipo de subsidios. Más tarde, por las noches, las calles se poblaban de “cartoneros” que revolvían las bolsas de basura para llevarse el papel y el cartón, cuyo precio había subido considerablemente con la devaluación.
Según la célebre frase de Marx, la historia se repite, una vez como tragedia y otra como farsa. Ambos escenarios, el de 1974 y el de 2002 tenían algo de común: mucha gente en la calle. Pero unos soñaban con tomar el cielo por asalto y los otros aspiraban a sobrevivir en medio del derrumbe. Unos correspondían a una Argentina vital, sanguínea y también sangrienta; los otros, a un país exangüe y desilusionado. Entre un país y otro, en los años ’60 y ‘70 hubo una crisis, un combate, con ganadores y perdedores, y un giro del destino, cuya fecha emblemática es 1976. En lo que sigue trataré de mostrar cómo fue aquella Argentina vital y dramática y apuntar algunas razones que llevaron a la crisis, el combate y el giro con el que se inicia la crisis actual.
Para un presentación más extensa de los argumentos aquí expuestos, me permito remitir a Luis Alberto Romero, Breve historia contemporánea de la Argentina .2da ed. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000. (Hay edición en inglés: A History of Argentina in the Twentieth Century, traducción de James Brennan. The Pennsylvania State University Press, 2002. Una interpretación muy aguda del período la ofrece Tulio Halperin Donghi en La larga agonía de la Argentina peronista. Ariel, Buenos Aires, 1994.
Las raíces de la Argentina vital
Las raíces económicas
La Argentina supo tener una economía próspera. A lo largo de cien años fue articulando sucesivos ciclos de crecimiento, separados uno de otro por crisis que en su momento parecieron graves pero que, en perspectiva, se superaron satisfactoriamente. El primero de esos ciclos fue el más espectacular y permitió una amplia capitalización del país, especialmente en lo que hace a infraestructura y servicios. Se extendió entre las décadas finales del siglo XIX y el comienzo de la Primera Guerra Mundial y fueron sus soportes la producción y exportación de lana, carne y cereales. En esos años se combinaron, de manera óptima, las ventajas naturales de las praderas argentinas, la disponibilidad de excedentes demográficos europeos prestos a trasladarse, y de capitales internacionales que buscaban oportunidades para invertir. Sobre todo, fue decisivo el fluido funcionamiento del mercado mundial y la necesidad de alimentos para las economías industriales en expansión. En seguida se hablará del aporte del Estado, que fue decisivo. El espectacular crecimiento de la economía agropecuaria para la exportación posibilitó beneficios que se repartieron entre los socios extranjeros, los terratenientes, los productores agropecuarios locales, y también en el conjunto de las economías urbanas y en las regiones del país menos favorecidas con recursos naturales. Hubo para todos. Inclusive creció la industria, que prosperó al ritmo de la economía exportadora. El país construyó sus puertos, sus servicios urbanos, edificios públicos espectaculares, mansiones privadas y vastas urbanizaciones para los nuevos sectores medios. También, una red ferroviaria que sobrevivió, sin grandes transformaciones hasta que –signo de los tiempos- desde 1991 comenzó a ser sistemáticamente levantada.
Este primer ciclo, de crecimiento fácil y espectacular, llegó hasta 1914; entonces comenzaron las dificultades en el mercado exterior, que culminaron en 1929 con la Gran Crisis y el crack del comercio mundial, de las inversiones y de la inmigración. Eran los elementos dinámicos de la economía argentina, de modo que fue el fin del crecimiento fácil y el comienzo de una época más compleja, caracterizada por los relaciones complejas con Gran Bretaña y Estados Unidos, la escasez de inversiones, la administración de las divisas, el déficit presupuestario. Aprender a manejarse en ese mundo no fue fácil, pero tampoco imposible. Luego de 1929 la economía se recuperó con rapidez y a mediados de la década de 1930 inició un nuevo ciclo de crecimiento, basado en el mercado interno y en la sustitución de importaciones industriales, aunque todavía sustentado en el comercio exterior y en las divisas que este proveía. Se trataba de potenciar la base industrial y la masa de consumidores que constituían otra de las herencias de la etapa anterior. La Segunda Guerra Mundial mejoró aún más las condiciones para este camino, que la acción estatal profundizó durante el peronismo. Beneficiados con ingresos de origen agrario, crecieron a pasos parejos los industriales, los trabajadores y los consumidores en general, protagonistas de un segundo crecimiento de los grandes conglomerados urbanos, y especialmente de sus cinturones suburbanos.
En 1952, una nueva crisis puso en evidencia las limitaciones de este tipo de crecimiento: por una parte, debilidad agraria y crónica escasez de divisas; por otra, ineficiencia de una industria excesivamente protegida y escasamente capitalizada. Estos problemas fueron el acicate para una reorientación significativa en la política económica, iniciada en 1958 y profundizada en 1967. Empresas de capital extranjero fueron atraídas mediante privilegios fiscales y la garantía de mercados cautivos para que desarrollaran las ramas industriales complejas: petróleo y petroquímica, siderurgia, automotores. En este nuevo ciclo hubo un simultáneo y espectacular crecimiento de la industria y de la producción agraria, que recuperó el tiempo perdido desde 1914. Para sus contemporáneos, lo más problemático de este crecimiento era la fuerte desigualdad, entre regiones y entre ramas de la economía, y la liquidación de una buena parte del sector industrial menos eficiente, que había prosperado en la etapa anterior. Todo ello solía considerarse una consecuencia inevitable del imperialismo y la dependencia. Pero a la larga, y visto desde otra perspectiva, los beneficios de ese crecimiento balancearon los aspectos negativos y alcanzaron a un sector significativo de las empresas nacionales, que maduraron y pudieron desenvolverse razonablemente bien dentro de los estándares establecidos por las extranjeras. Cuando se llega a comienzos de los años de 1970, los años de la gran transformación, la Argentina padecía los problemas de una economía vigorosa, que debía adaptarse a un nuevo y fuerte cambio en las condiciones mundiales. Quizás la coyuntura no era más complicada que otras que había sabido sortear; pero esto es conjetural, dada la resolución que, luego de 1976, se dio a esas dificultades.
Pablo Gerchunoff y Lucas Llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas. Ariel, Buenos Aires, 1998. Jorge Katz y Bernardo Kosakoff, El proceso de industrialización en la Argentina: evolución, retroceso y perspectivas. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1989.
Las raíces estatales
El Estado tuvo un papel absolutamente decisivo en la conformación de esta Argentina moderna, vital y problemática. En las décadas finales del siglo XIX, el final de las guerras civiles y la consolidación del orden le permitió desempeñar un papel activo en la expansión. Gradualmente se conformó una burocracia estatal eficiente y calificada, que dio forma a las iniciativas surgidas del Ejecutivo y de un Parlamento fértil en iniciativas. En la economía, el Estado fue activo: realizó el traspaso de la tierra pública a manos privadas, promovió las inversiones extranjeras, y se endeudó para realizar obras públicas; impulsó la inmigración, emitió moneda de manera poco ortodoxa y distribuyó con generosidad créditos en beneficio de inversores locales. Por otra parte, construyó un sistema educativo ejemplar, que tuvo una enorme incidencia en la conformación de la sociedad y la política. Particular importancia se le dio a la nacionalización de los habitantes, muchos de ellos extranjeros por entonces, tanto a través de la escuela como del Servicio Militar Obligatorio, que confluyeron en la conformación de una base cultural común y en la consolidación de la lealtad ciudadana al Estado.
Natalio Botana, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916. 2ª ed., Sudamericana, Buenos Aires, 1994. Lilia Ana Bertoni, Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la nacionalidad argentina a fines del siglo XIX. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000.
Desde 1916 el Estado se vio enfrentado a nuevos desafíos, debido a la confluencia de dos factores: la Primera Guerra Mundial y la llegada al gobierno de Hipólito Yrigoyen y los radicales, de la que se hablará luego. Hasta 1930, los radicales hicieron ensayos de un nuevo modo de gestión estatal, que solo cobraron forma plena luego de la crisis de 1929. Ese año fueron restauradas en el gobierno las fuerzas políticas tradicionales, que sin embargo, en materia estatal emprendieron un camino nuevo. Establecieron las instituciones para la dirección de la economía: el Banco Central, las Juntas Reguladoras, el control de cambios, los sistemas arancelarios y un financiamiento del Estado independiente de los ciclos del comercio exterior. Luego de 1945, durante el gobierno de Perón, se avanzó en el mismo sentido. Se nacionalizó el crédito bancario y la mayoría de las empresas de servicios públicos; el Estado intervino en una redistribución sectorial del ingreso, del agro a la industria y de los empresarios a los trabajadores. Simultáneamente incursionó en una variante del Estado de Bienestar, que se bautizó como “Justicia social”. Finalmente, actuó con fuerza en la regulación de la conflictividad social y en la aplicación de mecanismos para su concertación.
Luego de la caída del peronismo en 1955, el Estado conservó casi todos los instrumentos de intervención, sobre todo para la regulación del ciclo económico y de los conflictos laborales. A la vez, los ambiciosos proyectos de transformación productiva por medio de las empresas extranjeras requirieron una fuerte intervención estatal. Así lo hicieron, sucesivamente, Arturo Frondizi (1958-62) y el general Juan Carlos Onganía (1966-70), con ambiciosas propuestas de transformación económica y también política.
Era un Estado que actuaba con decisión y aceptaba riesgos. Por esos años comenzaron a hacerse evidentes nuevos condicionamientos del contexto internacional, por entonces menos favorable a la autarquía y al encierro, propios de la etapa de las guerras mundiales. Estados Unidos hacía sentir su hegemonía en el subcontinente, alineando a los gobiernos en la “guerra fría”. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional presionó para imponer sus fórmulas ortodoxas. Otros factores fueron debilitando al Estado. La proscripción del peronismo luego de 1955 y los recurrentes golpes militares redujeron la legitimidad de los gobernantes. El deterioro salarial, las secuelas del faccionalismo político y el clientelismo redujeron la calidad de la burocracia estatal, también minada por la implantación de agentes de aquellos intereses corporativos con los que el Estado debía lidiar. A fines de la década de 1960 comenzó una suerte de gran rebelión de la sociedad contra el Estado. En 1973 cuando retornó al gobierno Juan Domingo Perón, su propuesta de reconstrucción de la autoridad estatal apareció como un objetivo atractivo y posible a la vez.
Las raíces sociales
La gran movilización de 1970, evocada en el encabezamiento de este texto, fue la expresión final y paroxística de una sociedad móvil, con gran capacidad de integración y básicamente igualitaria. En sus orígenes, a fines del siglo XIX, fue la consecuencia natural de una economía expansiva, que ofrecía a grandes contingentes de recién llegados amplias posibilidades para prosperar e incorporarse. Primero fue la inmigración externa: los italianos y los españoles principalmente. Desde 1930 se movilizó la inmigración interna, atraída a las ciudades por la demanda industrial: los primeros vinieron de la “pampa gringa”; más tarde llegaron los del Interior tradicional, los “cabecitas negras”. El tercer contingente, en la década de 1960, lo integraron los migrantes de países limítrofes, bolivianos, paraguayos, chilenos, uruguayos.
¿Qué significa “incorporarse”? En primer lugar, tener empleo: visto a grandes rasgos, en general hubo trabajo para todos (al menos en la perspectiva de la Argentina de 2000, que nos ha cambiado la escala de los problemas). El empleo quedó consagrado como un derecho, y fue convertido en reivindicación luego de 1955, cuando se inician los procesos de racionalización laboral. Asegurado el empleo, los caminos para el ascenso eran diversos. Una posibilidad era reunir un pequeño ahorro y pasar a trabajar por cuenta propia en el comercio o el pequeño taller. Otra, complementaria pero de importancia propia, consistió en tener una casa propia, en alguno de los nuevos barrios que se agregaron a las principales ciudades. La vivienda tenía dos significados: era la base de un hogar establecido, modelo aceptado para la incorporación de los sectores en ascenso; también significaba participar en una empresa colectiva: la transformación del espacio rural en urbanización, como ocurrió con los barrios de las ciudades en las décadas posteriores a 1920, o de manera algo distinta en los asentamientos de emergencia en los ’60.
La educación fue el otro gran mecanismo de ascenso. Expandir el sistema educativo fue prioritario para todos los gobiernos: la “oligarquía”, el radicalismo y el peronismo. A su vez, la educación fue el gran instrumento para la incorporación: el niño escolarizado podía tener un buen empleo, y también la convicción de pertenecer con plenitud de derechos a una nación cuyos significados simbólicos se aprendían allí. Sobre esas bases se desarrollaron luego los restantes “derechos sociales”: salario justo, jubilación, salud, vacaciones y todo aquello que constituía el “bienestar” de la sociedad.
Con esas posibilidades, y una economía abierta, fue habitual y casi normal que los hijos estuvieran en una situación social mejor que la de sus padres. Al menos, aspiraban a ello y construían su vida en función de esa aspiración. Se conformó así una ideología espontánea, no teorizada, surgida de la experiencia y asentada en el sentido común: la de la movilidad social. Como señaló José Luis Romero, la ideología de la “justicia social”, ampliamente implantada por el peronismo, no la contradijo sino que la confirmó: puesto que cada individuo tenía derecho a mejorar su posición personal, el Estado concurría a solucionar los problemas de los menos favorecidos, para darles el impulso inicial.
José Luis Romero, Latinoamérica: las ciudades y las ideas. 2da ed. Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2001.
Fue en suma una sociedad móvil, donde los ascensos predominaron por sobre los descensos; la imagen consolidada en el imaginario reforzó este funcionamiento, hasta que el mentís de la realidad se hizo categórico. Hubo durezas, claro. En especial, un sector que quedó relativamente al margen de los procesos de movilidad. Se trata de la así llamada “oligarquía”, que se mantuvo en la cima de la sociedad por razones no solo económicas –las que primero se hicieron irrelevantes-, sino también de familia, educación, prestigio y consideración, y sobre todo de autoestima. Pero finalmente el proceso de esta sociedad móvil y abierta terminó diluyendo ese fragmento de “Antiguo Régimen”, que después de la experiencia peronista perdió significación.
Juan Carlos Torre y Elisa Pastoriza, “La democratización del bienestar”, en: Juan Carlos Torre (director), Los años peronistas (1943-1955). Sudamericana, Buenos Aires, 2002.
Desde entonces, las elites surgieron principalmente sobre la base del mérito, así fuera el del estraperlista hábil o el sindicalista corrupto. No se trataba, ciertamente, de una sociedad de iguales, sino de una sociedad que en lugar de cortes tajantes tenía gradaciones. Una sociedad donde, a diferencia de la mayoría de las restantes hispanoamericanas, las diferencias no estaban consolidadas en términos de nacimiento, de tez o siquiera de apariencia.
En las dos décadas anteriores a 1976 ya era visible que ese tránsito era cada vez más lento, e inclusive que el carril de retorno se ensanchaba. Desde mediados de la década de 1960 fue visible que un título universitario estaba lejos de garantizar una buena posición social; que el obrero altamente calificado difícilmente se convertiría en pequeño tallerista, y que la anhelada casa propia ya no era una de las que en 1920 se llamaban “casas baratas” (dos plantas, techo de tejas, pisos de roble de Eslavonia), sino una casilla de lata y madera. Como se verá, estos cambios se relacionan con una mayor crispación en los conflictos sociales.
Los conflictos de la Argentina vital
Con tales prospectos, no es fácil adivinar en la Argentina vital de la primera mitad del siglo XX razones profundas que fatalmente llevaran a los violentos conflictos de los ’70 o a la masacre de 1976. ¿Cómo se llegó a eso? Buscaremos la explicación en tres procesos, que fueron productos legítimos de la Argentina vital: la estrecha interacción entre el Estado y los intereses económico sociales, la construcción de un sistema democrático de partidos y el desarrollo de la nacionalidad. Cada uno de ellos, en principio virtuoso, fue acumulando elementos que, en una peculiar articulación, condujeron a un conflicto político e ideológico resuelto finalmente con la violencia.
El Estado y los intereses
La prosperidad económica y la movilidad social contribuyeron en general a atenuar los conflictos sociales de la Argentina vital. Los que enfrentaban a propietarios y proletarios como clases antagónicas solo se manifestaron con claridad al fin de la Primera Guerra Mundial. Luego de la Segunda, consolidada la sociedad industrial, el Estado estableció sobre elllos un control fuerte y eficaz. Los conflictos solo crecieron de manera sostenida en la década de 1960, a medida que la expansión tornaba en estancamiento y los clásicos mecanismos de incorporación social perdían eficacia.
Aún entonces, predominó una fuerte tendencia a la negociación de los conflictos. Desde fines del siglo XIX, distintas corporaciones de intereses sectoriales, vigorosas y aguerridas, apelaron al Estado para que definiera las reglas y garantizara los logros, franquicias y privilegios de cada una, ya fuera empresarial, sindical o profesional. Las demandas corporativas coincidieron con el avance del Estado y de sus instituciones, hacia el control y regulación de los distintos espacios de la sociedad. Así, el crecimiento corporativo acompañó, pari passu, el desarrollo del Estado, y entre ambos se establecieron relaciones virtuosas y viciosas a la vez.
Seguiremos este proceso a través de una de las corporaciones más importantes: los sindicatos obreros. Hasta 1916, su reconocimiento por el Estado era muy pequeño. El presidente Hipólito Yrigoyen (1916-22 y 1928-30) inició esta política de mediación, particularmente en el caso de las grandes huelgas que afectaban la exportación de productos agropecuarios, como las de los ferroviarios y marítimos. Lo hizo más bien a título personal, basándose en su autoridad, y sin que hubiera un desarrollo de instituciones estatales específicas. En la década de 1930 el Estado, que desarrolló los grandes instrumentos de intervención en la economía, aprendió a laudar entre esos intereses y a regular la competencia entre exportadores, productores rurales, importadores e industriales. Por entonces, los sindicatos obreros habían crecido considerablemente –sobre todo por el desarrollo industrial de los años 30- pero salvo en casos aislados, como los trabajadores ferroviarios, no contaban con reconocimiento formal ni del Estado ni de los patronos.
Con Perón (1946-55) el Estado aseguró el reconocimiento gremial y político de los sindicatos y promovió la sindicalización. La ley de Asociaciones Profesionales determinó la existencia del sindicato único por rama de industria y el descuento automático de la cuota sindical, lo que fortaleció a los grupos sindicales dirigentes, pero los condicionó con la cláusula de la “personería gremial”, otorgada por el Estado, que también podía quitarla por un simple acto administrativo. El gobierno peronista intervino ampliamente en la conformación de las direcciones sindicales, desplazando a aquellos dirigentes que querían mantener una acción política o gremial independiente, pero a la vez les aseguró el monopolio de la representación sindical y un importante participación en la toma de decisiones. Esta política, unida a otras de distribución de ingresos en favor de los trabajadores –aunque sin perjudicar a los empresarios- fue la que le permitió al gobierno peronista controlar eficientemente la conflictividad social.
Juan Carlos Torre, La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo. Sudamericana, Buenos Aires, 1990. Louise Doyon, “La formación del sindicalismo peronista”, en J.C. Torre (dir), Los años peronistas.
Entre el Estado peronista y los sindicatos hubo una compleja interrelación de influencias e intereses. Un buen ejemplo es el fracaso de un proyecto gubernamental para establecer un seguro de salud único –una de las formas más avanzadas del “Estado de Bienestar”-, bloqueado por los sindicalistas en favor de las incipientes “obras sociales”, que tomaban como modelo el Hospital Ferroviario, creado en 1940. Cada sindicato tendría, a la larga, su Hospital, y con él, los beneficios sociales que pudiera pagarse con los aportes de sus afiliados o con las contribuciones patronales que pudiera negociar. El Estado se plegó ante el vigor del interés corporativo, pese a que este régimen poco equitativo ponía en cuestión la propuesta de la “justicia social”. Esta situación habría de repetirse ante otros actores corporativos. Puede vislumbrarse aquí el comienzo de la combinación de un Estado con alta capacidad de intervención y de distribución de franquicias y prebendas, y a la vez con escasa capacidad de acción autónoma frente a los intereses que él mismo alentaba.
Susana Belmartino y otros, Fundamentos históricos de la construcción de relaciones de poder en el sector salud. Argentina, 1940-1960 Organización Panamericana de la Salud, Buenos Aires, 1991.
Luego de la caída de Perón, los sindicatos fueron expulsados del gobierno, mientras las nuevas políticas de racionalización capitalista, esbozadas desde 1952, se desplegaban plenamente. Hubo recortes al poder sindical en los lugares de trabajo, retroceso en los ingresos y reducción del empleo. Arreció la conflictividad social: la proscripción política del peronismo le dio a la resistencia gremial una bandera y una identidad política de gran capacidad de agregación. Pero estos enfrentamientos, que alimentaron la versión heroica de la “resistencia peronista”, no clausuraron el camino de la negociación, que siguió practicándose, disimulada a veces con la retórica del enfrentamiento.
Es que luego de 1955, y más allá de la retórica liberal, el Estado conservó y acrecentó los instrumentos para intervenir en la economía y en la sociedad. Su capacidad de conceder franquicias y monopolios fortaleció las corporaciones de todo tipo. Los sindicatos lograron que se restableciera la ley peronista de Asociaciones Profesionales y los dirigentes sindicales consolidaron su poder incontestado.
Daniel James, Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976. Sudamericana, Buenos Aires, 1990. También se organizaron y disciplinaron las corporaciones profesionales, que avanzaron en la colegiación, o las patronales, desagregadas para la defensa de intereses sectoriales y agregadas para los grandes combates sobre políticas estatales.
Dos tipos de decisiones del Estado se encontraban en juego. Algunas, destinadas a fijar el rumbo general, como la apelación a la inversión extranjera, ponían en juego grandes concesiones, como el monopolio del mercado interno asegurado a las empresas inversoras. A la vez, el Estado debió adoptar cotidianamente decisiones coyunturales, para enfrentar el ciclo económico: una devaluación, por ejemplo, significaba una masiva e instantánea transferencia de ingresos; lo mismo ocurría con un aumento general de salarios o con la suba del precio de combustibles y tarifas de servicios básicos. En lo pequeño, podía establecer para un sector específico –por ejemplo los curtidores de cueros de La Rioja- algún régimen de promoción, consistente habitualmente en la exención impositiva.
Las batallas por alguno de estos beneficios se libraban en las oficinas del Estado, donde debían tomarse las medidas que beneficiarían a unos u otros. Allí concurrían agentes y lobbistas de las corporaciones implicadas. Frecuentemente quienes estaban instalados en los despachos tenían ya establecidos firmes vínculos con alguna de las organizaciones corporativas, cuando no provenían directamente de ellas. Ese fue el escenario de los arreglos espurios, lindantes con la corrupción.
Guillermo O’Donnell, “Estado y Alianzas en la Argentina, 1955-1966”, en: Desarrollo Económico, 64, Buenos Aires, enero-marzo de 1977.
El Estado se fue desgarrando en esta puja y no pudo defender un interés general que trascendiera los intereses corporativos. Retomando el ejemplo anterior, en 1970 el Ministerio de Bienestar Social extendió el sistema de Obras Sociales: todo trabajador debía aportar obligatoriamente una cuota a la obra social de su sindicato. Según sus recursos, las habría ricas y pobres. Los dirigente sindicales recibieron una prebenda inmensa (desde entonces esos recursos financian las actividades gremiales y políticas y alimentan una vasta corrupción), cuya defensa pasó a ser el objetivo primero de la militancia sindical. Lo curioso es que la decisión bloqueó nuevamente el proyecto de creación de un seguro social único, que en ese momento otra dependencia del Estado, la Secretaría de Salud Pública, negociaba con la corporación de los médicos. Un segmento de la burocracia estatal, en acuerdo con los dirigentes sindicales, logró un triunfo a costa de otro segmento, que negociaba con la otra corporación implicada. Médicos y sindicalistas compitieron en el seno de un Estado que sacrificaba su autonomía y se convertía en el premio mayor de la lucha.
Susana Belmartino y otros, Fundamentos históricos.
Las instituciones democráticas
La lucha de intereses se desarrolló sin controles, lo que lleva a la pregunta acerca de las instituciones representativas, cuya función es velar por el interés común y que son el fruto de la democracia. En la experiencia de la primera mitad del siglo XX, la democracia ilusionó y a la vez defraudó. En 1912, la reforma política impulsada por el presidente Roque Sáenz Peña estableció que el sufragio, además de universal fuera secreto y obligatorio; otras medidas complementaban la “purificación” del sufragio: el uso del padrón militar y un sistema que daba representación a la mayoría y a la primera minoría, estimulando la formación de nuevos partidos.
Hasta la reforma, la participación electoral era baja, y usualmente los gobernantes, en sus distintos niveles, podían definir el resultado electoral. Luego de 1912 las prácticas políticas democráticas se desarrollaron ampliamente. La sociedad comenzó el entusiasta aprendizaje de la democracia, se conformaron identidades políticas fuertes –la radical, y la peronista luego- y se construyó un imaginario democrático que iba a soportar sin fisuras muchas confrontaciones poco halagüeñas con las prácticas de la democracia realmente existente. El aprendizaje de la ciudadanía transcurrió por caminos variados y concurrentes. En unos casos fue el resultado de la ampliación de los mecanismos más tradicionales de la política: el comité y el patronazgo; la novedad que trajo la democracia de masas fue su unión de esa práctica política con la adhesión a grandes líderes políticos - Hipólito Yrigoyen o Juan Domingo Perón-, y la aparición de nuevas formas simbólicas de identidad. Otros se convirtieron en “ciudadanos educados” a partir de su práctica en alguna de las numerosas y florecientes asociaciones –por ejemplo Sociedades barriales de Fomento, o Bibliotecas populares- donde aprendieron las aspectos prácticos de la participación, y los vincularon con ideas y formas discursivas provenientes del mundo intelectual liberal y progresista. Más tarde, durante el peronismo, esa función la cumplieron los sindicatos. A su vez, las redes de comités ofrecieron la posibilidad de una carrera política profesional y generaron una nueva vía para la “aventura del ascenso”. En suma, en la sociedad igualitaria y democrática, prácticas sociales y actividades ciudadanas se entrelazaron y se potenciaron recíprocamente.
Leandro H. Gutiérrez y Luis Alberto Romero, Sectores populares, cultura y política. Buenos Aires en la entreguerra. Sudamericana, Buenos Aires, 1995.
En relación con la participación, la democracia fue un valor y una ilusión, que se mantuvo firme aún en períodos de prácticas electorales fraudulentas, como lo fue la década de 1930, luego de que un golpe de Estado acabara con la administración radical. Esta vigencia se comprobó en 1946. En una elección decisiva y reconocidamente limpia, la Unión Democrática reunió con la bandera de la democracia las voluntades de algo menos de la mitad del electorado; contra ellos, Juan Domingo Perón, triunfador en la ocasión, levantó a su vez la bandera de la “democracia real”.
Pero el entusiasmo ciudadano no generó instituciones representativas eficientes. Las credenciales democráticas de los dos grandes movimientos políticos de masas de la primera mitad del siglo XX –el radicalismo y el peronismo- son inobjetables: triunfaban ampliamente en las elecciones, gozaban de amplia popularidad y representaban legítimamente la "voluntad popular". También desarrollaron una política “de interés popular”. Pero hicieron poco por construir instituciones democráticas en el sentido liberal y republicano que preveía la Constitución, en las que sus dirigentes creían poco. El Parlamento no fue una institución significativa ni para Yrigoyen ni para Perón. Yrigoyen enfrentó una mayoría hostil y desconfiada, y optó por ignorarlo y desairarlo sistemáticamente. Con Perón el gobierno tuvo amplia mayoría en las dos Cámaras, no había bloqueo, pero la función del Parlamento se limitó a aprobar las iniciativas del Ejecutivo. En suma, lo que debía ser el centro de la política democrática, la discusión y el acuerdo en el Parlamento, nunca jugó un papel importante.
Tulio Halperin Donghi, Vida y muerte de la República verdadera (1910-1930). Ariel. Buenos Aires, 2000.
En cambio la autoridad presidencial, potenciada por la figura del caudillo de masas, creció aún más. A medida que la organización del Estado se hacía más compleja, un numero mayor de funciones dependían directamente del vértice presidencial. La imbricación entre Estado y partido de gobierno continuó avanzando hasta extremos asombrosos. Más en general, el radicalismo, y luego el peronismo se definieron como “movimientos”, que encarnaban la representación del pueblo o de la nación, investidos con la misión de regenerar la sociedad. No se concibieron a si mismos como partidos que hacían parte de un conjunto. Se trataba de un pensamiento democrático en estado puro, sin pizca de contaminación con la tradición liberal. Se trataba más de palabras que de hechos, aunque Perón avanzó en el camino de silenciar las voces políticas opositoras. Pero un discurso político de ese tipo no asignó a la oposición un lugar legítimo, como no fuera el de enemigo de la patria o el del antipueblo: el “régimen falaz y descreído” de Yrigoyen o “la oligarquía” de Perón.
Tulio Halperin Donghi, “El lugar del peronismo en la tradición política argentina”, en: Samuel Amaral y Mariano Ben Plotkin: Perón. Del exilio al poder. Cántaro, Buenos Aires, 1993. Mariano Plotkin, Mañana es San Perón, Buenos Aires, Ariel, 1994.
En esos términos, la nueva política democrática, potenciada por el imaginario de la política de masas, fue muy facciosa. Hasta 1955, ese faccionalismo se desarrolló en una sociedad donde los conflictos de intereses, bajo la tutela estatal, se desplegaban de una manera extremadamente mesurada. Esto dato cambió rápidamente luego de 1955, cuando coincidieron las políticas de racionalización capitalista, derivadas de la internacionalización de la economía, con la decisión, tomada opor quienes derribaron a Perón, de proscribir al peronismo. Con esta decisión, cuya trascendencia no podría empequeñecerse, comenzó la decadencia acelerada del imaginario democrático. Cuanto más predicaban los vencedores de Perón acerca de la democracia y la libertad, más vacías resultaban las instituciones, deslegitimadas por la proscripción. Por otra parte, esa misma proscripción contribuyó a galvanizar la identidad peronista y a nuclearla alrededor de quienes, ausente el líder, resultaron la única voz del “pueblo peronista”: los dirigentes sindicales. Su enorme poder en el escenario corporativo, que se mencionó antes, se nutrió de esa representación vicaria.
Luego de 1955 hubo dos elecciones presidenciales: Arturo Frondizi (1958-62) y Arturo Illia (1963-66). Marcadas por el estigma de la ilegitimidad, fueron presidencias débiles, que debieron enfrentar la oposición peronista y además el avance prepotente de las Fuerzas Armadas. La debilidad de las autoridades electas contribuyó aún más al rápido desprestigio de la democracia, que fue total a medida que ese espacio de la ilusión era ocupado por la alternativa revolucionaria.
Nacionalismo, autoritarismo y violencia
Examinaremos ahora este mismo proceso político desde otra perspectiva. Relacionaremos un cambio fuerte y difuso a la vez en la corriente ideológica dominante –el pasaje del liberalismo fundador al nacionalismo integral- con el desarrollo de una corriente autoritaria que deriva finalmente en la adopción de la violencia como forma lícita de dirimir las diferencias políticas.
La construcción de la nacionalidad fue una de las preocupaciones principales de la elite dirigente, ya desde fines del siglo XIX. La altísima proporción de extranjeros hacía más urgente solucionar un problema que, sin embargo, era por entonces general: cómo desarrollar mecanismos de identificación e integración de la sociedad en torno del Estado. En su versión original, dominada por las ideas de la Constitución de 1853, este nacionalismo remitía a una nación de ciudadanos, en la que el vínculo político primordial se robustecía con una adhesión emocional y valorativa a la “patria”.
Progresivamente, al avanzar el siglo XX la cuestión de la nacionalidad se fue haciendo conflictiva. Siguiendo una moda intelectual e ideológica fuerte en el mundo occidental, en la Argentina creció la preocupación por encontrar un fundamento de la nación que estuviera más allá de las contingencias históricas y de la voluntad de los ciudadanos: un imperativo incontestable, que definiera la unidad, y que surgiera de la raza, la lengua, el territorio, o quizá de un pasado histórico mítico. Ninguno de aquellos rasgos era evidente por si mismo: los argentinos tienen la misma lengua y religión que la mayoría de sus vecinos, su raza es mezclada por definición y la historia, demasiado reciente, difícilmente puede remitir a un equivalente de celtíberos o nibelungos. Esa precariedad, y la necesidad de forzar la invención, hizo más intensos los combates librados en torno de las definición de la nacionalidad, puesto que la elección determinaba quién quedaba dentro del tronco principal y quien ocupaba un lugar marginal, residual o hasta antagónico: ¿El primer argentino fue un aborigen, o quizá el primer español que holló el suelo patrio, con la espada en una mano y la cruz en la otra? ¿el gaucho era un tipo residual y primitivo, o la esencia misma del ser nacional? Esas, y otras muchas cosas, fueron dichas en la polémica. La unidad nacional fue traumática, y paradójicamente, lo que debía ser prenda de unión se convirtió en fuente infinita de querellas.
Lilia Ana Bertoni, Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas.
Esas querellas se manifestaron en la política democrática, y la envenenaron. El radicalismo fue la “causa nacional”, y la “doctrina justicialista (nombre oficial del peronismo) devino en “doctrina nacional”. Los adversarios políticos fueron no solo enemigos del pueblo sino de la nación misma, y la política se hizo duramente facciosa. Pero las querellas también se expresaron fuera de la política de partidos, pues quienes se consideraban los intérpretes, voceros o custodios de “lo nacional” ubicaban esos intereses más allá del ámbito de la política partidaria, juzgada mera expresión de intereses particulares.
Lo hicieron los nacionalistas que en 1930 animaron al general Uriburu a dar un golpe de Estado que cortó la primera experiencia democrática Más importancia tuvo la incursión de la Iglesia Católica en la definición de lo nacional; lo hizo desde 1910, y con más dedicación en la década de 1930, hasta concluir que la Argentina era una nación católica y que la Iglesia, combinando nacional catolicismo e integrismo, poseía la clave para resolver todos y cada uno de los problemas de la sociedad. Un trayecto similar recorrió el Ejército. Desde principios del siglo XX el Ejército se consolidó como institución y afirmó su presencia en la sociedad, cuyos miembros varones, jóvenes ciudadanos, debían pasar obligatoriamente un año por sus filas. A la vez, definió su posición respecto de la Nación: el Ejército, que nació con la patria, era el custodio y el garante de sus intereses supremos. Ejército e Iglesia se vincularon y potenciaron, en torno a la noción de Nación católica, que justificó el golpe de Estado de 1943, y lo volvió a justificar en 1966.
Loris Zanatta, Del estado liberal a la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 1996.
Por otra parte, el Ejército incorporó las ideas de la soberanía económica, la autarquía y la defensa de los intereses estratégicos de la Nación. Finalmente, asumió la doctrina de la seguridad interior. Cada una de estas definiciones de la identidad nacional se acompañaba de la caracterización del enemigo excluido: “masones”, “cipayos” o “subversivos”. Los golpes de Estado de 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976 fueron los jalones del avance del Ejército hacia el centro del poder del Estado. En cada episodio, ese avance clausuró el escenario político, y a la larga lo corroyó insanablemente. En cambio, por acción u omisión, fortaleció el de la negociación corporativa, que se expandió en el terreno dejado vacío por las instituciones democráticas.
El avance de las concepciones integristas de la nacionalidad, así como la sucesión de dictaduras militares, estuvo acompañado de una presencia creciente de la violencia en la política. Al comienzo se trató sobre todo de la violencia discursiva, la apelación verbal a la violencia regeneradora, que fue erosionando la noción de derechos y garantías. Por ese camino, progresivamente se instaló la idea de que, dadas ciertas circunstancias, los fines justificaban los medios. Durante el gobierno de Perón hubo episodios de violencia paraestatal, como el incendio de las sedes de partidos opositores en 1953 o de las iglesias en 1955, pero lo que predominó fue la violencia verbal. En 1956 hubo un salto cualitativo: el Estado ordenó fusilar a los jefes de un levantamiento militar peronista, mientras de manera casi clandestina hacía lo mismo con un número indeterminado de civiles. Luego, a lo largo de los años sesenta, creció la guerrilla, inspirada en Cuba y en sus secuelas; también la contra insurgencia, que los militares aprendieron en la Escuela de Panamá, empujando al Estado al territorio de la clandestinidad. Por distintos caminos, a mediados de la década de 1960 estaba instalada la idea de que, dadas ciertas circunstancias, la violencia era un mecanismo lícito y útil para resolver cuestiones complejas o trabadas.
Carlos Altamirano, Peronismo y cultura de izquierda. Temas Grupo Editorial, Buenos Aires, 2001. Carlos Altamirano, Bajo el signo de las masas (1943-1973). Ariel, Buenos Aires, 2001. Oscar Terán, Nuestros años sesentas. Puntosur, Buenos Aires, 1991.
Convulsivo final de la Argentina vital
Estos tres procesos, la crisis de la democracia, la convulsión paroxística de los reclamos corporativos y las pasiones autoritarias de autopostulados salvadores de la nación se conjugaron, de manera catastrófica, entre 1966 y 1976. Pero a la vez, y en otro sentido, fue una década admirable, en la que la sociedad toda se puso en movimiento, buscando plasmar un futuro mejor, al margen del Estado y en franca rebeldía contra él. Fueron diez años de conflicto; las elecciones de 1973 constituyeron una tregua, superficial y efímera. También fueron años de ilusión. La combinación de viejos conflictos y nuevas ilusiones, que se evoca de manera impresionista, en el párrafo inicial de este texto, tuvo un efecto explosivo y destructor: un violento combate cuyos protagonistas no coincidían con lo que ellos mismos afirmaban ser y en el que las opciones en juego eran confusas e ilusorias. Hubo bandos, pero no alternativas. Al final, se estableció una paz sepulcral, y la Argentina vital desapareció.
Una sociedad en revolución
En 1966 un golpe militar acabó con el gobierno democráticamente elegido –aunque con la proscripción peronista- que presidía el radical Arturo Illia y estableció una dictadura, encabezada por el general Juan Carlos Onganía. Imbuidos de mesianismo militar e integrismo católico, los gobernantes de la autodenominada “Revolución Argentina” se propusieron efectivamente hacer una revolución. No los urgía, como en ocasiones anteriores, la necesidad de restablecer las instituciones: por el contrario, se proponían transformarlas desde su base, de acuerdo con un plan en etapas que, según decían, tenía objetivos y no plazos. En primer lugar, sanear y expandir la economía; luego, atender a las necesidades sociales y promover una nueva organización comunitaria; finalmente, dar forma a una nueva institucionalidad, basada en la representación funcional y orgánica. La democracia representativa había quedado definitivamente abolida, algo que –síntoma de los nuevos tiempos- pocos lamentaron por entonces.
Liliana De Riz, La política en suspenso, 1966/1976. Paidós, Buenos Aires, 2000.
Para el primer objetivo contaban con el apoyo del sector más concentrado del empresariado, para quien la puja corporativa significaba un obstáculo y una molestia. El control dictatorial del poder le permitió al Estado acallar los reclamos corporativos e imprimir un rumbo definido a la economía, favoreciendo a las empresas más grandes y eficientes, en su mayoría de capital transnacional. El desarrollo de las fuerzas productivas, aunque en lo inmediato creó conflictos y tensiones, fue importante en el mediano plazo y generó condiciones favorables para una parte no menor de las empresas argentinas, incluyendo al renovado sector agropecuario. Hacia 1973 -cuando se celebraron las elecciones que trajeron a Perón de nuevo al poder- el sector productivo estaba funcionando a pleno, aun cuando se padecían los problemas de una de las habituales crisis cíclicas.
Los conflictos provenientes del mundo de los intereses y las corporaciones se postergaron por el gesto autoritario de Onganía pero no cesaron. La capacidad de repartir beneficios por parte del Estado –de índole cambiaria, salarial, impositiva u otras- no se limitó; a la vez, el rumbo eficiente de la economía golpeó en lo inmediato muchos intereses sectoriales y generó nuevos problemas estructurales: la explotación intensiva de la mano de obra en las empresas de alto rendimiento y el comienzo de la desocupación “tecnológica”. La etapa del mercado de trabajo demandante y el “pleno empleo” empezó a quedar atrás, y afectó no solo a los trabajadores sino a un amplio sector de la economía que giraba en torno suyo.
Esta retracción afectó la capacidad de la sociedad para la incorporación y la movilidad, que habían sido sus características originales. Múltiples indicios preanunciaban el lento final de la Argentina vital. Por ejemplo, era claro que un título universitario no garantizaba una buena posición social; que el obrero altamente calificado difícilmente se convertiría en pequeño tallerista, y que la anhelada casa propia solo sería en el mejor de los casos una casilla o un rancho mejorado. Es posible advertir aquí las raíces de una mayor crispación en los conflictos sociales, que por entonces se agudizaron y que comenzaron a manifestarse apenas la dictadura comenzó a dar señales de una cierta debilidad.
La movilización social comenzó a manifestarse en 1969 y tomó inicialmente como blanco al presidente Onganía y a su ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena, juzgados la expresión quintaesenciada de la dictadura y el imperialismo. El 29 de mayo de 1969 se produjo un episodio espectacular y a la vez fundador: el “Cordobazo”, una insurrección urbana en la ciudad de Córdoba, sede de las más importantes industrias automotrices, y también de una universidad cuyo estudiantado se destacaba por su actividad contestataria. De ahí en más, la movilización se desplegó, en un crescendo que no se detuvo hasta 1973, cuando asumió el gobierno peronista. Fue una movilización variada y con una gran capacidad de agregación: todo sumaba fácilmente a la lucha contra el enemigo común. Por un lado, un nuevo sindicalismo, que desbordaba los límites de la tradicional burocracia sindical y ensayaba nuevas formas de protesta y de organización. Por otro, distintos segmentos de empresarios y comerciantes, pequeños y medianos, con base en las economías regionales. Un movimiento estudiantil que se politizó profundamente y, como jalones, distintas explosiones urbanas, en las que estos y muchos otros salían a la calle y por dos o tres días desbordaban los controles policiales o militares.
Fue una movilización revolucionaria, acorde con los tiempos. En el imaginario se nutría de muchos ingredientes contemporáneos: la experiencia cubana, la guerrilla latinoamericana, los movimientos estudiantiles europeos, la prédica de los sacerdotes tercermudistas. Mensajes tan diversos, y en muchos aspectos inconciliables, se combinaron y fundieron, de momento sin dificultades mayores, con un reclamo específicamente local, menos reflexivo pero hondamente arraigado en la experiencia: la “vuelta de Perón”, que para sus antiguos y fieles seguidores y para los muchos recién llegados al Movimiento peronista sería sin lugar a dudas la panacea.
James Brennan, El Cordobazo. Sudamericana, Buenos Aires, 1996. Alfredo Pucciarell, (ed.), La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN. Eudeba, Buenos Aires, 1999.
Lo notable de este proceso -que fue social, cultural e ideológico antes de plantearse la pregunta por lo político- fue la rapidez de su extensión, la enorme capacidad de agregación de las demandas –todo tenía que ver con todo- la penetración hasta en los últimos intersticios del tejido social –podía incluir, por ejemplo, a pacientes y médicos de un instituto psiquiátrico, buscando una manera revolucionaria de tratar la locura-, y sobre todo la contundencia de los efectos. La sociedad ideal estaba al alcance de la mano: bastaba una acción conjunta del pueblo para cambiar los datos de una realidad plástica y transparente. Era una acción intrínsecamente buena, aunque se recurriera a métodos discutibles, y solo podían oponerse a ella los enemigos del pueblo. Brotaron todo tipo de organizaciones que enlazaban con naturalidad su práctica particular con la gran transformación colectiva. La creatividad de estos años fue notable, como lo fue la emergencia de la solidaridad, el sacrificio y otros valores similares. Fue una “primavera de los pueblos”.
La cuestión pendiente era cuál sería la expresión política de semejante confluencia de inquietudes sociales. Un dato importante es que la alternativa de una expresión democrática nunca fue considerada en el seno de esta movilización. Tal era el descrédito que había recaído sobre la democracia, por la conjunción de las ideas y sentimientos predominantes en el mundo –de un modo u otro revolucionarios- y la desastrosa experiencia de la democracia argentina, reciente y anterior. Otras propuestas mas afines con la tradición de izquierda, como la organización de un partido de clase, o una movilización social generalizada, chocaban con el hecho de que la gran mayoría de los sectores populares eran en primer lugar peronistas: podían apoyar a otras direcciones para finalidades específicas, como ocurrió con los dirigentes sindicales “clasistas”, pero los abandonarían a la hora de la opción final.
Una tercera alternativa la ofrecían las organizaciones armadas, surgidas a partir del ejemplo cubano. Su formación no remitía al Cordobazo y a la movilización social; eran anteriores, y por su estrategia política estaban preparadas para actuar sin una respuesta popular inmediata. Naturalmente, al iniciarse la movilización, se acercaron al movimiento social en sus distintas expresiones, en parte para reclutar nuevos miembros y en parte para darle una dirección política a las acciones espontáneas. En este terreno, les pasó algo parecido a lo ocurrido con las organizaciones de izquierda más clásica: aunque pudieron recoger simpatías, no lograban convencer a quienes eran sustancialmente peronistas.
La organización armada Montoneros, en cambio, logró una fuerte inserción en el movimiento popular. Sus cuadros iniciales no provenían de la izquierda sino del activismo católico, y en muchos casos conservaban la impronta de la intransigencia integral católica de los años de la entreguerra, combinada con los contenidos doctrinarios de Medellín y el tercermundismo. Se acercaron al peronismo sin arrastrar, como le ocurría a los grupos de izquierda, ningún pasado o culpa; tampoco debían excusarse ante los peronistas, que tenían una desconfianza visceral de “los zurdos”. En su acercamiento –otra diferencia con los grupos de izquierda- no vieron en el peronismo una figuración o velo de la “clase obrera”, el auténtico sujeto revolucionario, sino que los tomaron como lo que ellos pretendían ser –el “pueblo peronista-, y asumieron que su tarea consistía en profundizar la contradicción política, que desde 1945 dividía al país en peronistas y antiperonistas. Su acto fundacional fue el asesinato del general Aramburu, presidente entre 1955 y 1958, responsable de los fusilamientos de 1956 y figura emblemática del “gorilismo” o antiperonismo.
Esto conduce a su relación con la violencia, que no remitía a un uso instrumental, como en la tradición de izquierda, sino a una suerte de sacra redención por la muerte. Justificada a menudo por la acción del enemigo –la violencia de arriba engendra la violencia de abajo-, legitimada por la teología de la liberación, la violencia era considerada un instrumento adecuado para el cambio; más aún –resuenan los ecos de Sorel y del fascismo-, era la fundadora de la práctica revolucionaria. A comienzos de los setenta, cualquier asesinato era ampliamente celebrado; quizá no se conocía la causa, pero la opinión concedía a sus ejecutores el beneficio de la duda: por algo habría sido.
Silvia Sigal y Eliseo Verón, Perón o muerte. Las estrategias discursivas del fenómeno peronista. Legasa, Buenos Aires, 1986. Richard Gillespie, Soldados de Perón. Los montoneros. Grijalbo, Buenos Aires, 1987.
Montoneros se identificó plenamente con el peronismo y con Perón. Este, exiliado en Madrid desde 1955, los incluyó dentro del amplio ejército con el que venía librando una batalla de final incierto, destinada a desestabilizar cualquier alternativa política sólida, y a desarmar cualquier alternativa de “peronismo sin Perón”. De modo que los bendijo también a ellos, y los usó como ariete contra el gobierno militar y contra otros sectores peronistas a quienes quería cortar las alas. Montoneros, a su vez, desarrollo una notable habilidad para identificar sus consignas y su línea política con las palabras y directivas de un Perón lejano, que difícilmente hubiera querido o podido desmentirlos. Esa libertad discursiva les permitió, finalmente, movilizar y encuadrar a un vasto conjunto de agrupaciones sectoriales, que daban una primera expresión a las inquietudes políticas del movimiento social, incluyéndolas a todas en la Juventud Peronista. Fue este un organismo de masas, espontáneo en su base y encuadrado y disciplinado por Montoneros, muy adecuado para la acción en la etapa siguiente, cuando el gobierno militar rehabilitó la escena política y reabrió el juego electoral. En ese escenario, Montoneros se dispuso a luchar por convertirse en la cabeza del movimiento peronista. Observese la distancia entre las ilusiones iniciales, ciertamente difusas, de la movilización social, y esta última expresión, acotada en sus fines y más que pragmática en sus medios.
El tercer gobierno peronista
A partir de 1971, con la presidencia del general Lanusse, el gobierno militar estableció un intenso diálogo con los partidos políticos y con la cúpula de las organizaciones sindicales con el propósito de neutralizar la ola de descontento social, potenciada por las organizaciones armadas. El punto de llegada habrían de ser unas elecciones concertadas. La negociación tuvo muchas idas y venidas hasta concluir en un punto mínimo: Perón no sería candidato. Así, el anciano caudillo pudo retornar al país, recuperar su grado militar, acordar con todas las fuerzas políticas democráticas, organizar su propia propuesta electoral y proponer un candidato de plena confianza: Héctor J. Cámpora, su delegado personal. El peronismo triunfó en dos elecciones sucesivas: en marzo de 1973 se impuso Cámpora; en setiembre, después de la renuncia del presidente vicario, el ganador fue el propio Perón, que recibió un apoyo amplísimo: el 62% de los sufragios. Lo que se estableció fue una democracia más plebiscitaria que republicana, que a falta de instituciones asentadas, reposaba en la atribuida capacidad de Perón para neutralizar y encauzar los conflictos. En el Parlamento, las fuerzas políticas minoritarias se esforzaban en ayudar al Presidente a mantener la legalidad; sobró buena voluntad, pero la eficacia fue escasa, pues los verdaderos conflictos, que eran muchos, se procesaban en otros escenarios y con otras armas.
Hubo en 1973 un consenso general: Perón era el único que podía desanudar una crisis que tenía varias facetas. En primer lugar, la economía, acechada por los problemas del mundo –la primera crisis petrolera- y por sus propias y acumuladas dificultades: inflación, conflictos distributivos, recurrencia a la recesión como remedio. Quizá se tratara de una nueva dificultad cíclica, y cabría una recuperación; quizá la vasta reestructuración capitalista de las décadas finales del siglo ya indicaba el límite del crecimiento fundado en el mercado interno y la regulación estatal. En cualquier caso, los problemas de 1973 se traducían en dificultades crecientes para el secular proceso de ampliación e incorporación social y en la imposibilidad de satisfacer las ilusiones de quienes habían confiado en que el retorno de Perón fuera también el retorno de la bonanza de 1945.
Esas dificultades exacerbaron los conocidos conflictos corporativos y fue muy difícil para Perón acordar soluciones transaccionales y concretar su programa de reconstrucción del Estado, fundado como antaño en el acuerdo corporativo. Para lograrlo, puso en juego su prestigio personal, respaldado por una masiva legitimidad plebiscitaria. No resultó.
Debe tenerse presente que Perón estaba viejo y enfermo; dependía mucho de su círculo íntimo –su esposa Isabel y su secretario privado López Rega- y probablemente su capacidad de trabajo y atención ya fuera poca. Por entonces se parecía al Perón de 1945 tanto como el Estado de 1973 se asemejaba al de la segunda posguerra. A fines de 1973 la crisis cíclica activó la clásica reacción de partes: cada corporación se dedicó a presionar al Estado para arrancarle una concesión, haciendo valer el control logrado sobre alguna de sus porciones. En el caso de los dirigentes sindicales, su acción en pro de la concertación se vio restringida por la movilización obrera, que seguía avanzando sin detenerse pese al cambio de gobierno, o quizá precisamente por eso. Los empresarios, por su parte, prefirieron no oponerse a las condiciones impuestas por los sindicalistas, ahora poderosos, y se limitaron a trasladar a los precios los mayores costos. Perón logró que el Pacto Social fuera firmado: una y otra parte declaraban comprometerse a mantener estables precios y salarios. Pero constató la estructural infidelidad de sus firmantes. Los peronistas, viejos o nuevos, podían ofrecer el sacrificio su vida, pero no el de sus intereses.
En su último discurso público, en junio de 1974, Perón se quejó de esa infidelidad, ofreció su renuncia y declaró que ya no bastaba el grito “La vida por Perón”. Poco después murió. Juan Carlos Torre, Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976. Buenos Aires, CEAL, 1983. El colapso del Pacto Social signó el fracaso del gobierno peronista. El precario equilibrio entre empresarios y sindicatos que Perón mantuvo se derrumbó a poco de su muerte, en julio de 1974. Después, la puja corporativa se desmadró y la economía entró en la conocida espiral de inflación y parálisis.
Paralelamente y por otros carriles transcurrió la lucha política. Esta no se libró en el Congreso, donde todas las fuerzas políticas coincidían en respaldar al gobierno peronista. Tampoco fue una competencia entre unas direcciones populares peronistas y otras de izquierda que compitieran por la dirección del movimiento popular; buena parte de la izquierda ingresó a Montoneros/JP, y los que no, quedaron aisladas y fueron gradualmente reprimidos, mientras la principal organización armada no peronista, el Ejercito Revolucionario del Pueblo decidía mantener la lucha armada. El verdadero conflicto estaba dentro del peronismo. De un lado, toda la “tendencia revolucionaria”, que encabezaba Montoneros y se movilizaba tras las banderas de la JP. Del otro, los cuadros del sindicalismo y junto a ellos otros segmentos provenientes del peronismo político.
En un cierto sentido, dividía a quienes provenían de la experiencia de la movilización social reciente y quienes, mejor insertados en los aparatos sindicales y políticos tradicionales, la habían contemplado a distancia. En otro sentido, la división provenía de dos lecturas distintas de las palabras de Perón y consecuentemente del sentido de su retorno. Para unos se trataba de la restauración del viejo peronismo, fundado en la distribución de la prosperidad; para otros, del comienzo de una profunda transformación que, de manera no muy precisa, se denominaba la “patria socialista”. Más modestamente, chocaron dos poderosos aparatos que querían ganar el control del movimiento peronista, adivinando quizá que la presencia del líder en este mundo sería breve. En su lucha, unos y otros recurrían al viejo argumento: atribuirse la representación del pueblo y colocar a sus enemigos en el campo de los enemigos del pueblo. ¿Cuál era el lugar de Perón?
Desde que retornó definitivamente al país, Perón no cesó de indicar con claridad su repudio a Montoneros y su opción por los viejos dirigentes, a quienes necesitaba imprescindiblemente para el Pacto Social. Montoneros optó por no darse por aludido: “Perón estaba cercado por su entorno”, fue la explicación. Desde 1972 la lucha entre las dos tendencias se dirimía en las calles. Progresivamente, la competencia callejera fue sustituida por los asesinatos y la guerra de aparatos militares. Después de la muerte de Perón, Montoneros pasó a la clandestinidad, mientras las Fuerzas Armadas se hacían cargo de la represión, por orden de la presidenta Isabel Perón. En 1975 obtuvieron un primer éxito contundente con el exterminio del foco guerrillero montado en Tucumán por el trotzkista Ejército Revolucionario del Pueblo. En marzo 1976 se derrumbó el gobierno de Isabel Perón y las Fuerzas Armadas se hicieron cargo del poder. La cacería humana había empezado un poco antes.
Epílogo
El Proceso de Reorganización Nacional –tal el nombre de la última dictadura militar- se propuso reprimir a las organizaciones armadas –ya diezmadas- pero sobre todo, sembrar el terror en la sociedad. Las muertes, que fueron muchas, y el terrorismo de Estado, más allá de toda razón, apuntaban a disciplinar a los vivos y a acabar con cualquier voz disidente. Asestaron un fuerte golpe a la sociedad y a sus organizaciones, pero también corroyeron hasta el hueso los instrumentos que usaron para la represión: la ley, la justicia, las fuerzas de seguridad quedaron gravemente dañadas.
Restablecieron un orden que era, en realidad, la paz de los sepulcros. La Argentina vital empezó a desaparecer. En la perspectiva de los gobernantes y sus consejeros, tal solución era parcial y efímera, si no se eliminaban las causas profundas. Estas no eran políticas o facciosas. Anidaban en unos conflictos sociales mal procesados, en una sociedad indisciplinada, pero vital. Excesivamente vital, según este diagnóstico.
La política del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz apuntó a lo que entendía que era el origen de esos males. La apertura económica, la exposición a la competencia de una economía hasta entonces largamente protegida, debía servir para someter a las partes a las reglas del mercado, juzgado un eficaz disciplinador. La consigna, inspirada en el neoliberalismo en boga, era “achicar el Estado, para agrandar la Nación”. La cumplió solo a medias, pues la corporación militar no renunció a explotar el Estado en beneficio propio. A la vez, recibieron sin límite ni control las volátiles inversiones financieras que por entonces se ofrecían en el mundo. Gracias a ellos, el gobierno militar se movió con holgura hasta 1981, fecha en que la burbuja financiera se rompió por primera vez. El gobierno militar soportó mal este derrumbe –de hecho, allí comenzó su retirada- pero el Estado argentino quedó endeudado de tal modo que sus nuevos gobernantes, cualquiera que fueran, quedarían completamente condicionados.
El Estado terrorista aplicó un mazazo. La política neoliberal sangró al enfermo, hizo bajar la fiebre pero lo dejó exangüe. A la salida del Proceso, la Argentina pujante y potente ya no existía más. Por eso las movilizaciones de 2001 –queja desconsolda e inútil de los perdedores- eran un triste remedo de aquellas otras, de 1973, las de la Argentina vital, cuando todavía había un combate por librar.
Luis Alberto Romero
Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires
Lromero@cvtci.com.ar
Profesor Titular de la Universidad de Buenos Aires. Investigador Principal del CONICET. Es autor de: Sectores populares, cultura y política: Buenos Aires en la entreguerra (con Leandro H. Gutiérrez, 1995), Qué hacer con los pobres. Elite y sectores populares en Santiago de Chile en el siglo XIX (1996), Argentina. Crónica total del siglo XX (2000), y Breve historia contemporánea de la Argentina (2da ed. 2001).
Resumen
En este texto se exploran las causas de la actual situación argentina, examinando sus raíces en el perído anterior a 1976. La hipótesis es que en torno a ese año se produjo una transformación decisiva en el rumbo del país. Debido a la manera como se expresaron y resolvieron sus conflictos, especialmente en el período 1966-1976, una sociedad que había sido vital y dinámica quedó profundamente debilitada. La clave de la explicación propuesta se encuentra en la debilidad de las instituciones democráticas y en las escasa capacidad del Estado para procesar los conflictos de la sociedad.
ARGENTINA. DEMOCRACIA. ESTADO. CRISIS
Abstract
This text explores the causes of the current situation in Argentina by tracing them back to the period before 1976. The hypothesis is that around that year the course of events was decisively transformed. Due to the way in which its conflicts were expressed and dealt with, especially in the period 1966-1976, a society once vital and dynamic was deeply weakened. The key point of the proposed explanation is the weakness of the democratic institutions and the scarce capacity of the state to handle the various conflicts in society.

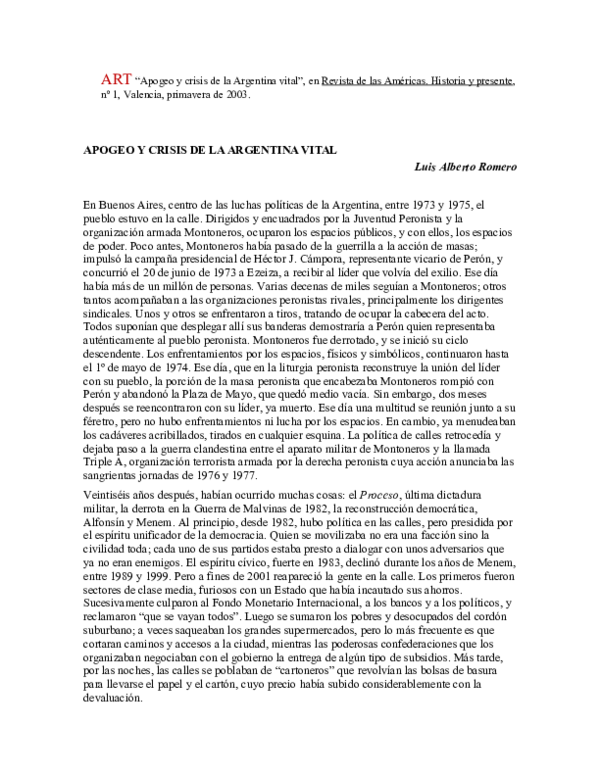
 Luis Alberto Romero
Luis Alberto Romero